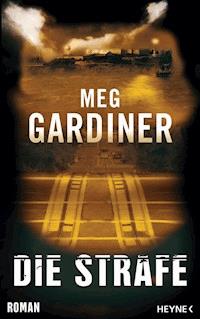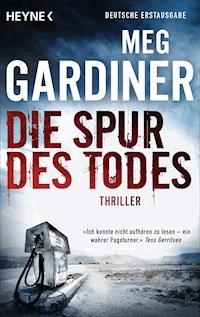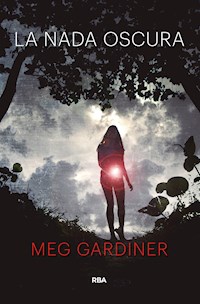
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Caitlin Hendrix
- Sprache: Spanisch
¿PUEDE UN ASESINO SER ENCANTADOR? En los últimos meses, han desaparecido varias mujeres en una zona del sur de Texas. La policía ha establecido algunos vínculos entre ellas: son jóvenes, guardan cierto parecido físico y todos los presuntos secuestros se produjeron un sábado por la noche. La agente Caitlin Hendrix, miembro de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, sospecha que un psicópata recorre las carreteras de los alrededores de Austin a la caza de posibles víctimas. Sus peores temores se ven confirmados cuando aparecen los cadáveres de dos de las mujeres buscadas, vestidas con camisones blancos y rodeadas de polaroids.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
LA NADA OSCURA
MEG GARDINER
Traducción deAna Herrera
Título original inglés: Into the Black Nowhere.
Autora: Meg Gardiner.
© Meg Gardiner, 2018.
© de la traducción: Ana Herrera, 2019.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2019.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: junio de 2019.
REF.: ODBO535
ISBN: 978-84-9187-448-5
GAMA, SL · FOTOCOMPOSICIÓN
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escritodel editor cualquier forma de reproducción, distribución,comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometidaa las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).Todos los derechos reservados.
CONTENIDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
EPÍLOGO
AGRADECIMIENTOS
PARA DAVID LAZO
Nosotros, los asesinos en serie, somos vuestros hijos,vuestros maridos; estamos por todas partes.TED BUNDY
1
El llanto perforó las paredes y resonó en la oscuridad. Shana Kerber se despertó y entrecerró los ojos para mirar el reloj. La una menos cuarto de la madrugada.
Su voz sonó como un suspiro.
—¿Ya?
Se acurrucó un minuto más bajo el edredón, deseando volver a sumergirse en el calor y el sueño. «Cállate, Jaydee. Por favor». Pero el llanto del bebé se intensificó. Era un llanto intenso, totalmente despierto, que decía: «Tengo hambre».
La noche era muy fría. A principios de febrero, el viento del norte barría Texas. Silbaba a través de las grietas de la granja, haciendo temblar las puertas en sus marcos. Shana rodó hacia un lado. El otro lado de la cama estaba frío. Brandon no había vuelto a casa todavía.
Durante unos segundos más, Shana se quedó quieta, dolorida por la fatiga, esperando que Jaydee se tranquilizara. Pero seguía llorando con desesperación. Tenía diez meses y seguía despertándose dos veces cada noche. La madre de Shana juraba que las cosas mejorarían. Llevaba meses diciéndolo. «¿Cuándo, mamá? Por favor, ¿cuándo?».
—Ya voy, cariño —murmuró Shana.
Retiró las mantas, se apartó el pelo enmarañado de la cara y salió trabajosamente del dormitorio. El suelo de madera crujía bajo sus pies desnudos. El llanto de Jaydee era cada vez más claro.
Después de haber avanzado un par de metros por el pasillo, Shana aminoró la marcha. El llanto no provenía de la habitación de la niña.
La casa estaba completamente a oscuras. Jaydee era demasiado pequeña para salir sola de su cuna.
Shana encendió la luz del pasillo. La puerta de la habitación de la niña estaba abierta.
Le pareció que una astilla de hielo se le clavaba en el pecho. En el otro extremo del pasillo veía el salón. En el sofá, medio iluminado por la luz del pasillo, un desconocido estaba sentado con su hijita en el regazo.
La astilla de hielo se hundió más en el pecho de Shana.
—¿Qué está haciendo aquí?
—No se preocupe. Soy amigo de su marido. —La cara del hombre quedaba en las sombras. Su voz era serena..., casi amable—. Estaba llorando. No quería despertarla.
Parecía totalmente relajado. Shana fue acercándose despacio al salón. Miró hacia fuera, a la ventana delantera. Había luna llena. Un monovolumen estaba aparcado fuera. Un letrero colgaba de la ventanilla trasera.
—¿Es eso...? —Lo miró de arriba abajo—. ¿El ejército? ¿Es usted...?
La niñita se retorció en los brazos del hombre. Él la sujetó.
—Es una muñequita.
Hizo cosquillas a Jaydee y la hizo hablar. Shana intentó verle la cara, con gran esfuerzo. Los ojos seguían en sombras. Algo le impedía encender la luz de la mesa.
«¿Es un amigo de Brandon?».
Shana tendió las manos.
—Yo la cogeré.
El viento batía las ventanas. El hombre seguía sonriendo. Aunque no podía verle los ojos, Shana tenía la certeza, instalada en sus tripas, de que la estaba mirando.
Dio unos pasos hacia delante. Estaba a casi tres metros de él. Fuera de su alcance.
—Deme a Jaydee.
Él no lo hizo.
Ella tenía las manos abiertas.
—Por favor.
Jaydee se retorcía en brazos del hombre. Sus piernas gordezuelas se movían como pistones. El corazón de Shana latía con fuerza. Vio el poder en las manos del hombre, y supo que no podía abalanzarse sobre él sin más.
La escopeta estaba debajo de su cama. Cinco segundos sería lo que le costaría correr a la habitación, cogerla y volver al vestíbulo. Era del calibre doce. Estaba cargada.
Y sería inútil, porque aquel hombre apretaba a su hijita contra su pecho. Respiraba con dificultad, como una tela desgarrada por un clavo.
Avanzó un poco más.
—Tráigala aquí.
Durante unos segundos, él siguió balanceando a Jaydee. Llorando, la niñita tendía los dedos separados hacia Shana.
—Quiere a su mamá —dijo el hombre—. Eeeh, vamos...
Shana se quedó muy quieta, con los brazos extendidos.
—Deme a mi hija.
La sonrisa se puso tensa. El hombre dejó a Jaydee con suavidad a su lado, en el sofá.
Antes de que Shana pudiera coger aire, él bajó los hombros y se preparó. Estaba en movimiento cuando la luz finalmente le dio en los ojos.
El reloj del salpicadero marcaba la una y media de la madrugada cuando Brandon Kerber entró en el camino de grava. La camioneta rebotó en las rodadas, en el estéreo sonaba Chris Stapleton. Brandon iba silbando. Aquella salida de sábado noche tan poco habitual había salido redonda: un partido de los San Antonio Spurs con amigos de su época del ejército. Cogió la curva más allá del bosquecillo de cedros y la casa quedó a la vista.
—¿Qué...?
La puerta delantera estaba abierta.
Brandon aceleró el F-150 y paró junto a la casa. Las ventanas reflejaban la luz de los faros de la camioneta como ojos desorbitados. Bajó de un salto. Con el viento, la puerta golpeaba contra la pared. Un sabor ácido le quemaba la garganta. Aquel sonido tan fuerte habría despertado a Shana. Dentro de la casa a oscuras, oyó un sonido quejoso.
Un llanto.
Brandon entró corriendo. El salón estaba frío. Los faros del coche proyectaban su sombra por delante de él, en el suelo, como una espada. El llanto seguía oyéndose. Era la niña.
Jaydee estaba acurrucada en el suelo. Él la recogió.
—¿Shana?
Encendió un interruptor. La luz del salón se encendió, neta, limpia, y vacía.
Los ojos de Jaydee estaban enrojecidos. Estaba exhausta de tanto llorar. La apretó contra su pecho. Sus llantos disminuyeron hasta convertirse en patéticos hipidos.
—Shana...
Brandon corrió al dormitorio con la niña y encendió la luz. Dio la vuelta y recorrió el vestíbulo, y miró en la habitación de la niña. Y en la cocina. El garaje. El porche trasero.
Nada. Shana había desaparecido.
Se quedó de pie en el salón, agarrando a Jaydee y diciéndose: «Ella está aquí, lo que pasa es que no la encuentro».
Pero la verdad se abatió sobre él. Shana había desaparecido.
Era la quinta.
2
Las primeras sombras de la mañana atravesaban la carretera. El sol brillaba, dorado, a través de los pinos. Caitlin Hendrix aceleró y metió su Highlander en los terrenos de la Academia del FBI, en Quantico.
Por debajo de su abrigo negro, sus credenciales estaban sujetas en el lado izquierdo del cinturón. Llevaba la Glock 19M enfundada a la derecha. El mensaje de su teléfono decía: «Solace, Texas».
Caitlin salió del coche y el viento helado le apartó el pelo rojizo de los hombros. El viento de Virginia le recordaba constantemente que era una forastera allí. Le gustaba que fuera así. La mantenía en vilo.
Pasó por la puerta y se dirigió a la Unidad de Análisis de Conducta.
El mensaje decía: «Sospecha de secuestros en serie».
Las personas con las que se cruzaba Caitlin caminaban más rápido que los detectives con los que había trabajado en el pasado, en la oficina del sheriff de Alameda. Doblaban las esquinas mucho más deprisa. Echaba de menos a sus colegas de la Zona de la Bahía... Su orgullo y su camaradería. Pero le encantaba ver «FBI» en sus credenciales, con las palabras «Agente Especial» bajo su nombre.
Los teléfonos sonaban. Más allá de las ventanas, las paredes de cristal azul del complejo del laboratorio del FBI reflejaban el sol naciente.
Caitlin se acercó a su escritorio en la UAC-4, donde actualmente era una de las cuatro agentes y analistas asignadas a Crímenes contra Adultos. Dio los buenos días a sus colegas a medida que fueron llegando. Todos ellos habían recibido el mismo mensaje.
La Unidad de Análisis de Conducta era un departamento del Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos del FBI, una sucursal del Grupo de Respuesta Crítica a Incidentes. Su misión implicaba investigaciones inusuales o crímenes violentos y repetitivos. «Respuesta crítica a incidentes» quería decir que, cuando un caso caliente llegaba a la UAC, el grupo actuaba rápido, porque el tiempo apremiaba y había personas en peligro.
Como aquel día, por ejemplo.
Apenas había tenido tiempo de quitarse el abrigo cuando se abrió la puerta de un despacho, al fondo de la sala.
—No se ponga cómoda.
La gente levantó la vista.
El agente especial a cargo C. J. Emmerich se dirigió a ellos.
—Han desaparecido cinco mujeres en el condado de Gideon, Texas, en los últimos seis meses. La última fue hace dos noches. Las víctimas desaparecen los sábados por la noche. Y el periodo entre secuestros está disminuyendo.
La mirada de Emmerich recorrió la sala y recayó en Caitlin.
—Escalada —dijo ella.
Él asintió brevemente.
—Las similitudes entre los secuestros indican que nos estamos enfrentando a un único criminal. Alguien que se está volviendo más atrevido, más confiado.
Emmerich era su mentor oficial como agente de entrenamiento. Era un analista de perfiles legendario e irradiaba tanta autodisciplina que la ponía nerviosa. Solemne, intenso, atacaba los casos como un halcón se lanza sobre su presa. Cuando caía en picado para matar, sus garras eran afiladas.
—La oficina del sheriff del condado de Gideon ha requerido nuestra ayuda —dijo.
Su ayudante se puso de pie y les pasó unos expedientes. Caitlin hojeó el suyo.
«Escalada». Examinó las páginas del expediente buscando exactamente lo que aquella palabra podía significar en este caso.
Ya no era una novata, pero todavía estaba buscando su sitio como elaboradora de perfiles de criminales. Tenía la experiencia y los instintos de un policía, estaba aprendiendo a interpretar las pruebas de la escena del crimen, de los forenses y de la victimología para construir un retrato del perpetrador. Los perfiles se basaban en la comprensión de que todo en la escena de un crimen cuenta una historia y revela algo del criminal. La UAC estudiaba la conducta de los criminales para descubrir cómo pensaban, predecir si iban a aumentar el ritmo y cogerlos antes de que pusieran a otras personas en peligro.
—A las víctimas las han secuestrado en lugares públicos y en su propia casa —explicó Emmerich—. No hay testigos, y hasta ahora, ninguna prueba forense decisiva. Tal y como lo ha expresado el sheriff, sencillamente, han desaparecido.
«Desaparecidas». Los ojos de Caitlin se vieron atraídos hacia el retrato robot sujeto con alfileres encima de su escritorio.
Varón blanco, veintitantos años. El retrato plasmaba su mirada de ojos rasgados y su aire amenazante y relajado. Había pasado a su lado en un bar de motoristas en California. Más tarde, en aquel túnel oscuro, crucificó su mano con una pistola de clavos.
El software de reconocimiento facial del FBI no podía identificarlo. Era el Fantasma: un asesino, un traidor, un susurro por teléfono. Había ayudado al asesino en serie conocido como el Profeta a asesinar a siete personas, incluyendo a su padre.
Había prometido que se volverían a ver. Ella estaba esperando su llamada.
Pero eso no podía distraer su atención aquella mañana.
Pasó una página más en el expediente y vio una foto: una mujer de veintitantos años, solo unos años más joven que ella. Con los ojos vivaces, una sonrisa muy segura, el pelo rubio.
Shana Kerber. Caitlin se detuvo a contemplar la foto, deseando poder decirle: «Aguanta. Hay gente buscándote». Emmerich prosiguió:
—Han pasado veintinueve horas desde el último secuestro. Los locales nos necesitan en el escenario mientras exista una posibilidad significativa de encontrar a esta víctima viva. Y, si podemos encontrarla, quizá exista una oportunidad de salvar a las demás.
Señaló a Caitlin y a otra agente. El pulso de Caitlin se aceleró un poco.
—Cojan la maleta. El vuelo sale de Dulles para Austin a las diez y media.
3
Solace se encuentra a medio camino de Austin y San Antonio, a los pies de la zona montañosa de Texas, rebanado en su parte más oriental por la interestatal 35. Caitlin y el equipo conducían por ella bajo un blanco sol invernal.
Caitlin había estado solo una vez en Texas, de niña. Recordaba haber pasado horas en coche por unos espacios vacíos y enormes. Desde entonces, el corredor de la I-35 se había convertido en una franja de unos ciento cincuenta kilómetros de centros comerciales, venta de coches y bloques de apartamentos. Pero cuando salieron de la autopista el mundo de la comida rápida dejó paso al paisaje abierto: robles, cedros, caminos de tierra, ganado pastando detrás de unas alambradas... Caitlin dijo:
—Mucho verde, pocas farolas encendidas. En Solace vivirán..., ¿qué?, ¿cuatro mil personas?
Al volante del Suburban que habían cogido prestado en la oficina local del FBI, la agente especial Brianne Rainey parecía imperturbable detrás de sus gafas de sol.
—Cuatro mil trescientas.
En el asiento de atrás, Emmerich tenía la cara metida en un expediente.
—El condado de Gideon está escasamente poblado. Pero San Antonio es la séptima ciudad más grande de Estados Unidos. —Miró hacia el paisaje—. No lo parece, pero Solace se considera parte de una megarregión urbana.
Rainey le echó una ojeada por el retrovisor.
—El triángulo de Texas. San Antonio, Houston, Dallas-Fort Worth.
Él asintió.
—Ciudades enormes mezcladas con extensiones rurales.
Lo que quería decir en realidad era: decenas de miles de posibles sospechosos, y millones de hectáreas en las que se podían esconder. Pasaron junto a una torre en la que habían pintado: SOLACE, SEDE DE LOS BLACK KNIGHTS. Buzones de correo con la forma de Texas.
—Las estrellas por la noche son grandes y brillantes —dijo Caitlin.
Rainey sonrió brevemente.
—Y los coyotes aúllan en el camino. —Su anillo de la Academia de las Fuerzas Aéreas relampagueaba al sol. Su rostro volvió a su reserva impasible.
Rainey era tan experta a la hora de mantener esa pose imperturbable que Caitlin no sabía si era una habilidad innata o bien una máscara cuidadosamente preparada. Tenía treinta y nueve años, afroamericana, casada y con unos gemelos de diez años. Llevaba las largas trenzas echadas hacia atrás y sujetas en una cola de caballo alta. Era reflexiva y sincera. Caitlin estaba aprendiendo que, si Rainey la desafiaba, normalmente era por una buena razón. Llevaba diez años en el FBI, y tres en la UAC. Rainey se hacía con todas las escenas del crimen en las que había trabajado. Tenía una habilidad que intimidaba. Algo que Caitlin quería aprender.
El instituto de Solace pasó por delante de sus ventanillas. Campos de deportes, luces de estadio. En el gimnasio se veía pintado un caballero de seis metros de alto con un caballo de guerra tras él.
Emmerich fue pasando las hojas del expediente.
—La base de la economía de la ciudad es agrícola. Tres bancos, doce iglesias. El instituto acoge al setenta por ciento de los alumnos en edad escolar.
—¿Y el otro treinta por ciento? —preguntó Caitlin.
—Les enseñan en casa —respondió él—. Shana Kerber se graduó en el instituto, igual que las otras dos víctimas. La mayoría de la gente de Solace conoce a esas chicas. Quizá el culpable las conociera también.
En Main Street, la acera estaba vacía. Pasaron junto al Red Dog Café. La ferretería Solace. Betty’s, animales de compañía. La vida a la velocidad de las tortugas.
—Muchísimos sitios donde el raptor podría esconder a sus víctimas —dijo Rainey.
Pasaron velozmente por delante de unos postes de teléfonos, cubiertos de pasquines que se agitaban. Habían transcurrido treinta y seis horas desde que desapareció Shana Kerber. Con cada hora que pasaba, la probabilidad de encontrarla con vida iba cayendo de manera vertiginosa.
—Las calles están demasiado tranquilas —dijo Caitlin.
—Una ciudad pequeña —añadió Rainey.
—Una ciudad asustada.
Aparcaron el coche junto a la oficina del sheriff del condado de Gideon.
La comisaría era del tamaño de un McDonald’s. Fuera, la bandera con la estrella solitaria ondeaba al viento, bajo las barras y estrellas. Caitlin llevaba el abrigo desabrochado, y el frío penetró a través de su fino jersey negro. Dentro, el linóleo muy desgastado y el tablero en el que se encontraban las fotos de los Diez Más Buscados le resultaron agradablemente familiares. El recepcionista que estaba detrás del mostrador les examinó a los tres con mordacidad.
Emmerich sacó sus credenciales.
—AEC Emmerich, deseo ver al comisario Morales.
Morales salió de un despacho que estaba al fondo del vestíbulo.
—Agentes especiales. Muchas gracias por venir. Estamos todos manos a la obra.
Morales era muy robusto y llenaba bien la camisa de su uniforme marrón. El subjefe de policía de Solace llevaba vaqueros y unas botas camperas viejas. Detrás de sus gafas sin montura, sus ojos castaños eran muy agudos. Les condujo hasta una habitación trasera, atestada de escritorios, que servía como Departamento de Investigación de la comisaría. En una pared, los tableros de corcho estaban cubiertos de fotos de veinte por veinticinco centímetros.
Eran las mismas fotos que había visto Caitlin en el camino hacia Solace, clavadas en postes de teléfono y pegadas con cinta adhesiva en el interior de la ventana del Red Dog Café, y plastificadas en la verja metálica que rodeaba el instituto.
Mujeres rubias y jóvenes con aspecto de animadoras deportivas. Las cinco que habían desaparecido.
Se acercó al tablero.
—Desde luego, elige un tipo de mujer.
—Sí —dijo Rainey—. Texanas.
Morales se frotó un poco la nariz, molesto, al parecer. Rainey levantó una mano conciliadora. Explicó:
—Yo fui al instituto Randolph de San Antonio. Mi padre estaba destinado en la base.
Caitlin se acercó al tablero.
KAYLEY FALLOWS, 21. El 25 de agosto; 23:45. Red Dog Café.
HEATHER GOODEN, 19. El 17 de noviembre; 23:10. Campus occidental de la Gideon Western.
VERONICA LEES, 26. El 29 de diciembre; 22:15. Cine Gideon Gateway 16.
PHOEBE CANOVA, 22. El 19 de enero; 12:15. Main Street, Solace.
SHANA KERBER, 24. El 2 de febrero; 01:00 (aprox.). Residencia.
Emmerich se volvió hacia el comisario.
—Hemos leído el expediente. Díganos qué más sabe.
Morales se acercó al tablero de corcho.
—Las chicas estaban, y poco después, habían desaparecido. Empezando con Kayley Fallows.
La chica de la foto tenía el pelo rubio del sol y una sonrisa coqueta.
—Salió por la puerta de la cocina, al final de su turno del Red Dog Café. El cocinero que estaba fumando la vio alejarse. Le hizo una broma, vio que ella le saludaba por encima del hombro. O quizá lo mandó a freír espárragos. Era una chica muy descarada. Es. —Se puso tenso—. Atravesó el aparcamiento que hay detrás el café, salió de la zona iluminada y desapareció. Hemos investigado al cocinero, a todo el personal. A todos los clientes que pudimos identificar.
Dio unos golpecitos en otra foto: Heather Gooden, retratada con el uniforme de las animadoras del instituto de Solace.
—Heather salió por la puerta delantera de su residencia. Tenía que atravesar cincuenta metros por el patio de la facultad hasta la cafetería. —Su voz se volvió ronca—. No llegó.
—Parece que conocía usted a Heather —dijo Emmerich.
—Era amiga de mi hija desde que iban a la guardería. Ha sido un golpe duro.
Morales se aclaró la garganta y continuó:
—Veronica Lees. Fue a los multicines con una amiga suya. Cuando la película estaba a medias, salió al puesto de chucherías... y no volvió.
La joven lucía una enorme sonrisa, su pelo era también muy frondoso, y llevaba una enorme cruz con una cadena al cuello, oro en contraste con su blusa rosa.
—El expediente indica que hay imágenes del circuito cerrado de televisión —dijo Emmerich.
Morales se sentó a su escritorio y puso en marcha un vídeo. En baja resolución y en color, vieron a Veronica Lees aparecer con el monedero en la mano, caminando rápidamente a través del atestado vestíbulo hasta el mostrador. Compró una caja de Junior Mints, luego volvió a atravesar la multitud. Dobló una esquina hacia un pasillo.
Morales detuvo el vídeo.
—Eso es todo. No volvió a su butaca.
Era espeluznante. Sencillo. Estaban, ya no estaban.
—¿Puede ponerlo otra vez? —preguntó Caitlin.
Esta vez, Caitlin se concentró en la multitud que llenaba el vestíbulo, fijándose en si alguien prestaba atención de una manera obvia a Veronica Lees. Nada le saltó a la vista. Pero había docenas de personas en la pantalla. Necesitaba tiempo para examinarlo todo de manera analítica.
—¿Puede enviármelo?
Él asintió.
Rainey preguntó:
—¿Hay vídeos del exterior?
—Me temo que no —respondió Morales.
Emmerich examinó la foto de Lees.
—¿Algún asunto personal?
—Investigamos —dijo Morales—. Pero no ha contactado con ningún amigo ni pariente. Las tarjetas de crédito y de débito no se han usado desde aquella noche. Veronica dejó su bolso en el asiento cuando fue al puesto de chucherías. Y su marido no se inventó ninguna historia de que ella se fuera con un amante, como hizo ese idiota de Austin hace un par de años. —Y señaló con la cabeza en dirección a la capital del estado, al norte.
Emmerich pasó junto a los tableros y cruzó los brazos.
—George de la Cruz.
Morales asintió.
—Acabó siendo condenado por asesinato, aunque su mujer nunca apareció.
Un hombre entró por la puerta como si fuera un defensa de fútbol americano, embistiendo hacia ellos. Le estrecharon la mano.
—Detective Art Berg. Ustedes son los de los perfiles.
Emmerich se volvió hacia el tablero de corcho. Dio unos golpecitos en la foto de la cuarta víctima. Era una jovencita delgada, con el pelo teñido de rubio y bastante greñudo. Las raíces negras. Una gargantilla con un corazón, y una camiseta de tirantes sucia. Era una foto del archivo policial. Dijo:
—Hábleme de la experiencia de Phoebe Canova en el sistema.
—Arrestos por prostitución y posesión de metanfetamina. Ambas cosas relacionadas —dijo Berg—. Detuvo su coche en un cruce de ferrocarril. Cuando pasó el tren, su coche estaba vacío. —Sus labios se apretaron—. Tiene un bebé de dieciocho meses. Un niño que se llama Levi.
—¿Un chulo? —inquirió Rainey—. ¿Ligues?
—Estamos investigando ambas cosas —le respondió Berg—. Pero en esos círculos la gente se niega a hablar.
—Creen que hizo algo y la mataron. Y que si hablan con la policía se pondrán ellos mismos una diana encima.
—Básicamente —dijo Berg—. Miedo a las represalias.
—¿Han desaparecido otras mujeres implicadas en la prostitución?
—En los últimos dos años, en San Antonio, sí. Pero no han sido como esto.
Rainey dijo:
—¿Alguna de las víctimas, además de Phoebe Canova, tomaba drogas, que se sepa?
Berg negó con la cabeza.
—La vida de Phoebe se iba por el retrete. Un caso triste. —Cruzó los brazos—. Pero no quiero quitarla del tablero. No quiero culpar a la víctima. ¿Cómo iba vestida? ¿Por qué salió tan tarde? No.
Emmerich se volvió, tenso.
—Nosotros tampoco. Pero tenemos que investigar la victimología del sospechoso desconocido.
«Sospechoso desconocido» era el término que usaba el FBI para el sujeto no conocido de cualquier investigación criminal. Emmerich señaló hacia las fotos.
—¿Por qué eligió el secuestrador a esas mujeres? Entender eso nos ayudará a estrechar la búsqueda del criminal.
El comisario Morales asintió. Se quedó un poco abatido. Caitlin se imaginó por qué: porque Emmerich había dicho «el» criminal. «El» sospechoso. Había dado carta de naturaleza a la convicción de Morales de que todas aquellas desapariciones estaban relacionadas.
El detective Berg les miró con los ojos cansados.
—Y ahora Shana.
—¿Qué relación hay entre las víctimas? —pregunto Caitlin.
Morales se balanceó un poco sobre los tacones de sus botas.
—Tres de ellas se graduaron en el instituto de Solace, pero no se conocían. Aparte de eso, lo que las une es que las cogieron a todas un sábado por la noche, tarde.
Emmerich miró al comisario.
—El intervalo decreciente entre desapariciones es una señal peligrosa.
Morales se pasó una mano por el pelo.
—Esto tiene a toda la ciudad en vilo. La gente habla, piensa que hay elementos ocultistas implicados.
—¿Como si fuera algo satánico? —preguntó Caitlin.
—Solace es una ciudad religiosa. La idea de que alguien se lleva a mujeres para propósitos rituales...
—Pero no han encontrado prueba alguna de ello.
Morales negó con la cabeza.
—Ni una.
No dudó de él. Las muertes por rituales satánicos eran una leyenda urbana, no una epidemia.
Berg dijo:
—El problema es que han desaparecido sin más. No hay ninguna prueba.
Emmerich se volvió.
—Eso no es exacto. Podemos examinar toda la vida de las víctimas. Y tenemos las cosas que dejaron. —Y dio unos golpecitos en el tablero.
—El coche de Phoebe —dijo Berg.
—Y el bebé de Shana. —Emmerich se volvió hacia Caitlin y Rainey—. Vayan ustedes dos a casa de Kerber. Luego, a la escena donde se encontró el coche de Canova.
—Sí, señor —asintió Caitlin.
Morales le dijo a Berg que fuera con ellas.
—Examine todo lo que dejaron atrás, hasta las moléculas de aire. Ya sé que lo ha examinado todo meticulosamente, pero vuelva a hacerlo. Shana está en algún sitio por ahí y se nos está acabando el tiempo para devolverla a casa.
4
A la luz de la tarde, la granja donde vivían Shana y Brandon Kerber parecía muy pintoresca. Un columpio colgaba junto a la ventana principal. Más allá de los cedros y las lantanas que corrían por el borde de su terreno, se veían unos bloques de pisos nuevos. Cuando Caitlin y Rainey salieron del Suburban del FBI, oyeron el tráfico distante de la I-35.
El detective Berg salió de un Caprice bastante viejo.
—Brandon está en casa de su familia, con la niña.
—Nos gustaría hablar con él. Nos ayudaría mucho a desarrollar la victimología —explicó Rainey.
—Es una palabra muy pija para indicar que quieren husmear en la vida de Shana.
—Si conseguimos averiguar por qué se eligió a las mujeres secuestradas, eso nos ayudará a comprender mejor la psicología del culpable. Y podremos elaborar un perfil —dijo ella—. ¿Tiene enemigos Shana? ¿Alguien que quiera hacerle daño?
—Nadie. Ya lo he preguntado.
—¿Le mencionó ella a alguien que la vigilaran o la siguieran en los últimos meses? ¿Alguien que la hiciera sentir incómoda?
—Brandon dice que no. También dicen lo mismo los padres de Shana.
Caitlin notó el viento en su espalda.
—¿Y qué dicen ellos de Brandon?
La mirada de Berg fue incisiva.
—Pues que le tienen mucho cariño. Y tiene una coartada más sólida que una piedra. Estaba en la cancha de baloncesto de los San Antonio Spurs, apareciendo en el Jumbotron, cuando desapareció Shana. —Las acompañó hasta el porche—. Todos están hechos polvo.
Caitlin no había querido que su pregunta sonara fría..., solo exhaustiva. Los investigadores tienen que evaluar las situaciones de manera analítica. No pueden dejar que la compasión les nuble el juicio. Pero, de igual modo, tienen que protegerse para no acabar hastiados. Cuando Caitlin era policía callejera, tenía que hacer esfuerzos para no volverse demasiado cínica y suspicaz, y empezar a ver a todo el mundo como posibles delincuentes..., incluso estando fuera de servicio, en los cumpleaños de los niños. Los oficiales de policía tienden a creer mucho en la autoridad. Algunos oficiales tienen que esforzarse mucho para separar el poder de la insignia de su anhelo de control.
La intimidación era como una droga. Pero el control era una ilusión.
Y en aquel preciso momento, Caitlin no sentía que llevara las riendas de aquel caso, ni que tuviera una visión clara de lo que estaba pasando. Se sentía más bien como un tigre acechando entre la hierba alta, camuflado por sus rayas.
La cinta amarilla de la escena del crimen atravesaba la puerta delantera de los Kerber. Berg la cortó con una navaja. Dentro, la calefacción estaba apagada, y la luz amarillenta pasaba oblicua entre las persianas e iluminaba el oscuro suelo de madera. La casa tenía un aspecto vacío y triste.
Caitlin examinó la puerta.
—¿Señales de una entrada forzada?
Berg negó con la cabeza.
—Brandon insiste en que Shana siempre cerraba la puerta, pero ¿quién sabe?
Examinó el pasador y la cerradura de golpe.
—Esta cerradura es muy débil, se podría abrir con una tarjeta de crédito.
Rainey dijo:
—Quizá fue Shana quien abrió.
—Cuando Brandon llegó a casa, solo estaba encendida la luz del pasillo —dijo Berg—. Si Shana hubiese abierto la puerta, creo que habría encendido una luz en el salón.
Caitlin dio la vuelta a la habitación, despacio.
—Algo la despertó.
—La bebé. —La mirada de Rainey barrió todo el espacio—. ¿Los Kerber tienen armas de fuego en casa?
—Una escopeta —dijo Berg—. La encontraron debajo de su cama.
—¿Cargada? —quiso saber Caitlin.
Él asintió.
Rainey frunció el ceño.
—La niñita ya gatea, ¿no?
Berg no dijo nada. Caitlin nunca dejaría un arma cargada sin seguro, y mucho menos al alcance de un niño que gatea. Por la forma desaprobadora en que Rainey movió la cabeza, supo que ella tampoco lo haría.
—¿Alguna huella en el arma? —preguntó Caitlin.
—Las de Brandon y las de Shana —respondió Berg—. Ninguna más.
Rainey se dirigió hacia el vestíbulo.
—Shana no advirtió peligro.
—No —dijo Caitlin—. De lo contrario habría salido de ese dormitorio empuñando la escopeta, y le habría impedido entrar en el cuarto de la niña. —Echó una mirada al dormitorio principal—. No sabemos lo que sacó a Shana de la cama, pero literalmente la desarmó.
—El tipo era hábil, silencioso y rápido —intervino Rainey—. Y solo dejó una cosa de esta casa fuera de su sitio.
El viento hacía traquetear la puerta, y se deslizaba por los aleros. Caitlin recordó la declaración escrita que hizo Brandon Kerber, en la que describió la escena que se había encontrado al llegar a casa. Notó un escalofrío.
—La bebé —dijo.
Rainey asintió.
—Tenía un plan, y para él usó a una niña de diez meses. Como señuelo, o como prenda de intercambio, o para poder dominar a Shana. Es un depredador calculador y sin escrúpulos.
5
En Solace, en el cruce del ferrocarril donde había desaparecido Phoebe Canova, Caitlin y Rainey aparcaron y caminaron hacia las vías.
Bajo el sol brillante, el cruce parecía normal y corriente, y, quizá debido a eso mismo, extrañamente amenazante. «Era espeluznante. Sencillo. Estaban, ya no estaban». Las vías atravesaban Main Street y corrían hacia el sur, entre matorrales. El tráfico de vehículos era esporádico. Una camioneta marrón que tiraba de un tráiler con caballos atravesaba las vías, traqueteando. Al pasar, el conductor aminoró la velocidad y las miró por el parabrisas, y luego siguió avanzando.
—Pronto seremos noticia —dijo Caitlin—. Las noticias vuelan en las ciudades pequeñas.
—Créeme, alguien de Reddit ya está especulando sobre esto en su cubículo de Nueva Jersey. Habrá veinticinco teorías sobre este caso a la hora en que acaban los colegios.
Cruzaron las vías y se quedaron de pie en la carretera, mirando hacia atrás.
Otra camioneta más antigua, roja, se dirigió hasta una señal de stop que estaba detrás de su monovolumen. Un hombre de unos cincuenta años salió de ella. Se subió el cinturón y se dirigió hacia ellas.
—He oído que el FBI estaba en la ciudad. ¿Son ustedes? —preguntó.
Dos mujeres con traje negro examinando la escena de un crimen. No hacía falta ser un lince.
Caitlin asintió.
—Sí, señor. ¿Y usted es...?
—Darley French. Estaba en mi camión, justo ahí donde están ustedes, cuando ella desapareció.
Las cejas de Rainey se arquearon.
—¿Usted presenció el secuestro?
El hombre masticaba algo que le abultaba la mejilla.
—No, señora. La barrera del paso a nivel bajó justo antes de que yo parase. Esa chica, Phoebe, no había llegado todavía. Yo era el único que andaba por esta carretera.
—¿Hizo usted una declaración en la oficina del sheriff? —le preguntó Caitlin.
Sabía que sí lo había hecho. Quería ver qué decía ahora.
—Pues claro. —Se volvió hacia las vías—. El tren de carga vino y, cuando finalmente pasó y se levantó la barrera, vi su coche atravesado en las vías. Justo ahí, con los faros encendidos y el humo saliendo del tubo de escape. La puerta del conductor estaba abierta. —Escupió—. Me adelanté un poco. La luz de dentro del coche estaba encendida. El bolso estaba en el asiento del pasajero. El coche estaba vacío.
Rainey dijo:
—Debió de asustarse, ¿no?
—Noté como si una cucaracha me corriera por la espalda. No había ningún otro coche en la carretera, ni siquiera luces traseras, nada.
—¿No vio a nadie más por la calle? ¿O a pie? —dijo Caitlin.
Él negó con la cabeza.
—El coche estaba ahí. La chica, no. Llamé al sheriff.
Caitlin hizo un gesto hacia el asfalto donde estaba él.
—Ahí es donde paró usted.
—Así es.
—¿Y cuánto tiempo tardó en pasar el tren? —le preguntó Rainey.
—Pocos minutos. Dio tiempo a que sonara toda una canción de Leon Russell —dijo French.
Caitlin sacó el expediente que llevaba en la bolsa colgada del hombro y lo hojeó.
—Era un tren de carga de un kilómetro y medio de largo. Viajando a cincuenta kilómetros por hora. —Pasó el dedo por la página—. Un tren de esa longitud, viajando a esa velocidad, habría tardado ciento veinticinco segundos en pasar el cruce.
Rainey miró el lugar donde Phoebe Canova había aparcado.
—A ella la secuestraron durante un intervalo de dos minutos. —Levantó el brazo—. Los vagones de carga acoplados a un tren están separados apenas por un metro. Señor French, tendría que haber visto los faros entre ellos, al pasar el tren.
—Pues la verdad es que no me di cuenta. No presté atención. Estaba poniendo la radio.
Rainey se puso las manos en las caderas.
—Dos minutos.
Caitlin asintió.
—Desde la aproximación inicial y el secuestro a la huida sin dejar rastro. —Miró a su alrededor—. Era medianoche.
Rainey asintió lentamente.
—La mayoría de las tiendas están cerradas. Todavía.
Caminaron por las vías hacia el lugar donde se encontró el coche de Phoebe Canova. La ubicación exacta estaba marcada con pintura de aerosol en el asfalto. Cuatro esquinas, bien alineadas.
—Estaba muy apartada de la barrera del cruce, y con el coche recto —dijo Rainey.
—No giró. No hay señales de que alguien la persiguiera.
Darley French se acercó a ellas dando saltitos.
—¿Tienen alguna teoría, señoras?
—¿Y usted? —preguntó a su vez Rainey.
—A algún cliente no le gustó el servicio que ella le dio. Decidió que quería un servicio gratis.
Caitlin y Rainey meditaron un momento, inexpresivas. Al cabo de un minuto, French les tendió su tarjeta.
—Me voy.
Se dirigió hacia su furgoneta y se alejó.
Caitlin vio alejarse la camioneta.
—En lo que respecta a los testigos...
—Es todo un caballero. —Rainey se puso las gafas.
El Nissan Altima rojo de Phoebe Canova se encontraba en un cobertizo en el depósito municipal del sheriff, junto a la estación. El detective Berg se reunió con ellas allí.
Caitlin dio una vuelta alrededor del vehículo. Tenía una abolladura en el panel trasero derecho, pero el golpe estaba rodeado de óxido. Dijo:
—No hay pruebas de que otro vehículo colisionara con su coche la noche del secuestro.
—No —repuso Berg.
En el cobertizo, resguardadas del viento, sus palabras parecían más íntimas. Caitlin se puso los guantes de látex. El coche ya había sido revisado, el vehículo estaba todo sucio por el polvo para extraer huellas dactilares, pero para ella era un procedimiento habitual y una costumbre.
Rainey dijo:
—¿Alguna pista con las huellas?
—Las huellas de Phoebe están en la portezuela del conductor y el interior. Las de su hermano menor, en la puerta del asiento del pasajero. Tiene dieciséis años. —Berg captó la mirada curiosa de Caitlin—. Cualquier persona con permiso de conducir o documento de identidad emitido en Texas tiene archivada una huella digital.
—Bien —dijo Caitlin.
Habían pasado el aspirador por el interior del vehículo para buscar pistas. Berg dijo que las pruebas del aspirador se enviaron al laboratorio criminalístico del condado, pero no habían dado ningún resultado útil.
Caitlin preguntó:
—¿El coche se encontró con la ventanilla del conductor bajada? ¿No la han bajado ni ajustado desde entonces?
—El policía que respondió a la llamada del 911 lo encontró exactamente así.
—La puerta del conductor estaba abierta —dijo Rainey.
—Del todo.
Caitlin abrió la puerta del conductor y se agachó. Del espejo retrovisor colgaba un ambientador con forma de abeto. El interior del coche olía a cereza silvestre.
Ella siguió preguntando:
—¿Hacía el frío que hace ahora el sábado por la noche?
Berg contestó:
—Más. Casi helaba.
Ella se puso de pie.
—¿Por qué bajaría la ventanilla Phoebe? —Miró a Berg—. ¿En qué condiciones se encontraba el interior cuando vieron por primera vez el coche? ¿Limpio? ¿Sucio?
—El bolso estaba completamente abierto en el asiento. Había envoltorios de hamburguesas a los pies del asiento del conductor. —Se frotó la mejilla—. Un puñado de recibos en los soportes para vasos.
—Papeles sueltos. Pero no habían volado por el interior. Eso sugiere que ella no bajó la ventanilla mientras iba en movimiento, sino después de detenerse en el cruce del ferrocarril.
Berg gruñó.
—¿Y por qué la bajó? —preguntó Caitlin—. ¿Para tirar una colilla de cigarrillo?
—No fumaba —dijo Berg—. Al menos, no hemos encontrado ninguna prueba de ello. Ni cigarrillos en su bolso. La unidad auxiliar eléctrica del salpicadero tiene un cargador de teléfono enchufado, no un encendedor.
Caitlin asintió.
—El ambientador tampoco parece que esté disimulando un olor a tabaco persistente.
Rainey se inclinó.
—Ni a hierba.
—Entonces ¿por qué bajó la ventanilla cuando se detuvo al pasar el tren? —quiso saber Caitlin—. ¿Para llamar a alguien que paseaba por la calle?
—Era más de medianoche. —Rainey cruzó los brazos—. ¿Tienen mucho tráfico a esa hora de la noche?
—No —respondió Berg—. Todo estaba cerrado a cal y canto en esa manzana, y no ha aparecido ningún otro testigo.
Caitlin pensó sus siguientes palabras.
—¿Para hablar con un policía que la paró?
Berg se movió un poco. Caitlin fue más consciente aún de lo frío que era el aire.
Berg se metió los pulgares por debajo de la hebilla del cinturón.
—No fue ninguno de nuestros oficiales quien hizo esto.
Solo le faltaba colocarse bien los calzoncillos ajustados para demostrar lo incómodo que estaba.
Pero continuó:
—El GPS de los coches del departamento muestra que ninguno se acercó a cinco metros de distancia del cruce en los veinte minutos anteriores a la llamada al 911. Cuando llamó Darley French, la unidad más cercana estaba al otro lado de la I-35. Todos nuestros vehículos llevan GPS. Se lo puede descargar y verlo por sí misma.
Caitlin asintió. Estaba segura de que Emmerich estaba haciendo eso exactamente.
—La subestación del sheriff de Solace tiene cuatro coches patrulla —añadió Berg—. Más el vehículo sin marcas para detectives. Ninguno de ellos estaba cerca del cruce del ferrocarril cuando desapareció Phoebe.
Caitlin y Rainey intercambiaron una mirada. La subestación del sheriff de Solace tenía cinco vehículos. ¿Cuántos podían tener las de las ciudades de alrededor? ¿Austin? ¿San Antonio? ¿Toda la flota del sheriff del condado? ¿Los agentes estatales y los Rangers de Texas?
—Está sacando conclusiones a una velocidad exagerada, agente Hendrix.
—No estoy sacando ninguna conclusión. Quizá la señorita Canova bajó la ventanilla para hablar con alguien que pensaba que era un oficial de policía.
Pero Berg no se calmó.
—Está diciendo que no tenemos nada.
—Esto sí que nos dice algo.
—¿Algo que valga la pena?
—Aún no lo sé.
Pero Berg no andaba muy errado. No tenían testigos. Ni una prueba forense. Ninguna conexión aparente entre las mujeres que habían desaparecido. Solo un agujero negro en el cual, al parecer, habían caído. Caitlin cerró muy despacio la puerta del coche de Phoebe Canova.
6
Cuando Caitlin y Rainey volvieron a la comisaría, Emmerich se encontraba ante un tablero de corcho nuevo, en la sala de detectives. Había puesto allí un mapa grande de Texas, y estaba clavando alfileres en él.
—¿Resultados? —preguntó.
—Pues muchos. —Rainey se acercó al tablero, con las manos metidas en los bolsillos de los pantalones—. El sospechoso no dejó huella alguna en el coche de Phoebe Canova. O bien llevaba guantes, o no tocó el vehículo.
—Si no lo tocó...
—La convenció de que saliera.
Caitlin se acercó.
—No tocó el coche.
Emmerich levantó una ceja.
—¿Es una intuición?
—Una deducción. El coche se encontró con el motor en marcha. Y la transmisión estaba para aparcar.
—Quizá Phoebe lo puso en aparcar porque se detuvo para dejar pasar el tren.
—Al tren le costó dos minutos pasar... El mismo tiempo que algunos semáforos. Y en un semáforo, si conduces un coche automático, no cambias de marcha. Simplemente, pisas el freno —dijo ella—. Phoebe lo puso para aparcar cuando decidió abrir la puerta y salir, para que el coche no se le fuera hacia delante.
Berg y el jefe Morales se acercaron también. El mapa les producía curiosidad.
Emmerich lo señaló.
—Estas son las ubicaciones donde se vio por última vez a cada una de las mujeres desaparecidas.
Al situarlo visualmente, las implicaciones eran dolorosamente obvias. El Red Dog Café. El patio de la universidad. Los multicines. El paso a nivel del ferrocarril. La casa de los Kerber. Emmerich dijo:
—Están situadas de norte a sur, a lo largo de casi ochenta kilómetros. Pero...
—Pero todas están en un radio de tres kilómetros de la I-35 —concluyó Morales.
Los alfileres rojos parecían una serie de botones que corrían por la delantera de una camisa.
—Más aún. No se apartan más de doscientos metros de una carretera que va a parar directamente a una rampa de entrada de la autopista. —Emmerich cogió un rotulador rojo y conectó los sitios de los secuestros con una gruesa línea que corría por toda la página, como una vena—. Es un coto de caza.
Morales se volvió hacia él.
—¿Y qué hacemos ahora?
—Pues construir un perfil del sospechoso. Para poder empezar a cazarlo.
El equipo se registró en un Holiday Inn Express, junto a una salida de la I-35. Caitlin se cambió de ropa y se puso unos vaqueros. Al otro lado de la calle había un puesto de tacos. Mandó un mensaje de texto a los demás preguntándoles si querían que les comprara algo.
Rainey respondió: «Trae picante». Emmerich escribió: «¿Comida para llevar?».
Caitlin respondió: «Comida para llevar de Texas. Cuanto mayor, mejor. Y es la ley».
Atravesó la carretera a toda prisa, y se notó cansada y tensa a la vez. Trabajar para la UAC conllevaba grandes responsabilidades, y la dejaba exhausta. Lo había visto aquel mismo día en los ojos de los oficiales de Solace. «Dinos que tenemos un sospechoso ya. Dinos quién es ese hijo de puta.
»Y ahora mismo, porque Shana está ahí fuera».
Hacia el este, unas colinas peladas se iban sucediendo hasta el horizonte. Se seguía oyendo el zumbido del asfalto de la interestatal sin parar. En el puesto de tacos se encontraban aparcadas unas cuantas camionetas, y había gente en unas mesas de pícnic esperando sus pedidos, acurrucados bajo sus chaquetas y enviando mensajes de texto.
Parecían muy relajados. Pero las mujeres que se encontraban entre la clientela permanecían junto a la luz que salía del interior del puesto.
Cuando Caitlin trabajaba en un caso en algún sitio donde no había estado nunca antes, siempre encontraba un establecimiento local muy ajetreado y barato donde comer. Era una forma de tomarle el pulso al terreno. Comprar comida en un establecimiento local servía para algo más que para que le reembolsaran las dietas. También aprendía algo de los lugares al entrar en sus establecimientos, al hablar con la gente y al escuchar tanto con los oídos como con el diapasón interior.
Allí veía que el puesto de tacos era un lugar donde se sentían bienvenidos por igual obreros de la construcción, universitarios y mamás que acompañaban a los niños al fútbol americano. Tras la ventanilla de los pedidos se oía a todo volumen una música de mariachis que salía de un radiocasete. Se oía hablar en inglés, en español y quizá incluso en hindi. Aquel sitio parecía muy agradable y seguro. Pero la gente mantenía los ojos clavados en los alrededores. Las mujeres evitaban las sombras. Solace estaba aprensivo.
El joven que trabajaba en el mostrador le dijo:
—¿Qué va a tomar?
Ella leyó el cartel con el menú que el hombre tenía detrás de la cabeza. Contó veinticinco tacos distintos, que iban desde cerdo hasta pollo jamaicano, cordero cortado a tiras con sriracha, queso Cotija y mermelada de arándanos y habanero.
—Pues todos... —Se rio.
Volvió al hotel con dos bolsas muy abultadas de comida caliente. Rainey se acercó por la zona de estar del vestíbulo. Caitlin le tendió un grueso fajo de servilletas.
Rainey desenvolvió un taco y le dio un buen bocado.
—Maldita sea...
Caitlin comió sin parar.
—Quizá pida el traslado a una oficina local.
Una vez restablecida, comprobó su reloj. El equipo se reuniría al cabo de una hora para analizar los resultados de la investigación del día. Tenía tiempo. Lo recogió todo, salió afuera y llamó a Sean Rawlins.
—Cariño —dijo.
—¿Qué tal?
La voz de él contenía una sonrisa. Ella notó que se calentaba, aunque la tarde helada convertía su aliento en escarcha.
—Pues hablan americano aquí. No hace falta traducción —dijo.
—¿Te has comprado ya unas botas vaqueras?
—Negras, con calaveras y rosas. —Llevaba unas Doctor Martens en realidad. Prefería echarse salsa picante en los ojos que ir de compras—. ¿Estás en la carretera?
—Atascado en el puente de la Bahía.
Ella notó una punzada de dolor, nostalgia por la Bahía, las altas torres del puente, la luz del sol iluminando miles de cabrillas blancas entre el Golden Gate y Alcatraz. Anhelaba el aroma del Pacífico y la belleza de las ciudades y las montañas, y también a su hombre. Cerró los ojos.
Los abrió y se sintió pequeña, rodeada por la extensión del continente. El cielo era inmenso. Era bellísimo y también terrorífico.
—A ver, cuéntame cosas de Texas —pidió Sean.
La brusquedad de él la hizo reír. Sean sonaba fuerte. Su energía era todo lo que ella apenas se había atrevido a esperar hacía un año. Sean quedó gravemente herido por el Fantasma, el sospechoso que atacó a Caitlin con una pistola de clavos durante el enfrentamiento en el cual murió su padre. Durante unos días espantosos, Sean estuvo a las puertas de la muerte. Ella nunca se había sentido tan impotente. Y, mientras él luchaba por su vida, ella había comprendido lo muchísimo que le amaba. La conmocionó como un shock eléctrico comprender que «aquí y ahora» lo es todo.
—¿Cat? —le preguntó él.
El cielo se había vuelto de color cobalto. Estaba saliendo la luna llena. El horizonte era de color rosa tiza.
—Sí —dijo ella.
—¿Os lleva a alguna parte esa investigación?
—Más vale que sí. Es grave.
Le habló del caso. Empezó a correr la brisa, pero no volvió al interior del hotel. Allí fuera notaba una conexión con Sean, como si, solo con ver el horizonte occidental, pudiera verle en su camioneta Tundra, con un brazo colgando por fuera de la ventanilla, el otro apoyado en la parte superior del volante, y su pelo oscuro alborotado por el viento. Él era agente de la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), especialista en explosivos. Y estaba a dos mil cuatrocientos malditos kilómetros de distancia.
Ella había aceptado el trabajo del FBI casi sin dudar. Sean la había animado a hacerlo. Le dijo que se arrepentiría si lo dejaba escapar.
No se arrepentía. Pero ahora, mientras ella trabajaba lejos de Virginia, él estaba a cuatro mil ochocientos kilómetros de distancia, en Berkeley.
—¿Cómo está Sadie? —preguntó Caitlin.
—Perfectamente. Se le cayó un bote de purpurina en el coche el otro día. Cuando llegué a la oficina, yo parecía una bola de discoteca.
Caitlin sonrió. Sadie tenía cuatro años.
Sean compartía la custodia de la pequeña con su exmujer. Su divorcio fue amistoso, pero todo dependía del frágil constructo de la «custodia compartida». Michele tenía un buen trabajo como enfermera de urgencias, que no deseaba dejar. Nunca aceptaría que Sean se trasladase a la Costa Este con Sadie. Y Sean nunca se iría a Virginia sin su hija.
Caitlin y Sean habían dicho: «Ya lo arreglaremos». Dos federales. ¿No sería muy duro?
Ella estaba allí de pie bajo la luz de la puesta de sol.
—Dale un beso a Sadie de mi parte. Te llamaré mañana.
Colgó. El aire se había vuelto frío. Pero la puesta de sol seguía su curso. El horizonte occidental era de color rojo acrílico, se extendía de forma interminable y oscurecía para acabar muriendo en un tono morado.
Cuando finalmente volvió adentro, el empleado del mostrador le sonrió y le dijo:
—Supongo que no hay atardeceres como este en el lugar de donde viene.
—Nunca había visto nada igual.
—Austin originalmente se llamaba la Ciudad de la Corona Violeta. Por atardeceres como este.
—Qué bonito. —Se metió los dedos helados en los bolsillos del abrigo—. ¿Originalmente? ¿Qué pasa? ¿Decidieron que era demasiado romántico para el Viejo Oeste?
—Los fundadores de la ciudad cambiaron el nombre por la Ciudad de la Luna Eterna, después de construir unas gigantescas torres con lámparas de arco voltaico para iluminar la ciudad. A causa de un asesino en serie de la década de 1880 —aclaró—. El Aniquilador de Sirvientas.
—¿De verdad?
—Mató a una docena de personas. Dos mujeres en Navidad. Las cortó a trocitos con un hacha.
Ella se quedó inmóvil.
Él grapó unos documentos.
—Usted y los demás son del FBI, ¿verdad?
—Sí.
Sonrió para sus adentros, con los ojos brillantes.
—Qué guay.
Ella le miró.
Al final él dijo:
—¿Algo más, señora?
—No. Gracias.
En el escritorio se acumulaban algunos ejemplares del diario local. El Gideon County Star publicaba un titular en primera plana: ¿DÓNDE ESTÁN? Debajo se mostraban las fotos de las mujeres desaparecidas.
En su habitación, Caitlin puso la televisión y sacó su ordenador portátil y sus notas de campo. Mientras el ordenador se encendía, apareció en la tele una reportera de noticias locales.
Una mujer morena con traje rojo miraba a la cámara con expresión de «algo va mal».
—La policía de Solace cree que la desaparición de las cinco mujeres es obra de un secuestrador en serie y han llamado al FBI. Informa Andrea Andrade.
Ay...
La pantalla cambió a una filmación en Solace. La reportera, una morena mucho más joven con un traje de un rojo distinto, iba caminando a lo largo de las vías del tren. Hablaba del terror que invadía Solace y de la desaparición de la joven Shana Kerber, que tenía una hija pequeña. Aparecieron los lacrimosos padres de Shana.
—Devuélvenos a nuestra niña —suplicó la madre—. Nuestra niña es preciosa para nosotros.
La garganta de Caitlin se tensó. Expelió el aire. «Empatiza, pero mantén las distancias».
Deseaba que los padres de Shana hubiesen hablado con ella antes de salir ante las cámaras. Emmerich los habría instruido, les habría dicho que llamasen a Shana por su nombre. Para humanizarla, para convertirla en una persona real a ojos del sospechoso.
El reportaje cambió y se trasladó a una galería de tiro local. Un instructor de armas de fuego disparaba cinco proyectiles a un blanco de papel, a diez metros. Tenía los hombros anchos y la hebilla del cinturón enorme. Llevaba la pistolera atada en torno a la pernera de los vaqueros con un cordón, a lo Wyatt Earp.
—Hay maldad en esta ciudad —dijo—. Satán está suelto entre nosotros. Si no nos protegemos, probablemente nos convertiremos en sus víctimas.
El vídeo se cortó y se vio a más ciudadanos disparando a dianas de papel. Caitlin negó con la cabeza. Aun en la peor de las situaciones, aunque haya un depredador actuando en una ciudad en su momento álgido, la mayoría de las personas no se convierten en víctimas. Pero el miedo no funciona así.
La reportera apareció otra vez. En Main Street, la mujer hablaba con Darley French.
—Sí, el FBI está en la ciudad —dijo French—. Dos mujeres agentes me han entrevistado sobre esa chica a la que vi que se llevaron de su coche.
Caitlin dejó a un lado su portátil.
—Analistas de perfiles —siguió French—. Eso significa que se trata de un asesino en serie. Pero saben lo mismo que yo, no tienen ni idea de quién es.
El reportaje volvió al estudio.
—Estamos buscando confirmación de que la Unidad de Análisis Conductual del FBI está en Solace. Les mantendremos informados sobre estos hechos preocupantes.
Caitlin se puso de pie. Si la historia acababa saliendo en los medios de comunicación nacionales, podía inflamarse todo e ir en aumento hasta convertirse en un reguero de pólvora. Arraigarían las mitologías y los cuentos. Sería muy difícil librarse de todo eso. Y también peligroso.
No esperó a la reunión de equipo programada. Cogió el teléfono y llamó a Emmerich.
—Nos han sacado en las noticias.
Madison Mays detuvo el coche en el aparcamiento de su complejo de apartamentos justo cuando la última luz del día se desvanecía virando a gris. Se echó la mochila al hombro y cerró la puerta del coche con la cadera. Estaba exhausta después de un día entero de clases en la facultad Gideon Western seguido de un turno de camarera en el centro comercial que había junto al campus.
De los apartamentos llegaba el sonido de una música y conversaciones y La ruleta de la fortuna. Más allá del aparcamiento, el tráfico rugía por la I-35. Madison subió las escaleras, buscó las llaves en el bolsillo y se detuvo.
—Mierda...
Se había dejado las llaves puestas en el contacto. Bajó las escaleras de nuevo corriendo hacia el coche.
Cogió las llaves, cerró y se dirigió al edificio otra vez. Al llegar a la acera, un coche atravesó el aparcamiento. Las luces de los faros pasaron de un lado a otro, iluminando el pasadizo techado que conducía al otro extremo del edificio.
Entre las sombras, un hombre la miraba. Ella dio un respingo.
Era alto e iba vestido como un banquero que se hubiera quitado la corbata después de terminar su jornada en el despacho. La camisa que llevaba era de un blanco inmaculado. Tenía un teléfono en la mano.
Ella se llevó la mano al pecho.
—Dios...
No le veía la cara. Él se tocó la frente con el teléfono, como un caballero antiguo que se tocase el sombrero. Los faros pasaron y él volvió a sumergirse en la oscuridad.
La chica notó un aleteo en el estómago, como de mariposas que agitaran las alas. Necesitaba pasar junto a él para llegar a las escaleras. Notaba que el hombre seguía mirándola.
—Apartamento cuatro noventa y dos —dijo este.
Ella le ignoró, pero la voz de él tenía un tono de autoridad. Como de autoridad legal.
La joven frunció el ceño.
—Creo que los apartamentos de este edificio no llegan al cuatro noventa y dos.
Él parpadeó.
Sus ojos eran plateados a la luz de la luna.
—Está equivocada.
Levantó el teléfono, dejándole ver un atisbo de la pantalla. Había un mensaje de texto, sí, pero ella no pudo leerlo. Las mariposas que tenía en el estómago agitaron las alas.
Ella le miró a los ojos. Había algo... Un punto de...
Deseo.
Arriba, en la pasarela del segundo piso, se abrió la puerta de un apartamento.
—¿Madison?
Patty Mays ocupaba toda la entrada, interceptando casi toda la luz. Su voz era de hierro.
Madison dijo:
—Mamá, este hombre está buscando el apartamento...
—Entra.
El hombre se alejó con rapidez.
Madison subió las escaleras corriendo. Patty esperó en el pasillo, con un lado de su cuerpo iluminado por las luces del salón y los pies firmemente plantados en el suelo, y vio al hombre cruzar el aparcamiento. Madison entró en el apartamento. Patty la siguió y cerró la puerta. Con cerrojo.
Se quedó mirando a Madison.
—Pero ¿en qué estabas pensando?
—Se había perdido. Parecía un policía. —Pero el estómago se le agitaba.
—Como si te parece que es Harry el sucio caído del cielo. Los diablos siempre van disfrazados.
Patty buscó por su espalda y sacó la Smith & Wesson calibre 40 que llevaba en la cinturilla de sus pantalones de yoga.
Madison atisbó por entre las cortinas. En el aparcamiento, el hombre pasó bajo una farola y se desvaneció luego entre las sombras.
Las mariposas no dejaron de aletear hasta que las luces de freno de su coche desaparecieron por la carretera.
«Probablemente no sea nada», pensó.
Pero, en otra parte de su ser, se dijo: «Presta atención a las mariposas».
7
La mañana resultó fría y neblinosa. A las ocho, cuando el equipo se reunió en la comisaría de Solace, tres furgonetas de las cadenas de noticias estaban delante. En el vestíbulo de la comisaría, lo primero que vio Caitlin fue unos focos y cámaras que apuntaban hacia la cara agobiada y preocupada del jefe Morales. Este se encontraba rodeado de reporteros. Los micrófonos se tendían hacia él.
—Sospechamos que las mujeres que han desaparecido desde agosto han sido raptadas por un solo individuo —dijo Morales—. Queremos asegurarle al público que estamos haciendo todo lo posible para detener al perpetrador, para averiguar el paradero de las mujeres desaparecidas y para devolverlas a sus familias.
No dijo «vivas».
—Pedimos a todas las mujeres que tomen especiales precauciones para salvaguardar su seguridad. Manténganse unidas y bien atentas a su entorno —añadió—. Si ven algo raro, presten atención. A esa vocecilla que les dice que están en peligro..., escúchenla. Pueden salvar la vida.
Morales no sugirió en ningún momento que las mujeres del condado de Gideon fuesen armadas. No tenía que hacerlo.
Una periodista vio a Caitlin y a sus colegas. Era la morena del traje rojo. Abandonó al jefe y se acercó a Rainey.
—¿Es usted del FBI? —preguntó.
Rainey permaneció impasible.
—Somos de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI y estamos aquí para ayudar a la comisaría del sheriff. El jefe Morales responderá las preguntas.
Pero los micrófonos y cámaras dieron la vuelta.
Un reportero levantó la mano.
—¿Tienen algún sospechoso?
—¿Tiene alguna esperanza el FBI de encontrar vivas a las mujeres desaparecidas?
La mujer del traje rojo levantó la voz.
—¿Ha cometido estos delitos un asesino en serie?
Detrás de sus gafas sin cristales, la expresión de la cara del jefe Morales mostraba alivio, pero también parecía abatido. Hizo un gesto hacia Rainey: «Le toca».
Brittany Leakins se apartó de la televisión y se mordió el pulgar. No era una noticia que le gustara oír mientras comía. La luz de su cocina era suave pero nítida. En su silla de bebé, Tanner no paraba de moverse.
—Calla, pequeñín.
Brittany cogió un trapo húmedo y le limpió la cara a Tanner de los restos de zanahoria. El niño se retorció y dio patadas en el reposapiés. Ella encontró su chupete en el suelo, lleno de pelusa y migas. Pensó en recorrer los seis pasos necesarios para limpiarlo bajo el grifo de la cocina, pero se lo metió en la boca, lo chupó bien y se lo metió a Tanner entre los labios. Lo sacó de la sillita de bebé y se lo apoyó en la cadera.