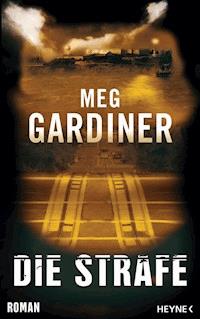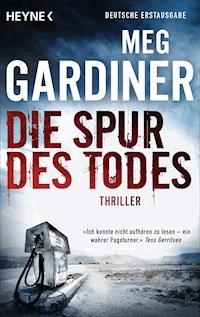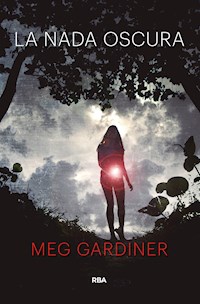9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Caitlin Hendrix
- Sprache: Spanisch
Dos asesinatos. Las víctimas llevan la firma del Profeta, un psicópata calculador que hace veinte años sembró el terror en la bahía de San francisco y luego desapareció. Aquel asesino en serie destruyó al padre de Caitlin Hendrix cuando era una niña. Ahora ella es policía y no piensa dejarle escapar. Aunque para ello tenga que asomarse al abismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Título original: Unsub
© Meg Gardiner, 2017.
© de la traducción: Ana Herrera, 2018.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO288
ISBN: 9788491871088
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Epílogo
Agradecimientos
PARA SHANE SALERNO
Quien lucha contra los monstruos, debería procurar no convertirse en monstruo en el proceso. Si miras demasiado tiempo un abismo, al final el abismo te devuelve la mirada.
FRIEDRICH NIETZSCHE
ABRIL DE 1998
Los chillidos la despertaron. La áspera voz de su padre gritaba al teléfono.
—Escúchame. No tenemos días. Tenemos horas.
El cielo negro se colaba por la ventana del dormitorio. Las sombras trepaban por el techo.
—¿No lo entiendes? Está en su mensaje... Mercurio ascendente con el sol.
Caitlin se hizo un ovillo, abrazada a su osito. Sabía muy bien lo que significaba «Mercurio». Significaba linternas y últimas noticias y todo el mundo muy asustado. Una bolsa de esas para meter cadáveres entrando en la camioneta negra del forense. asesino se cobra su octava víctima. Significaba que ya no podías cerrar los ojos, ni volver la espalda. Porque «él» te podía atrapar en cualquier momento, y en cualquier lugar.
—Nos lo está diciendo bien clarito. Volverá a matar cuando salga el sol.
Y papá tenía que parar todo aquello.
Y por eso cada palabra que pronunciaba Mack Hendrix sonaba más furiosa que la anterior. Por eso tenía la camisa sucia y llevaba tres días sin afeitarse, y cuando volvía a casa para estar solo una hora no les prestaba atención ni a la cena ni al partido de los Warriors ni a ella. Por eso iba de aquí para allá y miraba las paredes y chillaba al teléfono.
La puerta de atrás crujió un poco.
—Porque llevo cinco malditos años trabajando en este caso. Y lo sé.
Caitlin salió de la cama y se acercó a la ventana. Papá salió, encendió un cigarrillo y miró al jardín. La luz se reflejaba en su pistola y su placa de detective. Tenía los hombros caídos. Eso la asustó mucho. El viento difuminaba sus palabras.
Salió de puntillas de su habitación. La puerta de la de sus padres estaba cerrada: mamá dormía. Se metió en la cocina, que tenía la ventana abierta, para oír la conversación.
—... trabajamos con pruebas. Seguimos trabajando. De lo contrario, habrá más muertes.
Ella se detuvo. La puerta del garaje tenía una rendija abierta.
La norma era no entrar nunca en el garaje si papá no decía que adelante. Allí guardaba sus archivos, en el banco de trabajo. Toda su información. Pero a veces la dejaba entrar, para que lo ayudara a guardar sus papeles. Notó un nudo en el estómago. Miró de nuevo por la ventana de la cocina hacia fuera, al jardín. El cigarrillo relucía, rojo.
Las respuestas estaban en el garaje. La verdad. Se acercó a la puerta y pasó por la abertura.
Se quedó quieta, descalza, notando el frío del cemento en los pies. Las paredes estaban cubiertas de fotos.
Rostros. Carne. Ojos abiertos. Rajas desgarradas. Sangre. La cabeza le empezó a latir con fuerza.
Una bolsa de plástico encima de una cara que chillaba. Marcas de mordiscos. Perros. Por el rabillo del ojo veía temblar las estrellas. Un corte. Un corte. Él había cortado el pecho de la persona con un cuchillo, una persona muerta, ella está muerta.
Un sonido surgió de su garganta. Él le había hecho un dibujo con cortes a la mujer. Un monigote hecho con palitos. «Eso».
Se volvió en un círculo lento. Vio unos pies que colgaban. Cosido como Frankenstein. Un brazo con palabras grabadas... «Desesperación». Le temblaban las piernas. Los cortes los cortes los cortes. La señal.
Mareada, se volvió. Las fotos parecían atacarla, aullando. «Es un demonio un demonio él él». Se tapó la boca con las manos, pero el sonido era cada vez más fuerte.
Unos pasos resonaron por la cocina. La puerta se abrió de golpe.
—Dios mío, no.
Papá entró deprisa, con la boca abierta, los ojos ardiendo. El sonido salía de la garganta de ella, gritos incontrolables.
La cogió en sus brazos.
—No mires, Caitlin. Cierra los ojos.
Ella enterró la cara en su pecho, pero las fotos aullaban y la arañaban. Sollozó fuerte, agarrándose a él, notando que temblaba. La obra del asesino estaba por todas partes. Mercurio, el mensajero. El Profeta.
Estaban rodeados.
1
EQUINOCCIO
EN LA ACTUALIDAD
Con el arma en el costado, los ojos en la noche, Caitlin se acercó a la casa. La niebla se pegaba al suelo, deslizándose, espesa, más allá de la bahía de San Francisco. Escondía las estrellas, sus rostros, la vista que había más allá.
Subieron en silencio los escalones hasta llegar al amplio porche. El frío de marzo paseaba sus patitas por los brazos de Caitlin. Junto al timbre de la puerta, una pegatina desvaída anunciaba que Jesús era tu Salvador, pero Caitlin no veía prueba alguna de ello.
«Esta noche, no —pensó—. Esta noche Jesús no atiende llamadas».
Se reunieron junto a la puerta. Tras las cortinas corridas se oía el ruido de un televisor. Inteligencia les había dicho que quizás hubiera seis personas dentro. Pero no era seguro.
El corazón de Caitlin latía con fuerza dentro de su chaleco antibalas. Debajo llevaba una camiseta, vaqueros y botas de trabajo. El pelo rojizo lo llevaba metido en una gorra de visera. Sus nervios estaban afinados en una frecuencia superalta, y la adrenalina pasaba a través de su cuerpo como si fuera electricidad estática, esperando la señal.
El responsable de la redada levantó el puño. El equipo se quedó inmóvil.
Ríos era sargento del Departamento de Policía de Oakland, alto y cuadrado como un armario, y vestía equipamiento táctico negro. Miró hacia atrás: Policía de Oakland, Departamento de Policía de San Francisco, condado de Alameda.
En el chaleco de Caitlin ponía: sheriff. Su gorra de visera decía: equipo operativo narcóticos. Todos levantaron los pulgares.
El momento anterior, el de suspense, siempre la agobiaba mucho. La espera era terrible. Esa odiosa incertidumbre. La casa tenía dos pisos, era decrépita y gritaba peligro por los cuatro costados. Caitlin se pegó a la pared de estuco, con la pistola SIGSauer caliente en la mano. A su espalda, un joven ayudante del sheriff de Alameda llamado Marston repiqueteaba con los dedos, aprensivo.
«Vamos —pensó ella—. Quizá Jesús no responda a las llamadas esta noche, pero aquí estamos. Adelante».
Ríos levantó el rifle semiautomático y llamó a la puerta.
—Policía.
Ladró un perro. Se oía el monótono parloteo de la televisión. Ríos echó atrás el arma para llamar de nuevo.
Un disparo de escopeta desde dentro sembró el porche de astillas.
La electricidad estática de los nervios de Caitlin adquirió un tono decidido.
«Allá vamos».
Dentro de la casa se oyeron carreras. Chillidos de hombres. Ríos probó el picaporte. Cerrado. Señaló al cuarto hombre del equipo, un policía de Oakland que llevaba el «Cerdito».
Caitlin se preparó para recibir más disparos. El policía de Oakland, Hillyer, los rodeó y apuntó el Cerdito a la cerradura. Habían cargado la escopeta recortada con munición especial para asaltos. Disparó desde un par de centímetros de distancia. El conjunto de la cerradura salió volando hacia la casa y Hillyer se apartó a un lado. La puerta se abrió de par en par. Era una llave maestra: funcionaba con todas las cerraduras.
Ríos dijo:
—Vamos, vamos.
Con el rifle al hombro, dirigió a la formación y entraron.
La luz era escasa. El suelo estaba alabeado. Entraron en el vestíbulo, tensos pero sin detenerse. Ríos señaló hacia delante y luego a la derecha.
—Derecha, despejado —dijo.
Caitlin fue hacia la izquierda, con la pistola nivelada. Comprobó su zona.
—Izquierda, despejado.
El vestíbulo apestaba a azufre y amoníaco. En la parte de atrás de la casa, un ariete abrió de golpe la puerta trasera.
Marston pasó junto a ella y comprobó su zona.
—Despejado.
Cerraron filas detrás de Ríos, con la mano izquierda en el hombro de la persona que tenían delante, y avanzaron hacia la arcada amplia que conducía al salón. Ríos señaló. «Adelante». Entró.
—¡Suelta eso! —chilló.
Un arma resonó al caer al suelo.
Caitlin pasó tras él. Volvió a comprobar su zona. Ríos chilló:
—¡Al suelo!
Y ella vio por el rabillo del ojo cómo un hombre caía de rodillas.
—Izquierda, despejado —dijo.
Ríos dio una patada a un arma y la alejó del sospechoso, y apuntó con su rifle al hombre mientras Marston y Hillyer entraban en la habitación.
—Todo despejado.
En el vestíbulo se oían gritos de hombres. Pies que corrían de aquí para allá.
Ríos señaló a Caitlin y Marston y luego se llevó dos dedos a los ojos.
—Cocina. Adelante.
Caitlin volvió al vestíbulo. En el extremo más alejado, unos hombres cogían puñados de billetes y huían, con los policías persiguiéndolos. Avanzó hacia la puerta de la cocina, con el arma dispuesta, el dedo en el gatillo. El pulso le latía en los oídos. El chico, Marston, llegó detrás de ella, cerca.
El aliento de él le calentaba la nuca. Él solo medía metro cincuenta y cinco, y ella era, de momento, su escudo. En otra habitación, alguien gritaba y golpeaba una pared.
—¡Despejado! —gritó un oficial.
El hedor a amoníaco le quemaba la garganta. Se detuvo en el umbral, oculta. No se oía nada en la cocina. Marston le puso la mano en el hombro. Ella asintió: «Preparados para despejar la habitación». Él le dio un apretón: «Estaré justo detrás de ti». Se movieron juntos.
Ella se dirigió hacia la puerta con Marston pisándole los talones, y comprobó el hueco entre la puerta y el marco, mirando hacia un lado. Los ojos le latían y la SIG barrió la habitación. De inmediato, se apartó del hueco de la puerta. El conducto fatal, por donde se abren paso la mayoría de las balas.
—Derecha, despejado —dijo.
Marston la rodeó y siguió adelante.
—Izquierda, despejado.
Los platos sucios cubrían la encimera. En la mesa había una contadora de monedas, fajas para billetes de colores y un montón de dinero. Un rastro de billetes de veinte dólares se desperdigaba por el linóleo, a merced de la húmeda brisa que entraba por la ventana. Le habían dado un puñetazo a la pantalla desde dentro. Parecía una vía de escape rápida.
Un escalofrío recorrió los brazos de Caitlin. No le gustaba nada tener detrás de ella el hueco de una puerta. Aunque el equipo había despejado el vestíbulo, una puerta siempre era como una boca hambrienta a su espalda.
Y la ventana se abría a la oscuridad. Vistos desde fuera, Marston y ella eran unos blancos perfectamente iluminados.
Marston tenía los nudillos blancos de tanto aferrarse al arma. Ella esperaba que dijera que todo estaba despejado.
Tras el hedor químico se adivinaba también la peste a sudor. Ella escudriñó la oscuridad exterior, una despensa que había en una esquina de la habitación, y los billetes de veinte en el suelo. A decir verdad, el rastro del dinero no conducía hacia la ventana.
Marston dio un paso hacia la mesa. Fuera, un perro volvió a ladrar.
Caitlin levantó la mano izquierda, el puño cerrado.
«Alto...».
La puerta de la despensa se abrió de repente. Un hombre salió disparado y se lanzó hacia la mesa.
Iba sin camisa y estaba hecho un manojo de nervios. Un cuchillo de carnicero relucía en su mano derecha. Caitlin se giró y lo apuntó.
Marston estaba justo detrás de él, en su línea de fuego.
Chillando, el hombre lanzó el cuchillo hacia delante.
Ella se arrojó hacia él, como si se zambullese, y lo placó a la altura del pecho. Apestaba a sudor agrio. Los billetes de veinte se le escapaban de los bolsillos. Ambos cayeron sobre la mesa de la cocina y se deslizaron por encima de ella. Guiñando los ojos. Los dientes negros. Las manos como garras. Ella aprovechó el impulso y rodó hasta hacerlo caer al suelo con ella. El hombre chillaba como si fuera una alarma de incendios.
Ella lo puso boca abajo y lo sujetó con una llave de muñeca. Le movió la cabeza hacia el linóleo, con la rodilla apoyada contra su codo. Marston estaba de pie a su lado, mirándose el pecho. El cuchillo sobresalía de su chaleco antibalas.
Ríos entró por la puerta con el arma dispuesta. Se detuvo al ver a Marston y al hombre que se agitaba bajo la llave de sujeción de Caitlin, entre platos rotos y billetes arrugados.
Marston se arrancó el cuchillo del chaleco.
—Todo despejado.
Ríos bajó el rifle.
—¿Ese tío ha salido de la tostadora o qué?
Caitlin esposó al hombre y lo obligó a ponerse de pie.
—Es el genio de la meta.
Los ojos de Ríos no transmitían la misma ligereza que su tono.
—Todo controlado —dijo ella.
Marston se tocó el chaleco e hizo una mueca, como si tuviera las costillas magulladas. Ríos le ordenó que pusiera el cuchillo en una bolsa como prueba y que se llevara al sospechoso en custodia. Cuando Marston se alejó, Hillyer apareció en la puerta.
—La casa está despejada —informó.
Caitlin siguió a Ríos al vestíbulo. Los chillidos y carreras habían cesado. Había tres hombres sentados en el suelo del salón, esposados, con las espaldas apoyadas contra la pared. Los oficiales de la policía de San Francisco contaban bolsas de cristal. Ella enfundó el arma y soltó el aire.
Por encima se oía ruido. Todos alzaron la vista hacia el techo.
Ríos señaló a Caitlin y Hillyer.
—Arriba. Dos dormitorios. Adelante.
El ruido que resonaba en la cabeza de ella se aceleraba como una alarma de incendios. No preguntó qué podía haber pasado por alto el equipo. Sacó de nuevo el arma y encabezó la marcha junto con Hillyer por el lúgubre vestíbulo. Notaba el chaleco muy pesado. También la SIG-Sauer, que llevaba agarrada en modo combate, con las dos manos. Al pie de las escaleras, Hillyer le puso la mano en el hombro. «Tranquila». Ambos subieron juntos.
En el piso de arriba, comprobaron el vestíbulo y el primer dormitorio. La puerta del segundo dormitorio estaba entreabierta. Desde dentro llegaban sonidos ahogados. Caitlin levantó la SIG. «No me van a sorprender otra vez. Estaré preparada».
Los sonidos se hicieron más intensos. Casi gritos. Hillyer y ella se detuvieron ante la puerta. Estaban medio ocultos, pero no a cubierto, no si quien estaba dentro decidía dispararles a través del contrachapado. Ella intentó calmar su respiración para que fuese más lenta. Asintió, Hillyer le apretó el hombro, y ella atravesó la puerta de repente, apuntando con la pistola hacia el origen del sonido.
—¡Sheriff! ¡No se muevan!
El chillido era cada vez más intenso. Hillyer pasó a su alrededor, moviendo el arma.
—¡Alto! ¡Alto! —Ella levantó un puño. Cogió el chaleco de Hillyer—. No te muevas. No respires. Quita el dedo del gatillo. —Bajó el arma—. ¡Dios mío!
2
Caitlin cerró la puerta delantera tras ella y pasó el cerrojo. Sus pasos resonaron en el suelo de madera. La luz de una mesita le confería un resplandor ambarino al salón. Fue a quitarse el cinturón de servicio. Los dedos no le obedecían y no podían desabrochar la hebilla. Cerró los ojos y apretó los puños. Al cabo de unos segundos, el temblor cesó. Desabrochó el cinturón y lo dejó caer, resonando, en la mesa de centro.
Tenía los vaqueros rotos y la rodilla hinchada por el golpe que se había dado en la casa de la metanfetamina, en el suelo de la cocina. El pelo rojizo despeinado. Bajo la camiseta blanca, la cicatriz del agujero de bala irregular que tenía en el hombro le dolía. El mundo le parecía brillante y acelerado.
Desde la parte trasera de la casa llegó Shadow corriendo. Con las grandes orejas alerta y la lengua colgando. Caitlin se arrodilló y enterró su cara en el suave y exuberante pelo de Shadow, y dejó que la perra le lamiera la cara. El temblor de sus manos cedió poco a poco.
Se echó atrás y miró los ojos brillantes de Shadow.
—¿Quién es una buena chica?
La perrita ladró y se sentó mientras meneaba el rabo. Era delgada y negra, y tenía las patas blancas. Caitlin le acarició el pelaje y gruñó un poco al reincorporarse.
Siguió a Shadow a la cocina y le llenó el cuenco de agua. La casita destacaba por su calidez en la noche neblinosa. Era una casa de alquiler en Rock Ridge, una casa estilo Craftsman, rodeada por la típica valla de listones de madera. Las colinas de Berkeley se alzaban detrás. El barrio era muy populoso y ecléctico, lleno de abetos y de hiedra desbordada. Eso quería decir que estaba a salvo, más allá de la línea de fuego. Al menos, hasta que la línea de fuego llegase hasta su calle, bajando la colina.
Ya en el dormitorio, se quitó la SIG y la guardó en la cómoda. Se desvistió y se duchó para desprenderse del aroma de la metanfetamina y la tensión de los hombros. Se estaba poniendo unos vaqueros limpios y una camiseta cuando oyó un golpecito en la puerta delantera y una llave que giraba en la cerradura. Entreabrió la puerta y vio a Sean Rawlins cruzando el vestíbulo para dirigirse a su encuentro. Soltó el aire.
Sean acababa de salir de una guardia. Caminaba a pasos largos y lentos, sin quitarle ojo de encima, con las botas resonando en el suelo. Tenía el pelo oscuro alborotado por el viento. Ojos castaños de mirada intensa. Su tatarabuelo había cabalgado con los apaches chiricahua en la sierra Madre, y Caitlin pensaba en aquella mirada como la mirada guerrera de Sean. Esa mirada que decía «no intentes joderme» y que dedicaba a los sospechosos y a los vendedores de coches. Lo consideraba el hombre más guapo que había visto en su vida.
Una sonrisa acompañó aquella mirada. Él levantó una botella de tequila.
Ella se echó a reír, cogió la botella y dio un buen trago. Le ardía el pecho. Respiró con fuerza.
—Perfecto.
No bebía en días de diario, excepto en vacaciones, cuando había partido de los Warriors y cuando había tiroteos.
—Hay más —dijo él.
—Pues mejor.
Él la empujó desde el vestíbulo hasta la cocina. En la encimera, dejó una bolsa de papel marrón de una taquería del barrio.
—Alabado sea Dios —entonó Caitlin.
No se molestaron ni en sacar platos, sino que se comieron los tacos de pie, inclinados encima de la isla de la cocina y derramando la salsa pico de gallo.
—Y hay algo más —añadió él.
—¿Me ha tocado la lotería?
—Sales en las noticias.
La voz de él, por lo general fría, denotaba algo de emoción. Puso en marcha un vídeo en su móvil.
—Lo último que esperaba es verte salir de una casa de meta con un bebé en brazos —dijo él.
—Nunca se sabe lo que hay detrás de la puerta número tres.
La pantalla se iluminó. Era un avance informativo y, en efecto, ahí estaba ella.
Quizás el Equipo Operativo de Narcóticos había alertado a los medios sobre la redada. Quizás alguien había denunciado que se habían oído disparos. Se olvidó de la comida, fascinada mientras se contemplaba a sí misma como si fuera una extraña.
Salía de la puerta principal de la casa de la meta, con un bebé llorando entre los brazos. En pantalla, parpadeaba como si la hubieran cogido por sorpresa. Y así había sido.
Cuando pasó junto a la puerta del dormitorio de arriba, en la casa de la redada, estuvo así de cerca de disparar. Notaba todavía la presión de su dedo en el gatillo al entrar en la habitación, gritando... y callar de repente.
Fue al ver al bebé, una niña de solo unos meses de edad, que intentaba salir dando patadas de debajo de las mantas raídas que se amontonaban en el suelo. Por la ventana, abierta de par en par, entraba el aire frío. Los diminutos puños estaban apretados junto a su carita roja, y las piernas gordezuelas daban patadas sin parar. Caitlin enfundó el arma y la cogió en brazos. Asombrada.
Igual de asombrada se la veía en el vídeo. «Todo controlado», le había dicho a Ríos. Y una mierda.
—Era muy pequeñita, pero muy luchadora. Espero que eso sea buena señal —dijo.
—Siempre —repuso Sean—. Tanto si mides medio metro como si mides dos metros.
Ella le dirigió una mirada apreciativa, apagó el teléfono y se vio a sí misma reflejada en la ventana. Los ojos demasiado ardientes. Cogió la botella de tequila y dio otro trago. Quemaba menos que el primero.
Le pasó a Sean un brazo por la cintura, y señaló la placa de la ATF, la agencia estatal encargada de asuntos de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, que él llevaba colgando de una cadena en torno al cuello.
—Tu turno ha terminado —observó.
Se la quitó y la dejó en la encimera. Después levantó a Caitlin en volandas y también la sentó encima de la encimera. Ella lo acercó a su cuerpo. Él olía a jabón y a aire libre.
—¿Tienes algo más para mí, esta noche?
Él sonrió, y parecía una promesa muy pícara. Ella se echó a reír. Los restos de estrés se evaporaron. Lo besó. Luego lo abrazó y lo besó un poco más. Él le pasó los dedos por el pelo, echó la cabeza de ella hacia atrás y le besó el cuello.
Unos faros iluminaron la ventana. Ella se bajó de la encimera, agarrándose a él, y fue a cerrar los postigos. Se oyó una portezuela de coche que se cerraba.
Se quedaron parados. Volvieron a la ventana. Fuera, un coche del sheriff del condado de Alameda acababa de aparcar junto a la acera.
Se miraron el uno al otro. Un coche policía nunca era buena señal, ni siquiera en la casa de un policía. Llamaron con fuerza.
Ella abrió la puerta. La noche era fría.
El oficial de paisano que tenía ante ella parecía como muchos policías ancianos que se aferran al trabajo hasta que alguien les dice que ya es hora de jubilarse. Mejillas hinchadas, hombros caídos. Su expresión seria decía que pasaba algo realmente malo.
—Detective Hendrix. Necesito que venga conmigo.
El viaje fue muy largo, de una hora nada menos. Salieron de la ciudad y se internaron por el campo, que estaba a oscuras. Nadie hablaba. Los faros fueron barriendo campos vacíos hasta que doblaron un recodo junto a una frenética burbuja de rojo y azul. El tramo de carretera donde se detuvo el coche estaba desierto. Las luces que relampagueaban iluminaban unos maizales. Un helicóptero de la policía pasaba por encima. Una docena de policías estaban en movimiento en el terreno.
Caitlin bajó del coche. El viento era frío. El cielo nocturno estaba despejado. A dos pasos del coche, notó que la tensión era grande.
Reconoció al hombre que la esperaba en el arcén. Iluminado por detrás por las luces que giraban, con el abrigo aleteando en la corriente de aire producida por el helicóptero, el sargento superior de Homicidios Joe Guthrie la vio acercarse. Con los brazos en jarras. El aliento humeante. Esbelto y seco, con los ojos hundidos y oscuros, parecía alerta y agudo como un zorro. Tenía fama de investigador metódico, un hombre que iba buscando las debilidades con enorme paciencia y, cuando las encontraba, te desgarraba la garganta. La miró atentamente, mientras ella se acercaba a él. La sopesaba. Ella respiró hondo y le devolvió la mirada.
—Tiene que ver una cosa —dijo él.
Caitlin comprendió sin apenas margen de duda qué era esa cosa. Firmó el registro de entrada al escenario del crimen y se preparó. Había visto cadáveres antes, en la sala de autopsias y en el escenario de colisiones frontales, y en el suelo de sucias cocinas, un marido sangrando por una herida de cuchillo mientras su mujer luchaba por quitarse las esposas, gritando: «¡Se lo merecía, el muy cabrón!». La muerte adoptaba innumerables formas, y ella podía enfrentarse a todas ellas.
Apartaron los tallos en el maizal hasta llegar a un pequeño claro. Los focos del helicóptero pasaban por encima de ellos. Guthrie se apartó a un lado para enseñarle lo que se encontraba en el centro del claro.
Era una mujer joven. Tenía la piel blanca como el papel, y el pelo apelmazado y rojo por la sangre seca. La habían estrangulado.
El látigo le había arrebatado la vida, atado muy tirante en torno a su cuello. Unas marcas de azotes rojas le atravesaban la cara y el rostro, como rayas feroces. La blusa, cortada por el látigo, estaba abierta, y mostraba el símbolo que le habían incrustado en el pecho con unos clavos brillantes.
Caitlin se apartó y se dobló en dos. Se contuvo y se quedó allí un buen rato, con las manos en las rodillas y los ojos cerrados. Tenía que hacer un esfuerzo y respirar.
—Detective —dijo Guthrie.
La voz le llegaba como si viniera desde un pozo de treinta o cuarenta metros de hondo. La noche olía a tierra y a hierro.
«Es imposible —se dijo a sí misma. Pero notaba como si todas las pesadillas que había tenido en su vida cobraran vida de repente, rugiendo—. Desapareció hace muchos años. Hace décadas».
Abrió los ojos y se volvió para verlo de nuevo. Para probarse a sí misma que era real. Ese mismo símbolo, grabado en la carne de otra víctima. Su símbolo. Su locura.
El Profeta.
La cara de la víctima estaba llena de polvo y veteada de lágrimas secas. Los finos hilos de sangre que corrían desde los clavos significaban que todavía estaba viva cuando se los clavaron. No debía de tener más de veinticinco años.
Caitlin miró los ojos muertos de la mujer. De un azul liso. Notaba que Guthrie estaba de pie junto a ella. La examinaba muy de cerca. Vigilaba su reacción. Ella cerró los ojos para no ver el rostro de la víctima, pero un efecto visual la había dejado grabada en sus retinas. Se le cerró la garganta, y un dolor lleno de aturdimiento se abatió sobre ella. Luchó para dominarlo. Todo, hasta poder hablar de nuevo.
—¿Dónde está el otro cuerpo?
—Mire, no sabemos si es él —dijo Guthrie—. Podría ser un imitador...
—¿Él ha llamado por teléfono a la familia?
—Así hemos sabido dónde encontrarla.
«Deja eso —pensó ella—. No pienses ahora en su familia. Concéntrate en el escenario».
Pero no podía. Le volvía de nuevo todo lo que sabía del Profeta. Que cogía dos víctimas a la vez y las colocaba en escenarios grotescos, como si fueran maniquíes en unos escaparates infernales. La forma que tenía de grabarles en la carne su firma: el antiguo signo de Mercurio, mensajero de los dioses, guía hacia el inframundo. En una víctima lo marcaba con un cúter y vertía mercurio líquido en la herida.
—¿Dónde está la nota? —preguntó.
Guthrie dudó.
—Siempre había una nota —dijo.
Guthrie llamó a un oficial cercano, que trajo una bolsa de pruebas. El oficial la levantó y se la enseñó a Caitlin. Detrás de la gruesa tira de cierre roja, dentro del plástico transparente, se encontraba una hoja de papel blanco. Caitlin leyó el mensaje escrito a mano.
Años y años pasaron, y pensasteis
que me había ido. Pero el cielo y el infierno dan muchas vueltas, ángeles caen, el mensajero desciende y
esa insolencia vuestra hace mucho daño, se acaba vuestro desafío. Por mucho que gimáis y os enfurezcáis,
trae gran dolor el equinoccio.
Es como un huracán que golpea. Temblad: no podréis ocultaros.
Lo leyó despacio, dos veces, forzando las palabras para evitar que se agitaran ante su campo de visión. El viento la dejaba helada. «Trae gran dolor el equinoccio».
Era él.
—Esta es la primera noche de primavera. El equinoccio vernal —dijo ella.
Todos los que vivían en la Zona de la Bahía entre 1993 y 1998 sabían lo que eso significaba, porque la noticia había aparecido en las portadas de todos los periódicos, y en todos los noticiarios.
Once asesinatos, todos sin resolver.
Un sospechoso desconocido al que llegarían a apodar «el Profeta». Consiguió que las mujeres se quedaran en casa, en lugar de salir solas. Que los padres hicieran entrar en casa a sus hijas antes de oscurecer y las encerraran dentro.
Hasta que desapareció.
«No podréis ocultaros». Caitlin leyó de nuevo la nota, notando la mirada de todos los oficiales que estaban en el maizal. Todos la contemplaban.
—La segunda víctima —dijo.
—Por eso tenemos el helicóptero aquí. No hemos encontrado a nadie.
Desde la carretera, otro detective hizo señales a Guthrie. Allí había aparcado un coche, un periodista. Un hombre con el pelo lacio y gris, que intentaba pasar entre los ayudantes del sheriff y llegar a la escena. Guthrie se alejó, con la cabeza gacha, sin decir nada más.
Caitlin miró el maizal. Su aliento se congelaba en el aire de la noche, iluminándose a la luz de las sirenas que relampagueaban. Los tallos rozaban al dar otra pasada el helicóptero.
Ella iba repitiendo las frases de la nota mentalmente. «El cielo y el infierno dan muchas vueltas». Miró el largo surco de tierra negra que estaba entre las hileras de plantas de maíz. «Esa insolencia vuestra». El surco arado corría hacia un punto en el horizonte, y más allá, hacia la oscuridad.
Cogió la linterna que llevaba en el cinturón. Unas gomas elásticas del bolsillo de sus vaqueros. Se las pasó por la puntera de las botas para identificar sus pisadas. Los pies silenciosos en la tierra blanda, fue siguiendo el surco. Despacio. Paso a paso, dirigiendo el haz de su linterna por delante, comprobando cada centímetro de tierra en busca de huellas de pies o signos de alteración. Al final, tranquilizando su aliento, escuchó la noche. Todas las voces habían quedado tras ella. Por delante solo estaba el viento y las plantas de maíz, rozándose entre sí.
Al final de la hilera hizo una pausa. ¿Qué dirección seguir?
Podía dirigirse hacia la carretera o bien hacia el campo. Si todo aquello era un juego, ¿cómo lo habría imaginado el Profeta?
Le gustaba hacer exámenes, provocar. Era tanto un hacha sangrienta y roma como un pincho muy agudo. Ella se lo imaginaba dejando caer el cuerpo de una víctima en la línea central de una carretera rural. Sería descarado y grotesco... uno de sus estilos favoritos. Pero si hubiera hecho eso, aunque fueran las dos de la madrugada, el enjambre de vehículos del sheriff y el helicóptero que pasaba sin parar lo habrían descubierto.
Y un rastrillo había preparado este terreno. Dio la vuelta al extremo para seguir el siguiente surco, adentrándose más en el campo.
Donde acababa el surco volvió a dar la vuelta, internándose más entre el maíz. Las voces de los detectives y los polis de uniforme, el ronquido de las radios de los policías, el gemido del motor del helicóptero se fueron alejando. La oscuridad susurrante creció a su alrededor.
Entonces, al final de aquella misma hilera, su linterna captó un leve brillo entre la tierra. Se quedó completamente quieta. Intentó asegurarse de que lo estaba viendo de verdad.
Un rastro de un líquido plateado formaba una flecha al dar la vuelta el siguiente surco.
Brillaba bajo la luz de la linterna. Estaba claro. El líquido yacía en la tierra sin empaparla, sin tocarla siquiera, al parecer. Bajo el brillo de su linterna, era un espejo movible, que se agitaba. Azogue. Mercurio.
—¡Guthrie!
Sacando el arma, dio la vuelta al extremo final y pasó entre los tallos.
La segunda víctima yacía allí delante. La sangre seca manchaba los clavos de plata que le habían metido en el pecho.
Mientras apartaba a los lados los tallos del maíz, Guthrie vino corriendo. Quedó a la vista, a su lado, y se detuvo muy cerca.
Dejó escapar un uh duro e involuntario. Se quedó mirando un buen rato, y luego llamó a gritos a los médicos forenses.
—Ha interpretado el código del mensaje —le dijo a ella.
Ella asintió. No podía apartar la mirada del joven tirado en el suelo.
—¿Es él de verdad? ¿Es posible? —dijo Guthrie.
«Cualquier cosa es posible con el Profeta». Ella se quedó mirando el rostro de la víctima. La cabeza echada hacia atrás. Los brazos muy abiertos, una postura de crucifixión. Llevaba un ángel aterrador tatuado en el antebrazo.
—Ojalá no lo fuera —dijo ella.
Guthrie miró a la víctima largo rato. Cuando habló, sus palabras salieron forzadas.
—Tengo que hablar con su padre.
—No.
Sonaba más abrupto de lo que le habría gustado.
—Es importante.
—No es buena idea. Dejémoslo fuera de esto.
—Nos ayudaría mucho.
Ella sacudió la cabeza.
—Hablar con él no servirá de nada. Y el hecho de que yo vaya no ayudará. Olvídelo.
—Vamos a hablar con él con o sin usted. Con usted sería mejor.
El viento alborotó el pelo de Caitlin. La oscuridad parecía susurrarle.
Guthrie volvió la cara hacia ella.
—Su padre estaba a cargo de la investigación. Su compañero ha muerto. No queda nadie más.
3
El coche de Guthrie atravesó Oakland por una autopista vacía, con los faros asaeteando la oscuridad, y los neumáticos zumbando una letanía en los oídos de Caitlin: «No, no, no». El horizonte estaba manchado de gris hacia el este. En el asiento trasero había un abultado expediente. Caitlin estaba familiarizada con su contenido, porque lo había visto antes.
—Este caso... —Guthrie conducía con una sola mano, y se frotaba la mandíbula con la otra—. Lleva veinte años inactivo. Más frío, imposible.
Caitlin se acurrucó contra la portezuela, absorbiendo las ráfagas de aire de la calefacción. Pensó que Guthrie trataba por todos los medios hacerla sentir culpable para que lo ayudase en esa expedición.
Él le echó un vistazo.
—Casi todos los testigos han muerto, y la mitad de las pruebas han desaparecido.
—¿Perdidas? ¿Robadas?
—La gente se lleva recuerdos... Es repugnante, pero ¿acaso te sorprende?
El enfado apenas le duró unos segundos. Claro, la gente se lleva recuerdos. Un asesino en serie de la... ¿cómo podríamos llamarlo?, ¿altura, enormidad?, del Profeta... La gente quería un recuerdo suyo. Querían tocar un cable eléctrico y notar la corriente que pasaba por él. Sin quemarse, claro.
Se sentía mareada hasta la médula.
El escenario del crimen en el maizal era una zona rural no incorporada. Por eso la llamada había llegado a la oficina del sheriff de Alameda.
Ese era su método. Siempre lo había sido. El Profeta era astuto y estaba bien informado. Como otro infame asesino local, el del Zodíaco, perpetraba sus crímenes a lo largo y ancho de la Zona de la Bahía. Eso significaba que participaban múltiples departamentos de seguridad del Estado. Cada uno con su propio territorio que custodiar, su propia reputación en juego. La comunicación fue muy irregular. Las pruebas y líneas de investigación se superpusieron o se olvidaron, y no se compartieron. No había ni un solo archivo centralizado sobre el Profeta, porque media docena de departamentos de policía y del sheriff habían investigado cada uno por su cuenta. La enorme carga de trabajo, la presión y las rivalidades condujeron a errores.
«No es un imitador».
Guthrie la miró.
—¿Qué es eso que hemos visto?
—Creo que es él.
Clavó la mirada antes de que la bahía apareciera ante ella. El puente de la Bahía surgió, gracioso y curvado, con sus altas torres iluminadas de blanco ante el cielo que precedía al amanecer. Más allá, los rascacielos de San Francisco trepaban por las colinas y se reflejaban con ecos dorados en las aguas negras.
«La gente no lo sabe —pensó Caitlin—. La pesadilla de esta ciudad ha vuelto y la gente no lo sabe».
El sol irrumpió por encima del horizonte cuando cruzaban el puente. Se dirigieron al sur, hacia Potrero Hill, a través de unas calles muy empinadas, repletas de bloques de pisos y casas de madera de estilo victoriano. Las viviendas parecían más destartaladas y descuidadas a medida que iban pasando manzanas. Ya se veía gente caminar hacia la parada del autobús, con las manos bien metidas en los bolsillos del abrigo.
Guthrie dio la vuelta a una esquina y Caitlin señaló:
—Allá arriba, a la derecha.
Aparcaron en la calle, frente a una casa de huéspedes pintada de un color verde espuma de mar bastante feo. Era una casa victoriana que habría costado una fortuna en aquella parte de San Francisco, que ya se estaba gentrificando, de no ser por la pintura descascarillada y los cubos de basura desbordantes. La calle estaba muy inclinada hacia las aguas de la bahía, que se veían llenas de cabrillas blancas y doradas, a la luz del sol.
La vista era espectacular. Pero estaba a un mundo de distancia del cuidado rancho en Walnut Creek donde vivía de niña. Por suerte, Guthrie no dijo una palabra.
Dentro de la casa, desde una ventana saliente que ardía con el sol matinal, una figura los observaba, oscurecida por el resplandor. Cuando subieron los escalones se abrió la pesada puerta delantera.
Mack Hendrix estaba de pie en la penumbra del vestíbulo. Caitlin levantó una mano a modo de saludo.
Mack mantuvo la mano en el picaporte, como si quisiera darles con la puerta en las narices. Se le veía muy desmejorado y macilento, con el pelo muy corto, blanco y erizado. La camisa de franela azul le quedaba tirante por los hombros. Caitlin se preguntaba si habría vuelto a trabajar de temporero en la construcción. Tenía los ojos despejados. Llevaba una taza en la mano que olía a café, no a whisky.
—Detective Hendrix... —lo saludó Guthrie.
—Ya no soy detective. —Mack miró el expediente que llevaba Guthrie en la mano, y luego a su hija—. ¿Por qué has venido?
No era una pregunta y Caitlin lo sabía. Era un reto.
Guthrie subió hasta el umbral.
—Tenemos dos muertos. Un hombre y una mujer.
Mack no le hizo ni caso. Miró a Caitlin, quien comentó:
—Es él. Es el Profeta.
Mack se quedó quieto un momento, tan inexpresivo como un bloque de cemento. Luego se volvió y se introdujo en la penumbra del vestíbulo; dejó la puerta abierta.
La mandíbula de Caitlin se tensó. Guthrie y ella siguieron a Mack por el recibidor hasta el salón. La casa olía a comida frita y a ambientador, como el baño de un McDonald’s.
Guthrie le tendió el grueso expediente.
—Este es su archivo del Profeta. Su libro de asesinatos. Todo lo que sabe.
Mack caminó de lado hacia la ventana saliente y miró hacia fuera. Parecía vibrar, iluminado a contraluz por el sol estridente.
—No está nunca todo en el expediente. Él no está en el expediente. Él...
Agitó una mano como si el humo formase volutas en el aire, y se apretó el puño contra la frente.
—Justo por eso lo necesitamos —objetó Guthrie, pero Mack hizo como si no lo viera.
Caitlin notaba que la electricidad estática llenaba la habitación. Había que respetar unos ritmos y unos tempos si querían que Mack se concentrara. El problema era que esos tempos y esas normas cambiaban a su capricho. Y nunca sabías qué lo haría saltar. No llevaban allí ni minuto y medio, y ella ya veía avecinarse una tormenta.
—Deme todo aquello que no puso en el expediente —dijo Guthrie—. Impresiones. Pálpitos.
Mack negó con la cabeza. Caitlin sabía que detrás de sus ojos había empezado a proyectarse una película.
—¿Cuál es su victimología? —preguntó Guthrie—. ¿Qué significa para él el símbolo de Mercurio? Tenemos que ponernos al día rápidamente.
—No puedo ayudarlo.
—Entonces, sus notas privadas. Trocitos de papel. Apuntes. Post-its.
—Los quemé. Los destruí todos. —Mack arrojó una mirada a Caitlin, miró al suelo y luego se volvió hacia ella—. Este caso te arruinará la vida. Aléjate de él como del demonio.
Saltaron los plomos. Pero no los de Mack, sino los suyos.
—Qué fácil te resulta decirlo ahora —le reprochó.
Mack se inclinó hacia ella e hizo señas de unas comillas imaginarias.
—«Sueños de dominio y control contrastan con las inadecuaciones internas del asesino». —Su voz se volvió insistente—. Dominio y control. Dominio y control. Te lo dije, los asesinos en serie nunca lo dejan.
—¿Y eso es todo? ¿Recitar su perfil? Vamos...
Guthrie abrió el expediente.
—Usted advirtió de que la cosa iría a más. Lo supo al leer su carta. —Pasó el dedo por la nota—. «Mercurio habla a través del cielo. Controla lo vertical. Controla lo horizontal. Él...».
—¿Cree usted que yo descifré su plan solo leyendo esa carta?
A Mack le latía una vena en la sien.
—«Asciende con el sol. Y, ¡después de la publicidad!, vencerá. Sintoniza para oír su mensaje, en el número siete del dial». Con esto dedujo su calendario. ¿Cómo?
—Con mi Anillo Descodificador del Profeta. El cable de mi cabeza que sintoniza Radio Satán.
Caitlin cerró los puños y los volvió a abrir.
Mack extendió las manos. La taza de café temblaba.
—Ascender, Mercurio, siete. Un mapa celeste mostraba a Mercurio elevándose en el horizonte siete grados al sudeste del sol, la mañana del 18 de abril. —Lanzó a Guthrie una mirada feroz—. Iba a matar ese día. Todo el mundo tendría que haberlo visto, y no solo el Capitán Loco.
—Papá, basta —lo cortó Caitlin.
La sonrisa de él era cortante.
—Ayúdame, basta... Decídete.
Ella se clavó las uñas en las manos.
—Va a matar otra vez. Quizás el 18 de abril. Faltan menos de cuatro semanas.
—O no. Tiene paciencia. Veinte años... Es capaz de esperar más que la propia muerte.
En una mesita de centro, Guthrie extendió unas fotos tomadas en el escenario del crimen del maizal.
—Ya no espera más.
La boca de Mack se movió en silencio; apenas un instante. Una luz salvaje relució en sus ojos.
Guthrie se volvió hacia él.
—¿Odia a ese tío? Ayúdenos a atraparlo.
Mack dejó escapar un rugido y arrojó la taza a través de la habitación. Se rompió contra la pared. El café se desparramó.
—¡No me enseñe esa mierda!
Las manos temblorosas se cerraron, los puños tensos, y se puso en guardia ante Guthrie. Caitlin saltó entre ellos, apretó las manos contra el pecho de su padre y lo empujó hacia atrás.
—¡Por el amor de Dios! Esto no tiene nada que ver contigo. ¿Puedes centrarte por un minuto y recapacitar? —lo sermoneó.
Una mujer que iba en albornoz y mocasines apareció en la puerta. La dueña de la casa, a juzgar por la cara que puso.
—Mack... —comenzó.
Él no respondió. Retrocedió para alejarse de Caitlin. Respiraba con fuerza y se rascaba los antebrazos.
—No se preocupe —se excusó Caitlin—. Yo lo limpiaré y pagaré la taza.
La mujer murmuró algo y se alejó arrastrando los pies por el vestíbulo.
Mack se quedó mirando las fotos del escenario del crimen, repartidas aquí y allá. El dolor oscurecía su cara. Caitlin sabía cuál era el terrible espectáculo que se proyectaba en su cabeza. El último día. El cementerio. Seguía rascándose los brazos. Se levantó las mangas y se clavó los dedos en la piel.
Caitlin dio la vuelta para enfrentarse a él.
—Las últimas víctimas. La mujer y el hombre —«los chicos», pensó—, en el maizal. Estaban vivos cuando los claveteó.
El pecho de Mack subía y bajaba.
—Ya sé adónde quieres ir a parar. Quieres detener lo que yo no pude detener. Hacer las cosas bien. Si crees eso, él ya se habrá cobrado su siguiente víctima.
Ella enrojeció.
—No importa por qué lo hago. Necesito una ventaja. Ayúdame.
Le lanzó una mirada despiadada.
—Me estás pidiendo que te ayude a hacer de policía. Caitlin Rose, ya no tienes nueve años. No seas patética.
Las palabras le sentaron como un jarro de agua fría. Él se inclinó, pronunciando con cuidado cada palabra.
—Aléjate de este caso. Huye de él. Ni se te ocurra cogerlo.
Ella lo miró. Allí donde habían quedado al descubierto sus antebrazos, se veían unos tatuajes. Él retrocedió.
—Sal de aquí. Vete.
Caitlin retrocedió también.
—Sargento Guthrie, hemos terminado aquí.
Salió por el vestíbulo sin mirar atrás. La sangre le latía con fuerza.
¿De dónde habían salido esos tatuajes? ¿En qué estaba pensando aquel hombre?
Mack solía llevar manga larga. Al igual que ella, cuando estaba de servicio, porque también tenía los brazos marcados. Pero ese tatuaje... en el brazo derecho, Caitlin. Eso la había dejado muy afectada. Confusa. Pero no tanto como el tatuaje del brazo izquierdo.
Era el símbolo de Mercurio. ¿Qué demonios le estaba pasando?
5
La comisaría de policía de Briarwood se encontraba situada entre dos parques empresariales en una amplia calle de las afueras. Caitlin entró en el aparcamiento a las siete y media de la mañana. Cerró la puerta de su Highlander y se dirigió a pie hacia el edificio. Se había levantado algo de viento, que agitaba las hojas verdes y primaverales de los arces. Ella llevaba todavía el pelo húmedo de la ducha. Vestía una camiseta de manga larga blanca y cómoda, unos vaqueros, unas botas Doc Martens, su placa y la SIG-Sauer P226 en una funda en la cadera.
Un coche patrulla pasó a su lado, un pulido Dodge Charger que se dirigía a la calle. Caitlin hizo un gesto como saludo. Cuando pasó por la puerta, la recepcionista civil que estaba detrás del mostrador le sonrió oculta detrás de un rollito de canela.
—Buenos días, Paige —la saludó Caitlin.
—Bonito día.
Paige se chupó el glaseado del pulgar.
Aquella chica era Miss Subidón de Azúcar. Cuando llegaban los ciudadanos a informar de algún delito, ella los saludaba animosamente, con la gracia predadora de un gatito. Le gustaba enterarse de las infracciones del Código Penal que los habían llevado hasta allí. Según Caitlin, tendrían que destinarla a la patrulla de Tráfico durante unas cuantas semanas, para que espabilara un poco.
Caitlin introdujo un código, la puerta zumbó y la dejó pasar. El ladrillo visto de la comisaría y su madera clara pretendían ser deliberadamente tranquilizadores. Y funcionaba, porque la curva de aprendizaje de los nuevos detectives se disparaba. Ella quería ser detective desde que iba a la guardería y veía a su papá enfundar la 38, tomarse el café ardiendo y quemarse la boca con él, y salir de casa a toda prisa para atrapar a los malos. Pero algunos días se sentía como el vaquero que monta la bomba H en ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú. Métodos de interrogatorio. Protección de la integridad de las pruebas. Técnicas de irrupción. ¡Yiiijaaa...!
Al otro lado de la sala, Guthrie le silbó. A juzgar por la intensidad de su mirada, estaba en la cresta de una ola de cafeína.
—Trajeron más archivos anoche. Súbalos desde Pruebas. El equipo se reúne dentro de veinte minutos.
Treinta horas después de que se encontrara la primera víctima en el maizal, el departamento había considerado prioritario investigar aquellos asesinatos. Guthrie había reunido un batallón de detectives y había convertido una parte trasera de la comisaría en un centro de operaciones.
Un muro estaba cubierto de mapas, perfiles, antiguos retratos robot de sospechosos. Y fotos de las escenas de los crímenes. Caitlin contempló las nuevas fotos que habían pegado allí. El maizal, los cuerpos, tres huellas (del número 43, de hombre), y el rastro de mercurio. Una tras otra, como las estaciones del viacrucis. Se acercó a la pared.
Era el templo del Profeta.
23 DE SEPTIEMBRE DE 1993.Giselle Fraser. Hallada muerta, colgada por las muñecas de una viga. Las avispas se arremolinaban en tal cantidad en la choza que los servicios de emergencia apenas veían.
20 DE MARZO DE 1994. David Wehner. Asfixiado con una bolsa de plástico y abandonado en una feria ambulante. Una foto en el escenario del crimen mostraba el túnel de la risa, un puesto de algodón de azúcar, atracciones (Wild Mouse, Limbo, Skee-Ball) y el cuerpo de Wehner, sobresaliendo de un asiento de una noria. Llevaba una nota sujeta en su camisa: «Esto es una señal de lo que era, y lo que es, y lo que está por venir».
Así fue como se bautizó al asesino. «Habla como un profeta. Sí, se cree un profeta». El público lo adoptó enseguida, luego los medios de comunicación y, por último, también la ley.
Todo el mundo, excepto el propio asesino. Él nunca se refirió a sí mismo con ningún nombre. Solo firmaba sus mensajes con el símbolo de Mercurio.
21 DE MARZO DE 1995. Barbara Gertz. Apuñalada, arrojada a un túnel de lavado de coches.
12 DE ABRIL DE 1996. Helen y Barry Kim, la primera pareja asesinada. Muertos a golpes, arrojados en un vertedero. Post mortem los perros mordisquearon sus cadáveres.
26 DE ABRIL DE 1997. Justine y Colin Spencer. Sus cuerpos cayeron de la parte trasera de un volquete que entregaba piedras a una obra. El símbolo lo había cosido a su piel con hilo de pescar.
Ese detalle tan macabro se le había ocultado al público. Mantuvo despierta a Caitlin durante semanas, echada en su cama y helada, mientras el viento agitaba los árboles que golpeaban el tejado. Durante gran parte de su niñez durmió muy mal. Todavía seguía sin dormir bien.
20 DE MARZO DE 1998. Lisa Chu. La adolescente fue arrojada a un tanque de tratamiento de aguas, encadenada a un parachoques de cemento de un aparcamiento. En el antebrazo le habían escrito un mensaje con tinta indeleble.
Cuando Caitlin se quedó delante de aquella foto, un recuerdo ya casi borrado volvió con fuerza: estar sentada con las piernas cruzadas frente al televisor, jugando con sus Barbies, cuando de repente apareció una reportera. Una señora que daba las noticias, muy seria, ante el dibujo de un hombre con un bastón y cuernos de demonio.
—El Profeta ha atacado de nuevo, y ha dejado un terrorífico mensaje, escrito en la propia piel de la víctima: «Ira infinita y desesperación infinita».
La voz de su padre resonó entonces.
—Por Dios bendito, Sandy... ¿Has dejado puestas las noticias?
Corrió hasta llegar al aparato y lo apagó.
—Mierda.
Lanzó el mando a distancia contra la pared y fue corriendo a la cocina, y Caitlin no se movió, porque sus chillidos hacían que se le encogiera el estómago. Le oyó coger el teléfono y cuando se atrevió, miró por encima de su hombro y vio que deambulaba por la cocina.
—¿Lo has visto? Saunders, alguien se lo ha filtrado a esas hienas, joder.
Se sacudió el recuerdo visceral de aquella ira que empapó toda la casa.
18 DE ABRIL DE1998. Tammy y Tim Moulitsas. Cementerio de Calvary.
Miró las fotos de la joven pareja. Guthrie pasó a su lado.
—Hendrix. Vamos.
Caitlin llevó las cajas de nuevas pruebas a un carrito y se unió al equipo, que se estaba reuniendo en el centro de operaciones. La luz era áspera, la energía irregular.
Tomás Martínez llevaba una camisa de bolera y un sombrero de fieltro ladeado en la cabeza rapada. Tenía el aire complaciente de un camarero de un bar de playa, pero sus ojos, endurecidos por el espanto, traicionaban la década que había pasado trabajando en Homicidios. Caitlin pensaba que las fotos que tenía en su escritorio, de su mujer y sus cuatro hijas, tenían algo que ver con ello.