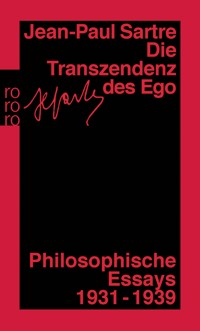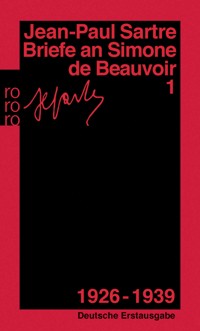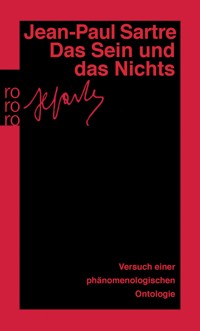Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Después de haber pasado unos años viajando, Antoine Roquentin, hombre de treinta años que disfruta de una modesta renta, se halla instalado en la ciudad portuaria de Bouville dedicado a escribir un libro sobre un turbio aristócrata del siglo XVIII. Sin embargo, un día se ve asaltado por una sensación desconocida, la Náusea, cuya revelación como el sentimiento radical de la contingencia y la soledad del ser humano cambiará por completo su vida de sentido. Publicada en 1938, La naúsea de Jean-Paul Sartre es la novela que encarna de forma más emblemática la corriente de pensamiento existencialista fruto de la atroz experiencia de la Primera Guerra Mundial y sus funestas consecuencias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Paul Sartre
La náusea
Traducción del francésde María Teresa Gallego Urrutia
ALIANZA EDITORIAL
Al Castor
Es un muchacho sin importancia colectiva,es únicamente un individuo.
L. F. CélineLa Iglesia
Advertencia de los editores
Estos cuadernos se hallaron entre los papeles de Antoine Roquentin. Los publicamos sin ningún cambio.
La primera página no tiene fecha, pero tenemos buenas razones para pensar que precede en varias semanas al principio del diario propiamente dicho. Se habría escrito, pues, como muy tarde, a principios de enero de 1932.
Por entonces, Antoine Roquentin, tras haber viajado por Europa Central, África del Norte y Extremo Oriente llevaba tres años afincado en Bouville para concluir allí sus investigaciones históricas sobre el marqués de Rollebon.
Los editores
Cuartilla sin fechar
Lo mejor sería ir escribiendo los acontecimientos sobre la marcha. Llevar un diario para ver las cosas más claras. No dejar escapar los matices, los hechos menudos, incluso aunque parezcan muy poca cosa, y sobre todo clasificarlos. Hay que decir cómo veo esta mesa, la calle, la gente, la cajetilla de tabaco, puesto que es eso lo que ha cambiado. Hay que especificar con exactitud la extensión y el carácter de este cambio.
Por ejemplo, he aquí una caja de cartón donde está la botella de tinta. Habría que intentar decir cómo la veía antes y ahora cómo la 1
Bueno, pues es un paralelepípedo rectángulo, de fondo tiene — qué estupidez, no hay nada que decir. Esto es lo que hay que evitar, no hay que poner rarezas donde no hay nada. Creo que eso es el peligro de llevar un diario: se exagera todo, se está al acecho, se fuerza continuamente la verdad. Por otra parte, es cierto que puedo de un momento a otro —y precisamente en lo relacionado con esa caja o con cualquier otro objeto— recuperar aquella impresión de anteayer. Debo estar siempre listo, si no, se me volvería a escurrir entre los dedos. No hay que 2 nada, sino tomar nota cuidadosamente y con el mayor detalle de todo cuanto ocurra.
Por supuesto, no puedo ya escribir nada claro sobre esas historias del sábado y de anteayer, me cae ya demasiado lejos; lo único que puedo decir es que, en ninguno de ambos casos, hubo nada de eso que suele llamarse un acontecimiento. El sábado los chiquillos estaban jugando a las cabrillas y yo quería arrojar como ellos un guijarro al mar. En ese momento me detuve, solté el guijarro y me fui. Probablemente debía de tener una expresión extraviada puesto que los chiquillos se rieron a mis espaldas.
Esto en lo tocante al exterior. Lo que me ocurrió por dentro no ha dejado un rastro claro. Había algo que vi y que me asqueó, pero ya no sé si estaba mirando el mar o el guijarro. El guijarro era plano, seco por una cara, húmedo y embarrado por la otra. Lo tenía cogido por los bordes, con los dedos muy separados, para evitar mancharme.
Anteayer era mucho más complicado. Y hubo también esa serie de coincidencias, de malentendidos, que no me explico. Pero no voy a entretenerme poniendo todo eso por escrito. En fin, lo seguro es que tuve miedo, o alguna sensación así. Solo con saber de qué tuve miedo habría dado ya un gran paso.
Lo curioso es que no estoy ni pizca de dispuesto a creer que estoy loco, veo incluso con claridad que no lo estoy: todos esos cambios tienen que ver con los objetos. Al menos, de eso es de lo que querría estar seguro.
1. Una palabra en blanco.
2. Una palabra tachada (quizá «forzar» o «forjar». Otra, añadida encima, es ilegible).
Las diez y media3
Bien pensado, a lo mejor sí que era un leve ataque de locura. Ya no queda rastro alguno. Esas sensaciones mías tan raras de la semana pasada me parecen de lo más ridículas hoy; no entro ya en ellas. Esta noche estoy muy a gusto, muy burguesamente en el mundo. Esta es mi habitación, orientada al noreste. Abajo, la calle de Les Mutilés y el depósito de la estación nueva. Veo, desde la ventana, en la esquina del bulevar de Victor-Noir, la llama roja y blanca de Au Rendez-vous des Cheminots. El tren de París acaba de llegar. La gente sale de la estación vieja y se dispersa por las calles. Oigo pasos y voces. Muchas personas están esperando el último tranvía. Deben de formar un grupito triste alrededor del farol de gas, precisamente debajo de mi ventana. Bueno, pues tienen que esperar aún unos minutos: el tranvía no va a pasar antes de las once menos cuarto. Con tal de que esta noche no lleguen viajantes de comercio: tengo tantas ganas de dormir y tanto sueño atrasado. Una buena noche, solo una, y todas estas historias se esfumarían.
Las once menos cuarto: ya no hay nada que temer, ya habrían llegado. A menos que sea el día del señor de Ruan. Viene todas las semanas, le reservan la habitación n.º 2, en el primer piso, la que tiene bidé. Todavía puede llegar: a menudo toma una jarra de cerveza en Au Rendez-vous des Cheminots antes de acostarse. Por lo demás, no mete demasiado ruido. Es muy bajito y muy pulcro, con bigote negro como el betún y peluca. Aquí llega.
Bueno, pues cuando lo he oído subir por las escaleras me ha emocionado un poco, de lo tranquilizador que resultaba: ¿qué puede temerse en un mundo tan regular? Creo que estoy curado.
Y aquí viene el tranvía 7: «Abattoirs-Grands Bassins». Llega con un escándalo de chatarra. Arranca. Ahora se interna, totalmente cargado de maletas y de niños dormidos, hacia las Dársenas, hacia las Fábricas, en el Este oscuro. Es el penúltimo tranvía; el último pasará dentro de una hora.
Voy a acostarme. Estoy curado, renuncio a escribir mis impresiones a diario, igual que las niñas en un precioso cuaderno nuevo.
Solamente en una circunstancia podría resultar interesante llevar un diario: sería si 4
3. De la noche, por descontado. El párrafo siguiente es muy posterior a los anteriores. Nos inclinamos a pensar que se escribió, como muy pronto, al día siguiente.
4. Aquí termina la cuartilla sin numerar.
Diario
Lunes 25 de enero de 1932
Me ha sucedido algo, ya no puede caberme duda. Ha llegado como llega una enfermedad, no como una certidumbre vulgar, no como una evidencia. Se ha ido acomodando solapadamente, poco a poco; me he notado un poco raro, un poco incómodo, nada más. Una vez tomada la plaza, ha dejado de moverse, ha permanecido quedo y he podido convencerme de que no tenía nada, de que era una falsa alerta. Y resulta que ahora está prosperando.
No creo que el oficio de historiador predisponga al análisis psicológico. En la parte que nos toca solo nos las tenemos que haber con sentimientos completos a los que ponemos nombres genéricos, tales como Ambición, Interés. No obstante, si tuviera un ápice de conocimiento de mí mismo, ahora es cuando debería recurrir a él.
En las manos, por ejemplo, tengo algo nuevo, determinada forma de agarrar la pipa o el tenedor. O bien es el tenedor el que tiene ahora determinada forma de dejarse coger, no lo sé. Hace un rato, cuando iba a entrar en mi habitación, me paré en seco porque notaba en la mano un objeto frío que captaba mi atención mediante algo así como una personalidad. He abierto la mano, he mirado: tenía agarrado, sin más, el picaporte. Esta mañana, en la biblioteca, cuando el Autodidacta5 ha venido a saludarme, he tardado diez segundos en reconocerlo. Veía una cara desconocida, apenas una cara. Y además estaba su mano, igual que un gusano blanco gordo en mi mano. La solté en el acto y el brazo bajó sin fuerzas.
Por las calles también hay montones de ruidos sospechosos que andan dando vueltas por ahí.
Así que ha ocurrido un cambio durante estas últimas semanas. Pero ¿dónde? Es un cambio abstracto que se afinca en nada. ¿Soy yo quién ha cambiado? Si no soy yo, entonces es esta habitación, esta ciudad, esta naturaleza; hay que elegir.
** *
Creo que soy yo quien ha cambiado: es la solución más sencilla. La más desagradable también. Pero, en fin, debo reconocer que soy dado a esas transformaciones repentinas. Lo que ocurre es que pienso muy pocas veces; así que un montón de metamorfosis pequeñas se me va acumulando por dentro sin caer en la cuenta, y luego, un buen día, ocurre una auténtica revolución. Esto es lo que le ha dado a mi vida ese aspecto de ir a trompicones, de ser incoherente. Cuando me fui de Francia, por ejemplo, hubo mucha gente que dijo que me había ido por un arrebato. Y cuando volví, de repente, tras seis años de viaje, hubiera sido perfectamente posible hablar de nuevo de arrebato. Vuelvo a verme con Mercier, en el despacho de ese funcionario francés que presentó la dimisión el año pasado como consecuencia del caso Pétrou. Mercier iba a Bengala con una expedición arqueológica. Yo siempre había deseado ir a Bengala y me instaba a que me uniera a él. Ahora me pregunto por qué. Creo que no se fiaba de Portal y que contaba conmigo para no quitarle ojo. No veía motivo alguno para decir que no. E incluso si hubiera presentido, por entonces, aquel pequeño chanchullo relacionado con Portal, era una razón de más para aceptar entusiasmado. Bueno, pues estaba paralizado, no podía decir ni una palabra. Tenía la vista clavada en una figurita jemer, encima de un tapete verde, al lado de un teléfono. Me daba la impresión de estar repleto de linfa o de leche tibia. Mercier me decía con una paciencia angelical que velaba cierta irritación:
—Entenderá que necesito saber a qué atenerme de forma oficial. Sé que acabará usted por decir que sí; valdría más que aceptase sin más demora.
Tiene una barba entre morena y pelirroja, muy perfumada. Cada vez que movía la cabeza, yo respiraba una bocanada de perfume. Y luego, de golpe, me desperté de un sueño de seis años.
La figurita me pareció desagradable y estúpida y noté que me estaba aburriendo muchísimo. No conseguía entender por qué estaba en Indochina. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué hablaba con esas personas? ¿Por qué iba vestido de forma tan rara? Mi pasión había muerto. Me había tenido sumergido y rolando durante años; ahora me sentía vacío. Pero no era eso lo peor: ante mí, colocada con una especie de indolencia, había una idea voluminosa e insulsa. No sé muy bien qué era, pero no podía mirarla de tanto asco que me daba. Todo ello se me mezclaba con el perfume de la barba de Mercier.
Me espabilé, rebosante de ira contra él, contesté muy seco:
—Se lo agradezco, pero creo que ya he viajado bastante: ahora debo volver a Francia.
Dos días después, cogía el barco para Marsella.
Si no estoy equivocado, si todas las señales que se van acumulando son precursoras de una nueva conmoción en mi vida, bueno, pues tengo miedo. No es que sea pletórica esta vida mía, ni densa, ni valiosa. Pero tengo miedo de lo que vaya a nacer, a adueñarse de mí —y arrastrarme, ¿adónde? Voy a tener otra vez que irme, que dejarlo todo empantanado, mis investigaciones, mi libro? ¿Me despertaré dentro de unos años, exhausto, chasqueado, entre nuevas ruinas? Querría ver con claridad dentro de mí antes de que sea demasiado tarde.
Martes 26 de enero
Nada nuevo.
He estado trabajando de nueve a una en la biblioteca. He elaborado el capítulo xii y todo lo referido a la estancia de Rollebon en Rusia, hasta la muerte de Pablo I. Tarea rematada: ahí se queda hasta que haya que pasarla a limpio.
Es la una y media. Estoy en el café Mably, comiendo un bocadillo, todo está más o menos normal. Por lo demás, en los cafés todo es siempre normal, y muy especialmente en el café Mably, por el encargado, el señor Fasquelle, que lleva en el rostro una expresión granuja muy positiva y tranquilizadora. Le falta poco para la hora de la siesta y ya tiene los ojos color de rosa, pero el porte sigue vivaracho y resuelto. Pasea entre las mesas y se acerca confidencialmente a los consumidores.
—¿Todo bien, caballero?
Sonrío al verlo tan animado: a las horas en que su establecimiento se vacía, también se le vacía la cabeza. De dos a cuatro el café está desierto; entonces el señor Fasquelle da unos cuantos pasos con expresión aturdida, los camareros apagan las luces y él cae en la inconsciencia: cuando este hombre está solo, se queda dormido.
Quedan aún unos veinte clientes, solteros, ingenieros de poca monta, empleados. Almuerzan deprisa y corriendo en pensiones que llaman su cantina y, como necesitan cierto lujo, vienen aquí después de comer, toman un café y juegan al póker de ases: meten algo de ruido, un ruido de poca consistencia que no molesta. Ellos también, para existir, tienen que juntarse varios.
Yo vivo solo, completamente solo. No hablo con nadie, nunca; no recibo nada, no doy nada. El Autodidacta no cuenta. Claro que está Françoise, la dueña de Au Rendez-vous des Cheminots. Pero ¿acaso le hablo? A veces, después de cenar, cuando me sirve una jarra de cerveza, le pregunto:
—¿Tiene tiempo esta noche?
Nunca me dice que no y me voy detrás de ella a una de las habitaciones grandes del primer piso, que alquila por horas o por días. No le pago nada: nos acostamos en plan lo comido por lo servido. Ella disfruta (necesita un hombre a diario y tiene a muchos otros además de a mí) y yo me purgo así de algunas melancolías cuya causa sé de sobra. Pero apenas si cruzamos unas palabras. ¿Para qué? Cada cual a lo suyo; desde su punto de vista, por lo demás, sigo siendo ante todo un cliente de su café. Me dice, mientras se quita el vestido:
—Oiga, ¿le suena el Bricot, un aperitivo? Porque hay dos clientes que me lo han pedido esta semana. La chiquilla no sabía, vino a avisarme. Eran viajantes, han debido de beberlo en París. Pero no me gusta comprar sin estar enterada. Si no le importa, no me quito las medias.
En el pasado —incluso durante mucho tiempo después de que me dejase— pensé por Anny. Ahora ya no pienso por nadie; ni siquiera me preocupo en buscar palabras. Son algo que fluye por mí, más o menos deprisa, no me quedo con nada, dejo que pase. La mayor parte del tiempo, al no apegarse a palabras, mis pensamientos se quedan en nieblas. Dibujan formas desvaídas y graciosas, zozobran: las olvido en el acto.
Esos jóvenes me tienen maravillado: cuentan, mientras se toman el café, historias claras y verosímiles. Si les preguntan qué hicieron ayer, no se alteran: te ponen al tanto en dos palabras. Yo, en su lugar, farfullaría. Cierto es que hace mucho que nadie se preocupa de a qué dedico el tiempo. Cuando vive solo, ya ni siquiera sabe uno qué es contar algo: lo verosímil desaparece al mismo tiempo que los amigos. Los acontecimientos también los dejamos fluir; vemos aparecer de repente personas que hablan y que se marchan, nos zambullimos en historias sin pies ni cabeza; seríamos unos testigos abominables. Pero todo lo inverosímil, a cambio, todo lo que no podría creerse en los cafés, no nos lo perdemos. Por ejemplo, el sábado, a eso de las cuatro de la tarde, al final de la acera de tablones del depósito de la estación, una mujercita vestida de azul cielo corría en marcha atrás riéndose y agitando un pañuelo. Al mismo tiempo, un negro con una gabardina clara, zapatos amarillos y un sombrero verde, doblaba la esquina de la calle y silbaba. La mujer se tropezó con él, siempre en marcha atrás, debajo de un farol que está colgado de la empalizada y que encienden por las noches. Así que allí había al mismo tiempo esa empalizada que huele tanto a madera mojada, ese farol, esa mujercita rubia en brazos de un negro bajo un cielo de fuego. Entre cuatro o cinco, supongo que nos habríamos fijado en el choque, en todos esos colores suaves, el bonito abrigo azul que parecía un edredón, la gabardina clara, los cristales rojos del farol; nos habríamos reído del pasmo que asomaba a esas dos caras infantiles.
Es infrecuente que un hombre solo tenga ganas de reírse: el conjunto adquirió para mí un significado muy intenso e incluso rudo, pero puro. Luego, se dislocó, solo quedaron el farol, la empalizada y el cielo: resultaba aún bastante hermoso. Una hora después, el farol estaba encendido, soplaba el viento, el cielo estaba negro: ya no quedaba nada.
Todo esto no es que sea muy nuevo; esas emociones inofensivas no las he rechazado nunca; muy al contrario. Para notarlas basta con estar un poquito solo, nada más lo bastante para librarse en el momento oportuno de la verosimilitud. Pero me quedaba muy cerca de esas personas, en la superficie de la soledad, completamente resuelto, en caso de alarma, a refugiarme entre ellas: en el fondo, hasta el momento era un aficionado.
Ahora hay por todas partes cosas como esa jarra de cerveza, ahí, encima de la mesa. Cuando la veo me entran ganas de decir: cruz y raya, no juego más. Comprendo perfectamente que he ido demasiado lejos. Supongo que no se puede «dar cancha» a la soledad. Eso no quiere decir que mire debajo de la cama antes de acostarme ni que tema ver abrirse de repente la puerta de mi cuarto en plena noche. Pero, pese a todo, estoy intranquilo: llevo alrededor de media hora evitando mirar esa jarra de cerveza. Miro más arriba, más abajo, a derecha, a izquierda; pero ella no quiero verla. Y sé perfectamente que todos los solteros que me rodean no pueden serme de ninguna ayuda: es demasiado tarde, ya no puedo refugiarme entre ellos. Vendrían a darme palmaditas en el hombro, me dirían: «¿Y qué? ¿Qué le pasa a esa jarra de cerveza? Es como las demás. Está biselada, tiene asa, lleva un escudito con una pala y en el escudo pone: “Spatenbraü”». Sé todo eso, pero sé que hay algo más. Casi nada. Pero ya no puedo explicar lo que veo. A nadie. Ya está: voy resbalando muy despacio hasta el fondo del agua, hasta el miedo.
Estoy solo entre estas voces alegres y sensatas. Todos estos individuos se pasan el tiempo explicándose, sintiéndose dichosos al caer en la cuenta de que son de la misma opinión. Qué importancia le dan, Dios mío, a pensar todos juntos las mismas cosas. Basta con ver la cara que se les pone cuando pasa entre ellos uno de esos hombres con ojos de pez, que parecen mirar hacia dentro y con los que no se puede ya de ninguna manera ponerse de acuerdo. Cuando tenía ocho años y jugaba en Le Luxembourg, había uno que iba a sentarse en una garita de mimbre pegada a la verja que corre a lo largo de la calle de Auguste-Comte. No hablaba, pero de vez en cuando estiraba la pierna y se miraba el pie con cara de susto. Ese pie llevaba una botina, pero el otro pie iba metido en una zapatilla. El guarda le dijo a mi tío que había sido jefe de estudios. Lo habían jubilado porque había ido a leer las notas trimestrales a las aulas vestido de académico. Le teníamos un miedo espantoso porque notábamos que estaba solo. Un día le sonrió a Robert, tendiéndole los brazos desde lejos: Robert estuvo a punto de desmayarse. No era el aspecto mísero de aquel individuo lo que nos daba miedo, ni el tumor que tenía en el pescuezo y se frotaba contra el filo del cuello postizo; pero notábamos que elaboraba en la cabeza pensamientos de cangrejo o de langosta. Y nos aterraba que se pudieran elaborar pensamientos de langosta acerca de la garita, acerca de nuestros aros, acerca, acerca de los matorrales.
¿Es eso, pues, lo que me espera? Por primera vez me aburre estar solo. Querría hablar con alguien de lo que me ocurre antes de que sea demasiado tarde, antes de darles miedo a los niños. Querría que Anny estuviera aquí.
Es curioso: acabo de llenar diez páginas y no he dicho la verdad; o, al menos, toda la verdad. Cuando escribía, debajo de la fecha, «Nada nuevo», lo hacía con mala conciencia: de hecho, una historia de nada, que no es ni vergonzosa ni extraordinaria, se negaba a salir. «Nada nuevo». Me admira cómo puede uno mentirse poniendo la razón de su parte. Desde luego, no ha ocurrido nada nuevo, si se quiere: esta mañana a los ocho y cuarto, según salía del hotel Printania para ir a la biblioteca, quise y no pude recoger un papel que andaba rodando por el suelo. Eso es todo y ni tan siquiera es un acontecimiento. Sí, pero, si he decir toda la verdad, fue algo que me impresionó profundamente: pensé que había dejado de ser libre. En la biblioteca intenté sin conseguirlo deshacerme de esa idea. Quise ahuyentarla en el café Mably. Tenía la esperanza de que se disipara con las luces. Pero allí se quedó, pesada y dolorosa. Fue ella quien me dictó las páginas anteriores.
¿Por qué no lo he mencionado? Debe de ser por orgullo y, además, también hasta cierto punto, por torpeza. No estoy acostumbrado a referirme lo que me sucede, así que no acabo de dar con el orden en el que ocurren los acontecimientos, no diferencio lo importante. Pero ahora se acabó: he vuelto a leer lo que escribía en el café Mably y me ha entrado vergüenza; no quiero secretos ni estados de ánimo, ni nada indecible; no soy ni virgen ni cura para andar jugando a la vida interior.
No hay gran cosa que decir; no he podido recoger el papel, y ya está.
Me gusta mucho recoger las castañas, los andrajos viejos, sobre todo los papeles. Me resulta agradable cogerlos y encerrarlos en la mano; por poco me los llevaría a la boca, como hacen los niños. Anny ponía el grito en el cielo cuando levantaba, cogidos de una punta, papeles pesados y suntuosos, pero seguramente llenos de mierda. En verano, o a principios de otoño, se encuentran en los parques trozos de periódicos que el sol ha recocido, secos y quebradizos como hojas secas, tan amarillos que podría creerse que los han metido en ácido pícrico. Otras cuartillas, en invierno, las machacan, las trituran, las ensucian, vuelven a la tierra. Otras, nuevecitas e incluso de papel cuché, blanquísimas, palpitantes, se posan como cisnes, pero ya las está enviscando la tierra por debajo. Se retuercen, escapan al barro, pero es para ir a allanarse algo más allá, definitivamente. Todo eso da gusto cogerlo. A veces me limito a palparlas mirándolas muy de cerca, otras las rasgo para oír su prolongado crepitar, o si no, si están muy húmedas, les prendo fuego, cosa que no deja de resultar trabajoso; luego me limpio las palmas de las manos llenas de barro en una pared o en un tronco de árbol.
Así que hoy estaba mirando las botas leonadas de un oficial de caballería que salía del cuartel. Siguiéndolas con la mirada, vi un papel caído junto a un charco. Creí que el oficial, con el tacón, iba a aplastar el papel en el barro, pero qué va: franqueó de un solo paso el papel y el charco. Me acerqué: era una página rayada, arrancada seguramente de un cuaderno escolar. La lluvia la había empapado y retorcido, estaba cubierta de ampollas y de hinchazones, igual que una mano quemada. La raya roja del margen se había desteñido formando un vaho rosa; la tinta se había corrido en algunas partes. La parte de debajo de la página desaparecía bajo una costra de barro. Me agaché, me alegraba ya por tocar esa masa tierna y fresca que se enroscaría entre mis dedos en bolitas grises… No pude.
Me quedé agachado un momento, leí: «Dictado: el Búho blanco», luego me incorporé con las manos vacías. Ya no soy libre, ya no puedo hacer lo que quiero.
Los objetos no deberían afectar, puesto que no están vivos. Los usamos, los volvemos a poner en su sitio, vivimos entre ellos: son útiles, nada más. Y a mí me afectan, es insoportable. Me da miedo entrar en contacto con ellos igual que si fuesen animales vivos.
Ahora lo veo; recuerdo mejor lo que sentí la otra tarde a la orilla del mar, cuando estaba agarrando el guijarro. Era algo así como una repugnancia dulzona. ¡Qué desagradable era! Y venía del guijarro, estoy seguro, me pasaba del guijarro a las manos. Sí, eso es, es exactamente eso: una especie de náusea en las manos.
Jueves por la mañana, en la biblioteca
Hace un rato, según bajaba por las escaleras del hotel, he oído a Lucie quejarse por centésima vez a la dueña mientras enceraba los peldaños. La dueña hablaba con dificultad y con frases cortas porque aún no se había puesto la dentadura postiza: iba casi desnuda, con una bata de color de rosa y babuchas. Lucie iba sucia, como de costumbre; de vez en cuando dejaba de frotar y se enderezaba, de rodillas, para mirar a la dueña. Hablaba sin pausas, con expresión sensata.
—Preferiría cien veces que me la pegase —decía—, me daría lo mismo porque no lo perjudicaría.
Hablaba de su marido: cumplidos los cuarenta, esta morenucha se ha permitido con sus ahorros el lujo de un joven guapísimo, ajustador en las Fábricas Lecointe. No es feliz en el matrimonio. Su marido no le pega, no la engaña: bebe y vuelve borracho todas las noches. Va por mal camino; en tres meses lo he visto ponerse amarillo y consumido. Lucie cree que es la bebida. Yo más bien creo que está tuberculoso.
—No hay que rendirse —decía Lucie.
Es algo que la va consumiendo, estoy seguro, pero despacio, pacientemente: no se rinde, no es capaz ni de consolarse ni de resignarse al daño. Piensa un poquito en ello, muy poquito; de vez en cuando, le saca provecho. Sobre todo, cuando está con gente, porque la consuela y también porque la alivia algo hablar de ello con tono formal, con cara de estar dando consejos. Cuando está sola en las habitaciones, la oigo tararear para no pensar. Pero está taciturna todo el día, enseguida se cansa y se pone huraña:
—Lo tengo aquí, atragantado —dice, tocándose la garganta.
Sufre con avaricia. Debe ser avara también para los gustos. Me pregunto si no desea a veces verse libre de ese dolor monótono, de ese refunfuñar que se reanuda en cuanto deja de cantar, si no desea sufrir mucho de una vez por todas, ahogarse en la desesperación. Pero, en cualquier caso, le resultaría imposible: está agarrotada.
Jueves por la tarde
«El señor de Rollebon era feísimo. La reina María Antonieta lo llamaba de buen grado su “querida mica”. Eran suyas sin embargo todas las mujeres de la corte, no haciendo el payaso, como Voisenon, el macaco: por un magnetismo que llevaba a sus agraciadas conquistas a los peores excesos de la pasión. Es un intrigante, desempeña un papel bastante sospechoso en el asunto del Collar y desaparece en 1790, tras haber mantenido un trato continuo con Mirabeau-Tonneau y Nerciat. Nos lo volvemos a encontrar en Rusia donde asesina un tanto a Pablo I y, de ahí, viaja a los países más lejanos, a las Indias, a China, al Turkestán. Trafica, intriga, espía. En 1813, regresa a París. En 1816, ya ha alcanzado la omnipotencia: el único confidente de la duquesa de Angulema. Esa anciana caprichosa y ofuscada por unos horribles recuerdos de infancia se sosiega y sonríe cuando lo ve. Merced a ella campa por sus respetos en la corte. En marzo de 1820, se casa con la señorita de Roquelaure, hermosísima y que tiene dieciocho años. El señor de Rollebon tiene setenta; está en la cúspide de los honores, en el apogeo de su vida. Siete meses después, acusado de traición, lo detienen y lo arrojan a un calabozo donde muere tras cinco años de cautiverio sin haber pasado por un tribunal».
Volví a leer con melancolía esta nota de Germain Berger6. Fue por esas pocas líneas por las que conocí de entrada al señor de Rollebon. ¡Qué seductor me pareció y cómo, acto seguido, por esas pocas palabras, me prendé de él! Es por él, por este hombrecillo, por quien estoy aquí. Cuando volví de viaje, lo mismo habría podido establecerme en París o en Marsella. Pero la mayoría de los documentos referidos a las prologadas estancias en Francia del marqués están en la biblioteca municipal de Bouville. Rollebon era señor del castillo de Marommes. Antes de la guerra, aún podía encontrarse en aquel burgo a uno de sus descendientes, un arquitecto que se llamaba Rollebon-Campouyré, y que dejó, al morir en 1912, un importantísimo legado a la biblioteca de Bouville: unas cartas del marqués, un fragmento de diario, papeles de todo tipo. Todavía no lo he examinado todo.
Me alegro de haber encontrado esas notas. Hacía diez años que no las había vuelto a leer. Me ha cambiado la letra, creo: la tenía más prieta. ¡Cuánto me gustaba el señor de Rollebon el año aquel! Recuerdo un día a última hora, un martes a última hora: había estado trabajando todo el día en la biblioteca Mazarine, acababa de intuir, por su correspondencia de 1789-1790, la forma magistral en que había engañado a Nerciat. Era de noche, iba avenida de Maine abajo y, en la esquina con la calle La Gaîté, compré castañas. ¡Qué feliz era! Me reía solo al pensar en la cara que había debido de poner Nerciat al volver de Alemania. El rostro del marqués es como esta tinta: ha palidecido mucho desde que tengo tratos con él.
De entrada, a partir de 1801, no entiendo ya nada de su comportamiento. No son documentos lo que faltan: cartas, fragmentos de memorias, informes secretos, archivos policíacos. Al contrario, casi tengo demasiados. De lo que carecen todos esos testimonios es de firmeza, de consistencia. No es que se contradigan, pero tampoco coinciden; no parecen referirse a la misma persona. Y, no obstante, los demás historiadores trabajan con informes de la misma categoría. ¿Cómo se las apañan? ¿Soy más escrupuloso o menos inteligente? Planteada así, por lo demás, la cuestión me deja indiferente por completo. En el fondo, ¿qué estoy buscando? No lo sé. Durante mucho tiempo, el hombre, Rollebon, me interesó más que el libro por escribir. Pero ahora, el hombre… el hombre empieza a aburrirme. Es por el libro por el que siento apego, diríase que me noto una necesidad cada vez mayor de escribirlo según voy envejeciendo
Es admisible, desde luego, que Rollebon hubiese participado activamente en el asesinato de Pablo I, que aceptase a continuación una misión de alto espionaje en Oriente por cuenta del zar y traicionado constantemente a Alejandro en provecho de Napoleón. Pudo, al mismo tiempo, hacerse cargo de una activa correspondencia con el conde de Artois y poner a su disposición informaciones de poca importancia para convencerlo de su fidelidad: nada de todo lo anterior es inverosímil; Fouché, en la misma época, interpretaba una comedia infinitamente más compleja y peligrosa. Es posible que el marqués mantuviese por cuenta propia un comercio de fusiles con los principados asiáticos.
Sí, efectivamente, pudo hacer todo eso, pero no está demostrado; empiezo a creer que nada se puede demostrar nunca. Son hipótesis honradas y que dan cuenta de los hechos; pero noto tan claramente que proceden de mí, que son sencillamente una forma de unificar mis conocimientos. Ni un fulgor procede del lado de Rollebon. Lentos, perezosos, hoscos, los hechos se avienen al orden riguroso que quiero darles, pero les sigue siendo ajeno. Tengo la impresión de hacer un trabajo puramente de imaginación. Tengo además la seguridad de que unos personajes de novela parecerían más auténticos, serían, en cualquier caso, más entretenidos.
Viernes
Las tres. Las tres son siempre demasiado tarde o demasiado pronto para todo cuanto queremos hacer. Un momento peculiar de la tarde. Hoy, resulta intolerable.
Un sol frío tiñe de blanco el polvo de los cristales. Cielo pálido, enturbiado de blanco. Los arroyos estaban helados esta mañana.
Tengo una digestión pesada junto a la estufa, sé de antemano que he perdido el día. No haré nada de provecho salvo, quizá, al caer la noche. Es por el sol; dora más o menos unas sucias brumas blancas colgadas en el aire encima del almacén, se mete en mi cuarto, tan rubio y tan pálido, extiende por mi mesa cuatro reflejos apagados y falsos.
Me embadurna la pipa un barniz dorado que al principio atrae los ojos por una apariencia alegre: la miras, el barniz se derrite, no queda sino una estela grande y pálida en un pedazo de madera. Y todo está así, todo, incluso mis manos. Cuando empieza a hacer un sol así lo mejor sería irse a la cama. Pero es que he dormido como un ceporro la noche pasada y no tengo sueño.
Me gustaba tanto el cielo de ayer, un cielo estrecho, negro de lluvia, que se arrimaba a los cristales, igual que una cara ridícula y enternecedora. Este sol de hoy no es ridículo, antes bien. En todo lo que me gusta, en la herrumbre del almacén, en los tablones podridos de la empalizada, cae una luz tacaña y sensata, semejante a la mirada que se le echa, tras una noche de insomnio, a las decisiones adoptadas con entusiasmo la víspera, a las páginas escritas sin tachaduras y de un tirón. Los cuatro cafés del bulevar de Victor-Noir, radiantes por las noches, pared con pared, y que son mucho más que cafés —acuarios, bajeles, estrellas o grandes ojos blancos— han perdido su ambiguo encanto.
Un día perfecto para mirarse uno: esas frías claridades que proyecta el sol, como un juicio sin indulgencia, sobre los seres, se me meten dentro por los ojos —me ilumina por dentro una luz empobrecedora. Un cuarto de hora bastaría, estoy seguro, para llegar a un asco supremo por mí mismo. No, gracias, no tengo ningún empeño. Tampoco voy a volver a leer lo que escribí ayer sobre la estancia de Rollebon en San Petersburgo. Me quedo sentado, de brazos caídos, o escribo unas pocas palabras, sin ánimos, bostezo, espero a que anochezca. Cuando esté oscuro, los objetos y yo saldremos del limbo.
¿Participó o no Rollebon en el asesinato de Pablo I?
Esa es la pregunta del día: a esto he llegado y no puedo seguir sin haber tomado una decisión.
Según Tcherkoff, estaba a sueldo del conde Pahlen. La mayoría de los conjurados, dice Tcherkoff, se hubieran contentado con destituir al zar y encerrarlo. (Alejandro parece haber sido, efectivamente, partidario de esa solución). Pero el deseo de Pahlen era al parecer acabar definitivamente con Pablo. Por lo visto se le encomendó al señor de Rollebon que instase individualmente a los conjurados al asesinato.
«Fue a verlos a todos e interpretaba la escena que iba a ocurrir con una fuerza mímica incomparable. Hizo nacer así o desarrolló en ellos la locura del asesinato».
Pero no me fío de Tcherkoff. No es un testigo sensato, es un mago sádico y un loco a medias: todo lo convierte en demoníaco. No me imagino ni poco ni mucho al señor de Rollebon en ese papel melodramático. ¿Quizá interpretó como un mimo la escena del asesinato? ¡Qué va! Es frío, no suele enardecer a nadie: no muestra, insinúa, y su método, pálido y descolorido, no puede tener éxito más que con hombres de los suyos, intrigantes accesibles a las razones, políticos.
«Adhémar de Rollebon —escribe la señora de Charrières— no pintaba al hablar, no hacía gestos, no cambiaba de tono. Seguía con los ojos medio cerrados y apenas si era posible sorprender, entre las pestañas, el filo de las pupilas grises. Llevo pocos años atreviéndome a confesarme que me aburría más allá de lo que darse pueda. Hablaba hasta cierto punto como escribía el padre Mably».
Y es ese hombre quien, con su talento de mimo… Pero entonces ¿cómo seducía a las mujeres? Y además está esa curiosa historia que cuenta Segur y que tengo por cierta:
«En 1787, en una posada cerca de Moulins, agonizaba un anciano, amigo de Diderot, formado por los filósofos. Los sacerdotes de los alrededores andaban de cabeza: lo habían intentado todo en vano; el buen hombre aquel no quería los últimos sacramentos, era panteísta. El señor de Rollebon, que estaba de paso y no creía en nada, apostó con el párroco de Moulins a que no necesitaría ni dos horas para que el enfermo tornase a sentimientos cristianos. El párroco aceptó la apuesta y la perdió: abordado a las tres de la mañana, el enfermo se confesó a las cinco y murió a las siete.
“¿Tan diestro sois en el arte de debatir? —preguntó el párroco—. ¡Aventajáis a los nuestros!”.
“No he debatido —respondió el señor de Rollebon—; le he metido miedo con el infierno”».
En esta ocasión, ¿participó efectivamente en el asesinato? Aquella noche, a eso de las ocho, un oficial amigo suyo lo acompañó hasta la puerta de su casa. Si volvió a salir, ¿cómo pudo cruzar San Petersburgo sin que lo molestasen? Pablo, medio loco, había dado la orden de que detuviesen, a partir de las nueve de la noche, a todos los transeúntes salvo las comadronas y los médicos. ¿Hay que creer la absurda leyenda según la cual Rollebon tuvo que disfrazarse de comadrona para llegar al palacio? Bien pensado, era de lo más capaz. Fuere como fuere, no estaba en su casa la noche del asesinato, eso parece estar demostrado. Alejandro debía de sospechar mucho de él, puesto que una de las primeras cosas que hizo en su reinado fue alejar al marqués con el vago pretexto de una misión en Extremo Oriente.
Estoy harto del señor de Rollebon. Me levanto. Me muevo entre esta luz pálida; veo cómo cambia en las manos y en las mangas de la chaqueta: no puedo decir hasta qué punto me da asco. Bostezo. Enciendo la lámpara de encima de la mesa; quizá su claridad pueda luchar con la del día. Pues no: la lámpara se limita a formar alrededor de su pie una charca lamentable. Apago; me pongo de pie. En la pared hay un agujero blanco, el espejo. Es una trampa. Sé que voy a caer en ella. Ya está. La cosa gris acaba de aparecer en el espejo. Me acerco y la miro, ya no puedo marcharme.
Es el reflejo de mi cara. A menudo, en esos días perdidos, me quedo mirándola. No entiendo nada en esa cara. Las de los demás tienen un sentido. La mía, no. Ni siquiera puedo decidir si es guapa o fea. Pienso que es fea porque me lo han dicho. Pero no me afecta. En el fondo, incluso me escandaliza que se le puedan atribuir prendas de esa categoría, como si llamasen bonito o feo a un pedazo de tierra o a un bloque de roca.
Pese a todo hay algo que da gusto ver, más arriba de las blandas regiones de las mejillas, más arriba de la frente: es esa hermosa llama roja que me dora la cabeza, es mi pelo. Eso es algo que agrada mirar. Es un color rotundo, al menos: me alegro de ser pelirrojo. Ahí está, en el espejo, se nota, irradia. No dejo de tener suerte: si llevase en la frente uno de esos pelos apagados, que no acaban de decidirse entre el castaño y el rubio, la cara se me perdería en la vaguedad, me daría vértigo.
Me baja la mirada despacio, con hastío, por esa frente, por esas mejillas: no encuentra nada firme, se hunde en la arena. Por supuesto hay una nariz, unos ojos, una boca, pero nada de eso tiene sentido, ni tan siquiera expresión humana. Sin embargo, a Anny y a Vélines les parecía vivo; es posible que esté yo demasiado acostumbrado a mi cara. Mi tía Bigeois me decía cuando era pequeño: «Si te miras demasiado rato al espejo, verás un mono». He debido de mirarme mucho más rato: lo que veo está muy por debajo del mono, en las lindes del mundo vegetal, al nivel de los pólipos. Es algo que está vivo, no digo que no; pero no es en esa vida en la que pensaba Anny: veo leves sobresaltos, veo una carne desangelada que prospera y palpita con dejadez. Los ojos, sobre todo, tan de cerca, son horribles. Algo vidrioso, fofo, ciego, orillado de rojo, diríase escamas de pescado.
Me apoyo con todo mi peso en el reborde de porcelana, acerco la cara al espejo hasta tocarlo. Los ojos, la nariz y la boca desaparecen: no queda ya nada humano. Unas arrugas pardas a ambos lados del bulto febril de los labios, grietas, toperas. Un sedoso vello blanco corre por las extensas pendientes de las mejillas, dos pelos salen por las ventanas de la nariz; es un mapa geológico en relieve. Y, pese a todo, ese mundo lunar me resulta conocido. No puedo decir que reconozca los detalles. Pero el conjunto me da una impresión de déjà vu que me entumece; voy cayendo despacio en el sueño.
Querría recobrarme: una sensación aguda y rotunda me liberaría. Pego la mano izquierda a la mejilla, le doy un tirón a la piel; me hago una mueca. Toda una mitad de la cara cede, la mitad izquierda de la boca se tuerce y se infla, dejando al aire una muela, la órbita se abre dejando al aire un globo blanco encima de una carne rosa y ensangrentada. No es lo que andaba buscando: ¡nada rotundo, nada nuevo; algo suave, desenfocado, un déjà vu! Me quedo dormido con los ojos abiertos, ya va creciendo la cara, va creciendo en el espejo, es un gigantesco halo pálido que cae resbalando en la luz…
Lo que me despierta de repente es que pierdo el equilibrio. Me descubro a ahorcajadas en una silla, completamente aturdido aún. ¿A los demás hombres les cuesta tanto tener una opinión de su cara? Me parece que veo la mía de la misma forma que siento el cuerpo, mediante una sensación sorda y orgánica. Pero ¿y los demás? Pero ¿y Rollebon, por ejemplo? ¿También le entraba sueño mirando en los espejos lo que la señora de Genlis llama «su cara menuda, arrugada, limpia y neta, toda picada de viruelas, en la que había una malicia singular que saltaba a la vista por muchos esfuerzos que hiciera por disimularla»? «Estaba —añade— muy pendiente del tocado y nunca lo vi sin peluca. Pero las mejillas eran de un azul que tiraba a negro, porque era de barba cerrada y quería afeitarse solo, cosa que hacía muy mal. Solía embadurnarse de albayalde, como Grimm. El señor de Dangeville decía que parecía, con todo aquel blanco y todo aquel azul, un queso de Roquefort».
Me parece que debía de ser muy grato de ver. Pero, en último término, no fue así como lo vio la señora de Charrières. Creo que le parecía más bien apagado. A lo mejor es imposible entender la propia cara. ¿O a lo mejor es porque soy un hombre solo? Las personas que tienen vida social han aprendido a verse, en los espejos, tal y como los ven sus amigos. No tengo amigos: ¿por eso está mi carne tan desnuda? Diríase — sí, diríase la naturaleza sin los hombres.
No le saco ya gusto al trabajo, no puedo hacer nada ya sino esperar la noche.
Las cinco y media
¡No estoy nada bien! Estoy fatal: la tengo, la porquería esa, la Náusea. Y en esta ocasión hay algo nuevo: me ha entrado en un café. Los cafés eran hasta ahora mi único refugio porque están llenos de gente y con buena luz: ya no va a quedar ni eso; cuando me acorrale en mi cuarto, ya no sabré dónde ir.
Venía a follar, pero apenas había abierto la puerta cuando Madeleine, la camarera, me gritó:
—La jefa no está, ha salido a hacer unos recados.
Noté una fuerte decepción en el sexo, un cosquilleo prolongado y desagradable. Al mismo tiempo, notaba que la camisa me rozaba las tetillas y me rodeaba, se adueñaba de mí, un torbellino lento y de colores, un torbellino de niebla, de luces en el humo, en los espejos, con los asientos corridos reluciendo al fondo, y no veía ni por qué estaba ahí ni por qué era así. Estaba en el umbral, titubeaba, y luego hubo un remolino, pasó una sombra por el techo y sentí que me empujaban hacia adelante. Flotaba, me aturdían las brumas luminosas que me entraban de todas partes a la vez. Madeleine llegó flotando a quitarme el abrigo y me fijé en que se había recogido el pelo hacia atrás y puesto pendientes; no la reconocía. Le miraba las anchas mejillas que huían sin cesar hacia las orejas. En el hoyo de las mejillas, debajo de los pómulos, había dos manchas de color de rosa bien aisladas que parecían aburrirse en aquella carne pobre. Las mejillas huían, huían hacia las orejas y Madeleine sonreía.
—¿Qué va a tomar, señor Antoine?
Entonces se adueñó de mí la Náusea, me dejé caer en el asiento corrido, no sabía ya siquiera dónde estaba: veía girar despacio los colores a mi alrededor, tenía ganas de vomitar. Así están las cosas: desde ese momento, la Náusea no se ha separado de mí, me tiene pillado.
Pagué. Madeleine me quitó el platillo. El vaso se estrella contra el mármol, un charco de cerveza amarilla en el que flota una pompa. El asiento está desfondado en el punto en que me siento y no me queda más remedio, para no escurrirme, que apoyar con fuerza los pies en el suelo; hace frío. A la derecha hay unos jugando a las cartas encima de un tapete de lana. No los vi al entrar; noté sencillamente que había un bulto tibio, a medias en el asiento y a medias en la mesa del fondo, con pares de brazos moviéndose. Luego Madeleine les llevó cartas, el tapete y unas fichas en una escudilla. Son tres o cinco, no lo sé, no tengo valor para mirarlos. Se me ha roto un resorte: puedo mover los ojos, pero la cabeza no. La cabeza está fofa, elástica, diríase que solo está colocada encima del cuello; si la giro, se me va a caer. Pese a todo, oigo un resuello acelerado y veo de vez en cuando, con el rabillo del ojo, un relámpago rojizo cubierto de pelos blancos. Es una mano.