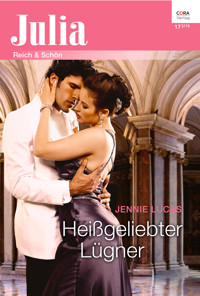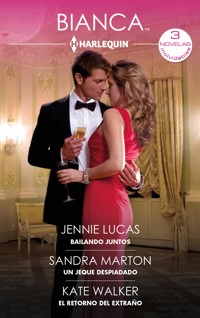3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Salió de una vida normal y corriente… para acabar en la cama de un rey. Beth Farraday no podía creer que el poderoso rey de Samarqara se hubiera fijado en ella, una simple dependienta. El resto de las candidatas a convertirse en su esposa eran mujeres tan bellas como importantes en sus respectivos campos profesionales. Pero Omar la eligió, y su apasionada mirada hizo que Beth deseara cosas que solo había soñado hasta entonces. De repente, estaba en un mundo de lujo sin igual. Pero ¿sabría ser reina aquella tímida cenicienta?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2019 Jennie Lucas
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La novia elegida del jeque, n.º 2718 - agosto 2019
Título original: Chosen as the Sheikh’s Royal Bride
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales , utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1328-324-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
ESTÁ hablando en serio?
Omar bin Saab al Maktoun, rey de Samarqara, contestó fríamente a su visir:
–Siempre hablo en serio.
–No lo dudo, pero un mercado de novias… –empezó el visir, cuya cara de pasmo brillaba bajo la luz de las vidrieras de palacio–. ¡Ha pasado un siglo desde que se hizo por última vez!
–Razón de más para que se vuelva a hacer.
–Nunca me habría imaginado que usted, precisamente usted, añoraría las viejas costumbres –replicó el visir, sacudiendo la cabeza.
Omar se levantó bruscamente del trono y contempló la ciudad desde una de las ventanas. La había modernizado mucho en los quince años transcurridos desde que heredó el reino. Ahora, los antiguos edificios de piedra y arcilla se mezclaban con brillantes rascacielos de acero y cristal.
–¿Va a sacrificar su felicidad a cambio de apaciguar a unos cuantos críticos? –prosiguió Khalid–. ¿Por qué no se casa con la hija de Hassan al Abayyi, como espera todo el mundo?
–Solo lo esperan la mitad de los nobles –puntualizó Omar–. La otra mitad se rebelaría porque piensan que Hassan acumularía demasiado poder si su hija se convierte en reina.
–Ya se les pasará… Laila al Abayyi es su mejor opción, Majestad. Es una mujer bella y responsable, incluso descontando el hecho de que ese matrimonio cerraría la trágica brecha que se abrió entre sus respectivas familias.
Omar se puso tenso, porque tenía muy presente esa tragedia. Llevaba quince años intentando olvidarla, y no estaba dispuesto a casarse con una mujer que se la recordaría todos los días.
–No insista. Comprendo que Samarqara necesita una reina y que el reino necesita un heredero; pero el mercado de novias es la solución más eficaz.
–¿La solución más eficaz? La más sórdida, querrá decir. Le ruego que lo reconsidere, Majestad. Piénselo bien.
–Tengo treinta y seis años, y soy el último de mi estirpe. Ya he esperado demasiado tiempo.
–¿Está seguro de que quiere casarse con una desconocida? –preguntó Khalid, sin salir de su asombro–. Recuerde que, si tiene un hijo con ella, no se podrá divorciar. Nuestras leyes lo prohíben.
–Lo sé perfectamente.
El visir, que conocía a Omar desde la infancia, cambió de tono y se dirigió a él por su nombre de pila, apelando a su estrecha relación.
–Omar, si se casa con una desconocida, se condenará a toda una vida de pesares. ¿Y para qué? No tiene sentido.
Omar no tenía intención de compartir con él sus sentimientos, aunque fuera su más leal y querido consejero. Ningún hombre quería abrir su corazón hasta tal extremo y, mucho menos, un hombre que además era rey, así que contestó:
–Ya le he dado mis razones.
Khalid entrecerró los ojos.
–¿Tomaría esa decisión si toda la nobleza le pidiera que se case con Laila? ¿Seguiría adelante en cualquier caso?
–Por supuesto que sí –respondió Omar, convencido de que eso no iba a pasar–. Mis súbditos son lo único que me importa.
El visir ladeó la cabeza.
–¿Tanto como para arriesgarlo todo con una tradición bárbara?
–Con una tradición bárbara y con lo que haga falta –dijo el rey, perdiendo la paciencia–. No permitiré que Samarqara vuelva a caer en el caos.
–Pero…
–Basta. He tomado mi decisión. Busque a veinte mujeres que sean lo suficientemente inteligentes y bellas como para ser mi esposa –le ordenó, saliendo de la sala del trono–. Empiece de inmediato.
¿Cómo era posible que se hubiera prestado a algo así?
Beth Farraday echó un vistazo al elegante salón de baile de la mansión parisina donde se encontraba. Era un hôtel particulier, un palacio del siglo xviii que pertenecía al jeque Omar bin Saab al Maktoun, rey de Samarqara y que, al parecer, estaba valorado en cien millones de euros.
Beth lo sabía por los criados con los que había estado charlando, las únicas personas con las que se sentía cómoda. Y no era de extrañar, porque su mundo no podía estar más alejado del mundo de las elegantes mujeres que se habían reunido allí, con sus vestidos de cóctel y sus impresionantes currículum.
Hasta entonces, había reconocido a una ganadora del premio Nobel, a una del premio Pulitzer y a otra de los Oscar. También había una famosa artista japonesa, una conocida empresaria de Alemania, una deportista profesional de Brasil y la senadora más joven de toda la historia de California.
Y luego estaba ella, que no era nadie.
Pero todas estaban allí por lo mismo: porque el jeque en cuestión estaba buscando novia.
Nerviosa, probó el exquisito champán que le habían servido y se volvió a preguntar qué demonios hacía en esa especie de harén. No eran de su clase. No pertenecía a ese lugar.
Beth lo sabía desde el principio, desde que se había subido a un avión en Houston para dirigirse a Nueva York, donde la esperaba un reactor privado. Pero no había tenido elección. Su hermana gemela le había rogado que la sustituyera, y no había sido capaz de negarse.
–Por favor, Beth –le había dicho–. Tienes que ir.
–¿Pretendes que me haga pasar por ti? ¿Es que te has vuelto loca?
–Iría si pudiera, pero acabo de recibir la invitación, y ya sabes que no puedo dejar el laboratorio. ¡Estoy a punto de descubrir algo importante!
—¡Siempre estás a punto de descubrir algo importante!
—Oh, vamos, a ti se te dan mejor estas cosas –dijo su hermana, que era todo un cerebrito–. Yo no sé tratar a la gente. No soy como tú.
–Lo dices como si fuera una modelo o algo así –ironizó Beth, barriendo el suelo de la tienda donde trabajaba.
–Solo tienes que presentarte en París para que me den el millón de dólares que ofrecen. ¡Imagínate lo que podría hacer con ese dinero! ¡Marcaría la diferencia en mi investigación!
–Siempre me estás presionando con eso de que curarás a un montón de enfermos de cáncer –protestó ella–. Crees que solo tienes que mencionarlo para que haga lo que tú quieres.
–¿Y no es verdad?
Beth suspiró.
–Sí, supongo que sí.
Por eso estaba en París, con un vestido rojo que le quedaba demasiado ajustado, porque era la única de las presentes que no tenía la talla que habían pedido en la convocatoria. Se encontraba tan fuera de lugar con el vestido como con todo lo demás.
Al llegar a la capital francesa, las habían llevado a un hotel de lujo de la avenida Montaigne y, a continuación, al hôtel particulier, como habían definido los criados a la mansión. Desde entonces, no había hecho otra cosa que mirar a sus preciosas compañeras mientras hablaban una a una con un hombre de ojos oscuros que llevaba una túnica. Y ya habían pasado varias horas.
Aparentemente, los empleados del jeque la estaban dejando para el final porque no sabían qué hacer con ella. Era como si hubieran decidido que no encajaba en los gustos de su jefe.
Sin embargo, eso no le molestaba en absoluto, porque ardía en deseos de que la rechazaran; lo que le molestaba era la actitud del resto de las mujeres, que se mostraban tan sumisas como coquetas cuando aquel hombre las señalaba con el dedo y les hacía un gesto para que se acercaran a él.
¿Por qué se comportaban así? Eran personas con éxito, grandes profesionales. ¡Incluso había reconocido a Sia Lane, una de las actrices más famosas del mundo!
Beth estaba allí por hacer un favor a su hermana y por una razón menos altruista: la de aprovechar el viaje para ver París. Pero ¿por qué estaban ellas? Ni siquiera necesitaban el dinero. Eran tan bellas y famosas como pudientes.
Además, el rey no era ninguna maravilla. En la distancia, parecía demasiado delgado para ser atractivo, y sus modales dejaban bastante que desear; por lo menos, para alguien del oeste de Texas. En su tierra, cualquier anfitrión decente habría empezado por saludar adecuadamente a sus invitadas.
Beth dio su copa vacía a un camarero y sacudió la cabeza. ¿Qué tipo de hombre pedía veinte mujeres como si fueran pizzas? ¿Qué tipo de hombre podía elegir ese sistema para encontrar esposa?
Desde su punto de vista, era un cretino de mucho cuidado, por mucho dinero y poder que tuviera. Pero, afortunadamente, no la encontraba apetecible.
Nadie la encontraba apetecible.
Por eso seguía siendo virgen a sus veintiséis años.
Beth se acordó súbitamente de las deprimentes palabras que le había dedicado Wyatt, el hombre que le había partido el corazón. Tras pedirle disculpas por no sentir nada por ella, había añadido algo que no se podía quitar de la cabeza: que la encontraba demasiado vulgar.
El recuerdo la alteró de tal manera que salió del abarrotado salón porque no podía respirar. Y, momentos después, se encontró en un jardín sin más luz que la de la luna.
Una vez allí, cerró los ojos, respiró hondo e intentó olvidar, repitiéndose para sus adentros que no necesitaba que nadie la quisiera. Además, estaba ayudando a su hermana. Gracias a ella, tendría dinero para su investigación. Y por la tarde, saldría a ver la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, se sentaría en una terraza y se tomaría un café y un croissant mientras el mundo pasaba a su lado.
Por desgracia, ese era precisamente su problema: que el mundo siempre pasaba de largo mientras ella se limitaba a mirar. Incluso allí, en aquella mansión de cuento de hadas, rodeada de famosas.
Siempre se quedaba sola.
Pero esa noche no estaba tan sola como creía. Lo supo segundos después, al ver la silueta de un hombre entre los árboles del jardín.
¿Qué estaría haciendo? Beth no podía ver su cara, pero distinguió la elegancia de sus pasos y la rectitud de sus hombros, típica de una chaqueta de traje. Y, a pesar de la oscuridad, también notó que estaba enfadado o quizá, deprimido.
Olvidando sus propios problemas, caminó hacia él y le dijo:
–Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux vous aider?
El hombre la miró, y Beth pensó que no era extraño que lo viera tan mal en las sombras. Sus ojos eran tan negros como su pelo y, por si eso fuera poco, llevaba un traje del mismo color.
–¿Quién es usted? –replicó con frialdad.
Beth estuvo a punto de decirle su nombre, pero se acordó de que estaba sustituyendo a su hermana y contestó:
–Edith Farraday. La doctora Edith Farraday.
Él sonrió.
–Ah, la niña prodigio que investiga el cáncer en Houston.
–En efecto. Y supongo que usted será un empleado del jeque, ¿verdad?
Él volvió a sonreír.
–Sí, algo así –respondió con humor–. ¿Por qué no está en el salón?
–Porque me aburría y porque tenía un calor espantoso.
El hombre bajó la mirada y la observó con detenimiento. Beth se ruborizó y se subió un poco el escote, que apenas ocultaba sus generosos senos.
–Ya sé que el vestido me queda pequeño –continuó–. No tenían ninguno de mi talla.
–¿Ah, no? –preguntó él, sorprendido–. Debían tenerlos de todas las tallas.
–Y tenían de todas, pero solo para mujeres con cuerpo de modelo –explicó Beth–. Era ponerme este vestido o presentarme con los vaqueros y la sudadera que llevaba esta mañana. Desgraciadamente, se mojaron cuando salí a pasear, porque se puso a llover.
–¿No se quedó en el hotel, como las otras?
–¿Para qué? ¿Para acicalarme y estar más guapa cuando me presentaran al jeque? –dijo con sorna–. Sé que no soy su tipo de mujer. Solo he venido porque tenía ganas de ver París.
–¿Por qué está tan segura de que no es su tipo?
–Porque sus empleados no saben qué hacer conmigo. He estado varias horas en ese salón, y el jeque no se ha dignado a señalarme con su dedo.
Él frunció el ceño.
–¿Ha sido maleducado con usted?
–No, yo no diría tanto. Pero, de todas formas, él tampoco me gusta.
–¿Cómo lo sabe? Es evidente que no lo ha investigado.
Esa vez fue Beth quien frunció el ceño. ¿Cómo sabía que no se había tomado esa molestia?
–Sí, soy consciente de que tendría que haberlo investigado por Internet –admitió–. Pero recibí la invitación hace dos días, y estaba tan ocupada que…
–¿Ocupada? –la interrumpió él–. ¿Con qué?
Beth carraspeó. Había estado trabajando a destajo porque, de lo contrario, el dueño de la tienda se habría negado a concederle unos días libres. Pero no le podía decir la verdad.
–Con mi investigación, claro –contestó.
–Lo comprendo. Su trabajo es ciertamente importante.
Él la miró con intensidad, como esperando a que profundizara un poco en su supuesta labor. Pero Beth, que no recordaba ninguno de los detalles técnicos que su hermana le había dado, solo pudo decir:
–Sí, desde luego. El cáncer es malo.
–Lo es –dijo él, arqueando una ceja.
Beth se apresuró a cambiar de conversación.
–Entonces, ¿trabaja para el rey? –se interesó–. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué no estaba en el salón?
–Porque no quiero estar allí.
A Beth le extrañó que respondiera con una obviedad que no explicaba nada. Pero no fue su extrañeza ni la súbita brisa que acarició sus brazos desnudos lo que causó su estremecimiento posterior, sino el poderoso y perfecto cuerpo del hombre que estaba ante ella.
No se había sentido tan atraída por nadie en toda su vida. El simple hecho de estar a su lado resultaba abrumador. Era tan alto y fuerte que exudaba poder por todas partes. Y, si su cuerpo la abrumaba, qué decir de aquellos ojos negros que reflejaban la escasa luz del jardín y la incitaban a sumergirse en él como en un mar oscuro, profundo y traicionero.
Sus emociones eran tan intensas que tuvo que hacer un esfuerzo para apartar la vista.
–Bueno, volveré dentro y esperaré a que el rey me señale con su dedo –dijo, soltando un suspiro–. A fin de cuentas, me pagan por eso.
–¿Que le pagan?
Ella lo miró con sorpresa.
–Sí, claro. Todas recibimos un millón de dólares por el simple hecho de venir y, si nos invitan a quedarnos, otro millón por cada día.
–Eso es completamente inadmisible –replicó él, enfadado–. La posibilidad de ser reina de Samarqara debería ser pago suficiente.
–Si usted lo dice… Aunque me da la impresión de que el dinero tiene algo que ver con la presencia de esas mujeres –ironizó Beth–. Hasta las famosas lo necesitan.
–¿Y usted? ¿También ha venido por eso?
–Por supuesto –respondió ella en voz baja.
Beth no salía de su asombro. Era la primera vez que un hombre le prestaba tanta atención, y no se trataba de un hombre normal y corriente, sino de uno que parecía salido de un cuento de hadas.
Cuando la miraba, su corazón latía más deprisa. Cuando se acercaba un poco, se le aceleraba la respiración de tal manera que sus pechos subían y bajaban peligrosamente bajo el corpiño del estrecho vestido rojo, amenazando con salirse por el escote.
¿Qué habría pasado si se hubiera acercado más?
–Así que solo está aquí por el dinero… –dijo él.
–La investigación del cáncer es muy cara.
–Sí, ya me lo imagino. Pero no sabía que pagaran millones a esas mujeres por el simple hecho de venir.
–¿Ah, no?
La ignorancia del impresionante desconocido la llevó a la conclusión de que no debía de tener una relación estrecha con el jeque, y se sintió inmensamente aliviada. Estaba tan fuera de lugar como ella, así que no le diría a su jefe que se había cruzado con Edith Farraday y que le había parecido una tonta temblorosa y jadeante.
–¿Qué relación tiene con el rey? –preguntó con curiosidad–. ¿Es uno de sus secretarios? ¿Un guardaespaldas quizá?
Él sacudió la cabeza.
–No, ni mucho menos.
–Oh, vaya, ¿es familiar suyo? En ese caso, le ruego que me disculpe. Como ya le he dicho, he tenido tanto trabajo que no he podido investigar. Podría haberme conectado a Internet en el avión, pero estaba agotada. Y como he salido a pasear por París…
Beth se odió a sí misma por estar balbuceando, pero él arqueó una ceja y la miró con verdadero interés, como si estuviera ante un enigma que no conseguía resolver.
¿Ella? ¿Un enigma? ¡Pero si era un libro abierto!
Perpleja, se tuvo que recordar que no se había presentado como Beth Farraday, sino como Edith. Y no se podía arriesgar a que aquel hombre descubriera su secreto.
Hasta entonces, no le había parecido que estuviera haciendo nada malo. Su hermana necesitaba ese favor, y ella tenía la oportunidad de ver París. Pero el rey de Samarqara no iba a pagar una fortuna por conocer a la empleada de una tienda de Houston, sino a una investigadora famosa. Y lo que estaban haciendo tenía un nombre: fraude.
Nerviosa, se volvió a subir el escote del vestido, porque él se había acercado más y sus pechos seguían empeñados en escapar de su confinamiento. No era extraño que sus ojos se clavaran una y otra vez en esa parte de su cuerpo.
–En fin, será mejor que me vaya –acertó a decir, avergonzada de sí misma.
Beth dio media vuelta y se dirigió a la mansión, pero él la siguió rápidamente y preguntó:
–¿Qué le parecen?
–¿De qué me está hablando?
–De las otras mujeres.
Beth frunció el ceño.
–¿Por qué lo pregunta?
–Porque me interesa la opinión de una persona que, según dice, no tiene ninguna posibilidad con el rey –respondió él–. Si no la tiene usted, ¿quién la tiene?
Ella entrecerró los ojos.
–¿Me promete que no se lo dirá al jeque?
–¿Importaría mucho?
–Es que no quiero dañar las posibilidades de nadie.
Él se llevó una mano al pecho y dijo:
–Entonces, le prometo que quedará entre nosotros.
Beth asintió.
–No sé, supongo que él optará por la estrella de cine. Al fin y al cabo, es la más famosa de todas.
–¿Se refiere a Sia Lane?
–Sí, claro. Además, es tan bella como encantadora, aunque puede llegar a ser de lo más desagradable. Cuando estábamos en el avión, se encaró con una pobre azafata porque no tenían el agua mineral que le gusta y, al llegar al hotel, amenazó al botones con dejarlo sin trabajo si su equipaje sufría el menor desperfecto.
–¿En serio?
–Sí. Es el tipo de persona que se liaría a patadas con un perro. Salvo que el perro fuera útil para su carrera profesional.
Él soltó una carcajada.
–Lo siento, no debería haber dicho eso –continuó ella, sacudiendo la cabeza–. Seguro que es una persona maravillosa. Habrá tenido un mal día.
–Es posible. Pero ¿a quién elegiría usted?
–A Laila al Abayyi. Todo el mundo la adora. Y es de Samarqara, así que conoce las costumbres y la cultura del país.
Él frunció el ceño y dijo con brusquedad:
–No, elija a otra.
Beth se quedó momentáneamente confundida.
–¿A otra? Bueno, Bere Akinwande es amable, inteligente y tan bella como Sia Lane. Sería una reina fantástica. Aunque, a decir verdad, no sé por qué quieren casarse esas mujeres con el rey Omar.
–¿Y eso?
–¿Le parece normal que busque esposa de esa manera? ¿Qué tipo de hombre hace algo así? Está al borde del reality show.
–No sea tan dura con él. Encontrar esposa es difícil para un hombre de su posición, aunque supongo que todo esto será igualmente duro para usted. No en vano, se ha visto obligada a dejar un trabajo importante para encontrar marido a la antigua usanza.
Beth volvió a suspirar.
–Sí, tiene razón. No tengo derecho a juzgarlo. Él nos paga por venir, pero nosotras no le pagamos a él –admitió–. Pensándolo bien, debería darle las gracias… si es que tengo ocasión de conocerlo, claro.
Justo entonces, se oyó la voz de otro hombre.
–¿Qué está haciendo aquí, señorita Farraday? ¡Entre ahora mismo! La necesitan en el salón.
El recién llegado, que resultó ser uno de los empleados del rey, se quedó atónito al ver al acompañante de Beth.
–Discúlpeme, señorita –continuó, súbita y extrañamente amable–. Si tuviera la amabilidad de regresar al salón, le estaríamos muy agradecidos.
–Vaya, parece que por fin voy a conocer a Su Majestad –dijo Beth a su atractivo desconocido–. Deséeme suerte.
Él le puso una mano en el hombro y dijo:
–Buena suerte.
Beth se estremeció de nuevo al sentir su contacto.
–De todas formas, estoy segura de que fracasaré. Es mi destino. Soy una profesional del fracaso.
Él la miró con sorpresa, y Beth se maldijo a sí misma por haber dicho eso. La fracasada era ella, no Edith. Y se suponía que era Edith.