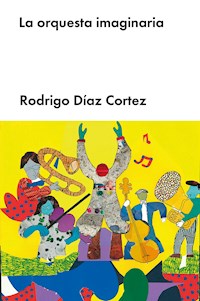
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MALPASO
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Minina escapa de un centro de menores gracias a la ayuda de Sinestesia, una muchacha de pelo azul con un 38 que escupe aceitunas de plomo. Busca a su familia desahuciada y a su padre, un estibador sindicalista y músico aficionado que ahora sopla una tuba de cartón, enajenado por las descargas eléctricas de la tortura. Pero no parece sencillo entre los gases lacrimógenos y las tanquetas hidrantes de los carabineros. El escenario de un estallido en el que las jóvenes cabalgan, como las valkirias de Wagner. Y en esa partitura alucinada el Astronauta, un hombre de andares lunares con un volante en las manos, juega un rol esencial: conduce en su autobús a los fantasmas, quizá las víctimas de la violencia política y la marginación, hacia un destino mejor. Con esos acordes de sueño y realidad, ternura y ferocidad, Rodrigo Díaz Cortez compone la música de un relato demoledor. La verdadera banda sonora de la revuelta chilena de 2019.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La orquestra imaginaria
© Malpaso Holdings, S. L., 2021
C/ Diputació, 327, principal 1.ª
08009 Barcelona
www.malpasoycia.com
© Rodrigo Díaz Cortez
ISBN: 978-84-18546-21-1
Maquetación: Joan Edo
Imagen de cubierta: Rodrigo Díaz Cortez
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendo las fotocopias y la difusión a través de Internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.
El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor.
Proverbio africano
1
Nuestra casa, que tenía cinco pisos y veinte habitaciones, estaba en medio del Lido, nuestro pequeño principado en un puerto al final del mundo. Papá decía que al barrio le pusieron ese nombre porque el enorme Palace, el edificio vecino, se inspiró en un hotel que estaba en la playa del Lido original, en Venecia, y que aparecía en una película italiana que él adoraba. Ciertas imágenes no se iban de la pantalla de mi mente, como sucede cuando algo impresiona: el desalojo de nuestra casa, la madriguera del viejo relojero que albergó nuestra fuga del correccional de menores o el revólver oculto bajo la chaqueta de cuero de Sinestesia. La realidad era tan nueva para mí que me parecía un sueño.
Cuando llegué a la entrada del edificio estaba cercado con alambre de púas. También habían puesto un vallado para que no se viera nada desde fuera. En el interior, una montaña de cenizas todavía espesaba el aire con su humareda. No admito que a nuestra casa la llamen hotel barato. Odio esa manía que tiene la gente de menospreciar los suburbios, aunque el olor a moho esté envasado en su interior. Levanté la vista. En el balcón había una silla volcada y un jirón de tela se había enredado en la barandilla. Me acerqué a la entrada que había sido tapiada con ladrillos y ya no estaba el buzón de hojalata. Llamé al vacío de las habitaciones como si esperara a uno de los fantasmas del Astronauta. Me apoyé con la frente en el timbre y me quedé allí hasta que el sol se hizo insoportable. Me dirigí a la casa de la mamá del Astronauta. Para mi mala suerte, la madrina Ornelia, que era prima lejana de mamá Dora, se había mudado el día anterior. Al parecer, un camión recogió sus cosas. La casa estaba totalmente deshabitada aunque no se la habían quemado. Grité a una vecina para que me abriera la puerta y me pidió que me marchara lo antes posible de allí. Me advirtió que si me veía la autoridad, volvería al correccional de menores. Yo eso ya lo sabía y preferí correr el riesgo.
Otra vecina me insistió que me quedara en su casa, alegando que le había prometido a mamá Dora que se haría cargo de mí si aparecía, que papá estaba encerrado en una cárcel de la capital llamada San Miguel. Le pregunté si tenía el número telefónico de la casa de mi madrina Ornelia y al recibir una negativa de su parte, se lo agradecí, pero desconfié y le dije que me lo pensaría. Apresuré el paso por una vereda junto al canal repleto de basura, que yo no perdía de vista; no quería cortarme la planta del pie con un casco de vidrio. Avisté un pequeño objeto dorado que provocó que mi corazón diese un vuelco: era la embocadura de la tuba de papá. La estudié una y otra vez. Yo la había usado como talismán en algunas ocasiones, en el examen final del colegio, en alguna cita importante, y ahora regresaba a mis manos como por arte de magia. A papá lo había visto durante tantos años tocar su tuba con ella; era imposible que se tratara de otra, y nada más tenerla entre mis manos fue como si su sonido alucinado me reconfortara el ánimo. Palpar esa embocadura era como si papá estuviera tocando de nuevo delante de mí.
De repente recordé una escena de cuando era pequeña. Estaba sentada delante de un fotógrafo, sobre las rodillas de mamá Dora, con papá y mi hermano Lu, que era dos años mayor que yo. Entonces vi el océano Pacífico. Fuera del estudio del fotógrafo estaba el hermoso y despiadado mar, el mismo que amedrentaba a los hombres con su inmensa fuerza. Yo miraba embobada los barquitos que iban deprisa, de una orilla a otra, antes de que vinieran los grandes barcos, los que traían a la gente de la Segunda Guerra y de los negocios del otro continente. Un barco grande se acercaba. Cuando consiguieron amarralo al muelle, escupió por su boca a muchos europeos que venían para trabajar en las fábricas. Salían en tromba como un rebaño de cabras. Algunos cargaban sobre el hombro sus camas enrolladas, y observaban con curiosidad la vestimenta de la gente que trabajaba en el astillero.
Cada noche yo salía en pijama por la ventana del balcón, con el dedo índice de la mano izquierda en la boca. Oía voces de hombres y mujeres, música que incitaba a dar saltos de alegría, que se mezclaba con los ladridos de los perros. En una ocasión, mi padre dijo: Venga niña, vete a la cama y duérmete ya. Si no duermes, la noche tampoco dormirá y despertará a los músicos. Yo me hice la dormida aunque me picara todo el cuerpo. Por la mañana papá despotricó contra los extranjeros del otro continente que arribaron al puerto cuando nos estábamos tomando un par de fotografías para el recuerdo. Detrás de ellos, bajaron también los piojos y las chinches. Así que mamá Dora nos hizo quitarnos la ropa interior mientras papá encendía leña para el fogón. La hirvieron con detergente. Ahora entendía por qué el barco grande estaba tan inquieto cuando lo amarraron al muelle. Mi hermano Lu quiso salir del cuarto, pero la puerta no se abría. La voz de mamá Dora nos advirtió desde el otro lado: La puerta no se va a abrir hasta que se restrieguen con vinagre el cuerpo y el pelo. Mi hermano Lu y yo nos rascamos un rato. Luego yo le rasqué la espalda a Lu y él me la rascó a mí. Ambos teníamos una cama muy cómoda y una ropa de cama increíblemente blanca. Nos sentíamos como en el cielo.
2
Aquella noche debí de dormir muy poco, de tan cansada que estaba. La agitación de tantos cambios en mi vida en un periodo tan corto me dejó en vela repasando la película de los últimos días. Entonces vino Sinestesia para tranquilizarme. Ella tenía diecinueve años, cuatro más que yo, y aunque sabía que en alguna parte escondía un revólver, sus palabras tenían un tono que me reconfortaba. Sinestesia me pidió que me quedara con ella. La casa del relojero Busico tenía mucho espacio, pero no era lo que yo perseguía. Aunque tampoco sabía lo que quería. Deseaba encontrar a papá y a mamá Dora. Si iba al encuentro de mamá, ¿cómo encontraría a papá? Ella no me permitiría rescatarlo. Y si buscaba a papá, ¿cómo viajaría a la casa de mi madrina Ornelia, en la que estarían mi hermano Lu y el Astronauta? Apreté la embocadura de la tuba con fuerza. En mi mente sonó la canción que a él le encantaba entonar, La Cabalgata de las valkirias. Así que decidí buscar a papá, que estaba atrapado en esa red que llamaban Justicia.
Recuerdo el día en que conocí a Sinestesia. Corría deprisa para que mi hermano Lu no me alcanzara y pisé un trozo de vidrio que me abrió una herida en la planta del pie. La sangre se imprimió sobre la vereda como una estampilla; a cada paso la huella de sangre quedaba ahí. Vino la niña mayor que siempre sonreía a mi hermano Lu y me dijo: Deja que te chupe la sangre. Me chupó la planta y me dejó la herida limpia. Luego se quitó un calcetín y me lo ató alrededor del pie. Cuando me enseñó su pie, con una herida más pequeña que la mía, dijo: Chupa tú ahora. De esa forma nos hicimos hermanas de sangre con Sinestesia. Cuando fuera necesario nos defenderíamos de los demás, aunque yo fuera cuatro años menor.
Un silbido fuerte llegó desde la calle. Sinestesia lo identificó y se apresuró a enfundarse el revólver y a colocarse la chaqueta de cuero encima para ocultarlo. Bajamos intentando no hacer ruido. Busico estaba trabajando en un reloj incrustado en un mueble y, cada dos por tres, sonaba un cucú, por lo que creí poco probable que escuchara la puerta al cerrarse. Sinestesia me obligó a acelerar: la loca pasó rozando los tableros de los vendedores ambulantes; detrás de ella, una mujer se aferró a su cartera creyendo que se la arrebataría, y nos escabullimos por el garaje de un edificio en construcción abandonado desde hacía mucho. Un joven de pelo cobrizo dijo: Mira, Sine, y abrió la bolsa que llevaba en bandolera. Mi amiga admiró la pequeña exposición de pulseras, un reloj de oro, un collar lleno de piedrecitas brillantes, anillos y cadenitas con o sin colgante, antes de observar el efecto que aquello me producía. Es el botín de esta mañana, explicó Sinestesia. El silbido es la señal convenida y por eso debemos correr antes de que aparezcan los carabineros y nos estrujen como limón en un vaso. ¡Pero robar está mal, Sine!, solté. Y todos se echaron a reír.
3
El Astronauta nunca se preocupaba por las cosas que inquietan al resto de la gente. Según él, el futuro no existía, y por eso no le importaba eso que llaman sentido común. Antes de la catástrofe del Lido, un día lo vimos con un volante de ómnibus en las manos, y dijo: Los hombres duermen mientras viven, y cuando están muertos despiertan. Y siguió conduciendo lo que con Lu imaginamos que era su ómnibus repleto de fantasmas. Lo llamaban Astronauta porque se vestía con todas las chaquetas y todos los pantalones que había en su armario, unas prendas encima de otras hasta agrandar su figura; y daba pasos a cámara lenta como si estuviera pisando la Luna. En otra ocasión apareció y dijo: Vendrán ángeles tan horribles como los hombres y abrirán la tierra con los dientes y caerán una a una todas las casas del puerto. Quise responderle, pero lo dijo con unos ojos como de relámpago, y Lu se puso a temblar, y tembló tanto que yo también empecé a temblar y todas las chinches salieron de nuestro cuerpo y pelo y subieron al ómnibus fantasma. No sé por qué las gaviotas empezaron a volar en círculos sobre el Astronauta, que mantenía las dos manos bien sujetas a su volante. Con su compañía yo no me inquietaba porque conseguía que no me aburriera. Con él nunca se sabía qué iba a suceder. Sin su cara de entonces yo habría perdido el deseo de seguir soñando.
4
Sinestesia me dijo que no quería convertirse en una esclava, y que por eso cometía pequeños robos para llevar comida a la casa del relojero. Era rara la relación que tenía con él. Como si no fuera su padre, porque el hombre jamás le preguntaba dónde había ido, con quién se juntaba, qué hacía conmigo cuando oía un silbido desde la calle, qué hacía yo allí. La conversación que tuvo con el chico de pelo cobrizo me hizo pensar mucho el día que estuvimos en el edificio inacabado. Recelosa de quedarme a vivir con gente que robaba, cuando cayó la noche me fui a deambular por el centro. Mi mente rumiaba lo que Sinestesia me había dicho. Pasé por la plaza O’Higgins, vi a unas personas elegantes entrando en el Teatro Municipal, asistí de lejos a un enfrentamiento entre los jóvenes y la policía, a esa hora en que el cielo se pone de color anaranjado. Quise atravesar la pasarela de madera que cruzaba hasta la playa, el muelle donde mamá Dora compraba sardinas para destriparlas, y enseguida me arrepentí. Eran tantos los buenos momentos con mis padres viendo zarpar los barcos, que las imágenes de sus pasajeros giraban dentro de mi cabeza de manera circular, como si allí hubiera una sala de cine, y entonces las ideas se quedaban tan quietas que hasta formaban un muro silencioso de incomunicación con el puerto.
Cansada de deambular en la noche porteña, cuando ya no me sostenía en pie, vi unos periódicos en la basura, los tomé y, bajo la marquesina de una tienda, me tapé con unos cartones y diarios y me dormí unos minutos. Me pregunté cómo haría para rescatar a mi padre de eso que llaman Justicia. También pensé en la doble preocupación que estaría padeciendo mamá Dora; por un lado, con su marido detenido y, por el otro, con su hija a la deriva, fugada del correccional de menores en el que me recluyeron al mismo tiempo que se llevaron a papá. Aunque tuviera un revólver con aceitunas de plomo, no podía negar que Sinestesia era una chica lista. Gracias a ella pude escapar, pero extrañaba mucho a Lu. En casa del barrio Lido pasamos buenos momentos de niños. Recuerdo que un día antes de irnos a dormir, Lu cogió del suelo dos hormigas, se las puso en la palma izquierda y las hormigas fueron de un lado a otro recorriendo la piel, como si la mano de Lu fuera su tierra. Solo entonces logró relajarse. Luego las hormigas regresaron a su escondrijo y mi hermano se despidió de ellas hasta el día siguiente. Afuera los perros se volvían a enredar en una trifulca; al parecer se estaban peleando por una perra en celo. Eso dijo mamá Dora para que no le diéramos importancia y nos durmiéramos. Por la mañana el sol me miró a los ojos y quise bajarme de la cama para hacer pis. Pero a mis pies el cielo había inundado el cuarto. Hasta la cama parecía que flotaba sobre un manto de nubes. Di una palmada, y desde la cama de enfrente, Lu me preguntó qué quería. Le expliqué que no podía bajar de la cama, y él, resoplando, estiró el brazo y me lanzó una alfombrilla. Bajo la alfombrilla estaban las nubes y bajo las nubes estaba el vacío. Me desplacé utilizándola como si fuera una tabla guiada por la corriente marina. Es bueno tener un hermano que comprende a una hermana cuando se encuentra en apuros.





























