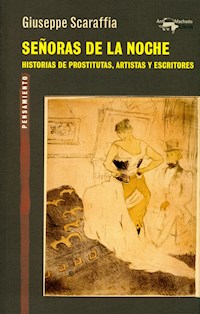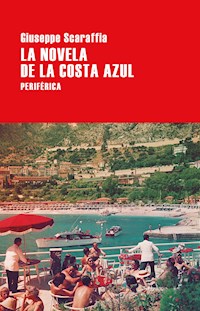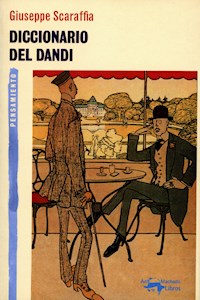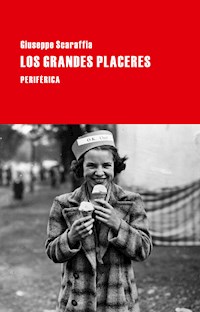Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Periférica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A veces confundimos París con la estampa bohemia de la margen izquierda del Sena, la conocida rive gauche. Pero, en el período de entreguerras el escenario principal de la vida artística, literaria y mundana de la Ciudad de la Luz fue la otra orilla: la olvidada rive droite. Tras el desastre de la Gran Guerra, corrían vientos de revolución en las costumbres y las artes. Fueron los años de la emancipación de la mujer, de los bailes frenéticos y de la acción política, de la provocación surrealista y del nacimiento de la novela moderna. Los años de Henry Miller y Anaïs Nin, Raymond Roussel, Marcel Duchamp, Elsa Triolet, Simone de Beauvoir, André Malraux, Marcel Proust, Colette, Vita Sackville-West, Louis-Ferdinand Céline, Jean Genet, Coco Chanel, Jean Cocteau, Sonia Delaunay, Marina Tsvietáieva, Isadora Duncan, Stefan Zweig… Y de otros muchos que convirtieron la ribera derecha en el centro del mundo. Con la estructura de una peculiar guía de viaje que nos descubre un mundo desaparecido, La otra mitad de París se cuela en las calles y las casas, los hoteles y los cafés, las bibliotecas y los clubes nocturnos que habitó esa apabullante galería de excéntricos parisinos (pues todos ellos lo fueron, bien por nacimiento o por renacimiento). Y combina las cualidades que han convertido a Giuseppe Scaraffia en un preciado autor de culto: una erudición fuera de lo común, un vitalismo radical y el pulso, entre humorístico y tierno, del buen contador de historias. En definitiva, este libro no es el mero mapa de una ciudad o de un tiempo pasado, sino la representación vívida de una manera de entender el arte como una forma intensificada de la vida, y viceversa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARGO RECORRIDO, 189
Giuseppe Scaraffia
LA OTRA MITAD DE PARÍS
TRADUCCIÓN DE FRANCISCO CAMPILLO GARCÍA
EDITORIAL PERIFÉRICA
PRIMERA EDICIÓN: mayo de 2023
TÍTULO ORIGINAL:L’altra metà di Parigi. La rive droite
DISEÑO DE COLECCIÓN: Julián Rodríguez
MAQUETACIÓN: Grafime
La presente publicación se ha traducido con la ayuda del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura italiano.
© 2019 Giunti Editore S.p.A. | Bompiani, Firenze-Milano
www.giunti.it | www.bompiani.it
© de la traducción, Francisco Campillo García, 2023
© de esta edición, Editorial Periférica, 2023. Cáceres
www.editorialperiferica.com
ISBN: 978-84-18838-78-1
La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.
A Maria y Sergio, que me descubrieron Francia
INTRODUCCIÓN
Entre 1919 y 1939, los veinte años comprendidos entre ambas guerras mundiales, la rive droite, en tantos sentidos olvidada, fue sin duda el escenario principal de la vida artística, literaria y mundana de París. Desde siempre nos hemos acostumbrado a identificar París con la rive gauche, pero no está de más saber que, durante mucho tiempo, su centro indiscutible fue la margen derecha del Sena. Allí se encontraban el Palais-Royal, la Opéra y la Bibliothèque nationale; los grandes bulevares, con sus lujosos cafés; los Champs-Élysées, con sus lugares de encuentro, teatros y cinematógrafos; la rue du Faubourg Saint-Honoré, con sus lujosos hoteles y sus tiendas a la última; los barrios de la alta burguesía, donde se desarrollaba la vida social; las periferias y Montmartre, donde aún vivían los artistas que no se habían mudado a Montparnasse.
Por la noche una multitud de locales nocturnos y teatros acogían a artistas y escritores; por la mañana los cafés y los prostíbulos ofrecían placer a sus visitantes. Por supuesto, únicamente los buenos entendidos, como Simenon, sabían apreciar un barrio como el Marais, que parecía olvidado por el presente. Lo mismo sucedía con Île Saint-Louis, siempre inmersa en una quietud soñolienta. Y eso por no hablar de los arrabales, donde las cenizas de las chimeneas y el estrépito de los talleres envenenaban el aire; pero allí la vida resultaba barata para los artistas más pobres, como Marina Tsvietáieva y Henry Miller.
Desde luego, todos aquellos personajes, ya fueran franceses o extranjeros, estaban de acuerdo en algo: París. Sólo se podía vivir en París. Para André Breton, la capital era «la única ciudad de Francia en la que [tenía] la impresión de que en cualquier momento [podía] suceder algo que [mereciera] la pena». Para Gerald Murphy, «cada día era diferente; en su atmósfera flotaba una tensión y una excitación casi palpables». Para Elsa Triolet, «el aire de París [era] una droga: [dolía] cuando no lo [tenías]». Para Evelyn Waugh, «en Montecarlo [era] imposible sentirse extranjero; París [era] cosmopolita, [era] todo lo contrario: esa ciudad [hacía] de cualquiera un extranjero». Para Sacha Guitry, «ser parisino no [significaba] que [habías] nacido allí, sino que allí [habías] renacido». Tras sobrevivir a un tour por Francia en bicicleta, Henry Miller sentenció: «Tengo que vivir en París. Descubrir una nueva calle o un nuevo café me interesa mucho más que visitar un viejo castillo o una iglesia en cualquier pueblucho perdido».
André Gide, siempre tan atento a su imagen pública, había cruzado el Sena ya en 1926 abandonando así la lujosa zona residencial donde vivía. Tendría que llegar la segunda mitad de los años treinta para que el interés de intelectuales y artistas se desplazara hacia la orilla izquierda.
Antes de convertirse en espacio natural de los intelectuales comprometidos, la rive gauche de París había vivido una larga historia. El barrio latino era el reino de la extrema derecha política, mientras que Saint-Germain continuó siendo el bastión de la nobleza. Si Paul Morand consentía en vivir en el VIIe arrondissement era porque su mujer, la princesa Soutzo, había elegido la zona más aristocrática de la ciudad para construir su palacio. Únicamente unos pocos excéntricos, a menudo extranjeros, como la escritora Gertrude Stein o Natalie Clifford Barney, reina del París sáfico, elegían la rive droite. Algunos literatos, es el caso de Hemingway y Pound, la habían escogido porque era barata. Ernest Hemingway tenía muy claro que atravesar el río significaba no sólo ir a ver a los amigos, sino también «hacer todas esas cosas divertidas que no podías pagarte o que podían meterte en líos». La única manera que el escritor tenía de no caer en ninguna tentación era lucir un aspecto desaliñado y así sentirse incómodo, rechazado, en medio de tanta elegancia.
Cierto es que no todos los intelectuales de la rive droite eran pobres y que algunos incluso habían acabado por asumir muchas de las costumbres de los ricos que allí habitaban. Pero la margen derecha del Sena incluía también algunos barrios pobres en los que vivía más de un révolté, como André Breton o Céline, y había más de una callejuela hoy en desuso en la que los surrealistas habían encontrado un primer lugar donde reunirse y romper de una vez por todas con la bohemia afectada, la bohemia de salón de Montmartre y de Montparnasse.
Aun así, muchos seguían identificando la rive droite con sus zonas más burguesas. «Siempre existió el prejuicio de que, si no vivías en la rive gauche, no eras de fiar… ni tampoco un auténtico escritor», recordaba Emmanuel Berl. Un día le comunicó a Roger Martin du Gard que había encontrado un apartamento en Palais-Royal: «Me agarró las manos y me dijo horripilado: “¿Es que no has sido capaz de encontrar nada en este lado?”». Era evidente, concluyó: «El viento de l’esprit no cruzaba el pont du Carrousel». «¡Quién me iba a decir que acabaría viviendo aquí, en el XVIe arrondissement, junto al Bois!», suspiraba François Mauriac, quien, desconfiando de su reputación, había tardado mucho en decidir marcharse al otro lado del Sena: la rive droite tenía fama de frívola. Jacques Prévert, sin tantos prejuicios, aconsejaba tener siempre «un pie en la orilla derecha, otro en la izquierda y un tercero en el culo de un idiota».
Este libro abarca un período en apariencia reducido, sólo veinte años, pero realmente significativo. El trágico juego de la Primera Guerra Mundial se había cobrado un millón trescientos sesenta y cuatro mil muertos, setecientos cuarenta mil mutilados y tres millones de heridos. La sensación de que había comenzado una nueva era no había conseguido relajar las rencillas políticas y sociales, aunque en París la voluntad de olvidar la contienda era generalizada. Las editoriales que apostaron por libros sobre la guerra fracasaron. Nadie quería oír las historias de los supervivientes, quienes a su regreso se encontraron con que los esperaban mujeres ahora sorprendentemente emancipadas. Al plomo de la Gran Guerra no sólo había sucumbido una inmensa muchedumbre de soldados –dos muertos y cuatro inválidos de cada diez franceses–, sino también el sometimiento ancestral del género femenino. Las miserias del conflicto habían obligado a los modistos a no gastar en cada traje más de cuatro metros y medio de tela. La consecuencia inevitable, el desvelamiento de los tobillos inútilmente condenado por el clero, solamente fue el comienzo de la revolución. La moda del pelo corto, el peinado a lo Juana de Arco, inundaba las calles. Y hubo una auténtica oleada de divorcios.
Habían sido cuatro años de sufrimiento, así que la costumbre hizo más o menos llevadera la epidemia letal de gripe española, que llegó a causar más muertos que las trincheras. La cantidad de cadáveres era tan elevada que parecía servir de justificación para el desenfreno. Y todos se mezclaban: las orquestinas de los cafés cantantes estaban formadas por negros americanos, y las encargadas de los lavabos eran nobles rusas exiliadas. «Mientras aquellos hombres tan importantes discutían –recuerda Élisabeth de Gramont– nosotras bailábamos.»
Tras haber sustituido en la vida civil a los hombres destinados al frente, ahora las mujeres ya no tenían miedo a conducir automóviles ni a fumar en público. Todo hacía pensar que la modernidad había impuesto acortar no sólo faldas y cabellos, sino también los tiempos de la seducción. Los monumentales peinados de la belle époque dejaban paso a cómodos sombreros campana de fieltro o a suaves turbantes. «Las mujeres –recuerda Berl– querían ser felices a toda costa. Eran muy pudorosas, pero su pudor no tenía que ver con el cuerpo. Eran unas sentimentales sin remedio.»
La vida se les figuraba breve y había que disfrutarla deprisa. Las vanguardias rompían los lazos del arte con el pasado. Ninguna provocación era suficiente. La guerra que habría debido «poner fin a toda guerra» se había convertido en el Rubicón de un nuevo arte. El viejo, que no había sido capaz de impedirla, quedó fuertemente estigmatizado. Tristan Tzara había tenido éxito exportando a París el dadaísmo: «Estoy en contra de los sistemas: el único sistema deseable es no tener sistema», «Orden=desorden; yo=no-yo; afirmación=negación», rezaba su Manifiesto. Los surrealistas bullían impacientes. Su revista, Littérature, dirigida por André Breton y Louis Aragon, había desafiado a los escritores con una pregunta: «¿Por qué escribís?». Bien es verdad que su primer número, que con el tiempo se haría célebre, no encontró el eco que esperaban. Daba igual, Breton y Aragon sentenciaron con amargura: «¡El éxito, bah!, ¡hay que volverse repulsivo!».
Solamente los más pesimistas se dieron cuenta de que lo que parecía ser un magnífico amanecer era en realidad un extraordinario ocaso al que la larga noche de la invasión nazi acabaría poniendo fin. «Nos precipitábamos hacia 1939 –escribió Morand– igual que en 1900 hacia 1914: dejándonos caer en el abismo como quien se abandona al placer.»
Ier ARRONDISSEMENT
19, RUE DE BEAUJOLAISColette
1927. Eran solamente las seis de la tarde, pero las luces de la casa ya estaban encendidas. Las ventanas dejaban entrar poca luz. Colette recibió a Walter Benjamin de pie ante el secreter donde solía depositar la correspondencia. Benjamin, de treinta y cinco años, se había sentado en un diván multicolor con el perro a su lado mientras escuchaba las respuestas que ella daba a sus preguntas. Colette, de cincuenta y cuatro, conversaba vertiginosamente con voz clara y decidida. Mientras hablaba sobre la condición femenina, confesó que «la edad de los trastornos del humor propios de la mujer y de los desórdenes físicos y psíquicos» ya hacía mella en su persona. Después siguió explicando que muchas mujeres podían desempeñar tareas de hombres, aunque no era menos cierto que durante algunos días del mes se comportaban de manera «sobreexcitada, imprevisible». Eso sí, añadió, las mujeres eran incapaces de asumir responsabilidades públicas.
Luego se dispuso a criticar su compostura. Dijeran lo que dijeran, las mujeres jamás se comportaban como los hombres: llamaban más la atención. Usaban una larga boquilla para fumar y cruzaban las piernas de un modo diferente. ¿Y qué decir de tanta dieta y tanto ejercicio? Pronto acabarían tan planas como tablas. «Les han inculcado el gusto por todo lo masculino y, sobre todo, el deseo de poder […]. Una vez desatadas sus pasiones, la mujer no conoce límites […], ésa es su grandeza. Pero la sociedad ha transmutado dicha grandeza en un instrumento de autoaniquilación.»
Al llegar el momento de la despedida, Benjamin, fijándose en aquellos cuartuchos, le preguntó: «¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí, madame?». «Cinco meses. Bueno, ya lo sabe, ¿verdad?, esto es el antiguo Palais-Royal. Las habitaciones son tan pequeñas que para hacerme un estudio he tenido que tirar un tabique. Antes estaban destinadas a las mujeres del palacio. Sólo sirven para hacer el amor.»
Cuando llegó por primera vez a aquel apartamento, un tanto lúgubre, Colette tenía un nuevo marido, el tercero y el más entregado a ella, Maurice Goudeket, dieciséis años menor. Irónicamente había bautizado como el túnel a ese largo entresuelo al que se entraba por la rue de Beaujolais y que, tras un largo recorrido, acababa por asomarse a los pórticos del Palais. Primero estuvo de prueba, dos años, pero en 1937 regresaría para siempre.
«¡Pero si está casi en la acera!», se le escapó al crítico André Billy. Ella hizo oídos sordos. «¡Lleve cuidado con no dar un salto de alegría: se rompería el cráneo!», le aconsejó un gracioso, sorprendido al ver unos techos tan bajos. Pero el alquiler también era bajo y, además, a Colette le bastaba con ponerse de puntillas para colgar los cuadros o las cortinas. «¡La madera se vence!», se quejó alarmada. «¡No, madame, no es que se venza, es que se hunde!», precisó el entarimador. «¿Y hasta dónde va a hundirse?» «Hasta donde Dios quiera que se hunda, madame.»
¿Quién se lo iba a decir? Colette estaba a sus anchas en aquella morada suspendida sobre el bullicioso passage du Perron. La primera mañana tras la mudanza, con los ojos aún cerrados, oyendo el arrullo de las palomas, el rastrillo del jardinero y el susurrar del viento entre las hojas, tuvo la ilusión de que se encontraba en pleno campo. Sí, había poca luz, pero desde la medialuna de las ventanas se veía el desfile inmóvil de las columnas de la plaza porticada. Por la noche, atenuada por el fulgor de las farolas, Colette oía el maullido de los gatos que afilaban sus uñas contra la corteza de los árboles. Le parecía como si todos los murmullos de la noche entraran por un extremo de su túnel para salir, tras haber acariciado su cama, por el otro.
Había aprendido a reconocer la sucesión de los ruidos en el tiempo, desde los chillidos de los niños hasta las voces de quienes jugaban al fútbol. El pequeño bulldog y la gata habían tardado poco en hacerse a aquella casa, y el felino disfrutaba lanzándose de vez en cuando a recorrer frenéticamente las habitaciones.
En muy pocos días, un sentimiento de paz se había apoderado de aquellas estancias angostas. Colette trabajaba a gusto a la luz, encendida en pleno día, del abat-jour verde. Allí recibió la visita de un aspirante a escritor, Robert Brasillach, a quien desilusionó lo vulgar de su aspecto. Aún menos gracia tenía al moverse. Pero, cuando se sentaba, era fácil olvidar lo demás y volvía a asomar la agudeza y el ingenio punzante de su personaje Claudine.
A Brasillach le impresionó el timbre grave, ligeramente masculino, de su voz y su acento provinciano y plebeyo, «capaz de vulgaridades y groserías». El padre Mugnier, más indulgente, veía en ella a una mocosa incapaz de tolerar la menor disciplina, dispuesta a afirmar que la pureza era una tentación como cualquier otra.
Más que de literatura, a Colette le gustaba hablar de cocina explicando los detalles de sus recetas. Mientras conversaba, parecía como si estuviera viendo los colores y saboreando la textura de los platos. Sostenía que entre la medianoche y el alba se oían las setas brotar; había oído abrirse un lirio azul.
Sólo dos bronquitis sucesivas y una congestión pulmonar de la gata la obligaron a abandonar la casa. Fue en 1930.
1937. Cuando volvió, la parte inferior de su cuerpo se estaba deformando sin remedio a consecuencia de un accidente. Pero su rostro asimétrico resultaba aún agradable. Eso sí, su tono de su voz se había vuelto más autoritario, en especial si se dirigía a sus animales.
Aquello ocurrió como por casualidad. En una entrevista había declarado que le gustaría vivir en el pisito que estaba justo encima del túnel donde había residido, en Palais-Royal. Al poco recibió una carta del entonces inquilino del apartamento, en la que le decía que estaba a punto de mudarse y que se lo ofrecía. En él viviría hasta el final de su vida.
Era como volver a casa. «¡Todos me han reconocido!», contaba feliz a sus amigos. Dos de las tres habitaciones daban al jardín. Ella escribía en la más grande, encima de un sofá cama, apoyada en un montón de cojines blancos ante la mirada absorta de la gata. «Si me ves en batín es que estoy trabajando», le había advertido a su marido. No le gustaba trabajar vestida porque la ropa le rozaba los codos y se sentía incómoda.
Había sustituido el papel blanco, que la cegaba, por una resma de color azul claro. Encima de la mesita junto al sofá convivían en desorden el teléfono, la radio, el maquillaje y un espejo en el que examinaba su aspecto antes de recibir a quien fuera. Dos siamesas de porcelana vigilaban el escritorio Luis XV en el que había escrito durante veinticinco años.
Si aún estaba escribiendo cuando llegaba una visita, rogaba al invitado que mientras ella acababa él saliera al balcón a desmigajar galletas para las tórtolas. No había nada de la vida de Palais-Royal que escapara a su mirada «de fauno meditabundo», y las prostitutas que paseaban bajo los soportales le contaban su vida. Una de ellas le pidió en cierta ocasión que le diera uno de sus libros. «¿Cuál?» «El más triste.»
215, RUE DE BEAUJOLAISJean Cocteau, André Malraux, Stefan Zweig
Stefan Zweig había descubierto aquel «pequeño hotel, un poco rudimentario» en 1912. El hotel de Beaujolais, a la izquierda del Grand Véfour, era el único del Palais-Royal. No lo abandonaría hasta 1932, cuando se trasladó al hotel Louvois, más cercano aún a la Bibliothèque nationale, donde investigaba para escribir algunas biografías. A pesar de sus defectos, aquel modesto hotel tenía «la inmensa ventaja de asomarse a los jardines del Palais-Royal, y no a la calle, horriblemente bulliciosa». Por la tarde, cuando la oscuridad escondía el jardín, sólo se veían las estatuas brillando a la luz de la luna. Zweig disfrutaba «oyendo el ligero rumor de la ciudad, confuso pero rítmico, como el nervioso romper de las olas contra una orilla lejana».
Ahora se sentía distinto, ya no buscaba, como hacía antes de la guerra, relacionarse con sus amigos franceses: prefería los largos paseos en soledad. «Le tengo miedo al París que tanto amo por culpa de mis amigos», le confió a Romain Rolland en 1926.
Ya no era ni mucho menos aquel hombre que había pasado, precisamente en aquel hotel, noches inolvidables con la exuberante Marcelle. Una tarde ligó con una chica simpatiquísima a la que había conocido en el metro, pero no quiso subirla a su habitación. «Nada que valga la pena. Ya no deseo ese tipo de vivencias: sólo quiero ver cosas nuevas. Por otra parte, aquí me encuentro demasiado solo como para evitar sucumbir a los atractivos de semejantes aventuras, aunque en el fondo me dejan indiferente. […] Sí, me dan la dirección, pero no la apunto.»
Una noche encontró a un desconocido en pijama y batín que había conseguido colarse en su habitación. Poco después, el dueño del Beaujolais vio salir al tipo con una maleta y decidió seguirlo hasta otro hotel cercano. Entonces llamó a la policía, y Zweig se vio de pronto enredado en una serie de interrogatorios y papeleos. La cosa no era para tanto: por mucho que el tipo hubiera entrado a robar, lo único que había de valor era una lettre de crédit por una suma ya muy disminuida debido a los gastos de su estancia en la capital.
Además, viendo al culpable temblar «como quien tiene frío», el escritor no pudo evitar sentir compasión; es más: llegó a albergar por él «una especie de simpatía». Decidió no continuar con la denuncia, lo que desencadenó la furia del propietario, quien, con el rostro rojo de ira, comenzó a gritar que había que exterminar a todos aquellos sucios parásitos. Al mismo tiempo, Zweig había cogido su maleta y estaba a punto de volver a su habitación cuando el ladrón se abalanzó hacia él con aire humilde: «¡Oh, no!, ¡yo le subiré la maleta, señor!». Zweig, alto y delgado, cedió a la petición del ratero sin saber que desde aquel mismo instante el dueño del establecimiento, resentido, le haría la estancia insoportable: le saboteaba la correspondencia, dejó de arreglarle la habitación y también de saludarlo. «Al final, lo único que pude hacer fue marcharme […] avergonzado, como si hubiera sido yo el delincuente.»
1934. Josette Clotis llegó al hotel de Beaujolais antes de lo previsto. Había oído hablar bien de aquel pequeño establecimiento con vistas al jardín del Palais-Royal, pero de entrada le pareció un lugar algo melancólico y descuidado. Su cama se encontraba en un escondrijo tras una pared del cuarto, y el baño, en una especie de armario. Pero no se arredró: colocó las rosas que había traído en un jarrón y roció su perfume, Blue Grass, para mitigar aquel olor a cerrado.
Apenas reconoció los pasos de André Malraux, se sintió revivir. Era la primera vez que lo veía tras meses de silencio. Le abrió la puerta sin atreverse siquiera a sonreír. Él se quitó el abrigo y lo dejó encima de una mesita coja estilo Luis Felipe. Ella estaba feliz, pero notó que el desencanto se había apoderado de la estancia con su llegada. Sin ni siquiera abrazarla, André se sentó en una butaca desvencijada y comenzó a contarle una serie de historias divertidas. Ella lo escuchaba callada mientras se preguntaba si eran de verdad: los dos, ese par de desconocidos, parecían no tener nada que decirse. Tras un largo silencio, él le propuso que se volvieran a ver.
Antes de que él entrara, Josette había oído el crujido de las hojas de un periódico y pensó: «Él está aquí y lo único que puedo hacer es vivir el presente». Malraux se lanzó a contar una retahíla de anécdotas mientras sorbía el té que ella le había ofrecido, y después se fueron a la cama. Tras hacer el amor, cuando él le preguntó si le apetecía bajar a alguno de los restaurantes del Palais-Royal a comer unos langostinos, ella le respondió con una voz átona que jamás había salido de su boca: «¿Es que tienes ganas de salir?» «No, lo digo por ti.» «¡Ah, no! No tengo ganas de nada.»
Al rato, André se marchó despidiéndose con un gesto de la mano, y ella pidió unos sándwiches con mostaza. Se sumió en la inquietud: ¿se había equivocado en algo?
Una semana después, Josette se había desnudado por completo mientras él estaba en el baño. Cuando André salió, ella estaba intentando velar la luz de las lámparas. «¡Cierra los ojos!» «¿Por qué? La Venus de Siracusa ha de dejarse admirar», le respondió el escritor cerrando, eso sí, los ojos.
Por bellísima que fuera, con él jamás se sentía tranquila; cuando, tras yacer, él se adormilaba en su regazo, siempre temía despertarlo al mover el brazo, que se le había entumecido. A veces se quedaba absorta mirando una mosca que rondaba el estucado del techo, preguntándose si Malraux solamente la citaba para acostarse con ella. Un día, pensaba, se mataría, y antes de morir le diría: «Nunca has comprendido cuánto te he amado».
1939. Jean Cocteau, a sus cincuenta años, había llegado hacía poco, después de dejar el Ritz, demasiado ostentoso para él. Aquel otoño estaba preñado de amenazas. En ese pequeño hotel se alojaba una pareja de amigos, dos artistas muy mundanos, el pintor y escenógrafo Christian Bérard, a quien llamaban Bébé, de treinta y siete años, y el libretista de los Ballets Rusos, Boris Kochno, de treinta y cinco.
Pasados unos días, su habitación ya estaba llena de todos esos objetos que acompañaban a Cocteau, desde montones de periódicos hasta esculturas de alambre que proyectaban sus extrañas sombras sobre el cartel que anunciaba una de sus obras, Los monstruos sagrados, y sobre un gran dibujo del artista. Un baúl Innovation con su neceser para el opio hacía de mesita de noche junto a la gran cama.
En los momentos de pausa de su incesante actividad, iba a visitar a Colette, que vivía allí cerca. Pero estaba inquieto. Aunque la habitación daba a una de sus vistas favoritas, el jardín del Palais-Royal, lejos de su nuevo amor se sentía perdido: hacía poco que habían llamado a filas al guapísimo actor Jean Marais, de veintiséis años. Menos mal que Coco Chanel contribuía sin reparos a que el recluta gozara en la milicia del mejor trato posible sobornando con regalos a los compañeros de cuartel y a sus familias. Con todo, la ausencia de Marais le pesaba muchísimo. «Pobre poeta perdido sin su Jeannot; eres un tontorrón como no hay otro…»
36, RUE CAMBONThé Colombin
1923-1926. A Raymond Roussel le gustaba esperar a sus invitados en la elegantísima esquina del Thé Colombin. Destacaba entre los demás clientes por su vestuario, tan elegante como pasado de moda, un suntuoso abrigo de piel y un bastón de empuñadura dorada entre las manos, enguantadas de ante negro. Quién diría que sólo hacía una comida al día; precisamente acababa de terminarla: dieciséis platos servidos entre el mediodía y las cinco. Extremadamente educado, hablaba sin levantar jamás la voz, sin gesticular y sin dejar de acariciarse el bigotito negro. Sorbía thé de Chine evitando cuidadosamente hablar de sus obras, quizá un tanto excéntricas. Si su interlocutor insistía, tras responderle cortésmente, de inmediato se excusaba y se alejaba con paso sigiloso.
Para la joven Marguerite Yourcenar, una chica de pelo aún más corto de lo que imponía la moda, ir a aquel salón de té que hacía esquina con la rue du Mont-Thabor era ya una costumbre. En aquel local, predilecto de las lesbianas por aquel entonces y hoy ya desaparecido, no era raro que encontrara presas muy atractivas. La petaca de coñac, escondida bajo su sobria vestimenta, era toda una declaración de intenciones. Marguerite no quería renunciar a ninguna de las alegrías de la vida. Desgraciadamente, el escritor homosexual André Fraigneau, quien le había ayudado a publicar en Grasset creyendo erróneamente que se trataba de un hombre, se mostraba indiferente a la pasión que por él sentía la muchacha. Fraigneau explicaba cruelmente la bisexualidad de la escritora como una doble frustración. En su opinión, Marguerite amaba a las mujeres porque no podía ser un hombre que amaba a los hombres ni la amante de hombres que, a su vez, amaban a otros hombres.
436, RUE CAMBONEl bar del Ritz
En aquellos años, muchos creían que Francia quería decir París y que París era lo mismo que el bar del Ritz. En realidad, había dos bares. En el primero sólo podían entrar los hombres. En el segundo, un saloncito situado antes del auténtico bar y que era conocido como Petit Bar, también podían hacerlo las mujeres. «El Ritz es divino. Una chica puede sentarse en un magnífico bar y beber deliciosos cócteles de champán contemplando a todas las grandes figuras francesas en París», recordaba con placer Anita Loos, quien precisamente allí había escrito algunas páginas de su best seller, Los caballeros las prefieren rubias.
Allí una tropa de elegantes gigolós cortejaba y divertía a las herederas estadounidenses; los supuestos galanes hacían por ser vistos entre la espesa cortina de humo. «El Ritz es un sitio tranquilo; mujeres inmensamente ricas, cuyas fortunas privarían del hambre a generaciones, saborean plácidamente su té como elegantes fantasmas», observaba Marcel Proust.
A Drieu La Rochelle le gustaba dar sorbos a un Martini entre la multitud cosmopolita. Era precisamente el mismo cóctel que su amigo, el dandi surrealista Jacques Rigaut, solía tomar con aire distraído. Por allí asomaba, completamente fuera de lugar por su ropa raída, un Henry Miller sin dinero para que le prepararan un sándwich.
1919. En el bar del Ritz, André Malraux conoció al legendario Lawrence de Arabia, por quien sentía devoción. Lawrence encarnaba a la perfección la figura del aventurero siempre del lado de los más débiles que a Malraux tanto le habría gustado ser. Mientras hablaban de motores, André lo observaba con avidez. «Era delicado y extraordinariamente elegante, de una elegancia moderna, no de su tiempo. Un jersey de cuello alto, mangas remangadas, un aire indiferente, distante.»
1928. Cuando quería que sus amigos lo perdonaran por cualquiera de las tonterías que hacía en estado de embriaguez, Fitzgerald los invitaba al bar del Ritz. Había sido él quien había introducido a Hemingway, que aún no se lo podía permitir, en el sabor de sus martinis. El experto barman y los camareros le tenían cariño, tanto por su naturaleza seductora como por las generosas propinas que dejaba, aunque también allí su alcoholismo le jugaba malas pasadas.
Cierto día el maître le dijo: «Señor Fitzgerald, he tenido que darle cien francos a aquel hombre para que se compre un sombrero nuevo». «¿De quién me habla?» «De ese al que usted se lo ha pisoteado.» «¿De verdad le he pisoteado el sombrero a alguien?» Entonces le contaron que todo había sucedido la noche anterior al cruzarse con un desconocido en la puerta. «Debo advertirle que, si vuelve a suceder, ya no podrá volver aquí más.» «Tiene usted toda la razón.»
Siempre generoso, estaba entusiasmado con enseñarle aquel local a su joven acompañante, Morley Callaghan, algo azorado por su humilde vestimenta. Cuando el taxi se detuvo en la rue Cambon, Francis Scott Fitzgerald le dejó al chófer una cuantiosa propina.
Todos los camareros parecían conocerlo. En la penumbra del bar sólo había un norteamericano obeso y semidormido. Mientras su amigo probaba por primera vez el whisky, el escritor, satisfecho, se movía dando tumbos por la sala con el vaso en una mano, y en la otra, algo parecido a un fino bastón que se había hecho con un trozo de alambre. Lo había encontrado en la calle, como aquel pequeño bombín que, ante la mirada indiferente del barman, le hacía creerse que imitaba bien a Charlot.
1930. Cuando Fitzgerald lo telefoneó, Thomas Wolfe decidió interrumpir su férreo horario de trabajo para verlo. Tras una cena en la lujosa casa de Scott, en la rue Pergolèse, en la que los licores, desde el whisky hasta el coñac, se servían abundantemente, los dos escritores se dirigieron al bar del Ritz. Debían de hacer una extraña pareja: Fitzgerald rubio y elegantísimo, y Wolfe de dos metros de alto, vestido con una pulcritud que contrastaba con el caótico amasijo de su cabello negro.
Scott le había confiado a su joven colega sus problemas con la novela en la que estaba trabajando y otros más graves causados por la neurosis de Zelda. Wolfe se sentía exultante por haber conocido a aquel mito viviente de la literatura, tan generoso y amable. Luego se pusieron a discutir sobre Estados Unidos. «Le dije –recuerda Wolfe– que éramos gente que siempre tiene nostalgia de su hogar y que pertenece a la tierra y al territorio del que viene tanto e incluso más que a cualquier país que pueda visitar. Él dijo que no era cierto, que no éramos una nación, que no sentía nada por su lugar de origen.»
Cuando Wolfe se fue, Fitzgerald se quedó hablando con unos estudiantes de Princeton, la universidad donde él había estudiado y que nunca había dejado de amar. Wolfe siempre temía que se estuvieran riendo de él y de sus cosas; pero, en todo caso, el encuentro había sido emocionante. «Me ha gustado –escribió al editor que compartían, Max Perkins–: creo que tiene un talento inmenso, y espero que acabe pronto ese libro.»
1937. Curzio Malaparte no conseguía recordar cuántos vasos de whisky se había bebido, pero sí se acordaba perfectamente de cómo iba vestido: «Una chaqueta de tweed marrón, con ese tipo de corte que da fama a los sastres ingleses de Savile Row, y unos pantalones de franela gris, como llevan todos los undegraduates de Oxford y Cambridge».
1939. La última imagen de Francia que Marguerite Yourcenar se llevó con ella fue la de Cocteau en el bar del Ritz, más preocupado, como siempre, de seducir y deslumbrar que de la tragedia que estaba a punto de desencadenarse.
51-3, RUE DE CASTIGLIONEThomas Edward Lawrence
1919. El 9 de enero, Thomas Edward Lawrence, llamado Lawrence de Arabia, se encontraba en la habitación número noventa y ocho del hotel Continental, hoy Intercontinental. Había llegado a París con motivo de la cumbre sobre Oriente Medio en el marco del Tratado de Versalles. «Vivo a media hora a pie del Majestic y del Astoria, las sedes de la delegación británica.» Oficialmente venía en calidad de intérprete del rey Fáisal, pero en realidad su propósito era ayudar al monarca a combatir la cerrazón absoluta del presidente del Consejo francés, Georges Clemenceau, conocido como el Tigre, y la intransigencia del primer ministro inglés, David Lloyd George, quien, por otra parte, tampoco hacía muchos esfuerzos en disimularla.
Los delegados enseguida comprendieron la imperiosa necesidad de no dejarse engañar por los rasgos casi infantiles y la sonrisa perpetua de aquel treintañero. Según Winston Churchill, «Lawrence no gustó demasiado en París. Acompañaba al rey Fáisal a cualquier lado como amigo e intérprete. ¡Y vaya intérprete! En cuanto se ponía en peligro lo que él consideraba su deber para con los árabes, le traían sin cuidado sus vínculos con Inglaterra e incluso su propia carrera».
Lawrence era de estatura baja, pero una leve desproporción entre el busto y las piernas le confería un aspecto imponente cuando estaba sentado. La indumentaria de aquel caudillo, con terno del ejército británico y turbante árabe, reflejaba perfectamente su difícil posición como mediador entre las potencias occidentales y el reino de Siria, que tanto había contribuido a crear. En Londres, para acompañar a Fáisal a Buckingham Palace, se vistió de árabe de pies a cabeza y explicó a quienes lo miraban perplejos: «Cuando un hombre sirve a dos amos y se ve obligado a decepcionar a uno de ellos, igual da que el ofendido sea el más poderoso. Estoy aquí como intérprete del emir Fáisal y visto su uniforme».
Con la mente puesta en el éxito de su empresa, Lawrence había tenido que aceptar muchos sacrificios, que soportaba con su acostumbrado estoicismo. «Por lo que se refiere al trabajo, las cosas van bien. He conocido a diez periodistas norteamericanos, me he dejado entrevistar por todos y cada uno de ellos. Ha sido muy largo. También me he reunido con el presidente Wilson y con otras personalidades influyentes.» Ese tipo de cosas eran especialmente fatigosas para alguien que, como él, tenía por costumbre no mirar a la cara de sus interlocutores. Consciente de su posición, sabía que debía comer a solas. Detestaba permanecer en la mesa más de cinco minutos, así que se limitaba a engullir maquinalmente lo necesario para su supervivencia. Por si eso fuera poco, le repugnaba todo tipo de contacto físico y en particular estrechar la mano. A pesar de todo, su empeño en enfrentarse al imperialismo de los franceses y el cinismo de sus compatriotas lo convencía para soportar el ceremonial propio de políticos y diplomáticos.
La tensión venía acentuada por el hecho de que Lawrence sabía perfectamente lo esencial que era vencer en aquella batalla, «la batalla de su vida». Para ello, no había dudado en enfrentarse una y otra vez a Clemenceau, arisco y gritón.
Al principio también el rey Fáisal se había alojado en aquel hotel. Lo escoltaba una decena de cortesanos. Por la mañana, el soberano desahogaba su malestar con largas galopadas.
En los pocos días que tuvo libres, Lawrence se encerró en su habitación para trabajar con la mayor concentración posible en el que se convertiría en su libro de memorias de la guerra, Los siete pilares de la sabiduría.
Tras tantos desacuerdos con Clemenceau, quien, por otra parte, nunca dudó en demostrar la admiración que sentía por su adversario, alguien claramente a su altura, Lawrence no tuvo más remedio que resignarse a volver a Oxford, «profundamente disgustado por aquel completo fracaso y por el triste desperdicio de cuatro años de esfuerzos».
67, RUE DE CASTIGLIONECurzio Malaparte, George Orwell
1918. Curzio Malaparte, con veinte años y de permiso, dormía en una habitación en el último piso, bajo los mismos tejados del hotel Lotti. Desde allí podía ver el Napoleón de la columna Vendôme. Para él, aquella silueta que descollaba entre las macetas de flores blancas de los balcones de la plaza era «el jardinero».
El cañón de los alemanes, la Gran Berta, se oía al alba. Malaparte veía un lúgubre rayo azul partir en dos el cielo y oía «el estrépito sofocado» de las explosiones. De la calle subía el olor del pan recién horneado y el de los adoquines húmedos. Muchos años después recordaría con nostalgia aquel hotel con un servicio excelente y donde cualquier capricho era satisfecho.
1929. Aunque estuviera cansado y hambriento, George Orwell, que entonces contaba veintiséis años, no pudo evitar darse cuenta del ridículo contraste entre la suntuosa fachada clásica del hotel Lotti y el agujero «pequeño y oscuro como una ratonera» por el que entraban y salían los camareros de «uno de los trece hoteles más caros de París».
Orwell era muy alto y enjuto; la maraña sin orden de su pelo acentuaba el enorme tamaño de su cabeza. Desde que, irritado por el colonialismo británico, había abandonado el cuerpo de la policía birmana, había pasado muchas penurias viviendo de empleos esporádicos. Cuando el jefe de personal, un italiano pálido agotado por el exceso de trabajo, le miró las manos para comprobar si realmente tenía experiencia de friegaplatos, no encontró lo que esperaba. Pero en cuanto supo que era inglés lo contrató. «Ya hace tiempo que andamos buscando a alguien con quien practicar el inglés. Nuestros clientes son en su mayoría norteamericanos y aquí lo único que sabemos decir en inglés es…», y añadió una palabrota de uso frecuente.
En efecto, el hotel había nacido por iniciativa del duque de Westminster, harto de los alojamientos parisinos y nostálgico del confort británico. Por ese establecimiento, «el más pequeño de los grandes hoteles», frecuentado por la élite angloestadounidense, pasaban todas las celebridades, como Cocteau, Chanel o Picasso.
Pero no había nada más opuesto a las espléndidas salas del Lotti que sus cocinas, el cuchitril sofocante destinado a Orwell, entre el hedor de la comida y el incesante fragor de los hornos. Leyó en una pared: «Es más fácil encontrar un cielo sin nubes en invierno que una mujer virgen en el hotel X». Un mozo que cargaba un bloque enorme de hielo seguido de cerca por otro que llevaba a sus espaldas un cuarto de ternera le gritó inmisericorde: «¡Largo de aquí, imbécil!».
En el tercer sótano el calor era tan insoportable y el techo tan bajo que Orwell no podía permanecer erguido. Allí le explicaron que su obligación era llevar la comida al resto de los empleados y luego lavar los cacharros. Escuchó las instrucciones sin replicar y se puso manos a la obra. Aquel día trabajó catorce horas. La cocina, entre los fogones, el crepitar de las sartenes y el calor, le parecía un auténtico infierno. «Todos parecían angustiados y furiosos.» De vez en cuando, el chef, morado de ira, gritaba una orden o un improperio. Al ver que el inglés recién llegado no sabía bien cómo desenvolverse, el resto no paraba de insultarlo. «Quien llegara allí por primera vez pensaría que de pronto había caído en un nido de locos enrabietados.» Pero el sentimiento de culpa surgido de su experiencia en las colonias era infinitamente más duro que aquella situación.
Dejaron de burlarse de él cuando se dieron cuenta de que Orwell no era precisamente ningún vago. Cenar le devolvió las fuerzas. Al salir lo registraron bien por si acaso. Pero le propusieron un mes de prueba, once horas al día, un horario insólitamente liviano en comparación con lo acostumbrado en aquel entonces. Qué pena que la temperatura oscilara entre los cuarenta grados de los fuegos y el hielo de la cámara frigorífica. No siendo un tipo robusto, como sí lo eran los demás, le resultaba extenuante recorrer a diario veinticinco kilómetros yendo de aquí para allá y de arriba a abajo por el hotel. El momento más terrible llegaba a la hora del almuerzo, cuando todo parecía explotar por culpa de las incesantes órdenes. «Era una especie de delirio.» Orwell se movía como podía entre los fogones empapado en sudor. Bebía mucho para no perder las fuerzas, como hacían sus colegas. A las dos de la tarde había un descanso y uno podía salir finalmente de los sótanos. Entonces «el aire parecía de una claridad deslumbrante, fría como un verano ártico; ¡y qué bien olía la gasolina después de todo aquel tufo a comida y sudor!».
Al cabo de muchos años, en una fiesta, un desconocido alto y delgadísimo se acercó a la duquesa de Westminster para decirle: «Usted no me recordará, pero yo me acuerdo perfectamente de usted y de su marido». Después Orwell le contó que había trabajado en el Lotti y que cierto día el duque le había pedido al camarero un melocotón. Para evitar que lo despidieran, el mozo salió a buscar desesperadamente aquella fruta fuera de temporada, pero la única tienda que podía tenerla estaba cerrada. A aquel pobre desgraciado no se le ocurrió nada mejor que romper el escaparate para así robarla y llevársela al duque. Orwell le explicó también a la duquesa que, poco después de aquel episodio, decidió dejar ese empleo para comenzar a escribir. Pero no era verdad. En aquellos tiempos, no obstante lo pesado que era el trabajo de pinche, había escrito mucho, dos novelas y varios artículos, aunque sólo había conseguido publicar algún texto breve. ¿Fue él quien corrió a la caza del melocotón, como dio a entender a la aristócrata o, por el contrario, como escribió en Sin blanca en París y Londres, el protagonista fue un alemán? Bueno, en el fondo tampoco importa mucho, ya que en ambos casos la anécdota era demasiado jugosa como para no contarla.
7¿?, RUE DE CASTIGLIONEHarry Crosby
192*. ¿En qué año y en qué lugar exacto de la rue de Castiglione el elegantísimo Harry Crosby detuvo el taxi en el que viajaba al ver a uno de sus primos?, ¿y es cierto que, tras pedir al taxista que lo esperara, le dejó una bolsa de Cartier con la fabulosa colección de joyas que quería depositar en el banco? Pero, sobre todo, ¿será verdad que, al salir del café donde se había bebido un buen número de oportos, se sorprendió al ver que ya no había taxi alguno esperándolo?
81, PLACE COLETTEPaul Éluard
1930. Cuando el director de cine soviético Serguéi Eisenstein, de treinta y dos años, le regaló a Paul Éluard una entrada para el estreno de la pieza teatral La voz humana, de Jean Cocteau, el poeta no le había ocultado sus intenciones: «Se lo advierto: voy a montar un escándalo».
La verdad es que aquel francés con el espíritu del desafío impreso en la cara guardaba un parecido inquietante con Vladimir Maiakovski. El cineasta soviético, aun a sabiendas del odio de los surrealistas a Cocteau, no había dado mucha importancia a la afirmación de Éluard.
A la Comédie-Française, con pecheras almidonadas y anteojos de oro, había acudido «una sociedad tan respetable que daba náuseas». La actriz recitaba su monólogo al mismo tiempo que el público se dejaba llevar por una dulce modorra. Se trataba de una interminable conversación con un interlocutor invisible. Entonces Éluard, alto y robusto, se puso en pie en un palco y empezó a dar gritos. Como nadie dijo nada, poco después Éluard retomó sus invectivas. Algunos de los asistentes pensaron que se trataba del líder de los surrealistas, André Breton. Fue entonces, tras conseguir finalmente que todas las miradas se centraran en él, cuando comenzó a dar voces despacio, muy claro, silabeando: «¡Mierda!, ¡mierda!, ¡mierda!».
Mientras la actriz, desolada, hacía gestos de desesperación y súplica, y las señoras lanzaban gritos de indignación, un nutrido grupo de espectadores furiosos se abalanzó hacia el provocador. Éste los esperaba en su asiento, inmóvil, «con el aire de un san Sebastián pero con la superioridad de Gulliver frente a los liliputienses». Su cara pálida «con las mandíbulas apretadas» fue lo último que Eisenstein consiguió distinguir de Éluard antes de que rodara por la fastuosa escalinata confundido entre los cuerpos de sus agresores.
Mientras tanto, los aplausos de los presentes habían animado a retomar su papel a la actriz, que al final de la representación recibió una ovación interminable, mientras Eisenstein, con miedo a que Cocteau lo riñera por haber invitado al surrealista, se apuró para salir del teatro desapercibidamente. En el fondo, pensaba, si no hubiera sido por aquel escándalo, el éxito no habría sido tan grande.
La noticia ya corría de boca en boca. Según unos, Éluard había gritado también: «¡Esto es obsceno!». Según otros, le habían quemado el cuello con cigarrillos. Había algo en lo que todos estaban de acuerdo: «Jean está exultante. Ya ha tenido su escándalo».
917, RUE DUPHOTBar Le Gaya
1921. Cuando Louis Moyses adquirió el Gaya, éste no era más que un pequeño bar detrás de la Madeleine revestido con baldosas azul claro, característica por la que había sido bautizado como el bar-lavabo. El pianista Jean Wiener era capaz de pasar sin solución de continuidad de la música clásica al jazz más moderno. Aun así, el local no acababa de despuntar. «Tengo que despedir a los músicos», había exclamado Moyses, a lo que Jean Cocteau le respondió: «Más bien tiene que despedir a la clientela». Pero la complicidad entre los dos surgió cuando Moyses, en una visita propiciatoria al escritor en la rue d’Anjou, señaló una foto de Rimbaud: «¿No he visto yo esa cara en alguna parte?».
Cocteau había movilizado al Tout-Paris para la inauguración. Vance Lowry, un músico negro que tocaba el saxofón y el banjo, contribuía a recrear ese ambiente norteamericano tan de moda por entonces. «Vance, para los negros la noche es el día, sigue tocando…», le suplicaba Paul Morand, de treinta y tres años. No era extraño que a Vance se le uniera el propio Cocteau, quien le había pedido prestado a Stravinski una batería y un tambor. «El jazz me embriaga más que el alcohol, que no me sienta bien.» Las lenguas viperinas insinuaban que quizá Cocteau había encontrado finalmente en el tambor su verdadero camino. Eran frecuentes las bromas a costa de su apellido, que sonaba parecido al plural de cóctel: «Un cóctel, unos Cocteau», «Hay muchos cócteles, pero un solo Cocteau».
Mientras tanto, Raymond Radiguet, un jovencito de dieciocho años, se emborrachaba a conciencia a base de ginebra y whisky. Abandonados los andrajos con que había hecho su entrada en la escena parisina, lucía ahora guantes de la famosa tienda inglesa de la rue de Rivoli, Hilditch & Key, y había comenzado a remangarse las mangas de la chaqueta como lo hacía su protector, Cocteau. «De tarde en tarde, me paso diez minutos por el Gaya», decía el noctámbulo Paul Morand, quien se divertía mucho contemplando la transformación de Radiguet o, mejor dicho, de Bébé, llamado así por su juventud, «con su cuello tan erguido, su pelo encrespado, sus botines y ese perfume con olor a alcoba de Montmartre».
Cocteau, deslumbrante con su esmoquin blanco, corbata frambuesa y sombrero de copa, dirigía a su antojo la velada. El uniforme de los homosexuales elegantes era sombrero de copa y capa, si bien Maurice Sachs, insaciable en la provocación, se atrevía con una plateada. Entre el público se mezclaban celebridades de todo tipo, entre ellos el príncipe de Gales, Arthur Rubinstein, Diáguilev y Picasso. Era frecuente que la princesa Violette Murat, de cuarenta años y, según Proust, más parecida a una trufa que a una violeta, llegara ya achispada, si bien el vicio favorito de aquella famosa lesbiana era por entonces el opio. Ezra Pound, alto, con su perilla roja y una mirada excitada de inspiración, vestido como los bohemios de antaño, resultaba inconfundible. Picasso y Diáguilev, el empresario de los Ballets Rusos, charlaban con Misia. A poca distancia estaban Gide y su discípulo Allégret. Erik Satie y René Clair hablaban apoyados en la pared. De vez en cuando, se oía la risotada alta y potente de Yvonne George, una atractiva cantante muy amada por los artistas y destinada a una muerte precoz a consecuencia de su vida disipada.
Fernand Léger le pedía al pianista que tocara «St. Louis Blues», pero a veces, tras cerrar la Opéra, llegaba Rubinstein y se sentaba al piano para interpretar a Chopin ante sus admiradoras. Pocos sabían que Gaya era la marca del delicioso oporto que allí se servía.
La clientela era tan numerosa que podía llegar a ocupar la acera y la calzada, lo que provocaba embotellamientos acompasados por los cláxones de los automóviles aprisionados en el tráfico. Competidor directo del café Certa, al que era asidua la vanguardia, el Gaya también atrajo a su vertiginosa órbita al dadaísta Tristan Tzara, de veintiséis años, que escrutaba impasible la multitud detrás de su monóculo antes de ponerse a idear nuevos cócteles. A menudo lo acompañaba otro dandi, el pintor Francis Picabia, de cuarenta y dos, siempre dispuesto a seducir a una mujer hermosa y a charlar con su coetáneo Paul Poiret. «Las duquesas –decía Cocteau– siempre están listas para que Poiret las vista y las desvista.» La pipa de Poiret estaba perennemente encendida, como su imaginación.
1031, QUAI DE L’HORLOGEPablo Neruda
1939. Tras la convulsión de una España asolada por la Guerra Civil, a Pablo Neruda, de treinta y cinco años, le resultaba reconfortante contemplar desde la ventana el pont Neuf, la estatua de Enrique IV y los pescadores del Sena. Si alargaba un poco el cuello hacia la derecha, conseguía distinguir, contrastando con las negras torres de la Conciergerie, el reloj imponente y dorado.
Había alquilado aquel apartamento con Rafael Alberti, que por entonces contaba treinta y siete años, y la mujer de éste, la escritora María Teresa León. Había llegado de Madrid con la pintora Delia del Carril, la Hormiguita, veinte años mayor que él, «pasajera suavísima, hilo de acero y miel que ató mis manos en los años sonoros». Fue ella quien lo introdujo en el marxismo.
«La guerra de España, que ha cambiado mi poesía, comenzó para mí con la muerte de un poeta», decía aludiendo al asesinato de Federico García Lorca. Neruda era «grueso, simpático, chismoso, vanidoso», pero se esforzaba en que sus interlocutores se sintieran a gusto con él por mucho que su fama los intimidara. Odiaba los discursos abstractos. «Hacía lo posible para mostrarse sencillo, directo, mundano.» Sin embargo, a veces su egocentrismo conseguía irritar incluso a sus admiradores. Uno de sus traductores, el genial Roger Caillois, encontraba su modo de recitar versos propio de un «histrión insoportable» que lanzaba miradas de reproche a su diosa consorte cada vez que un pequeño rumor del auditorio turbaba su lectura.
A Neruda le gustaba pasar el tiempo con Paul Éluard, de cuarenta y cuatro años. «No hay nada más hermoso que perder el tiempo, y para este antiguo oficio cada uno tiene su estilo.» Con él perdía la noción de las horas discutiendo de naderías. Conociendo su pasión por el coleccionismo, Éluard le había regalado dos cartas de Isabelle, la hermana de Rimbaud, que se remontaban a la época en que al poeta le amputaron la pierna derecha.
El chileno admiraba la energía y el impulso poético de Louis Aragon, de cuarenta y dos años, pero su inagotable verborrea lo dejaba aturdido.
1139, QUAI DE L’HORLOGEDaniel Halévy
Quien entraba en aquel salón con muebles Segundo Imperio y cuadros de Degas tenía la impresión de hacerlo en otro siglo. Y en cierto sentido era así, pues el dueño de la casa, Daniel Halévy, compañero de colegio de Marcel Proust, había hecho de ella un oasis en el que las generaciones, las nacionalidades y los puntos de vista más distantes podían encontrarse sin confrontarse. Allí se daban cita Péguy, Montherlant, Gide, Benda, Rolland, France, Malaparte, Mauriac, Anna de Noailles, Soupault, Guénon, Drieu La Rochelle, Berl, Giraudoux, Julien Green, D’Ors, Gómez de la Serna, Lawrence de Arabia, Salvemini y Rougemont.
La luz que se filtraba entre los altos álamos del quai de l’Horloge dejaba ver a pocas mujeres. Madame Halévy, tras servir el té, desaparecía con discreción. Quedaba la combativa Clara Malraux, que había llegado junto a su marido, André, quien había sobrevivido a una pena de prisión en Camboya por haber intentado robar unas estatuas jemer. O también la larguirucha poeta Catherine Pozzi, que, sentada frente al irrefrenable Malraux, había notado que de vez en cuando el orador se aseguraba con una mirada de soslayo de que ella lo estuviera escuchando con la atención debida. A Pozzi le pareció que Malraux calculaba sus intervenciones con sumo cuidado. «Estas reuniones son como la prueba de ingreso a la universidad, y los más interesados vienen con las preguntas preparadas desde casa.»
Malraux, a su vez, recordaba la emoción que le produjo ver a Pierre Drieu La Rochelle, que llegaría a ser un gran amigo, plantarle cara a un grupo de autores ya consagrados. Su alta estatura obligaba a Drieu a inclinarse ante quien estaba hablando, pero cuáles eran en realidad sus pensamientos, qué había detrás de su eterno ceño fruncido, de su «resentimiento de rey destronado», fue algo que nunca se pudo descifrar.
Halévy, autor de ensayos de gran interés, también se encargaba de dirigir una colección para la editorial Grasset, «Les Cahiers verts», en la que publicaba a jóvenes en los que adivinaba futuro, como el propio Drieu o Curzio Malaparte.
En 1933 apareció por el salón Céline, de treinta y nueve años, que había conseguido sobrevivir al éxito de Viaje al fin de la noche. Achaparrado, vestido con ropa deportiva de color marrón, con aire inglés. Engastados debajo de su enorme frente, dos pequeños ojos azules, «los ojos graves de un hombre que ha corrido muchos peligros». No se daba importancia alguna y nunca estaba quieto. Durante tres horas y media no dejó de levantarse, sentarse, andar de aquí para allá gesticulando o esbozando un paso de danza. Hablando de su libro, dijo: «He creado ese lenguaje antiburgués que me había propuesto crear. También, porque hay sentimientos que sin él no podría haber expresado». Sin embargo, reconocía temer que su invento pasara de moda en veinte años.
Una larga barba enmarcaba el «bello rostro consumido» de eremita parisino de Daniel Halévy. El permanente cansancio que traslucía su mirada contrastaba con su habilidad para conseguir que en su salón coincidieran escritores de inclinaciones políticas rivales sin que nadie jamás alzara la voz. Él mismo era una mezcla, que rayaba en la contradicción, de diversos puntos de vista. Proveniente de una familia de la alta burguesía judía, se había alejado de la religión de sus antepasados y encarnaba una libertad de pensamiento realmente extraña en una época como aquélla, con tantas ideologías en lucha. Defensor tenaz de la inocencia del capitán Dreyfus, no había vacilado en romper su amistad con el antisemita Degas. Pacifista tras los estragos causados por la Gran Guerra, soñaba con unir a las élites del pueblo y de la aristocracia oscilando entre el socialismo humanista y el nacionalismo.
Siempre vestido con ropa marrón de pana ancha, reflexionaba: «La pana es lo que une los destinos humanos. Los destinos son diferentes, y me gusta que lo sean, pero hay una cepa común, y esa cepa es la vida laboriosa y artesanal, una vida de la que el traje de pana del guardabosques, del cazador o del carpintero puede considerarse su insignia».
126, RUE DE MONTPENSIERPalais-Royal
1925. A Rainer Maria Rilke le gustaba la quietud de PalaisRoyal, un oasis en medio del tráfico de París que ahora, tras tantos años de ausencia, encontraba mucho más frenético.
Bajo su fieltro gris, la frente alta y el espeso bigote, con las puntas hacia abajo sobre sus labios fruncidos, le daban un aire indiscutiblemente eslavo, al igual que el abrigo gris con trabilla, típico de Europa del Este, y los botines claros a juego con su vestimenta. Extremadamente amable, nadie podía pasar por alto la intensidad de su mirada gris azulada, «afligida y ausente». Rilke intuía la gravedad de su enfermedad, pero había querido regresar a la capital, donde en su momento viviera como alguien anónimo, para sentir el sabor de la gloria y saludar a los viejos amigos. Además, quería recuperar lo poco que André Gide y Romain Rolland habían conseguido salvar de la subasta de sus bienes años atrás, cuando el estallido de la guerra le impidió seguir pagando el alquiler en París.
A veces James Joyce se citaba con amigos y conocidos en los jardines, prefiriendo las horas en que tenían lugar los espectáculos vespertinos para los niños.
En aquellos tranquilos jardines, Jean Giraudoux, envuelto en su enorme abrigo beis de manga raglán y su bufanda burdeos, sacaba a pasear a su perro, Puck, y, levantando los ojos, claros y enmarcados por unas gafas de carey, le señalaba una ventana diciéndole: «¡Saluda a madame Colette!». La escritora apreciaba mucho la cortesía: «Como quien está en la plaza de un pequeño pueblo, nos intercambiábamos, de perro a mujer y de mujer a dramaturgo, frases de profundo afecto».
La primera que llevó a Simone de Beauvoir a los jardines del Palais-Royal fue su amiga Stefa. Esa joven elegante, perfumada, libre y sensual, además de culta e inteligente, encarnaba para Simone la posibilidad de una nueva vida. «Estaba a un paso de confesarme la verdad. Estaba cansada de ser puro espíritu.» Stefa fue quien empujó a aquella bas-bleu de veinte años a ir a la modista y a la peluquería con más frecuencia. Y pronto los muchachos que estudiaban en la cercana Bibliothèque nationale comenzaron a mostrar interés por ella. Fue una evolución lenta. Simone, aún insegura, se divertía escuchándolos gastar bromas sobre su voz, bonita pero áspera. Sin embargo, no tenía reparos en afirmar que no era completamente femenina, cosa que de inmediato le contradecían los presentes. A veces se sentaba en compañía de algún pretendiente a orillas del estanque, donde el viento los bañaba con el rocío que traía de la fuente. Ya no era la muchacha «simpática, bonita y mal vestida» de la que hablara Jean-Paul Sartre.
Simone persuadió a sus padres para que incluso en octubre, cuando cerraba la Sorbona, la dejaran seguir yendo a la hora del almuerzo a comer en Palais-Royal. Un sándwich de rillettes. Lo mordisqueaba sentada en un banco, «contemplando morir las últimas rosas».
1318, RUE DE MONTPENSIERPierre Drieu La Rochelle
1935. La mesa de Claudine Loste, hija de un coleccionista de Toulouse-Lautrec, era bien conocida por ser una de las mejores de París. Fue allí donde un buen día de enero Pierre Drieu La Rochelle conoció, a los cuarenta y dos años, a una de las reinas de la ciudad, Christiane Renault, de treinta y ocho. Ella había percibido «la mirada tranquila e insistente» de aquel hombre «tirando a alto y elegante, vestido con una pobreza exquisita». Él, recuerda la dueña de la casa, «ardió como una hoguera de abetos». Cuando, unos días después, volvió a visitarla, le confió: «¡Ay, esta vez sí estoy enamorado!».
Volvieron a encontrarse en marzo y ella «tardó poco en entregarse» al escritor. Alta y morena, Christiane tenía unos «senos preciosos» y unos luminosos ojos marrones. Mujer muy liberada, había tenido amoríos con hombres y mujeres, pero en aquella época se sentía cansada de ese tipo de relaciones. Esa mujer dinámica y deportista, «tan bella que daba miedo», conseguiría disipar durante algunos años aquel instinto de huida del escritor. Antes de ella, ni siquiera sus aventuras más apasionadas habían superado los seis meses. Cuando la conoció, Drieu se sentía, ya definitivamente, desengañado de la vida. Aquel amor inesperado lo había trastornado. Se preguntaba: «Viejo monje loco…, ¿adónde vas con esa tonta sonrisa de adolescente?».
Al contrario que su introvertido y solitario amante, Christiane era feliz «con su envidiable salud, su apetito erótico, su belleza, su sensualidad, el sentido común de su marido, la belleza de su hijo y su posición social».
Según su sobrino, el surrealista Philippe Soupault, Louis Renault se había casado con Christiane para añadir su belleza al resto de sus propiedades y luego la cubrió de pieles y joyas. Ella, por su parte, lo animaba a perseverar en la dirección que él había elegido: el aumento sin límite de la producción. La visita a Estados Unidos y el espectáculo de las inmensas plantas industriales le causaron a un tiempo entusiasmo y desánimo.
Aquel valiente industrial hecho a sí mismo tenía una relación con una cantante; ésta, al principio, confiaba en que el escritor empujaría a su mujer al divorcio. Christiane llevaba mal lo de aquella nueva amante, a la que llamaba la Geisha, pero le tenía demasiado apego a su papel en la alta sociedad como para abandonarlo.
Drieu tenía celos del marido. Cuántas veces deseó que ella lo dejara y se fuera a vivir modestamente con él. Pero en el fondo sabía que, si un día Christiane aceptaba su propuesta, era poco probable que él pudiera continuar con la relación.
Los celos de Christiane hacían que el escritor se sintiera seguro de sí mismo. Cuando Victoria Ocampo le dijo en una ocasión que nunca podría tener celos de un hombre como él, Drieu se enfadó seriamente. Además, la probada ignorancia de su amada –«ignorante como un perro recién nacido»– le hacía superar sus inhibiciones. Sin embargo, y por desgracia, aquella mujer lo arrastraría hacia la extrema derecha.
Pero ni siquiera Christiane Renault consiguió estar a la altura del verdadero enemigo de Drieu, la soledad. «Me deja viviendo en un desierto interminable. Nunca está aquí, y toda esa vida suya la aleja de mí.»
1430, RUE DE MONTPENSIERVita Sackville-West
1918. La guerra acababa de terminar y una euforia que parecía no agotarse jamás invadía París. Era la misma euforia en la que vivían secretamente dos jóvenes enamoradas, Vita SackvilleWest y Violet Trefusis, que se habían concedido unas vacaciones en Francia.
Ocupaban un lujoso apartamento amueblado estilo Imperio que habían alquilado a un amigo del marido de Vita. Por desgracia, a París había llegado también el rubio prometido de Violet, Denys, si bien sólo conseguía robarle a aquella lánguida belleza algún almuerzo apresurado. Vita detestaba a aquel joven distante, tan parecido a un cruzado, a un galgo.
Las dos amigas vivían alejadas del mundo. Vita, alta, morena y esbelta, recorría la ciudad vestida de hombre y con el pelo recogido de un modo que le daba el aspecto de un soldado herido. Violet estaba «loca e insaciablemente» enamorada de Julian, que era como llamaba a Vita. Esperaba de ella grandes cosas y mientras tanto gozaba de «la impaciencia de Julian, la brutalidad de Julian, la manos torpes e inquietas de Julian». El oasis en el que aquella extraña pareja de enamoradas pudo saborear la libertad y los placeres de París duró una sola semana. «Al volver a nuestro piso mirábamos desde las ventanas abiertas de par en par el patio del Palais-Royal, con sus fragorosas fuentes. Era increíble. Parecía de cuento.»