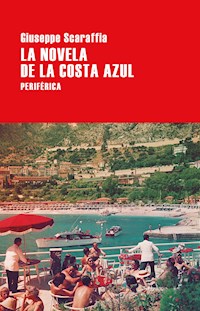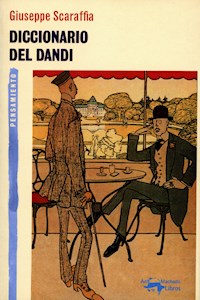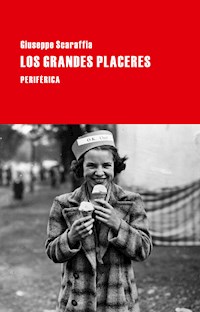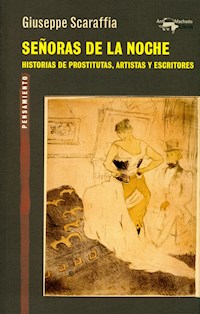
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Antonio Machado Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: A. Machado
- Sprache: Spanisch
Samuel Beckett las llamaba las señoras de la noche, sobre ellas se ha escrito, dibujado y reflexionado mucho a lo largo del tiempo, no por casualidad se trata del llamado trabajo más antiguo del mundo, desde Stendhal a Simenon, de Kafka a Hemingway, desde Tolstoi a Proust, de Manet a Picasso, Toulouse-Lautrec, Modigliani son muchos los escritores y artistas que hacen referencia a ellas, a menudo con pasión y devoción. Scaraffia nos sumerge en un viaje que atraviesa el tiempo, las ideas, los sentidos y nos embarca a conocer la sorprendente mirada sobre una profesión que desde la revolución francesa, pasando por el romanticismo o el tiempo de posguerra, ya a mediados del siglo xx, ha sido confinada al oscuro mundo de la delincuencia. Un viaje que ofrece varias reflexiones que como sociedad deberíamos hacernos ya que a pesar del empeño legislativo de algunos gobiernos, la prostitución ha existido y permanecido en nuestra sociedad desde siempre. Residuo o no de usos culturales arcaicos, de sistemas de poder anticuados, de traumas, complejos o represiones más o menos confusas, sigue respondiendo a necesidades insustituibles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Giuseppe Scaraffia
SEÑORAS DE LA NOCHE
HISTORIAS DE PROSTITUTAS, ARTISTAS Y ESCRITORES
Traducción deFrancisco Campillo
EDITAA. Machado Libros
Labradores, 5. 28660 Boadilla del Monte (Madrid)[email protected]•www.machadolibros.com
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni total ni parcialmente, incluido el diseño de cubierta, ni registrada en, ni transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro sin el permiso previo, por escrito, de la editorial. Asimismo, no se podrá reproducir ninguna de sus ilustraciones sin contar con los permisos oportunos.
Título original:Le signore della notte© Giuseppe Scaraffia© 2011 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano© de la traducción: Francisco Campillo, 2015© de la presente edición: Machado Grupo de Distribución, S.L.
REALIZACIÓN: A. Machado Libros
ISBN: 978-84-9114-176-1
Índice
Introducción
PRIMERA PARTE: MUJERES DE LA VIDA
I. La iniciación
II. Centros de bienestar
III. Inconvenientes
IV. Servicios especiales
V. Visitas guiadas
VI. Las buenas maneras
VII. Amor a la patria y amor profano
VIII. Esplendor y caída
IX. Exotismos
X. Paseantes
SEGUNDA PARTE: MUJERES DE PAPEL
XI. Libertinaje
XII. Romanticismo
XIII. Humanización
Epílogo
Bibliografía
Fuentes iconográficas
Aquellas casas eran, más que cualquier otra cosa, el lugar de la dulzura y la humanidad.
MARIO SOLDATI
El corazón es como una puta: en cuanto deja de sacudirse está muerta.
HONORÉ DE BALZAC
Lo que daría por aquellos amores de calle, por esos ardores de la carne despertados por una simple mirada, por las conquistas efímeras que pronto se desvanecían, por los besos intercambiados sin motivo.
GUY DE MAUPASSANT
Introducción
Quien en 2006 hubiera paseado en Lyon por el quai Rimbaud se habría percatado sin dificultad de la presencia de una verdadera selva de lazos negros ondeando en las antenas de los automóviles. Eran los de las prostitutas; y era su modo de recordar el sexagésimo aniversario de la ley de 1946, la cual, al prohibir los prostíbulos, las arrojaba a las aceras, a la calle. Dos años después, en 1948, la Ley Merlin remedaría en Italia la proscripción francesa.
Se daba con ello término a la secular historia de una institución que, a pesar de sus limitaciones, había cumplido una función que la segunda posguerra estaba decidida a ignorar. Los motivos, desde el contagio de enfermedades venéreas a una muy diferente sensibilidad colectiva sobre la cuestión de la emancipación femenina, parecían correctos. Pero la situación de las prostitutas, erradicadas con semejante brusquedad, estaba destinada a un progresivo empeoramiento.
En su crónica desde París, Vitaliano Brancati las retrataba: «Estas mujeres, fácilmente reconocibles incluso a un kilómetro de distancia, parecen inválidas, como animales privados del caparazón que antes las protegía. Ningún traje, gabardina o abrigo de piel podrá vestir su desnudez, consecuencia directa de su expulsión de esas peculiares casas que les daban, tanto a ellas como a sus agobiantes perfumes, cobijo.»
Para comprender el alcance real de lo sucedido entonces se hace necesaria una larga mirada hacia el pasado: volver a la Revolución Francesa, a la convulsión que inauguró el siglo de la burguesía e hizo de París la capital europea de la prostitución. Solo retomando la senda de la historia podrá comprenderse gran parte de la ambigüedad que todavía hoy distingue la actitud de nuestra sociedad ante este fenómeno.
En 1789, las prostitutas presidían los desfiles de carrozas junto a los héroes del momento: los libertadores de la Bastilla. Chateaubriand vio cómo muchos transeúntes se descubrían timoratos la cabeza ante el paso de los carruajes de los triunfadores. Muchas de aquellas mujeres habían participado el 5 de octubre en la revuelta que consiguió devolver al rey a París. La comitiva real avanzaba con lentitud, entre disparos de júbilo y muestras de escarnio. Encabezando el cortejo, prostitutas harapientas, montadas sobre los cañones, lanzaban escandalosas proclamas acompañadas de no menos elocuentes gestos.
Fue una euforia momentánea. En realidad, la revolución no casaba con aquel tipo de libertad. Aun reivindicando el derecho a la felicidad, el nuevo orden no podía sino condenar una práctica que corrompía a los jóvenes y «en vez de hacerlos crecer fuertes y dignos de los antiguos espartanos, los convertían en sibaritas, en seres incapaces de servir a la libertad».
A pesar de los posibles reparos, la llegada de un gran número de hombres a la ciudad, unida al ubicuo y frecuente espectáculo de la embriaguez, había ampliado el ámbito de su clientela. En primera instancia, el descubrimiento de la libertad había promovido entre las gentes una actitud de tolerancia también hacia las mujeres de vida fácil, que se atrevían incluso a mostrarse en alegres grupos desde los balcones de las calles de moda. Un edicto de la Asamblea Constituyente del 22 de julio de 1791 mostraba un leve signo del comienzo de inversión de la tendencia. El decreto ordenaba arrestar a aquellas mujeres que alteraran el orden público o desafiaran el pudor.
En 1793, el incesante florecimiento de casas de placer empujó a los jacobinos a intervenir de modo más decidido. Así, el 24 de abril, en el barrio de Temple, y «teniendo en cuenta que para una república se hace absolutamente necesaria la depuración de las costumbres», se tomó una significativa medida. A consecuencia de las denuncias de algunos revolucionarios que habían sido testigos de los sumamente lascivos y escandalosos discursos lanzados a cualquier hora del día por ciertas mujeres disolutas, y con el fin de poner coto al enorme desastre que suponía la depravación de las costumbres causada por la lubricidad de las susodichas, se nombraron los pertinentes comisarios con el encargo de controlar la situación en los restantes cuarenta y siete barrios de París. No se mencionaba en lo argumentado una sospecha de naturaleza muy diferente que se cernía sobre las ninfas de los burdeles: el de su connivencia con prófugos y reaccionarios de todo tipo.
Inmediatamente después de aquella denuncia, en julio del 93, se cerraron por sorpresa las cancelas de los jardines del Palais-Royal, auténtico reino de la prostitución, y tuvo lugar en él una redada. Un periódico de la época, Le Courier de l’egalité, se hacía eco del doble sentido de las respuestas de las detenidas en los interrogatorios. «¿Sois buenas ciudadanas?» «Sí, general.» «¿Sois buenas republicanas?» «¡Sí, desde luego!» «¿No habréis, por casualidad, escondido en vuestras habitaciones a sacerdotes reaccionarios, o a austríacos, o a prusianos?» «¡Qué va! ¡Nosotras solo recibimos sans-culottes!», o sea, hombres sin culotte, sin el pantalón hasta las rodillas típico de los aristócratas.
La situación se había calmado momentáneamente, aunque continuaron las redadas y, en efecto, en algunos casos ciertos aristócratas fueron sorprendidos en sus brazos. En octubre intervino el procurador de la Comuna, el ultra Pierre-Gaspard Chaumette, para quien la prostitución era el resultado de catorce siglos de corrupción y esclavitud monárquica. Si no se actuaba sin descanso para recobrar la dignidad de las costumbres, fundamento esencial del sistema republicano, la institución quedaría para la posteridad como autora de un crimen. «¡Purificar el ambiente significa salvar la patria!», llegó a decir.
Como consecuencia de su iniciativa, todas las prostitutas pasaron a ser susceptibles de arresto. Las patrullas actuaban con la ayuda de grupos de voluntarios reclutados entre los ciudadanos más virtuosos: ancianos, retirados y padres de familia nombrados a tal efecto «ministros de la moral». Durante la locura sangrienta del Terror no pocas prostitutas compartieron con las damas de la aristocracia el honor de la guillotina.
En el siglo XIX, que sacrificó en nombre de la productividad la libertad sexual de la centuria precedente, las prostitutas resultaron ser indispensables en un grado desconocido hasta entonces, pues la esposa ideal debía ser virtuosa para no distraer al hombre de su trabajo. Sin embargo, su propia existencia suponía una manifiesta contradicción con las virtudes de esa burguesía que, aquí y allá, se estaba haciendo con el poder. Por ello, los prostíbulos, con sus persianas cerradas y su obligada discreción, constituían el espacio ideal, ese oscuro no-lugar, donde confinar actividades inconfesables en un limbo de represión.
Precisamente esa exclusión de la luz del día y, por tanto, de la conciencia común convirtió los prostíbulos, a pesar de las penalidades y abusos que las prostitutas soportaban en ellos, en una especie de zona franca, libre de los prejuicios de la época. En el fondo, las mujeres que allí trabajaban habían hecho una elección. Como explica Walter Benjamin en una reseña de La profesión de la señora Warren, de George Bernard Shaw, habían optado por un trabajo mejor retribuido, la prostitución, en vez de cualquier otro tan «honorable» como mal pagado.
Y esta rebeldía más o menos consciente contra el sistema económico y los valores dominantes las acercó a otro grupo social que sufría con dolor las pesadas cadenas de la burguesía: los artistas. Serían justamente ellos quienes, en sus cuadros o en sus novelas, arrancarían de esa oscuridad forzada a unas mujeres a menudo muy diferentes de aquellas otras que les esperaban en casa. Obviamente, lo que para intelectuales y artistas no era sino la experimentación de una lúcida sensación de proximidad, para otros hombres, sea cual fuere su condición social, aparecía simplemente como un consuelo inefable, el disfrute de una atmósfera más relajada que la cotidiana y que era posible respirar solo en momentos aislados.
Por ello, y a pesar del incuestionable machismo de sus parroquianos, los burdeles se convirtieron en una especie de círculos, de clubes, cuyos socios ponían momentáneamente entre paréntesis un mundo exterior en el que se sentían de modo inconsciente oprimidos, asfixiados e incluso amenazados, para así refugiarse, retrotraerse quizá, a un clima divertido y burlón, en el que las mujeres, por fin, podían participar de las diversiones masculinas, incluso de las más atrevidas. «En Francia –recuerda Henri Cartier-Bresson–, frecuentaba a menudo los burdeles, y no los salones mundanos. Para conversar y no para fotografiar, la vida estaba allí, no en las casas de la gente importante.» Y además, ese mismo dinero que dominaba la vida pública de los burgueses, se transmudaba en aquellos lugares no en inversiones sólidas, sino en placeres efímeros, consoladores.
En el siglo XX, con la creciente emancipación femenina la situación se hizo más embarazosa. ¿Cómo justificar los prostíbulos? Esa nueva libertad, que separaba, al menos en teoría, el honor de una mujer de sus apetencias sexuales, ¿no debería haber eliminado la necesidad de su existencia? Hubo quien probó a dar una cierta explicación: habría sido justamente la entrada de la mujer en el mundo del trabajo lo que habría convertido los burdeles en un recurso de mayor necesidad. Se trata de un argumento que aún hoy retoman quienes entienden la prostitución en una sociedad en apariencia sexualmente liberada como consecuencia de la creciente masculinización o, en cualquier caso, de la diversidad de ocupaciones y la menor disponibilidad de una mujer absorbida por su carrera profesional.
Si la Revolución Francesa promulgaba leyes contra las prostitutas y definía como «nocivos sibaritas» a sus clientes, la segunda mitad del siglo XX será el escenario de un nuevo tipo de criminalización de los usuarios del sexo pagado: criminalización mediática y legal; algo sin duda inconcebible con anterioridad a la publicación de la ley Merlin, en los tiempos donde la visita «coral» al prostíbulo no evocaba oscuras perversiones, sino fantasías y escenas placenteras, como la del poeta Vincenzo Cardarelli, arrebujado y dulcemente adormecido en el salón romano de la tan inequívocamente equívoca Pensión Rossi, de la calle Mario de’ Fiori.
En los años recientes, por el contrario, tanto los promotores de la emancipación, que defienden la paridad de la mujer en cualquier campo, como sus adversarios, nostálgicos adoradores de una feminidad tradicional y carcelaria, de una «especificidad» del papel femenino como esposa y madre, coinciden en un propósito: hacer del cliente algo extremadamente anómalo y considerar la experiencia del sexo pagado como vestigio de una humanidad primitiva, reprimida o perversa.
Pero la opinión no era la misma ni en el XIX ni tampoco en la primera mitad del XX. Quizá porque se era consciente de que no eran solo artistas disolutos y deformes, como Henri de Toulouse- Lautrec, quienes frecuentaban las casas de tolerancia. Allí acudían genios que ya eran amados con locura por mujeres fascinantes, como Alfred de Musset y Gustave Flaubert. Allí acudían pacíficos maridos como Hippolyte Taine o irredimibles solitarios como Arthur Schopenhauer. Allí acudían seres profundamente conscientes de la naturaleza humana como Franz Kafka. Allí acudían hombres que, como Georges Simenon, tenían ya una o más amantes además de su propia mujer. Y allí acuden todavía no solo, como parecen acreditar los últimos escándalos, personas públicas y actores famosos asediados por sus admiradoras, sino también muchos otros. Es un hecho indiscutible.
Como también lo es que casi todas las relaciones humanas tienen carácter económico, y utilizan más o menos abiertamente el dinero como intermediario. Si se condena el pago de una prostituta como algo inhumano y degradante es a causa de dos mitos: el derecho que todos creemos tener al amor, y el carácter inseparable de amor y erotismo, nacidos ambos con el Romanticismo y consolidados por la cultura burguesa. Dos mitos causantes de tantas y tantas desdichas, desilusiones y frustraciones, entre ellas la incapacidad para comprender con claridad la relación, incuestionable, entre eros y poder y, por tanto, entre sexo y dinero.
A pesar del empeño legislativo de algunos gobiernos, la prostitución ha existido y permanecido en nuestra sociedad desde siempre. Residuo o no de usos culturales arcaicos, de sistemas de poder anticuados, de traumas, complejos o represiones más o menos confusas, sigue respondiendo a necesidades insustituibles. Por supuesto, resulta impensable una reapertura de los burdeles tal y como eran en otros tiempos; pero sí podría auspiciarse la creación de las llamadas «casas abiertas»*, comunidades o auténticas cooperativas en las que las prostitutas pudieran ejercer su profesión al amparo de una asistencia médica que las tutelara tanto a ellas como a sus clientes, a resguardo de proxenetas, madames explotadoras o, peor aún, organizaciones criminales.
La prostitución, explica Elisabeth Badinter, se basa en el derecho, adquirido a un caro precio, de disponer libremente del propio cuerpo. Se trata de un derecho negado por la Iglesia y por todas las religiones abanderadas de la pertenencia de ese cuerpo a Dios, y que ven en la sexualidad no dirigida a la procreación o no enmarcada en las normas sociales una forma inaceptable de degradación moral, además de una amenaza para el orden natural. Precisamente como consecuencia de este prejuicio, un trabajo que ya es de por sí duro se hace más difícil, pues acaba siendo forzosamente confinado en ese oscuro mundo reservado a la delincuencia.
Es deseable, por tanto, como espera Mario Soldati, que las casas «vuelvan a abrirse libres, a mujeres libres para entrar o salir de ellas y decir no». Se trata de un objetivo difícil de alcanzar, a no ser que se produzca un reconocimiento legal, con su consiguiente tasación, de una profesión que bien podría encontrarse en el mismo ámbito que el de una asistente social, el de una enfermera… o quizá solo el de una masajista. En cualquier caso la haría benéfica, generosa, dócil, siempre disponible, paciente, relajante, terapéutica, dulce.
«Todas eran interesantes, inteligentes, dignas de amor, de atención, de reflexión, de recuerdo, de historia», escribía Soldati. «He dicho inteligentes: sí, esta era quizá la cualidad principal de cada una de ellas. Y cuando hay verdadera inteligencia hay siempre bondad, la verdadera bondad de espíritu. Jamás vi a ninguna cruel: en ningún caso, y ni por el más pequeño gesto, pude deducir que a alguna parecieran causar placer las desgracias o infortunios de las otras. Eran almas que habían tocado el fondo de la realidad: por eso eran inteligentes, por eso eran caritativas y amables.» Más optimista, Arthur Koetsler resumía: «Las casas de tolerancia no eran un espectáculo edificante, pero eliminaban la homosexualidad, la impotencia, las neurosis, la tartamudez, la vergüenza, los crímenes sexuales.»
Alguien podría preguntarse, como lo hace Dino Buzzati: «De acuerdo, pero si tú tuvieras una hija, ¿te gustaría que se prostituyese? No, desde luego. A los ojos del mundo, una mujer que se prostituye no hace sino degradarse y verse marcada como una persona abyecta a quien hay que excluir del grupo que forma la gente de bien. Ahora bien, si pudiéramos tener a ese oficio, el más antiguo del mundo, en una más alta consideración, como ha sucedido a lo largo de la historia en tantas culturas, es evidente que todos nosotros, sin excepción, veríamos el problema con ojos muy diferentes.»
Por su parte, la señora Clelia, desde la superioridad que le confiere su experiencia de exprostituta, sentencia con sorprendente sencillez: «El acto sexual es en cierto modo el símbolo de la diferencia entre hombre y mujer: ella tiende a acoger y mantener en su interior; él necesita arrojar, liberarse, crear algo fuera de sí mismo.»
Notas al pie
* «Case aperte», neologismo que se opone a la expresión italiana «casa chiusa» («casa cerrada»), uno de los nombres que se les da en tal lengua a los prostíbulos. (N. del T.)
Primera parteMujeres de la vida
ILa iniciación
Pero volvamos al pasado. ¿Qué padre llevaría hoy a su hijo para iniciarlo a las aceras de una de esas avenidas de la ciudad nocturna? Hubo un tiempo en que, sin embargo, confiar al debutante al cuidado maternal de las prostitutas se consideraba la solución más obvia. La primera vez no era siempre feliz. El estudiante Gustave Flaubert, futuro asiduo de los prostíbulos, había debutado a la edad de dieciséis años en una modesta casa de placer frecuentada por sus compañeros de colegio. El resultado no fue positivo: «Salí de aquellos brazos lleno de enfado y amargura.» Para el bellísimo y audaz Alphonse Daudet las puertas de los prostíbulos se abrieron a los trece años, gracias a una prostituta adolescente, quien después lo hizo a su vez adoptar por sus compañeras. A Émile Zola le gustaba contar que en su época de estudiante permaneció ocho días enteros en la cama con una mujer. Cuando salió de la casa –añadía– se sentía tan exhausto que no tenía más remedio que andar apoyándose por las paredes para no caerse. La realidad es que aquellas bravuconadas no hacían sino enmascarar una adolescencia solitaria y carente de amores. Y es que, tímido y ansioso a la vez, Zola fue iniciado por Herthe, una prostituta con la que convivió, y si se quedó durante días entre las sábanas, fue tan solo porque la necesidad le había empujado a vender hasta su último par de pantalones, así que no podía salir de allí.
Fue el profesor Adrien Proust quien animó a su hijo. «Tenía tal necesidad de conocer a una mujer para acabar de una vez con mis detestables hábitos de masturbación, que papá me dio diez francos para acudir a un burdel», confesaba Marcel a su abuelo, añadiendo que, de la emoción, acabó por romper un orinal y por no poder tener relación alguna. «Esta es la razón de que necesite siempre diez francos para satisfacer mis necesidades, además de otros tres para restituir el orinal.» La carta terminaba en tono humorístico: «Pero no me atrevo a pedir así, por las buenas, el dinero a papá, y esperaba que fueras tú quien me ayudara en esta ocasión que, como verás, no es solo peculiar, sino también única: nunca sucede dos veces en la vida que uno está demasiado atontado para hacer el amor.»
León Tolstoi fue iniciado a los dieciséis años por una chica borracha residente en una casa de citas. Lo habían arrastrado hasta allí sus hermanos. Cuando acabó, permaneció quieto junto a la cama, llorando.
Con solo catorce años, James Joyce invirtió en una inolvidable experiencia prostibularia el dinero obtenido gracias a sus premios escolares.
Gabriele D’Annunzio disfrutó de su primera experiencia, «la hora de la hetera», con la misma edad, pero con distinta satisfacción. Fue en Florencia, durante un viaje de estudios, cuando, tras eludir la vigilancia de sus cuidadores, empeñó el reloj de oro que le regalara su abuelo para poder pagarse una prostituta. Al entrar en la estancia desparramó un frasco de perfume de jazmín para crear la atmósfera adecuada. Después sintió «apaciguar y arrobar mi ímpetu por una ternura casi materna, por la incierta dulzura melancólica de una nana». Como recuerdo de tal acontecimiento regaló a la meretriz un viejo violín.
Paul Morand esperaba con ansiedad ser lo suficientemente alto para ser admitido en un burdel. Un día había acompañado junto a otros amigos a un compañero en apariencia más adulto. A la salida se precipitaron sobre el susodicho atosigándolo con todo tipo de preguntas: «¿Cómo es una mujer?, ¿es que se entra en ella?, ¿pero, de veras es posible?» Franz Kafka se resistió a las sucesivas invitaciones de su padre para que se hiciera un hombre en un prostíbulo, y así se lo reprochó en su Carta al padre.
Pierre Drieu La Rochelle debutó con casi dieciocho años en los brazos de una mujer rubia y algo gruesa, reluctante a desvestirse. A pesar de que la mujer le pareciera fea, vulgar y demasiado vieja, la experiencia le desbordó por completo, aun siendo, como fue, rápida. Cuando le confesó que era su primera vez, ella le respondió: «Ay, si me lo hubieras dicho habría ido más despacio. Mira, es algo hermoso; pero lleva cuidado con las enfermedades.»
Picasso perdió su virginidad en una casa de tolerancia. En la España de aquella época la única alternativa era el matrimonio, se justificaba por su parte Buñuel, también iniciado en un burdel. Jacques Prévert lo hizo a los trece, «con una mujer pútrida».
Michel Leris escuchaba con avidez las historias de su hermano, recién salido de uno de esos lugares «donde se puede alquilar una mujer y hacerle todo lo que se quiera». Evelyn Waugh tuvo su primera experiencia en un prostíbulo de Marsella. George Simenon moría por el deseo de poseer a una prostituta negra; llegó a vender el reloj de su padre para pagársela. En el momento decisivo, Mario Soldati, atemorizado y ebrio, no se atrevió a subir a la habitación. Le obsesionó durante un tiempo el recuerdo de aquellas «carnes rosadas y fofas, velos, máscaras de mujer». Solo algunos años después, militar, alcanzaría «el anhelado final» en un burdel de Novara.
«Era a los dieciocho años –escribe Gesualdo Bufalino– cuando se entraba por vez primera en un burdel y era por lo general algo parecido a una alegre confirmación, como tomar las órdenes de un profano sacerdocio.» Aquellas casas se convirtieron en el lugar de una ceremonia de iniciación, de un rito que significaba el paso de una edad a otra.
Para los tímidos, incapaces de acercarse a sus amadas, las prostitutas eran una solución. En los años veinte, y antes de convertirse en un auténtico seductor, un torpe Antoine de Saint- Exupéry frecuentaba con asiduidad el ambiente de las mujeres de la vida. Durante su largo matrimonio, Naipaul continuó visitando a las prostitutas, precisamente a causa de su inseguridad ante las demás mujeres.
Niccolò Tommaseo pedía al cielo: «¡Oh Dios mío, santifica a todas esas mujeres con las que he pecado!» Vincent van Gogh experimentaba «afecto y amor por esas mujeres condenadas, malditas y despreciadas por los hombres de iglesia». Cuando vagaba solo y enfermizo por la ciudad, le «parecía que esas mujeres eran como hermanas». Junto con su amigo Paul Gauguin, frecuentaba los burdeles más pobres. Uno le impactó por su colorido: «Todo el color más puro y descarado que existe», desde la cal azulada del gran salón al rojo de los militares; del negro de los demás clientes al rojo de las mujeres, y «todo visto con una luz amarilla». A pesar de su experiencia como pianista en los burdeles de Buenos Aires, oficio desempeñado en su momento también por Giacomo Puccini, Dino Campana se sentaba en ellos arrinconado en un ángulo con la cabeza gacha, nervioso y listo para evitar cualquier contacto en caso de que alguna mujer tomara la iniciativa de sentarse a su lado. Pero cuando tenía la seguridad de no estar siendo observado, miraba en derredor atentamente, empapándose de cada detalle.
La timidez podía disfrazarse de truculencia. A los dieciocho años, Stendhal escribió en pocas horas la pornográfica crónica en verso de los acontecimientos de la tarde anterior, pasada en un lupanar de Brescia. Subteniente del cuerpo de dragones, describía con el típico humor cuartelero, preñado de dobles sentidos, el asalto silencioso de sus compañeros de armas a aquella fortaleza sin defensores. Los dragones llamaron a todas las puertas; después, excitados por «el acento argentino de dos voces femeninas», se arrojan sobre aquellas «zorras». En medio de aquel frenesí, «todos se excitan y quieren follar cuanto antes». Mientras Stendhal y uno de sus camaradas estaban sodomizando a unas muchachas, apareció un tipo que había intentado molestarlos y que, bajo una oportuna amenaza de castración, acabó por retirarse.
Florencia, 1902. Paul Klee, al entrar con dos amigos en un prostíbulo percibe con sorpresa una atmósfera tan inesperada como solemne, un ambiente que les paraliza. La dueña hacía punto y las señoritas estaban sentadas con compostura. Si no hubiera sido por su sucinto vestuario, habrían pensado que se habían equivocado de dirección. Pasmados, aunque no eran precisamente unos novatos, dieron marcha atrás. En ese momento una de las pupilas les espetó: «¿Es que les da vergüenza?, ¿por qué se van?» Rompieron a reír y se marcharon por donde habían entrado.
En La educación sentimental, Flaubert recuerda cómo él y un amigo se habían preparado meticulosamente para visitar por primera vez una casa de citas. Se presentaron allí ansiosos y con grandes ramos de flores, como si fueran pretendientes frente a la casa de la novia; pero «el calor, el miedo a lo desconocido, una especie de remordimiento, y finalmente el enorme placer de contemplar, con solo echar un vistazo, tantas mujeres a su disposición», los paralizaron y los empujaron a emprender la fuga. Sin embargo, muchos años después coincidía con su compañero de aventuras de aquel día: «Quizá aquella fue nuestra mejor oportunidad.»
En 1865, un todavía más tímido estudiante Friedrich Nietzsche, en Colonia, fue llevado a un prostíbulo por un cochero al que le había preguntado por un buen restaurante. Allí se vio rodeado de repente por un grupo de figuras vestidas de tules y lentejuelas que lo miraban esperanzadas. No fue capaz de articular palabra, hasta que un piano, «el único objeto dotado de alma en medio de aquella compañía», le ofreció una vía de escape. Le bastó esbozar algunos acordes para tomar fuerzas y salir airoso de aquella situación. Con o sin música, fue entonces cuando contrajo la sífilis. Muchos años después, quizá ya perdido en su locura, alardeaba: «Cuando estaba en Niza lo hice con un gran número de prostitutas.»
La sumisión ante esas chicas podía también empujar al cliente hacia una intimidad más profunda. Drieu La Rochelle se dejaba mimar por sus experimentadas manos. Aunque habría preferido ir directamente al grano, sabía que para ellas era una costumbre y una ceremonia. Además, tenía miedo de parecerles inexperto.
Había también un tipo distinto de timidez, la que nacía de la conciencia de lo irrisorio de la suma pagada respecto a tanto como se recibía. Para el escultor Alberto Giacometti, recuerda Jean Genet, las prostitutas eran divinidades inalcanzables, ante las que solo cabía arrodillarse. «No recuerdo haber oído nunca sin sentir agitación –confiesa Mario Soldati– aquel repiqueteo de los tacones de las chicas cuando bajaban por las escaleras y que dentro de un instante aparecerían, como un don maravilloso, en aquel salón donde las esperaba. Don maravilloso, del que, además, siempre me he sentido indigno.» En Londres, a Paul Morand le habría gustado poder disfrutar de las «casas de desorden» [disordered houses], como las llamaba la ley inglesa, pero no consiguió encontrar ninguna. Le habían dicho que ese tipo de servicio que buscaba le podía ser también ofrecido por algunas manicuras, pero renunció a comprobarlo. Quería evitar que se repitiera una experiencia de adolescente: la primera manicura apenas le limó las uñas, la segunda se las cortó de más, de modo que al final del día no había uñas, pero tampoco había habido nada de lo esperado.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Vitaliano Brancati había entrado con un amigo en un burdel tan distinto de los demás que le llevaba a dudar si en realidad no se hallaba en una casa decente. No había rastro de las acostumbradas estatuillas de Venus o de Cupido, la decoración era sobria, las luces tenues. Sin saber muy bien qué hacer, ambos se repartieron un periódico, y lo estaban leyendo cuando una alarma aérea hizo salir de tres puertas escondidas tras las cortinas a doce «chicas maravillosas» muy ligeras de ropa.
Poco después, una de ellas le preguntó a Brancati si quería acompañarla. «¿Puedo ir también yo?», preguntó otra, la última en llegar. El escritor asintió con una sonrisa, y entonces a aquellas dos se les añadió una tercera. Fue entonces cuando fue bautizado como Laocoonte, en homenaje al mítico troyano atrapado por las enfurecidas serpientes.
IICentros de bienestar
Muchos médicos han defendido la opinión de que los prostíbulos garantizaban la higiene sexual de las gentes, evitando ciertos excesos desestabilizadores, por otra parte necesarios, para satisfacer unas necesidades en gran medida físicas. Alfred de Musset confesaba que las mujeres públicas lo empujaban «hacia el camino de los sueños». Y añadía: «Uno se levanta de la cama sin remordimientos ni preocupaciones, totalmente purificado de las inquietudes eróticas que nos llevan a recurrir a la cura.»
Gustave Flaubert e Hippolite Taine discutían animadamente sobre el asunto. Para el autor de Madame Bovary el sexo era solo una necesidad imaginaria, de la cual se podía prescindir perfectamente. Por el contrario, el austero Taine mantenía que si no iba a un burdel cada quince días, no conseguía trabajar con la concentración acostumbrada. A lo que Flaubert respondía que una relación comercial no podía proporcionarle el sosiego propio de un encuentro amoroso: «Se necesita algo de sentimiento.» Solo la brevedad e inocuidad de ese coito mercenario conseguían descargar la tensión que la escritura acumulaba en Simenon. Había de ser cada vez una prostituta nueva, si es que quería alcanzar la liberación en su grado máximo.