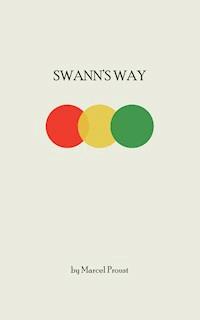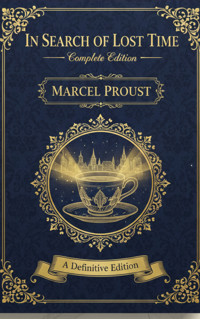Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: En busca del tiempo perdido
- Sprache: Spanisch
En este tercer volumen de su ambiciosa y genial En busca del tiempo perdido, el autor francés dibuja con detalle y de un modo casi palpable el brillante universo de la nobleza que tan bien conocía. Un universo que, a pesar de su opulencia y elegancia, se empezaba a resquebrajar, víctima de las circunstancias históricas y de ese inexorable paso del tiempo que tanto preocupa al sensible narrador de la novela. El tránsito por La parte de Guermantes traslada al lector a los ambientes en los que se movía la aristocracia francesa, en un principio contrapuesta a la clase burguesa, pero con la que acabará estableciendo una relación de complementariedad ante su progresivo e imparable declive.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1151
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original francés: À la recherche du temps perdu III. Le Côté de Guermantes.
© de la traducción: Carlos Manzano, 1999, 2013.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO635
ISBN: 978-84-9056-190-4
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Dedicatoria del traductor
Dedicatoria
Primera parte
Segunda parte
A LÉON DAUDET
AL AUTOR DELe Voyage de Shakespeare,
Le Partage de l’enfant, L’Astre noir, Fantômes et vivants,
Le Monde des images
Y DE TANTAS OBRAS MAESTRAS.
PRIMERA PARTE
El piar matinal de los pájaros parecía insípido a Françoise. Cada palabra de las «criadas» la sobresaltaba; hacía cábalas sobre todos sus pasos, que la incomodaban; es que nos habíamos mudado. Cierto es que los sirvientes no se movían menos en el «sexto» de nuestra antigua morada, pero los conocía; sus idas y venidas habían llegado a ser amistosas para ella. Ahora prestaba al silencio mismo una atención dolorosa y, como nuestro nuevo barrio parecía tan apacible como ruidoso era el bulevar al que daba nuestra vivienda anterior, la canción —clara incluso de lejos, cuando era débil como un motivo de orquesta— de un hombre que pasaba hacía saltar las lágrimas a Françoise en el exilio. Por eso, si bien yo me había burlado de ella, que, desconsolada por tener que abandonar un inmueble en el que «todos nos apreciaban tanto», había hecho las maletas llorando, conforme a los ritos de Combray, mientras declaraba superior a todas las casas posibles la que había sido la nuestra, yo, en cambio, que asimilaba las cosas nuevas con tanta dificultad como facilidad tenía para abandonar las antiguas, me sentí próximo a nuestra anciana sirviente cuando vi que la instalación en una casa en la que no había recibido del portero, quien aún no nos conocía, las señales de consideración necesarias para su buena nutrición moral, la había sumido en un estado próximo al abatimiento. Sólo ella podía comprenderme; un joven lacayo no lo habría hecho, desde luego; para él, que no podía ser menos de Combray, instalarse y vivir en otro barrio era como irse de vacaciones, en las que la novedad del ambiente infundía la misma quietud que haber viajado; se creía en el campo y un catarro nasal le dio —como una «corriente de aire» recibida en un vagón cuyo cristal cerrara mal— la deliciosa impresión de haber visto mundo; a cada estornudo, se alegraba de haber encontrado un lugar tan agradable, pues siempre había deseado tener señores que viajaran mucho. Por eso, sin ocuparme de él, me dirigí derecho a Françoise; como con motivo de una separación que me había dejado indiferente me había yo reído de sus lágrimas, se mostró glacial para con mi tristeza, porque la compartía. El egoísmo de los nerviosos crece junto con su supuesta «sensibilidad»: no pueden soportar la exhibición por parte de los demás de inquietudes a las que ellos prestan en sí mismos cada vez mayor atención. Françoise, quien no dejaba pasar ni la más ligera de las que experimentaba, apartaba la cara —si yo sufría— para que no tuviese el placer de ver mi sufrimiento compadecido ni advertido siquiera. Lo mismo hizo, en cuanto quise hablarle de nuestra nueva casa. Por lo demás, como al cabo de dos días Françoise había tenido que ir a buscar ropa olvidada en la que acabábamos de abandonar, mientras yo tenía aún, a consecuencia de la mudanza, «temperatura» y me sentía —semejante a una boa que acaba de tragar un buey— penosamente abullonado por un largo bargueño que mi vista debía «digerir», volvió diciendo —con la infidelidad de las mujeres— que había creído asfixiarse en nuestro antiguo bulevar, que, para dirigirse a él, se había sentido del todo «descaminada», que nunca había visto escaleras tan incómodas, que no volvería a vivir allí «ni por un imperio» y aunque le dieran millones —hipótesis gratuitas— y que todo —es decir, lo relativo a la cocina y los pasillos— estaba mucho mejor «dispuesto» en nuestra nueva casa. Ahora bien, ya es hora de decir que nuestro piso —y habíamos ido a vivir en él porque mi abuela, que no andaba demasiado bien de salud, necesitaba aire puro— era una dependencia del palacete de Guermantes.
A la edad en que los nombres, al ofrecernos la imagen de lo incognoscible que hemos vertido en ellos, nos obligan —en la medida misma en que designan también para nosotros un lugar real— a identificar uno con el otro, hasta el punto de que vamos a buscar en una ciudad un alma que no puede albergar, pero que ya no podemos expulsar de su nombre, y no sólo confieren —como las pinturas alegóricas— una individualidad a las ciudades y a los ríos, no sólo esmaltan el universo físico con diferencias y lo pueblan con maravilla, sino también el social: entonces todo castillo, todo palacete o palacio famoso tiene su dama o su hada, como los bosques sus genios y sus divinidades las aguas. A veces, el hada, oculta en el fondo de su nombre, se transforma al albur de la vida de nuestra imaginación, que la alimenta; así, los colores de la atmósfera en la que la Sra. de Guermantes existía en mí, tras haber sido durante años el mero reflejo de un cristal de linterna mágica y de una vidriera de iglesia, empezaban a apagarse, cuando sueños muy diferentes lo impregnaron con la espumosa humedad de los torrentes.
Sin embargo, si nos aproximamos a la persona real a la que corresponde su nombre, el hada perece, pues el nombre comienza entonces a reflejar aquélla, que nada alberga de ésta; si nos alejamos de la persona, el hada puede renacer, pero, si permanecemos junto a ella, muere definitivamente y con ella su nombre, como la familia de Lusignan que había de extinguirse el día en que desapareciera el hada Melusina. Entonces el nombre, en cuyos retoques sucesivos podríamos acabar encontrando el hermoso retrato original de una extraña a la que nunca hayamos conocido, no es ya sino la tarjeta fotográfica de identidad a la que recurrimos para saber si conocemos, si debemos o no saludar, a una persona que pasa, pero, si una sensación de un año del pasado permite a nuestra memoria —como esos instrumentos de grabaciones musicales que conservan el sonido y el estilo de los diferentes artistas que los interpretaron— hacernos oír ese nombre con el timbre particular que tenía entonces para nuestro oído y en apariencia inalterado, sentimos la distancia que separa uno de otro los sueños que significaron sucesivamente para nosotros sus idénticas sílabas. Por un instante, a partir del gorjeo vuelto a oír que lo acompañaba en determinada primavera antigua podemos obtener —como de los tubitos de pintura— el matiz justo, olvidado, misterioso y fresco de los días que creíamos haber recordado, cuando conferíamos —como los malos pintores— a todo nuestro pasado extendido por una misma tela los tonos convencionales —e iguales todos— de la memoria voluntaria. Ahora bien, cada uno de los momentos que lo compusieron empleaba —para una creación original, en una armonía única al contrario— los colores de entonces que ya no conocemos y que de pronto me dejan arrobado otra vez, si, al haber recuperado —gracias a ese azar— el nombre de Guermantes por un momento, después de tantos años, el sonido —tan diferente del de hoy— que tenía para mí en el día de la boda de la Srta. Percepied, me restituye, por ejemplo, aquel malva tan dulce, demasiado brillante, demasiado nuevo, que aterciopelaba la ahuecada chalina de la joven duquesa y —como una hierba doncella inalcanzable y de nuevo en flor— sus ojos iluminados con una sonrisa azul. Y el nombre de Guermantes de entonces es también como esos pequeños matraces en los que han encerrado oxígeno u otro gas: cuando logro perforarlo, hacer salir su contenido, respiro el aire de Combray de aquel año, de aquel día, mezclado con un olor de majuelos agitado por el viento de la esquina de la plaza, precursor de la lluvia, que sucesivamente hacía desvanecerse el sol, lo dejaba extenderse por la alfombra de lana roja de la sacristía y revestirla con una carnación brillante, casi rosada, de geranio y con esa dulzura —por decirlo así— wagneriana en el júbilo que confiere tanta nobleza a esa festividad, pero, cuando, en la ensoñación, incluso aparte de minutos poco comunes como ésos, en los que sentimos bruscamente vibrar la entidad original y recuperar su forma y su cinceladura en sílabas hoy muertas, si bien los nombres han perdido —en el vertiginoso torbellino de la vida corriente, en la que ya sólo tienen un uso enteramente práctico— todo color, como una peonza prismática que gira demasiado deprisa y parece gris, reflexionamos, procuramos —para volver sobre el pasado— aminorar, suspender, su movimiento perpetuo, al que nos sentimos, en cambio, arrastrados, poco a poco vemos reaparecer —yuxtapuestos, pero eternamente distinguibles unos de otros— los matices que durante nuestra existencia nos presentó sucesivamente un mismo nombre.
Desde luego, qué forma se recortaría ante mis ojos en ese nombre de Guermantes, cuando mi nodriza, que seguramente ignoraba, tanto como yo hoy, en honor de quién había sido compuesta, me arrullaba con esa antigua canción —Gloria a la marquesa de Guermantes—o cuando —unos años después— el anciano mariscal de Guermantes se detenía en los Campos Elíseos y henchía a mi niñera de orgullo, al decir: «¡Qué niño más hermoso!», y sacar de una bombonera de bolsillo una pastilla de chocolate, es algo que no sé. Aquellos años de mi primera infancia ya no son parte de mí, sino exteriores a mí, sólo puedo conocerlos —como lo sucedido antes de nuestro nacimiento— por los relatos de otros, pero más adelante encuentro sucesivamente en la permanencia en mí de ese mismo nombre siete u ocho rostros distintos; los primeros eran los más hermosos: poco a poco mi sueño, forzado por la realidad a abandonar una posición insostenible, se escudaba de nuevo un poco más acá hasta que se veía obligado a retroceder de nuevo y —al mismo tiempo que la Sra. de Guermantes— cambiaba su morada, procedente también de ese nombre, que, al fecundar año tras año tal o cual palabra oída, modificaba mis sueños; aquella morada los reflejaba en sus propias piedras, que se habían vuelto reflectantes como la superficie de una nube o un lago. Un torreón de dos dimensiones —simple faja de luz anaranjada desde cuya altura el señor y su dama decidían sobre la vida y la muerte de sus vasallos— había cedido su lugar —en el extremo de aquella «parte de Guermantes», por la que, en tantas tardes hermosas, seguía yo con mis padres el curso del Vivonne— a aquella tierra torrencial, donde la duquesa me enseñaba a pescar truchas y a conocer el nombre de las flores con ramilletes violáceos y rojizos que decoraban los muros bajos de los cercados circunstantes; después había sido la tierra hereditaria, la hacienda poética, en la que aquella altiva raza de los Guermantes se elevaba —como una torre amarillenta y con florones que atraviesa ya las eras— sobre Francia: cuando el cielo estaba aún vacío allí donde más adelante surgirían Nuestra Señora de París y Nuestra Señora de Chartres; cuando la nave de la catedral se había posado en la cima de la colina de Laon, como el Arca del Diluvio —lleno de patriarcas y justos, ansiosamente asomados a las ventanas para ver si se había apaciguado la cólera de Dios, y cargado con todos los tipos de vegetales que se multiplicarían en la Tierra, desbordante de animales que se escapan hasta por las torres, en las que unos bueyes, paseándose apacibles por la techumbre, contemplan desde arriba las llanuras de Champaña— en la cumbre del monte Ararat; cuando el viajero que abandonaba Beauvais al final del día no veía aún las negras y ramificadas alas de la catedral que lo seguían —desplegadas en la pantalla dorada del ocaso— serpenteando. Era —aquel Guermantes— como el marco de una novela, un paisaje imaginario que me costaba representar y tanto más deseaba descubrir, enclavado en medio de tierras y caminos reales que de repente se impregnarían de particularidades heráldicas, a dos leguas de una estación; recordaba yo los nombres de las localidades vecinas, como si estuvieran situadas al pie del Parnaso o del Helicón, y me parecían preciosas como las condiciones materiales —en la ciencia tipográfica— de la producción de un fenómeno misterioso. Volvía a ver los escudos de armas pintados en los zócalos de las vidrieras de Combray y cuyos cuarteles se habían llenado, siglo tras siglo, con todos los señoríos que, por matrimonios o adquisiciones, aquella ilustre casa había hecho volar hasta sí desde todos los rincones de Alemania, Italia y Francia: tierras inmensas del Norte, ciudades poderosas del Sur, acudieron a juntarse y acomodarse en Guermantes y, durante su materialidad, inscribir alegóricamente su torreón de sinople o su castillo de plata en su campo de azur. Yo había oído hablar de los célebres tapices de Guermantes y los veía —medievales y azules y un poco gruesos— destacarse como una nube sobre el nombre amaranto y legendario, al pie del antiguo bosque en el que tan a menudo cazó Childeberto, y me parecía que aproximándome por un instante a la Sra. de Guermantes, señora del lugar y dama del lago penetraría tanto como mediante un viaje en los secretos de ese fino fondo misterioso de las tierras, esa lejanía de los siglos: como si su rostro y sus palabras hubiesen debido tener el encanto local de los oquedales y las riberas y las mismas particularidades seculares que el antiguo protocolo de sus archivos, pero entonces había conocido yo a Saint-Loup, quien me había informado de que el castillo se llamaba Guermantes sólo desde el siglo XVII, en que su familia lo había adquirido. Hasta entonces, ésta había residido en las cercanías y su título no procedía de esa región. El pueblo de Guermantes, construido después del castillo, había recibido su nombre de éste y, para que no arruinara sus perspectivas, una servidumbre que seguía en vigor regulaba el trazado de las calles y limitaba la altura de las casas. En cuanto a los tapices, comprados en el siglo XIX por un Guermantes aficionado, eran de Boucher y estaban situados —junto a los mediocres cuadros de caza que él mismo había pintado— en un salón muy feo, revestido de tela de algodón y felpa. Con aquellas revelaciones, Saint-Loup había introducido en el castillo elementos ajenos al nombre de Guermantes que no me permitieron seguir extrayendo únicamente de la sonoridad de las sílabas la mampostería de sus construcciones, por lo que en el fondo de aquel nombre se había eclipsado el castillo reflejado en su lago y lo que se me había revelado, en torno a la Sra. de Guermantes, como su morada había sido su palacete de París, el palacete de Guermantes, límpido como su nombre, pues no había elemento material y opaco alguno que interrumpiera y ocultase su transparencia. Así como «iglesia» no significa sólo «templo», sino también «asamblea de los fieles», así también aquel palacete de Guermantes albergaba a todos cuantos compartían la vida de la duquesa, pero aquellos íntimos a quienes nunca había visto yo eran, para mí, meros nombres célebres y poéticos y, como sólo conocía a personas que eran, a su vez, meros nombres, contribuían a intensificar y proteger el misterio de la duquesa, al extender en torno a ella un gran halo que iba, como máximo, degradándose.
En las fiestas que daba, como no imaginaba cuerpo alguno —bigote alguno, frase alguna pronunciada que resultara trivial o incluso original de forma humana y racional de los invitados—, aquel torbellino de nombres que introducían menos materia que una comida de fantasmas o un baile de espectros, en torno a aquella estatuilla de porcelana de Sajonia que era la Sra. de Guermantes, conservaba una transparencia de vitrina en su palacete de cristal. Después, cuando Saint-Loup me hubo contado anécdotas relativas al capellán y a los jardines de su prima, el palacete de Guermantes había llegado a ser —como pudo haber sido en tiempos un Louvre— como un castillo rodeado, en medio del propio París, de sus tierras poseídas por herencia, en virtud de un derecho antiguo extrañamente superviviente y en las que aún ejercía privilegios feudales, pero aquella última morada se había esfumado, a su vez, cuando habíamos ido a vivir —muy cerca de la Sra. de Villeparisis— en uno de los pisos vecinos del de la Sra. de Guermantes y en un ala de su palacete. Era una de esas antiguas moradas, que tal vez existan aún, en las que el patio principal tenía con frecuencia a los lados —ya fueran aluviones acarreados por la riada en ascenso de la democracia o legados de tiempos más antiguos, en los que los diversos oficios estaban agrupados en torno a su señor— trastiendas, talleres o incluso un tenderete de zapatero o de sastre —como los que se ven apoyados en los flancos de las catedrales y que la estética de los ingenieros no ha retirado— o un portero y zapatero remendón que criaba gallinas y cultivaba flores y en el fondo, en la vivienda «principal», una «condesa» que —cuando salía en su vieja calesa de dos caballos, mostrando en su sombrero unas capuchinas que parecían escapadas del jardincillo de la portería y con un lacayo junto al cochero que bajaba a entregar tarjetas de visita con una esquina doblada en cada uno de los palacios aristocráticos del barrio— enviaba indistintamente sonrisas y buenos días con la mano a los hijos del portero y a los inquilinos burgueses del inmueble que pasaban en aquel momento y a quienes confundía con su desdeñosa afabilidad y su igualitaria altanería.
En la casa a la que habíamos ido a vivir, la gran señora del fondo del patio era una duquesa, elegante y aún joven. Era la Sra. de Guermantes y no tardé en obtener —gracias a Françoise— informaciones sobre el palacete, pues los Guermantes, a quienes Françoise designaba a menudo con las palabras «ahí abajo», «abajo», eran su constante obsesión desde la mañana, en que, tras echar —mientras peinaba a mi madre— un vistazo prohibido, irresistible y furtivo al patio, decía: «¡Hombre, dos hermanitas de la Caridad! Seguro que van ahí abajo», u: «¡Oh! ¡Qué hermosos faisanes en la ventana de la cocina! No hace falta preguntar de dónde procederán: el duque debe de haber ido de caza», hasta la noche, en que, si oía —mientras me daba la ropa de dormir— un sonido de piano, un eco de cancioncilla, deducía: «Ahí abajo hay alegría, tienen visita»; en su rostro de facciones regulares, bajo su pelo, ahora blanco, una sonrisa de su juventud animada y decente ponía entonces por un instante cada una de éstas en su lugar, las acordaba en un orden afectado y fino, como antes de una contradanza.
Pero el momento de la vida de los Guermantes que más excitaba el interés de Françoise, más satisfacción le daba y también le dolía más era precisamente aquel en que, tras abrirse la puerta cochera, la duquesa montaba en su calesa. Solía ser poco después de que nuestros sirvientes hubiesen acabado de celebrar aquella como pascua solemne —su almuerzo— que nadie debía interrumpir y durante la cual constituían tal «tabú», que ni siquiera mi padre se habría tomado la libertad de llamarlos con la campanilla, sabedor, por lo demás, de que ninguno de ellos se habría molestado ni al quinto ni al primer campanillazo, por lo que habría cometido una inconveniencia para nada, pero no sin perjuicio para él, pues Françoise, quien desde que era una anciana ponía a cada paso cara de circunstancias, no habría dejado de ponerle todo el día una cara cubierta de marquitas cuneiformes y rojas que desplegaban en el exterior, pero de forma poco descifrable, la larga relación de sus quejas y las razones profundas de su descontento. Las exponía, por lo demás, para la galería, pero sin que pudiéramos distinguir bien las palabras. Lo llamaba —por considerarlo desesperante para nosotros, «mortificante», «incomodante»— decir todo el santo día «misas bajas».
Acabados los últimos ritos, Françoise, que era a la vez —como en la iglesia primitiva— el celebrante y uno de los fieles, se servía un último vaso de vino, se quitaba la servilleta del cuello, la plegaba, tras secarse en los labios un resto de agua enrojecida y de café, la metía en un servilletero, daba las gracias con expresión triste a «su» joven lacayo —quien para dar muestras de celo le decía: «Vamos, señora, unas pocas uvas más, que son exquisitas»— y se apresuraba a abrir la ventana con el pretexto de que hacía demasiada calor «en [aquella] miserable cocina». Al echar con destreza —al tiempo que giraba el picaporte de la ventana y tomaba el aire— un vistazo desinteresado al fondo del patio, ocultaba furtivamente la certeza de que la duquesa no estaba aún lista, se comía con sus desdeñosas y apasionadas miradas el coche con los caballos enganchados, las alzaba —tras haber prestado ese instante de atención a las cosas de la tierra— al cielo, cuya pureza había adivinado de antemano al sentir la suavidad del aire y el calor del sol, y miraba en el ángulo del techo el lugar en el que todas las primaveras acudían a hacer su nido —justo encima de la chimenea de mi cuarto— palomas semejantes a las que arrullaban en su cocina, en Combray.
«¡Ah! Combray, Combray», exclamaba. (Y el tono, casi cantado, con el que declamaba aquella invocación habría podido —tanto como la arlesiana pureza de su rostro— hacer suponer un origen meridional de Françoise y que la patria perdida que lloraba era simplemente adoptiva, pero tal vez habría sido un error, pues parece que no haya provincia que no tenga su «Sur», ¡y cuántos saboyardos y bretones no encontramos en los que vemos todas las dulces transposiciones de largas y breves que caracterizan el acento meridional!) «¡Ah! Combray, ¿cuándo volveré a verte, pobre tierra mía? ¿Cuándo podré pasar todo el santo día bajo tus majuelos y nuestras pobres lilas escuchando los pinzones y el Vivonne, con su murmurio como de alguien que susurra, en lugar de oír esa horrible campanilla de nuestro señorito, que nunca pasa media hora sin hacerme correr por este maldito pasillo? Y, además, es que no le parece que vaya bastante deprisa, tendría que haber oído antes de que haya llamado y, si llego con un minuto de retraso, “entra” en unas cóleras espantosas. ¡Ay! ¡Pobre Combray! Tal vez no vuelva a verte sino muerta ya, cuando me tiren como una piedra al agujero de la tumba. Entonces no volveré a oír tus hermosos majuelos, tan blancos, pero en el sueño de la muerte creo que oiré aún esos tres campanillazos que ya habrán sido mi condena en vida».
Pero la interrumpían las llamadas del chalequero del patio, quien tanto había gustado en tiempos a mi abuela el día en que había ido a ver a la Sra. de Villeparisis y no ocupaba un rango menos elevado en la simpatía de Françoise. Tras haber alzado la cabeza, al oír abrir nuestra ventana, llevaba ya un rato intentando atraer la atención de su vecina para saludarla. La coquetería de la muchacha que había sido Françoise afinaba entonces, para el Sr. Jupien, el rostro gruñón de nuestra vieja cocinera, recargado por la edad, el mal humor y el calor del horno, y, con una encantadora mezcla de reserva, familiaridad y pudor, dirigía al chalequero un saludo gracioso, pero sin responderle con la voz, pues, si bien violaba las recomendaciones de mi madre al mirar al patio, no se habría atrevido a desafiarlas hasta el extremo de charlar por la ventana, cosa que tenía la virtud, según Françoise, de granjearle, por parte de la señora, «una buena regañina». Le señalaba la calesa con los caballos enganchados, como diciendo: «Hermosos caballos, ¿eh?», pero murmurando al tiempo: «¡Qué carrozona!», y sobre todo porque sabía que él iba a responderle, llevándose la mano a la boca para que lo oyese aun hablando a media voz: «También ustedes podrían tenerlos, si quisieran, e incluso más tal vez que ellos, pero no les gusta todo eso».
Y Françoise —tras hacer un signo de modestia, evasivo y embelesado, cuyo significado era más o menos éste: «Cada cual con su estilo; aquí, es el de la sencillez»— volvía a cerrar la ventana por miedo a que llegara mi madre. Esos «ustedes» que habrían podido tener más caballos que los Guermantes éramos nosotros, pero Jupien tenía razón al decir «ustedes», pues, exceptuados ciertos placeres de amor propio puramente personales —como el de empeñarse, cuando tosía sin cesar y toda la casa tenía miedo a coger su catarro, en decir con una irritante risa burlona que no estaba constipada—, Françoise —semejante a esas plantas que un animal al que están enteramente unidas nutre con alimentos que atrapa, come, digiere para ellas y les ofrece en su último y totalmente asimilable residuo— vivía en simbiosis con nosotros; éramos nosotros los que —con nuestras virtudes, nuestra fortuna, nuestro tren de vida, nuestra situación— debíamos encargarnos de elaborar las pequeñas satisfacciones de amor propio que constituían —si le sumamos el derecho reconocido a ejercer libremente el culto del almuerzo siguiendo la antigua costumbre que entrañaba el sorbito de aire en la ventana, cuando había concluido, cierto callejeo al ir a hacer las compras y una salida los domingos para ir a ver a su sobrina— la parte de contento indispensable para su vida. Por eso, es comprensible que Françoise se sintiera languidecer, los primeros días, presa —en una casa en la que aún no eran conocidos todos los títulos honoríficos de mi padre— de un mal que ella misma llamaba «extrañeza», en el enérgico sentido que tiene en Corneille o en la pluma de los soldados que acaban suicidándose porque «extrañan» demasiado a su novia, su pueblo. La añoranza de Françoise no había tardado en curar gracias a Jupien precisamente, pues le procuró en seguida un placer tan intenso y refinado como el que habría sentido, si nos hubiéramos decidido a tener un vehículo. «De la mejor sociedad, esos Julien» (pues Françoise asimilaba de buen grado las palabras nuevas a las que ya conocía), «muy buenas personas y se les trasluce en la cara». En efecto, Jupien supo comprender y revelar a todo el mundo que, si no teníamos carruaje, era porque no queríamos. Aquel amigo de Françoise pasaba poco tiempo en su casa, pues había conseguido un puesto de empleado en un ministerio. Chalequero al principio, junto con la «chiquita» a la que mi abuela había tomado por su hija, había dejado de tener interés en ejercer el oficio, cuando la pequeña que, casi niña aún, sabía ya muy bien recoser una falda, en la época en que mi abuela había ido a hacer una visita a la Sra. de Villeparisis, se había pasado a la costura para señoras y se había hecho costurera de faldas. Tras ser «aprendiza» con una modista, dedicada a hacer un punto, a recoser un volante, a prender un botón o un «automático», a ajustar un talle con corchetes, no había tardado en ascender a oficiala segunda y después primera y, tras conseguirse una clientela de señoras de la mejor sociedad, trabajaba por su cuenta, es decir, en nuestro patio, la mayoría de las veces con una o dos de sus compañeras del taller, a las que empleaba como aprendizas. Así, pues, la presencia de Jupien había resultado menos útil. Claro, que la pequeña, quien ya se había hecho mayor, había de hacer aún chalecos con frecuencia, pero, ayudada por sus amigas, no necesitaba a nadie. Por eso, Jupien, su tío, había solicitado un empleo. Al principio podía volver a casa al mediodía y después —tras haber substituido definitivamente a aquel a quien secundaba— no antes de la cena. Por fortuna, hasta unas semanas después de nuestra instalación no se produjo su «titularización», por lo que la amabilidad de Jupien pudo ejercerse durante el tiempo suficiente para ayudar a Françoise a superar sin demasiados sufrimientos los primeros tiempos, tan difíciles. Por lo demás, sin negar la utilidad que tuvo, así, para Françoise como «medicamento de transición», debo reconocer que Jupien no me había gustado demasiado a primera vista. Visto a unos pasos de distancia —con lo que desaparecía enteramente el efecto que, de lo contrario, habrían causado sus gruesas mejillas y su buen color—, sus ojos desbordados por una mirada compasiva, desolada y soñadora hacían pensar que estaba muy enfermo o acababa de perder a un ser muy querido. No sólo no era así, sino que, además, en cuanto hablaba —muy bien, por cierto— era más bien frío y burlón. De esa discordancia entre su mirada y su habla se desprendía algo falso y antipático y de lo que él mismo parecía sentirse tan molesto como un invitado con chaqueta en una velada en la que todo el mundo fuera vestido con frac o como alguien que, al tener que responder a una Alteza, no supiese exactamente cómo se le debía hablar y eludiese la dificultad reduciendo sus frases a casi nada. Las de Jupien, al contrario, —pues se trata de una pura comparación— eran encantadoras. En efecto, en seguida discerní en él una inteligencia poco común, tal vez correspondiente a aquella inundación del rostro por los ojos, a la que dejabas de prestar atención, cuando lo conocías, y una de las más naturalmente literarias que he tenido oportunidad de conocer, en el sentido de que, pese a carecer probablemente de cultura, dominaba o había asimilado, con la simple ayuda de algunos libros apresuradamente hojeados, los giros más ingeniosos de la lengua. Las personas más dotadas que yo había conocido habían muerto muy jóvenes. Por eso, estaba convencido de que la vida de Jupien acabaría pronto. Tenía bondad, compasión, los sentimientos más delicados, los más generosos. Su papel en la vida de Françoise había dejado pronto de ser indispensable, pues ésta había aprendido a substituirlo.
Incluso cuando un proveedor o un sirviente venía a traernos un paquete, Françoise —al tiempo que aparentaba no ocuparse de él y se limitaba a indicarle con expresión distante una silla, mientras continuaba con su trabajo— aprovechaba tan hábilmente los instantes que aquél pasaba en la cocina esperando la respuesta de mi madre, que raras veces se marchaba sin la certeza, indestructiblemente grabada en él, de que, «si no teníamos», era «porque no queríamos». Por lo demás, si tanto le interesaba propalar que teníamos dinero, que éramos ricos, no era porque la riqueza por sí sola, la riqueza sin la virtud, fuese para Françoise el bien supremo, pero la virtud sin la riqueza tampoco era su ideal. La riqueza era para ella como una condición necesaria de la virtud, a falta de la cual ésta carecía de mérito y encanto. Las separaba tan poco, que había acabado atribuyendo a cada una de ellas las cualidades de la otra, exigiendo cierto acomodo en la virtud, reconociendo algo edificante en la riqueza.
Una vez cerrada la ventana, bastante aprisa (porque, si no, mi madre le habría infligido, al parecer, «todas las injurias imaginables»), Françoise se ponía a suspirar y a recoger la mesa de la cocina.
«Hay unos Guermantes que residen en la Rue de la Chaise», decía el lacayo. «Un amigo mío trabajó en su casa; era segundo cochero con ellos. Y conozco a alguien —no un amigo mío, sino su yerno— que hizo la mili con un palafrenero del barón de Guermantes. “Y, al fin y al cabo, qué caramba, ¡no es mi padre!”», añadía el lacayo, que tenía la costumbre, mientras canturreaba las canciones del año, de salpicar sus parlamentos con nuevos chistes.
Françoise, con sus cansados ojos de mujer ya de edad y que, por lo demás, veían todo lo de Combray en una vaga lontananza, no distinguió el chiste que encerraban aquellas palabras, sino sólo que debía de haberlo, pues no guardaban relación con lo que seguía y habían sido lanzadas con fuerza por alguien que era —lo sabía— un bromista. Por eso, sonrió con expresión benévola y arrobada y como diciendo: «¡Siempre el mismo, este Victor!». Por lo demás, estaba contenta, porque sabía que oír pullas de ese estilo tiene una lejana relación con esos placeres honestos de la sociedad por los cuales quienes en todas las esferas se apresuran a arreglarse corren el riesgo de coger frío. El caso es que creía que el lacayo era un amigo para ella, pues no cesaba de denunciarle con indignación las terribles medidas que la República iba a adoptar contra el clero. Françoise no había comprendido aún que los más crueles de nuestros adversarios no son quienes nos contradicen e intentan persuadirnos, sino quienes cargan las tintas al transmitir noticias que pueden contrariarnos o las inventan, sin por ello darles una apariencia de justificación para disminuir nuestra pena e inspirarnos una ligera estima por una actitud que desean mostrarnos —para completo suplicio nuestro— a la vez atroz y triunfante.
«La duquesa debe de estar emparentada con todos ellos», dijo Françoise reanudando la conversación sobre los Guermantes de la Rue de la Chaise, como quien reanuda un fragmento en andante. «Ya no recuerdo quién me dijo que uno de ésos se había casado con una prima del duque. En todo caso, es del mismo “parentazgo”. ¡Son una gran familia, los Guermantes!», añadía con respeto, basando la grandeza de esa familia a la vez en el número de sus miembros y en el brillo de su ilustración, como Pascal la verdad de la religión en la razón y la autoridad de las Escrituras, pues, al disponer sólo de aquella palabra —«grande»— para las dos cosas, le parecía que formaban una sola, ya que su vocabulario, como ciertas piedras, presentaba así, en ciertos puntos, un defecto que proyectaba obscuridad hasta el pensamiento de Françoise.
«Me pregunto si no serán “ésos” los que tienen el castillo en Guermantes, a diez leguas de Combray, conque deben de ser también parientes de su prima de Argel». Mi madre y yo nos preguntamos durante mucho tiempo quién podía ser aquella prima de Argel, pero al final comprendimos que Françoise se refería con el nombre de Argel a la ciudad de Angers. Lo que nos queda lejano puede resultarnos más conocido que lo próximo. Françoise, que conocía el nombre de Alger por los horribles dátiles que recibíamos el día de Año Nuevo, ignoraba el de Angers. Su lenguaje, como la propia lengua francesa, y sobre todo su toponimia, estaba sembrado de errores. «Quería comentarlo con su jefe de comedor. A ver, ¿cómo le dicen?», se interrumpió, como planteándose una cuestión de protocolo y se respondió a sí misma: «¡Ah, sí! Le dicen Antoine», como si Antoine hubiera sido un título. «Él es el que habría podido decírmelo, pero es un verdadero señor, un gran pedante, parece que le hubieran cortado la lengua o que se hubiese olvidado de aprender a hablar. Ni siquiera te da respuesta cuando le hablas», añadía Françoise, quien decía «dar respuesta», como Madame de Sevigné, «pero», añadió, insincera, «en cuanto sé lo que se cuece en mi marmita, no me ocupo de las de los demás. En todo caso, no es muy católico y, además, es que es un hombre que carece de coraje» (esta apreciación habría podido hacer creer que Françoise había cambiado de opinión sobre la bravura, que, según ella, rebajaba a los hombres al nivel de los animales feroces, pero no era así. «Tener coraje» significaba tan sólo «ser trabajador»). «También dicen que es ladrón como una urraca, pero no siempre hay que creer los chismes. Aquí todos los empleados se marchan, informan en la portería, los porteros son envidiosos y malmeten a la duquesa, pero lo que sí que se puede decir es que es un verdadero vago, ese Antoine, y su “Antoinesse” no es mejor que él», añadía Françoise, que, para encontrar un femenino al nombre de Antoine que designara a la mujer del jefe de comedor, tenía seguramente en su creación gramatical una inconsciente rememoración de «canóniga» y «canonesa» y no se equivocaba a ese respecto. Aún existe cerca de Notre-Dame una calle llamada Rue Chanoinesse, nombre que le dieron —porque sólo vivían en ella canónigos— aquellos franceses de antaño de los que Françoise era, en realidad, contemporánea. Por lo demás, inmediatamente después venía un nuevo ejemplo de ese modo de formar los femeninos, pues Françoise añadía: «Pero segurísimo que el castillo de Guermantes es de la duquesa y ella es allí la señora alcaldesa. No es moco de pavo».
«Ya lo creo que no es moco de pavo», dijo con convicción el lacayo, que no había discernido la ironía.
«Conque, ¿tú crees que no es moco de pavo? Pero para gente como “ésos” ser alcalde y alcaldesa es bastante menos que nada. ¡Ah! Si el castillo de Guermantes fuera mío, no me verían a menudo en París. Hay que ver qué ocurrencia la de que unos amos, personas que tienen con qué, como el señor y la señora, se queden en esta miserable ciudad en lugar de irse a Combray, puesto que son libres para ello y nadie los retiene. ¿A qué esperan para jubilarse, si no les falta de nada? ¿A haberse muerto? ¡Ah! Con que yo tuviera tan sólo pan seco que comer y leña para calentarme en invierno, hace mucho que estaría en mi tierra, en la pobre casa de mi hermano, en Combray. Allí te sientes vivir al menos, no tienes todas estas casas delante, hay tan poco ruido, que por la noche oyes las ranas cantar a más de dos leguas».
«Debe de ser bonito de verdad», exclamaba el joven lacayo con entusiasmo, como si esta última característica hubiera sido tan particular en Combray como la vida en góndola en Venecia.
Por lo demás, por haber entrado a servir en la casa en época más reciente que el ayuda de cámara, hablaba a Françoise de asuntos que —aunque no a él— podían interesar a ella y Françoise, que ponía mala cara cuando la trataban de cocinera, tenía para con el lacayo, quien se refería a ella como «la gobernanta», la benevolencia especial de algunos príncipes de segundo orden para con los jóvenes bien intencionados que les atribuyen el título de Alteza.
«Al menos se sabe lo que se hace y en qué estación se vive. No es como aquí, que no habrá un mal ranúnculo más en Pascua que en Navidad y, cuando alzo mi vieja osamenta, no distingo siquiera un pequeño ángelus. Allí se oye a cada hora, es sólo una pobre campana, pero te dices: “Ya va a volver mi hermano del campo”, ves bajar el día, allí tocan por los bienes de la Tierra, tienes tiempo de volverte antes de encender la lámpara. Aquí se hace de día, se hace de noche, te vas a acostar y no podrías decir lo que has hecho: igualito que los animales».
«Al parecer, también Méséglise es muy bonito, señora», interrumpió el joven lacayo, para quien la conversación iba adquiriendo un cariz un poco abstracto y recordaba por azar habernos oído hablar en la mesa de Méséglise.
«¡Oh! Méséglise», dijo Françoise con la amplia sonrisa que se dibujaba siempre en sus labios cuando se pronunciaban esos nombres de Méséglise, Combray, Tansonville. Formaban hasta tal punto parte de su propia existencia, que, al encontrárselos fuera, al oírlos en una conversación, experimentaba una alegría bastante próxima a la que un profesor infunde en su clase al aludir a determinado personaje contemporáneo cuyo nombre no habrían creído sus alumnos que pudiera bajar nunca de lo alto del estrado. Su placer se debía también a sentir que esos pueblos eran para ella algo —viejos compañeros con los que se han jugado muchas partidas— que no eran para los demás y les sonreía como si le parecieran con gracia, porque reconocía en ellos mucho de sí misma.
«¡Y que lo digas, hijo! Es bastante bonito Méséglise», proseguía riendo con finura, «pero, ¿cómo es que has oído hablar tú de Méséglise?».
«¿Que cómo es que he oído yo hablar de Méséglise? Pero si es que es muy conocido; me han hablado de él y, además, con mucha frecuencia», respondió con esa criminal inexactitud de los informadores que, siempre que intentamos apreciar objetivamente la importancia que puede tener para los demás algo que nos atañe, nos colocan en la imposibilidad de lograrlo.
«¡Ah! Os respondo que se está mejor allí bajo los cerezos que cerca del horno».
Les hablaba incluso de Eulalie como de una buena persona, pues, desde que Eulalie había muerto, Françoise había olvidado completamente que en vida no la había querido demasiado, como no quería demasiado a cualquier persona que no tuviera qué comer en casa, que fuese «una muerta de hambre», y después viniera, como una nulidad, gracias a la bondad de los ricos, a «andarse con remilgos». Ya no sufría por que Eulalie hubiera sabido granjearse tan bien «la moneda» de mi tía todas las semanas. En cuanto a ésta, Françoise no cesaba de cantar sus alabanzas.
«Pero entonces, ¿era en Combray, en casa de una prima de la Señora, donde estaba usted?», preguntó el joven lacayo.
«Sí, en casa de la Sra. Octave, donde siempre había con qué y de lo mejorcito. ¡Ah! Una mujer muy santa, hijos míos, una buena mujer, podéis estar bien seguros, que, en punto a perdigones y faisanes, no le dolían prendas, que podías llegar a las cinco, a las seis, y no era carne lo que faltaba precisamente y de primera calidad, además, y vino blanco y tinto, cuanto hiciese falta». (Françoise empleaba la expresión no «doler prendas» en el mismo sentido que La Bruyère.) «Todo corría siempre a su cargo, aunque la familia se quedara meses y años». (Esta alusión no era descortesía alguna para con nosotros, pues Françoise era de una época en que la expresión «a cargo» no estaba reservada al estilo judicial y significaba sólo «gasto».) «¡Ah! Os respondo que nadie se marchaba de allí con hambre. Como nos hizo ver muchas veces el señor cura, si hay una mujer que puede contar con ir junto a Dios Nuestro Señor, seguro y fijo que ha sido ella. Pobre señora, aún la oigo decirme con su vocecita: “Mire usted, Françoise, yo no como, pero quiero que esté tan bueno para todo el mundo como si yo comiese”. Ya lo creo que no era para ella. Teníais que haberla visto, no pesaba más que un cucurucho de cerezas. No quería creerme, nunca iba al médico. ¡Ah! Allí no se comía aprisa y corriendo precisamente. Quería que sus sirvientes estuvieran bien alimentados. Aquí, esta mañana misma, no hemos tenido tiempo siquiera de tomar un bocado. Todo se hace perdiendo el culo».
Lo que sobre todo la exasperaba eran los biscotes que comía mi padre. Estaba convencida de que lo hacía para andarse con remilgos y hacerla «derrochar». «Puedo asegurar», aprobaba el joven lacayo, «¡que nunca había visto semejante cosa!». Lo decía como si lo hubiera visto todo y si, en su caso, las enseñanzas de una experiencia milenaria abarcaran todos los países y sus usos, entre los cuales no figuraba en parte alguna el del pan tostado. «Sí, sí», mascullaba el jefe de comedor, «pero todo eso podría muy bien cambiar, los obreros van a hacer una huelga en el Canadá y el ministro dijo la otra tarde al Señor que ha recibido por ello doscientos mil francos». El jefe de comedor no lo censuraba ni mucho menos por ello, lo que no quiere decir que no fuera él mismo totalmente honrado, pero, como consideraba a todos los políticos trigo poco limpio, el delito de concusión le parecía menos grave que el más leve robo. No se preguntaba siquiera si había oído, en efecto, esa histórica palabra y no le sorprendía la inverosimilitud de que la hubiera pronunciado el propio culpable ante mi padre, sin que éste lo hubiese puesto en la calle, pero la filosofía de Combray impedía a Françoise abrigar la esperanza de que las huelgas en el Canadá tuviesen una repercusión en el uso de los biscotes: «Mire, mientras no se hunda el mundo», decía, «habrá amos para hacernos trotar y sirvientes para atender sus caprichos». Pese a la teoría de ese perpetuo trote, hacía ya un cuarto de hora que mi madre, quien probablemente no recurriera a las mismas medidas que Françoise para apreciar la longitud del almuerzo de ésta, decía: «Pero, bueno, ¿qué estarán haciendo? Llevan más de dos horas a la mesa». Y llamaba tímidamente tres o cuatro veces. Françoise, su lacayo y el jefe de comedor no oían los campanillazos como una llamada y sin pensar en acudir, sino como los primeros sones de la afinación de los instrumentos, cuando está a punto de reanudarse un concierto y ya sólo quedan —tenemos la sensación— unos minutos de entreacto. Por eso, cuando las llamadas empezaban a repetirse y a volverse más insistentes, nuestros sirvientes se ponían a prestarles atención y, por considerar que ya no disponían de demasiado tiempo y que la reanudación del trabajo estaba próxima, ante un tintineo de la campanilla un poco más sonoro que los otros, lanzaban un suspiro y, con actitud resignada, el lacayo bajaba a fumar un cigarrillo delante de la puerta, Françoise, después de formular algunas reflexiones sobre nosotros, como «la verdad es que no pueden tener la mano quietita», subía a atender sus ocupaciones en el sexto y el jefe de comedor, tras haber ido a buscar papel de cartas a mi habitación, expedía rápidamente su correspondencia privada.
Pese a la expresión de altivez de su jefe de comedor, Françoise había podido informarme, ya los primeros días, de que los Guermantes no vivían en su palacete en virtud de un derecho inmemorial, sino de un alquiler bastante reciente, y de que el jardín al que daba por la parte que yo no conocía era bastante pequeño y semejante a todos los jardines contiguos y, por último, me enteré de que no se veía en él ni caza señorial ni molino fortificado ni estanque para la cría de peces ni palomar con pilares ni horno común ni granero con nave ni castillete ni puentes fijos o levadizos, como tampoco peajeros ni agujas ni cartas murales ni mojones siquiera, pero así como Elstir había devuelto a la bahía de Balbec —cuando de repente, tras perder su misterio, había pasado a ser para mí una parte cualquiera, intercambiable con cualquier otra, de las masas de agua salada que hay en el Globo— una individualidad, al decirme que era el golfo de ópalo de Whistler en sus armonías de un azul plateado, así también el nombre de Guermantes había visto morir, bajo los golpes de Françoise, la última morada procedente de él, cuando un viejo amigo de mi padre nos dijo un día hablando de la duquesa: «Tiene la mejor situación en el Faubourg Saint-Germain, tiene la primera casa del Faubourg Saint-Germain». Desde luego, el primer salón, la primera casa, del Faubourg Saint-Germain, era muy poca cosa en comparación con las otras moradas con las que yo había soñado sucesivamente, pero, en fin, ésta tenía aún —e iba a ser la última— algo, por humilde que fuera, que constituía, allende su propia materia, una diferenciación secreta.
Y poder buscar en el «salón» de la Sra. de Guermantes, en sus amigos, el misterio de su nombre me resultaba tanto más necesario cuanto que no lo encontraba en su persona, cuando la veía salir por la mañana a pie o por la tarde en coche. Cierto es que ya en la iglesia de Combray se me había mostrado, en el fogonazo de una metamorfosis, con mejillas irreductibles, impenetrables, al color del nombre de Guermantes y de las tardes a la orilla del Vivonne, en lugar de mi sueño fulminado, como un cisne o un sauce en el que se hubiera convertido un dios o una ninfa y que, por estar en adelante sometido a las leyes de la naturaleza, se deslizaría hasta el agua o sería agitado por el viento. Sin embargo, esos reflejos esfumados —en cuanto me alejaba de ella— volvían a formarse, como los reflejos rosados y verdes del sol después del ocaso, tras la rama que los ha quebrado, y en la soledad de mi pensamiento el nombre no tardaba en apropiarse el recuerdo del rostro, pero ahora la veía con frecuencia en su ventana, en el patio, en la calle, y —al menos yo— no conseguía integrar en ella el nombre de Guermantes, pensar que era la Sra. de Guermantes, y acusaba a la impotencia de mi entendimiento para ir hasta el fin del acto que le pedía, si bien ella, nuestra vecina, parecía cometer el mismo error, cometerlo —más aún— sin desconcierto, sin ninguno de mis escrúpulos, sin la sospecha siquiera de que lo fuese. Así, la Sra. de Guermantes mostraba en sus vestidos el mismo deseo de seguir la moda que si, por considerar que se había vuelto una mujer como las demás, hubiese aspirado a esa elegancia del vestir en la que mujeres cualesquiera podían igualarla, superarla tal vez. Yo la había visto en la calle mirar con admiración a una actriz bien vestida y por la mañana, en el momento en que iba a salir a pie —como si la opinión de los transeúntes, cuya vulgaridad hacía resaltar al pasear familiarmente entre ellos su inaccesible vida, pudiera ser un tribunal para ella—, podía columbrarla ante su espejo desempeñando —con una convicción exenta de desdoblamiento e ironía, con pasión, con mal humor, con amor propio, como una reina que ha aceptado representar a una doncella en una comedia de corte— ese papel, tan inferior a ella, de mujer elegante, como en el olvido mitológico de su grandeza nativa, miraba a ver si su velo estaba bien estirado, se alisaba las mangas, se ajustaba el abrigo, así como el cisne divino hace todos los movimientos de su especie animal, conserva sus dos ojos pintados a los dos lados de su pico sin mirarlo y se arroja de repente, cual cisne, sobre un botón o un paraguas sin recordar que es un dios, pero, como el viajero decepcionado por el primer aspecto de una ciudad, quien se dice que tal vez cale en su encanto visitando sus museos, trabando conocimiento con el pueblo, trabajando en las bibliotecas, yo me decía que, si hubiera sido recibido en casa de la Sra. de Guermantes, si fuese uno de sus amigos, si calara en su existencia, conocería lo que bajo su envoltorio anaranjado y brillante encerraba su nombre real, objetivamente, para los otros, ya que el amigo de mi padre había dicho, a fin de cuentas, que el medio de los Guermantes era algo aparte en el Faubourg Saint-Germain.
La vida que se llevaba —suponía yo— en él se derivaba de un venero de la experiencia tan diferente y que habría de ser —me parecía— tan particular, que no habría podido imaginar en las veladas de la duquesa la presencia de personas a quienes yo hubiera frecuentado en tiempos, personas reales, pues, al no poder cambiar súbitamente de naturaleza, habrían dicho en ella cosas análogas a las que yo conocía; sus interlocutores tal vez se hubieran rebajado a responderles en el mismo lenguaje humano y, durante una velada en el primer salón del Faubourg Saint-Germain, habría habido instantes idénticos a otros que yo había ya vivido: cosa imposible. Cierto es que mi alma se sentía violenta ante ciertas dificultades y la presencia del cuerpo de Jesucristo en la hostia no me parecía un misterio más obscuro que aquel primer salón del Faubourg situado en la ribera derecha y cuyos muebles oía remover por la mañana desde mi alcoba, pero, aun siendo sólo ideal, la línea de demarcación que me separaba del Faubourg Saint-Germain, no por ello dejaba de parecerme más real; sentía yo perfectamente que el felpudo de los Guermantes, extendido al otro lado de ese ecuador y del que mi madre se había atrevido a decir, al vislumbrarlo como yo, un día en que su puerta estaba abierta, que estaba pero que en muy mal estado, era ya el Faubourg. Por lo demás, ¿cómo no iba a parecerme que su comedor, su galería obscura, con muebles cubiertos de felpa roja, que podía vislumbrar a veces por la ventana de nuestra cocina, presentaban el misterioso encanto del Faubourg Saint-Germain, formaban parte de él de forma esencial, estaban situados geográficamente en él, ya que ser recibido en aquel comedor era haber ido al Faubourg Saint-Germain, haber respirado su atmósfera, y todos cuantos se sentaban —antes de pasar a la mesa— junto a la Sra. de Guermantes en el diván de cuero de la galería eran del Faubourg Saint-Germain? Seguramente en otros sitios, en ciertas veladas, se podía ver a veces —pavoneándose majestuosamente entre el vulgar clan de los elegantes— a uno de esos hombres que son meros nombres y cobran sucesivamente —cuando intentamos representarlos— el aspecto de un torneo o un bosque comunal, pero allí, en el primer salón del Faubourg Saint-Germain, en la galería obscura, estaban sólo ellos. Eran las columnas —de materia preciosa— que sostenían el templo. Incluso para las reuniones familiares sólo entre ellos podía elegir la Sra. de Guermantes a sus invitados y, reunidos en torno al mantel servido en las cenas de doce personas, eran como las estatuas de oro de los Apóstoles de la Sainte-Chapelle, pilares simbólicos y consagradores, delante de la Santa Mesa. En cuanto al rinconcito del jardín que se extendía entre altas murallas detrás del palacete y en el que la Sra. de Guermantes encargaba servir, después de la cena, licores y naranjada, ¿cómo no iba yo a pensar que sentarse, entre las nueve y las once de la noche, en sus sillas de hierro —dotadas de tanto poder como el canapé de cuero— sin respirar las brisas particulares del Faubourg Saint-Germain era tan imposible como hacer la siesta en el oasis de Figuig sin estar, por eso mismo, en África? Sólo la imaginación y la creencia pueden diferenciar de los demás ciertos objetos y a ciertas personas y crear una atmósfera. Seguramente no tendría yo nunca —¡ay!— la posibilidad de poner los pies entre aquellos parajes pintorescos, aquellos accidentes naturales, aquellas curiosidades locales y me contentaba con estremecerme al vislumbrar desde alta mar como un minarete avanzado, como una primera palmera, como el comienzo de la industria o la vegetación exóticas —y sin esperanza de arribar jamás a él—, el desgastado felpudo de la orilla.
Pero, si bien el palacete de Guermantes comenzaba para mí a la puerta de su vestíbulo, sus dependencias debían de extenderse mucho más lejos, a juicio del duque, quien —por considerar a todos los inquilinos campesinos, palurdos, compradores de bienes nacionales, cuya opinión no contaba— por la mañana se afeitaba en camisón la barba junto a la ventana, bajaba al patio, según hiciera más o menos calor, en mangas de camisa, en pijama, con chaquetón escocés de color raro, de pelo largo, con chaquetones claros más cortos que el chaquetón, y hacía trotar delante de él, sujeto de la brida por uno de sus palafreneros, algún caballo nuevo que había comprado e incluso más de una vez el caballo estropeó el escaparate de Jupien, quien indignó al duque al pedir una indemnización. «Aunque sólo fuera por consideración de todo el bien que la señora duquesa hace en la casa y en la parroquia», decía el Sr. de Guermantes, «constituye una infamia por parte de ese fulano reclamarnos nada». Pero Jupien se había mantenido firme, por lo que no parecía saber en modo alguno qué «bien» había hecho jamás la duquesa y, sin embargo, lo hacía, pero el recuerdo de haber colmado a uno —como no se puede hacer extensivo a todo el mundo— es una razón para abstenerse de hacerlo a otro, a quien se inspira tanto más descontento. Por lo demás, desde puntos de vista distintos del de la beneficencia, el barrio parecía al duque una mera prolongación —y hasta grandes distancias— de su patio, una pista más extensa para sus caballos. Después de haber visto cómo trotaba solo un nuevo caballo, mandaba engancharlo, cruzar todas las calles vecinas, con el palafrenero corriendo a lo largo del coche y sujetando las riendas, haciéndolo pasar y volver a pasar por delante del duque, parado en la acera, de pie, gigantesco, enorme, vestido de claro, con un puro en la boca, la cabeza alta y el monóculo curioso, hasta el momento en que saltaba al pescante, guiaba el caballo él mismo para probarlo y salía con el nuevo tiro a encontrarse con su amante en los Campos Elíseos. El Sr. de Guermantes daba los buenos días en el patio a dos parejas que sentían más o menos apego a su mundo: unos primos suyos, que, como los matrimonios de obreros, no estaban nunca en casa para cuidar a los hijos, pues la mujer se marchaba por la mañana a la «Schola» a aprender el contrapunto y la fuga y el marido a su taller de escultura de madera y cueros repujados, y, además, el barón y la baronesa de Norpois, que salían, siempre —la mujer de acomodadora y el marido de enterrador— vestidos de negro, varias veces al día para ir a la iglesia. Eran los sobrinos del antiguo embajador al que conocíamos y a quien precisamente mi padre había encontrado bajo la bóveda de la escalera, pero sin comprender de dónde venía, pues pensaba que tan considerable personaje, que había mantenido relación con los hombres más eminentes de Europa y probablemente fuera muy indiferente a vanas distinciones aristocráticas, apenas debía de frecuentar a aquellos nobles obscuros, clericales y de cortos alcances. Hacía poco que vivían en la casa; Jupien había ido a decir unas palabras en el patio al marido, quien estaba saludando al Sr. de Guermantes, y lo llamó «Sr. Norpois», por no saber exactamente su nombre.
«¡Ah! ¡Señor Norpois, ah! ¡Qué afortunada expresión! ¡Paciencia! ¡Este individuo no tardará en llamarlo ciudadano Norpois!», exclamó, al tiempo que se volvía hacia el barón, el Sr. de Guermantes. Por fin podía exhalar su malhumor contra Jupien, quien lo llamaba «señor» y no «señor duque».
Un día en que el Sr. de Guermantes necesitaba una información relativa a la profesión de mi padre, se había presentado en persona con mucha gentileza. Desde entonces tenía con frecuencia favores que pedirle como vecino y, en cuanto lo veía bajar la escalera pensando en algún trabajo y deseoso de evitar cualquier encuentro, el duque abandonaba a sus palafreneros, se dirigía hacia mi padre en el patio, le arreglaba el cuello del abrigo, con la obsequiosidad heredada de los antiguos ayudas de cámara del Rey, le cogía la mano y, reteniéndola en la suya, se la acariciaba incluso para demostrarle, con impudor de cortesana, que no le regateaba el contacto con su preciosa carne y lo llevaba como a un perrito, muy fastidiado y loco por escaparse, hasta más allá de la puerta cochera. Un día en que se nos había cruzado cuando salía en coche con su mujer, nos había hecho grandes saludos; debía de haberle dicho mi nombre, pero, ¿qué posibilidad había de que ella lo recordara, como tampoco mi cara? Y, además, ¡qué endeble recomendación la de ser designado sólo como uno de sus inquilinos! Más importante habría sido la de conocer a la duquesa en casa de la Sra. de Villeparisis, quien precisamente me había pedido, por mediación de mi abuela, que fuera a verla y, sabedora de que tenía intención de dedicarme a la literatura, había añadido que conocería en ella a escritores, pero a mi padre le parecía que yo era aún muy joven para ir a reuniones mundanas y, como mi salud no dejaba de inquietarlo, no quería brindarme ocasiones inútiles de nuevas salidas.
Como uno de los lacayos de la Sra. de Guermantes hablaba mucho con Françoise, oí nombrar algunos de los salones a los que ella iba, pero no me los imaginaba: ¿acaso no resultaban —por ser una parte de su vida que yo sólo veía mediante su nombre— inconcebibles?
«Esta noche hay una gran velada de sombras chinescas en casa de la princesa de Parma», decía el lacayo, «pero no vamos a ir, porque, a las cinco, la Señora toma el tren de Chantilly para ir a pasar dos días en casa del duque de Aumale, pero van a ir la doncella y el ayuda de cámara. Yo me quedo aquí. No le va a dar una alegría precisamente a la princesa de Parma: ha escrito más de cuatro veces a la señora duquesa».
«Entonces, ¿ya no van a ir ustedes este año al castillo de Guermantes?».
«Es la primera vez que no estaremos allí: por el reúma del señor duque, el doctor ha prohibido que volvamos hasta que haya un calorífero, pero antes pasábamos allí todos los años hasta enero. Si no está listo el calorífero, la Señora tal vez vaya unos días a Cannes a casa de la duquesa de Guise, pero aún no es seguro».
«¿Y al teatro van?».
«A veces vamos a la Ópera, unas veces a las veladas de abono de la princesa de Parma, cada ocho días; al parecer, es muy elegante lo que se ve: hay obras de teatro, música, de todo. La señora duquesa no ha querido coger abonos, pero igual vamos una vez a un palco de una amiga de la Señora, otra vez a otro, muchas veces al palco de platea de la princesa de Guermantes, la mujer del primo del señor duque. Es la hermana del duque de Baviera».
«Y entonces, ¿sube usted así, a su casa?», decía el lacayo, quien, pese a identificarse con los Guermantes, tenía de los señores en general una idea política que le permitía tratar a Françoise con el mismo respeto que si estuviera colocada en casa de una duquesa. «¡Qué salud tiene usted, señora!».
«¡Ah! ¡Si no fuera por estas malditas piernas! En llano, aún se aguanta, pero lo malo son esas malditas escaleras» («en llano» quería decir en el patio, en las calles en las que Françoise no detestaba pasearse; en una palabra: en terreno plano). «Adiós, señor, tal vez volvamos a verlo esta noche».




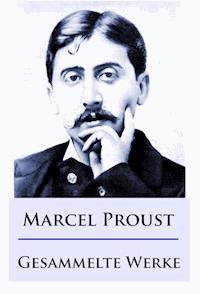

![In Search of Lost Time [volumes 1 to 7] - Marcel Proust - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7bfeaa53b3db8b804e58de22616f49ec/w200_u90.jpg)