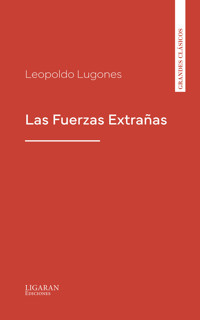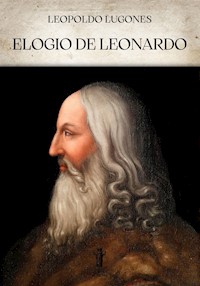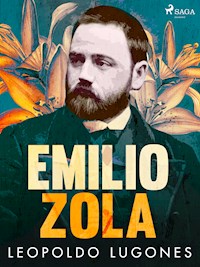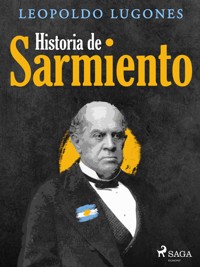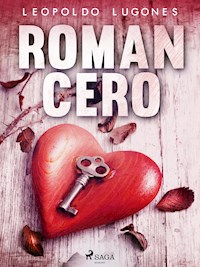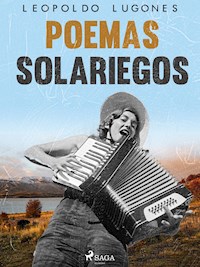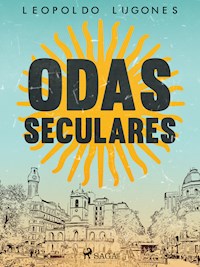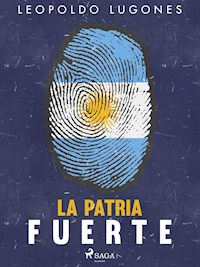
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
«La patria fuerte» es un ensayo de Leopoldo Lugones sobre filosofía política donde el autor propone la consolidación de la República Argentina en un Estado potencia, sienta las bases de su estructura y critica las ideologías consideradas por él «fallidas».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leopoldo Lugones
La patria fuerte
Saga
La patria fuerte
Copyright © 1921, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726641776
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PREFACIO
La subcomisión de instrucción del Círculo Militar, al cual tengo el honor de pertenecer, me pide para la «Biblioteca del Oficial» algunos de los artículos publicados por mí en «La Nación», como otras tantas expresiones de la reacción patriótica que impone el estado social de nuestro país. Fuera cobardemente inútil disimular la crisis que soportamos. A más del dominio económico, tan importante por cierto, ella compromete sobre todo el orden moral, significando, en dos palabras, una sistemática corrupción de la conciencia pública. Hogar y escuela, oficina y taller, hállanse contaminados por la propaganda disolvente, de origen y hasta de subvención extranjeros, que enseña la negación del deber y el menosprecio de la Patria. El restablecimiento de la disciplina, perturbada como se ve en los fundamentos de la existencia colectiva: familia y educación, administración y trabajo, viene, pues, a plantear un caso de verdadera defensa nacional. Y como la disciplina es la virtud militar por excelencia, el antimilitarismo sintetiza a su vez las aspiraciones de aquella propaganda. El odio al ejército es pasión de todos nuestros demagogos, hasta cuando por motivos circunstanciales lo disfrazan con palabras o con favores. Cada cual procura, así, aprovecharlo como instrumento, sin perjuicio de aborrecer en aquella virtud lo que constituye la dignidad de la carrera. La disciplina militar es, en efecto, la sistematización del espíritu de sacrificio: y bajo este concepto, la religión de la Patria. Así resulta superior al propio heroísmo, o es, mejor dicho, el heroísmo permanente transformado en el sistema habitual de conducta que llamamos «moral práctica». Socialmente hablando, la disciplina militar es la civilización de la fuerza; y con ello, un precioso elemento de cultura; puesto que este resultado espiritual consiste en la formación de la conciencia.
Todos aquellos que no somos, pues, políticos ni militares, sino únicamente patriotas ajenos al interés profesional, defendemos en la disciplina un bien supremo de la nación; y deseamos que lejos de convertirse en instrumento de nadie, el ejército sea dueño de su destino. Formado por la nación, en la persona de su juventudmás apta, representa a la nación así resumida, y constituye, mediante esa selección, la nobleza de la República. Es, en sí mismo, el poder de la nación; y como está formado por ciudadanos que de tal modo cumplen su principal deber, su responsabilidad ante aquélla es también la más elevada. Nada hay más alto que las armas de la nación; y por esto les concierne la custodia de la bandera. La misma ley de organización del gobierno condiciona el derecho del sufragio al cumplimiento del deber militar. En éste empieza, pues, el ejercicio de la capacidad cívica. El ciudadano completo se define por el soldado. De tal suerte, la oficialidad que desempeña los comandos de ese ejército posee el honor más alto de la República: privilegio moral que compensa el sacrificio permanente de la disciplina. Ceñir la espada de la nación, es pertenecer a los mejores de la nación. Estado que, por lo vitalicio, equivale a una verdadera nobleza.
Bajo tal concepto, nada nuevo, sin duda, pero olvidado en el extravío general de la conciencia pública, rindo a la oficialidad argentina el homenaje de estas páginas. Capitán yo mismo de la Guardia Nacional que integra el ejército ciudadano, permítaseme añadir que pongo en ello una cordialidad de camarada. Por esto inicio el libro que sale, con la reproducción del discurso pronunciado en Lima para el centenario de la batalla de Ayacucho. Aquella pieza, por ser lo que debía:una glorificación de la espada , provocó la diatriba del liberalismo continental contra el ejército y contra mí, anudando un nuevo vínculo, que tanto me enaltece, y comportando al propio tiempo toda una revelación. La demagogía enfurecida tiró la máscara. Su concubinato socialista se destapó en el mismo escándalo que nos armaba, por haber sostenido yo que la Independencia fué fruto de la victoria. Inútil añadir que me ratifico en ello. La Patria Argentina no es hija de la política, sino de la espada. Desde Suipacha a Caseros, desde Ituzaingó a Tuyutí, la guerra la creó, la constituyó, la aseguró y la fortificó en la senda de su destino. Es ella—¿y qué mejor cosa podría ser?—una expresión de triunfo. Baste recordar que los primeros sesenta años de su vida libre, vale decir la mitad, cuentan, inclusive la de emancipación, cuatro guerras nacionales, todas felices. Quieran las espadas argentinas conservar eternos, como lo manda el canto inmortal, los laureles que así supieron ganarle.
Leopoldo Lugones
___________
ADVERTENCIA
La publicación fragmentaria de mi discurso del centenario de Ayacucho, enviado telegráficamente desde Lima, motivó a mi regreso su inserción total en La Nación, de acuerdo con el siguiente pedido que explica a la vez el exordio de dicha pieza:
Buenos Aires, enero 13 de 1925.
Señor Director de La Nación:
La campaña de injuria y difamación desenfrenada contra mí con motivo del discurso que pronuncié en Lima a pedido del poeta don José S. Chocano, para clausurar la fiesta conmemorativa en que éste leyó su canto a la victoria de Ayacucho, indúceme a solicitarle la publicación total de aquella pieza que sólo se ha conocido acá por fragmentos, a fin de que se aprecie debidamente mi responsabilidad y el alcance de las diatribas que una vez más dieron mayor importancia a mi persona que a las ideas, con ser ellas de vivísima actualidad y de interés universal en el actual momento histórico.
Permítame añadir aún que vinculado todo eso a las declaraciones que en Valparaíso formulé sobre el movimiento militar de Chile, me ratifico en ellas; pues considerando allá como acá mejores a los militares que a los políticos, y no siendo yo una ni otra cosa, deseo con imparcialidad—allá como acá—el gobierno de los mejores.
___________
EL DISCURSO DE AYACUCHO
Señoras, Excelentísimo Señor Presidente de la República, Señores:
Tras el huracán de bronce en que acaban de prorrumpir los clarines de la epopeya, precedidos todavía por la noble trompa de plata con que anticipó la aclamación el más alto espíritu de Colombia (1), el Poeta ha dispuesto, dueño y señor de su noche de gloria, que yo cierre, por decirlo así, la marcha, batiendo en el viejo tambor de Maipo, a sincero golpe de corazón, mi ronca retreta.
Válgame eso por disculpa en la inmensa desventaja de semejante comisión, ya que siempre hay algo de marchito en el laurel de la retirada.
Dejadme deciros solamente, señores, que trataré de poner mi tambor al ritmo viril de vuestro entusiasmo; y vosotras, señoras, puesto que estáis aquí para mi consuelo, en la nunca desmentida caridad de vuestros ojos hermosos, permitidme que como quien le pasa una cinta argentina por adorno distintivo, solicite, en amable símbolo blanco y azul, el amparo de la gracia y la belleza.
Ilustre Capitán del Verbo y Señor del Ritmo:
Habéis dado de prólogo al Magno Canto lo único que sin duda correspondía: la voz de la tierra en el estruendo del volcán; la voz del aire en el viento de la selva; la rumorosa voz del agua en el borbollón de la catarata.
Así os haré a mi vez el comentario que habéis querido. Os diré el Ayacucho que vemos desde allá, en el fuego que enciende sobre las cumbres cuya palabra habéis sacado a martillazo de oro y hierro, el sol de los Andes; y como tengo por el mejor fruto de una áspera vida el horror de las palabras vanas, procuraré dilucidar el beneficio posible que comporta para los hombres de hoy esa lección de la espada.
Tal cual en tiempo del Inca, cuando por justo homenaje al Hijo del Sol traíanle lo mejor de cada elemento natural las ofrendas de los países, la República Argentina ha enviado al glorioso Perú de Ayacucho todo cuando abarca el señorío de su progreso y de su fuerza.
Y fué, primero, la inolvidable emoción de aquel día, cuando vimos aparecer sobre la perla matinal del cielo limeño al fuerte mozo que llegaba (2), trayéndose de pasada un jirón de cielo argentino prendido a las alas revibrantes de su avión.
Y fué el cañón argentino del acorazado que entraba (3), al saludo de los tiros profundos en que parece venir batiendo el corazón de la patria: lento, sombrío, formidable, rayado el casco por la mordedura verde del mar, pero tremolando el saludo del Plata inmenso en la sonreída ondulación del gallardete.
Y fueron los militares que llegaban, luciendo el uniforme de los granaderos de San Martín, y encabezados —permiso mi general (4) —por la más competente, limpia y joven espada del comando argentino, por supuesto que sin mengua de ninguna, para traer en homenaje la montaña de los cóndores y la pampa de los jinetes.
Y es la inteligencia argentina que va llegando en la persona de sus más eminentes cultores, y que me inviste por encargo de anticipo, que no por mérito, con la representación de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, la Universidad de la Plata, el Círculo Argentino de Inventores, el Círculo de la Prensa, el Conservatorio Nacional de Música, la Asociación de Amigos del Arte, y el Consejo Nacional de Educación que adelanta, así, al Perú el saludo de cuarenta mil maestros.
Y por último, que es mi derecho y el más precioso, porque constituye mi único bien personal, aquel jilguero argentino que en el corazón me canta la canción eternamente joven del entusiasmo y del amor.
Por él me tengo yo sabida como si hubiese estado allá la belleza heroica de Ayacucho.
Al son de cuarenta dianas despierta el campo insurgente bajo la claridad de oro y la viva frescura de una mañana de combate. Deslumbra en el campo realista el lujo multicolor de los arreos de parada. En el patriota, el paño azul obscuro uniforma con pobreza monacal la austeridad de la república. Apenas pueden, allá, lucir al sol tal cual par de charreteras; y con su mancha escarlata, provocante el peligro, la esclavina impar de Laurencio Silva, el tremendo lancero negro de Colombia.
Mas he aquí que restableciendo por noble inclinación las costumbres de la guerra caballeresca, los oficiales de ambos ejércitos desatan sus espadas y vienen al terreno intermedio para conversar y despedirse antes de dar la batalla. Con que, amigos de otro tiempo y hermanos carnales, que también los hay, abrázanse allá a la vista de los ejércitos, sin disimular sus lágrimas de ternura. Y baja de la montaña Monet, el español arrogante y lujoso, peinada como a tornasol la barba castaña, para prevenir a Córdova el insurrecto que va a empezar el combate.
Aquel choque final es un modelo de hidalguía y de bravura. Concertado como un torneo, dirigida la victoria con precisión estética por el joven mariscal, elegante y fino a su vez como un estoque, nada hubo más sangriento en toda la guerra: como que, en dos horas, cayó la cuarta parte de los combatientes. Mientras la división de Córdova acomete al son sentimental del bambuco, el batallón Caracas, esperando su turno, que será terrible, juega bajo las balas los dados de la muerte.
Desprovistos de artillería los patriotas y perdida pronto la realista cuyos cañones del centro domina al salto, como a verdaderos potros de bronce, el sargento Pontón, la batalla no es más que una cuádruple carga de sable, lanza y bayoneta.
Carga de Córdova, el de la célebre voz de mando, que, alta la espada, lánzase a cabeza descubierta, encrespándosele en oro la prosapia de Aquiles al encenderle el sol su pelo bermejo. Carga de Laurencio Silva que harta su lanza en el estrago de ocho escuadrones realistas. Carga de Lara que cierra el cerco de muerte, plantando en el corazón del ejército enemigo el hierro de sus moharras.
Cuando he aquí que la última carga va a decidir la victoria. Son los Húsares Peruanos de Junín, al mando del coronel argentino Suárez. Y entre ellos, a las órdenes de Bruix, los ochenta últimos Granaderos a Caballo. De los cuatro mil hombres que pasaron los Andes con San Martín, sólo esos quedan. Pintan ya en canas los más; sus sables hállanse reducidos por mitad al rigor de la amoladura que saca filo hasta la guarda. Y en ese instante, desde la reserva que así les da la corona del postrer episodio, meten espuela y se vienen. Véanlos cruzar el campo, ganando la punta de su propio torbellino. Ya llegaron, ya están encima. Una rayada, un relámpago, un grito: ¡Viva la Patria!...—y al tajo, volcada en rosas de gloria la última sangre de los soldados del rey.
Esas lágrimas de Ayacucho van a justificar el recuerdo de otras que me atrevo a mencionar, animado por la cordialidad de vuestra acogida.
Y fué que una noche de mis años, allá en mi sierra natal, el adolescente que palidecía sobre el libro donde se narraba el crucero de Grau, veía engrandecérsele el alma con las hazañas del pequeño monitor, embellecidas todavía por la bruma de la desgracia. Y sintiendo venírsele a la garganta un llanto en cuya salumbre parecía rezumar la amargura del mar lejano, derramaba en el seno de las montañas argentinas, sólo ante la noche y las estrellas de la eternidad, lágrimas obscuras lloradas por el Huáscar.
Señores: Dejadme procurar que esta hora de emoción no sea inútil. Yo quiero arriesgar también algo que cuesta mucho decir en estos tiempos de paradoja libertaria y de fracasada, bien que audaz ideología.
Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada.
Así como ésta hizo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, y es la independencia, hará el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado hasta hoy, fatalmente derivada, porque esa es su consecuencia natural, hacia la demagogía o el socialismo. Pero sabemos demasiado lo que hicieron el colectivismo y la paz, del Perú de los Incas y la China de los mandarines.
Pacifismo, colectivismo, democracia, son sinónimos de la misma vacante que el destino ofrece al jefe predestinado, es decir al hombre que manda por su derecho de mejor, con o sin la ley, porque ésta, como expresión de potencia, confúndese con su voluntad.
El pacifismo no es más que el culto del miedo, o una añagaza de la conquista roja, que a su vez lo define como un prejuicio burgués. La gloria y la dignidad son hijas gemelas del riesgo; y en el propio descanso del verdadero varón yergue su oreja el león dormido.
La vida completa se define por cuatro verbos de acción: amar, combatir, mandar, enseñar. Pero observad que los tres primeros son otras tantas expresiones de conquista y de fuerza. La vida misma es un estado de fuerza. Y desde 1914 debemos otra vez a la espada esta viril confrontación con la realidad.
En el conflicto de la autoridad con la ley, cada vez más frecuente, porque es un desenlace, el hombre de espada tiene que estar con aquélla. En esto consisten su deber y su sacrificio. El sistema constitucional del siglo XIX está caduco. El ejército es la última aristocracia, vale decir la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta entre la disolución demagógica. Sólo la virtud militar realiza en este momento histórico la vida superior que es belleza, esperanza y fuerza.
Habría traicionado, si no lo dijera así, el mandato de las espadas de Ayacucho. Puesto que este centenario, señores míos, celebra la guerra libertadora; la fundación de la patria por el triunfo; la imposición de nuestra voluntad por la fuerza de las armas; la muerte embellecida por aquel arrebato ya divino, que bajo la propia angustia final siente abrirse el alma a la gloria en la heroica desgarradura de un alarido de clarín.
Poeta y hermano de armas en la esperanza y la belleza: ahí está lo que puede hacer.
Déjame solamente decirles a tu Lima y a tu Perú dos palabras finales que me vienen del alma.
Gracias, dulce ciudad de las sonrisas y de las rosas. Laureles rindo a tu fama, que así fueran de oro fino en el parangón de homenaje, y palmas a tu belleza que hizo flaquear—dichoso de él en su propia demisión—al Hombre de los Andes con su estoicismo. ¿Pues quién no sabía por su bien—y por su mal—que ojos de limeña eran para jugarles, no ya el infierno, puesto que en penas lo daban, sino la misma seguridad del Paraíso? En el blanco de tus nubes veo embanderarse el cielo con los colores de mi Patria, y dilatarse en el tierno azul la caricia de una mirada argentina. Y generosas me ofrecen la perla de la intimidad y el rubí de la constancia, tus sonrisas de amistad y tus rosas de gentileza.
Y tú, nación de Ayacucho, tierra tan argentina por lo franca y por lo hermosa; patria donde no puedo ya sentirme extranjero, Patria mía del Perú: vive tu dicha en la inmortalidad, vive tu esperanza, vive tu gloria.
___________
EL TESORO Y EL DRAGÓN
SEPTIEMBRE DE 1927