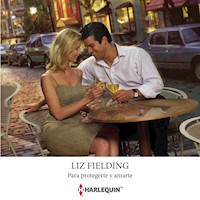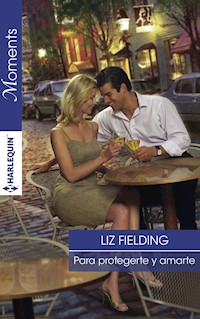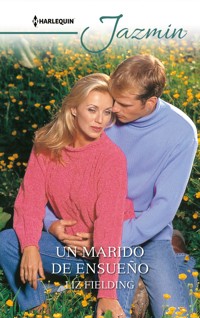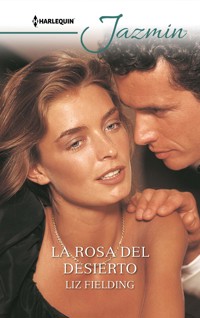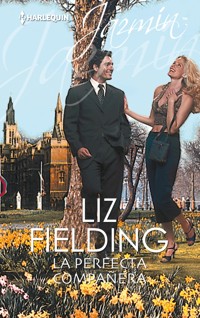
3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Una vida fuera de lo normal... junto a un príncipe. A Laura no se le escapaba que el príncipe Alexander de Montorino necesitaba un descanso... de sus obligaciones como príncipe. Era un hombre demasiado estricto y formal que necesitaba un poco de diversión. Durante unos días, sería una persona corriente, como ella. Laura sería su guía en el mundo normal... Para Alexander, Laura era como una ráfaga de aire fresco, una mujer que no se preocupaba por el protocolo y le decía qué debía hacer. Sería la compañera perfecta para el resto de su vida... hasta que descubrió su secreto...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2003 Liz Fielding
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
La perfecta compañera, n.º 1818 - abril 2015
Título original: The Ordinary Princess
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6331-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Despedido? ¿Qué quieres decir con que te han despedido?
–Me han echado, expulsado, dado el pasaporte. Me han liberado para que explore nuevas alternativas de empleo.
Otra vez.
–Ya sé lo que significa esa palabra, Laura. Te preguntaba el motivo.
–El motivo habitual, Jay. Soy incapaz de concentrarme en la tarea asignada. Me distraigo con demasiada facilidad. Resumiendo, mi jefe ha decidido que soy más una carga que una ventaja –y con esas palabras, Laura Varndell levantó la copa de vino como para hacer un brindis–. Por el fin de mi carrera, que hoy se fue a pique sin dejar rastro –y vació la copa de un trago.
Era el momento apropiado de lanzar la copa contra la chimenea para remarcar el fin de sus sueños, pero puesto que el apartamento de su tía carecía de esas instalaciones, y estrellarla contra un radiador no era lo mismo, Laura la alzó para que se la rellenaran.
Jenny, su tía abuela, a la que todos llamaban Jay, le acercó un cuenco de pistachos para consolarla.
El hecho de que Laura no los probara, decía mucho sobre su estado mental.
–De acuerdo, hablemos. ¿Qué has hecho esta vez?
Jay hizo la pregunta de manera que insinuaba que a pesar de haberse aventurado a utilizar sus contactos más de una vez para conseguir encarrilar a su sobrina en la profesión que había elegido, no le sorprendía que lo hubiera estropeado todo.
–Nada –dijo Laura. Ese era el motivo por el que su jefe la había despedido–. Bueno, cuando digo nada, no es del todo cierto. Sí que hice algo.
–Pero no lo que te habían mandado que hicieras, ¿no?
–Solo lo que cualquier persona con un poco de humanidad habría hecho en mi lugar –contestó ella sorprendida por su propio criticismo.
–Ya veo. ¿Por qué no empiezas por el principio? –Jay se sirvió más vino.
–Me encargaron cubrir una manifestación que celebraba un grupo de la tercera edad. El redactor…
–¿Trevor McCarthy? Lo conocí cuando ni siquiera podía deletrear la palabra redactor –dijo Jay.
Laura imaginó al fiero editor cuando era joven, amonestado por su tía abuela tal y como él había hecho ese día con ella, antes de despedirla.
–Sí, bueno, Trevor dijo que ni siquiera sabía meterme en un lío con un grupo de pensionistas.
–En otras palabras, sigue siendo idiota. Atraes a los problemas como un imán. Un día conseguirás una historia que dé la vuelta al mundo.
–No si no tengo trabajo. Para ser justa con el hombre, todo debía haber sido más sencillo.
–Es muy sencillo –le había dicho él–. Incluso un niño podría hacerlo –implicaba que era algo de su nivel.
–Mi función era tomar algunas notas, sacar algunas fotos de los ancianos en la manifestación… sus palabras, no las mías –dijo ella, mientras su anciana favorita la miraba fijamente.
–¿Pero?
–Yo no iba buscando problemas –dijo ella–. Estaba hablando con una pareja encantadora , preguntándoles por qué estaban en una manifestación cuando podían estar en casa mirando la tele con los pies en alto, una taza de té y una tostada…
–Ser condescendiente debe ser contagioso. ¿Te pegaron con la pancarta? –preguntó Jay.
–¡No! Nos llevábamos muy bien hablando sobre el ridículo concepto que la gente tiene de los ancianos. Tú eres la que siempre dice que no estás dispuesta a cambiar tu capacidad de razonamiento por la pensión –sonrió–. Cuando no estás viajando por la jungla con una mochila a la espalda, estás bajando en canoa por una garganta.
–¿Y entonces? –preguntó su tía, negándose a cambiar de tema.
–Entonces el viejecillo cayó redondo. Se desmayó a mis pies. No podía ignorarlo, ¿no crees?
–¿Y por qué se desmayó?
–Su mujer estaba convencida, y yo también, de que le había dado un ataque al corazón.
–Pero no fue así.
–El médico, y pasaron muchas horas antes de que lo auxiliaran, sugirió que podía haberse debido a la sobrexcitación. Pero nosotros no sabíamos eso, y yo no iba a dejarlo tirado en mitad de la calle, ¿no?
El rostro de su tía ensombreció. Como fotógrafa de prensa había cubierto muchas zonas de guerra y había tenido que enfrentarse a problemas como ese más de una vez. Pero ella había sido una profesional. Nunca se había olvidado de por qué estaba allí. Siempre tenía una historia que cubrir.
–Imagino que McCarthy te preguntó que por qué no llamaste a una ambulancia, o por qué no pediste ayuda a un policía, y buscaste a otra persona para hacerle una entrevista.
–Diciéndolo así parece muy sencillo.
–Es sencillo. Pero supongo que tenías que quedarte allí, ¿no?
–Había bastante jaleo, y la cola que había en A&E era tremenda. Había habido un accidente en una obra. Se había caído un muro…
El redactor había tratado de contactar con ella para que cubriera esa noticia y abandonara la manifestación de ancianos, pero por supuesto, ella había tenido que apagar el teléfono móvil en el hospital. Ella debía haberlos llamado para contarles lo que estaba sucediendo.
–La anciana estaba muy asustada. No podía dejarla allí, lo comprendes ¿no?
–Sí –dijo la tía–. Lo comprendo –su tono sugería que su sobrina nieta era una idiota. Pero una idiota encantadora.
–Para cuando nos recibió el médico y yo regresé a la manifestación, me había perdido un pequeño enfrentamiento y la detención de treinta y dos jubilados por alterar el orden público.
–Pero tenías la interesante historia de un hombre que se desmayó por sobrexcitación –señaló Jay.
–Bueno… –se encogió de hombros–. En realidad, no.
–¿No? ¿No conseguiste una historia sobrecogedora de esa pareja? ¿A cambio de toda tu ayuda?
Laura la miró indefensa.
–Al parecer, su hijo es alguien importante en la ciudad. Se habría puesto furioso si sus nombres hubiesen aparecido en el periódico.
–¿Quieres decir que es un estúpido cretino que se avergüenza de que sus padres tengan opinión propia?
–Bueno, puede, pero hay que comprenderlo –titubeó al ver que su tía la miraba fijamente–. Puede que no.
–Eres demasiado buena, Laura –al ver que no contestaba, le preguntó–. ¿Y ahora qué vas a hacer?
Laura suspiró.
–No lo sé. Según Trevor, debería olvidarme del periodismo. Puede que tenga razón. La verdad es que no me he cubierto de gloria. Al parecer, una blandengue como yo debería dedicarse a algo más acorde con su personalidad. Es más, me sugirió que buscara un trabajo a tiempo completo como niñera.
–En otras palabras, no ha olvidado el incidente de aquella mujer que te dejó sujetando a su bebé.
Laura cerró los ojos y se golpeó la frente contra las rodillas.
–Soy una completa idiota. Nunca llegaré a ser periodista.
–Eres joven, eso es todo. Y un poco blanda.
–Esos no fueron los adjetivos que utilizó Trevor cuando me dijo que me marchara y que no llamara de nuevo a su puerta a menos que tuviera algo que pudiera publicar en primera página sin dejar en ridículo a su periódico.
–¿Te dijo eso? –Jay se inclinó y rellenó su copa–. Eso no me parece un despido.
–No, pero lo he captado. Mi tía abuela es amiga del dueño del periódico, así que él se está cubriendo las espaldas. Pero, seamos realistas, él no tiene por qué preocuparse.
–Lo único que necesitas es una buena historia.
–Me remito a la respuesta que te di antes.
–Eh, ¿qué ha pasado con tu ambición de ser una gran periodista? –le preguntó Jay sujetándole la barbilla para que la mirara.
Su ambición siempre había sido emular a su tía abuela y conseguir que su firma apareciera junto a artículos que movieran el mundo.
–¿Como tú? Es hora de ser realista, Jay. No voy a llegar a nada si me entretengo con viejecitos a los que hay que darles la mano. Hoy, debería haberme centrado en la rabia que sienten las personas que están hartas de que no se las escuche. Debería haber ido a la obra y hacer preguntas sobre la seguridad laboral. Asegurarme de que la gente se entera de lo que pasa a su alrededor. Debería…
–Si te das cuenta de todo eso, no has desperdiciado el día por completo. A menos que estés pensando en abandonar y te quedes ahí sentada sintiendo lástima de ti misma.
Laura se encogió de hombros y trató de sonreír.
–Dame un minuto, ¿vale? Lo superaré.
–Lo que necesitas, pequeña, es una primicia de las de siempre. La historia verdadera de alguien famoso serviría.
–Ah, sí, eso será fácil.
–No he dicho que vaya a ser fácil. Yo fui la que intentó convencerte de que te olvidaras del periodismo y buscaras un trabajo sensato.
–Mi padre era montañero, mi madre escritora de viajes, y tú has pasado gran parte de tu vida en los lugares más conflictivos del mundo. Me temo que mis genes tienen un gran déficit de sensatez –su tía le acarició el brazo y Laura sonrió–. Aun así, no quiero contar la historia de alguien rico y famoso. No es lo mío.
–No estás en la situación de poder elegir, Laura. Lo importante es que vuelvas a ganarte al jefe. Si es que de verdad quieres ser periodista…
–¡Por su puesto que quiero! –Jay tenía razón, aunque hubiera cosas que hacían los periodistas que no le gustaban, no era el momento de escoger, y menos si quería recuperar su trabajo. Hizo una mueca–. ¿La historia de un famoso? Tendrá que ser alguien completamente indiferente. Alguien que no haga que me siente protectora y sensiblera.
–Eso ayudará –convino Jay con una sonrisa–. Alguien poderoso. Alguien que nunca conceda entrevistas –agarró la revista que estaba leyendo cuando llegó Laura y se la enseñó–. Alguien como este.
Laura miró la fotografía de la portada. Era la de un hombre vestido de traje con un lazo azul y una condecoración en el pecho.
–¿Quién es?
–Su Alteza Serenísima el príncipe Alexander Michael George Orsino. Príncipe Heredero de Montorino.
El príncipe aparentaba unos treinta y tantos años. Tenía el cabello oscuro y, a pesar del corte que llevaba, se notaba que lo tenía rizado. Sus cejas hacían que pareciera un diablo. Era alto, y moreno. Y si hubiera sonreído habría parecido atractivo, pero nada podía compensar ni la arrogancia altanera de su porte, ni el hecho de que la nariz característica de su familia se hubiera perfeccionado, generación tras generación, para darle un aspecto altivo.
–¿Montorino? ¿Ese no es uno de los principados autocráticos tremendamente ricos de Europa? –en uno de los suplementos del periódico habían publicado un reportaje sobre el lugar–. ¿Montañas, lagos, paisajes asombrosos y edificios medievales?
–Es ese sitio. Y él es el autócrata que algún día lo gobernará. Nada que despierte tu simpatía.
–No –dijo ella. Lo que sentía no tenía nada que ver con la simpatía.
Él aparecía caminando por una alfombra roja que habían extendido en su honor, con la seguridad de un hombre que sabe que va a gobernar un país, como hasta entonces había hecho su abuelo, y como durante miles de años habían hecho sus antepasados.
Laura miró la fotografía y sintió que él la miraba fijamente con sus ojos oscuros, desafiándola a hacer lo peor, y se estremeció. Dejó la revista a un lado.
–Esto es como un castillo en el aire, Jay. Nunca conseguiré una entrevista con un hombre como él.
Menos mal.
–¿No? –contestó su tía con inocencia–. Bueno, puede que Trevor tenga razón. Después de todo, el periodismo es una profesión masificada. Y una buena niñera puede ganar una gran fortuna.
–Excelencia.
–¿Qué ocurre, Karl?
–No deseo alarmarlo, señor, pero Su Alteza Real no se encuentra en la residencia.
–No se preocupe, Karl. No estoy alarmado. Su Alteza Real está enfurruñada porque no le di permiso para ir a una discoteca con sus amigas del colegio esta tarde. Sin duda, estará escondida para tratar de asustarnos. Cuanto antes dejemos de preocuparnos por ella y regresemos a nuestros quehaceres, antes aparecerá –dijo sin darle importancia, y continuó leyendo los documentos que tenía en la mano.
Pero ya no podía concentrarse. Aunque era cierto que no estaba alarmado, sí que estaba preocupado. A los diecisiete años, Katerina era demasiado joven para casarse, o ir a discotecas. Pero demasiado mayor para que la enviaran a la cama tras una regañina. En poco tiempo tendría la edad perfecta para dar todo tipo de problemas.
Él se identificaba con ella. Muchos años atrás, también había tenido diecisiete. Pero había aceptado sus responsabilidades, y se había entregado a sus deberes. Si ella no aprendía a aceptar los suyos, él no tendría más remedio que alejarla de las tentaciones de Londres, enviarla a Montorino hasta que aprendiera cómo debía comportarse una princesa. Algo que su madre no había conseguido, pero él no perdía la esperanza y por eso le había dado relativa libertad. Pero si ella no se comportaba…
Karl tosió con discreción para llamar la atención del príncipe.
–Hemos buscado por todos sitios, desde el ático hasta el sótano, señor. No encontramos a la princesa Katerina por ningún sitio.
–Eso es porque no quiere que la encontremos, Karl –dijo él. La casa era un laberinto, sobre todo en los pisos superiores. Una adolescente inteligente podría permanecer allí escondida durante una semana. Él tenía cosas mucho más importantes que hacer que pelear con una niña dispuesta a enojar a sus mayores–. No es tan tonta como para salir del edificio sin su guardaespaldas –vio la expresión dubitativa de Karl–. Y aunque lo fuera, no podría haber salido del edificio sin que nadie la viera ¿no?
–No, señor –contestó Karl con una ligera falta de convicción.
Laura se había despertado temprano soñando con la imagen del príncipe Alexander. Sus ojos negros la desafiaban a que aceptara el reto.
Ella lo ignoró.
Tenía cosas mucho mejores que hacer que perder el tiempo con alguien que contemplaba el mundo con altanería. Puesto que ir a trabajar no era una de ellas, se puso el chándal y se fue a correr.
Después, se dio una ducha, se hizo un café y hojeó los periódicos en busca de trabajo. No había ninguno.
Al menos, ninguno que ella quisiera hacer. Había decidido que quería ser periodista y todo lo demás significaba fracaso.
Jay tenía razón. Necesitaba una historia, algo importante que convenciera a Trevor de que ella no era una pérdida de espacio. Quizá pudiera tener más datos del trágico accidente que había habido en la obra. Abrió el ordenador portátil y se conectó a Internet para hacer un seguimiento de la empresa implicada.
Pero la imagen de Su Alteza Serenísima seguía invadiendo su cabeza. Como un reto. Y no había forma de hacerla desaparecer.
Por supuesto, era culpa de su tía por haberle insistido en que se llevara la revista. Se había dormido mirando las fotografías de la última boda a la que él había asistido. «A la luz del día parecerá menos peligroso», había pensado ella.
Se sirvió otra taza de café y miró de nuevo la fotografía de la portada. Parecía que él la miraba, y su aspecto era igual de peligroso que siempre. Y cuanto más contemplaba su rostro implacable, más deseaba perturbar su porte aristocrático. Alterar su pose calmada. Inquietarlo tanto como él la inquietaba a ella.
¿Y qué la detenía?
Su cita con la tragedia de un albañil. Eso era todo. Una historia verdadera. Había conseguido muy poca información en Internet, así que tendría que acudir a los archivos de prensa de la biblioteca. Quizá fuera una pérdida de tiempo, pero era una buena excusa para dejar a un lado la búsqueda de empleo.
Una vez en la biblioteca, tampoco conseguía dejar de pensar en el príncipe Alexander. Al final, abandonó la historia del albañil y tecleó Montorino en la página de búsqueda.
No le sirvió de mucho.
Mientras que su familia había proporcionado cotilleos a todos los periódicos durante casi más de un siglo, y aunque parecía que el príncipe Alexander iba a seguir su ejemplo finalmente se había convertido en lo que debía ser un príncipe moderno. Diligente. Trabajador.
Aburrido.
Eso era bueno, ¿no? Para el pueblo de Montorino y para ella. Ya podría concentrarse en algo importante, ¿verdad?
No. Se equivocaba.
¿Aburrido?
Laura no se lo creía. Ese rostro no pertenecía a un hombre aburrido.
Continuó con la búsqueda y, al final del día, había reunido un importante dossier con la versión oficial de la historia de Montorino, el árbol genealógico de la familia Orsino y suficientes fotografías como para reconstruir el álbum familiar.
Una en la que aparecía Alexander, cuando era niño, agarrado a la mano de su abuelo durante el funeral de sus padres, le llegó al corazón. Laura tragó saliva. Anotó que sus padres habían fallecido en un accidente náutico cuando él tenía seis años, momento en que Alexander se convirtió en heredero de la corona, pasando por encima de sus tías y su hermana mayor, ya que las mujeres no podían acceder a la corona de Montorino.
Podrían haber apelado al Tribunal de Derechos Humanos, lo que en opinión de Laura era su deber, pero evidentemente lo pasaban demasiado bien rellenando las columnas de cotilleos de la prensa europea.
Alexander no. Las únicas fotos que había encontrado de él en los últimos ocho años eran imágenes formales que no transmitían nada.
Los artículos sobre él tampoco eran mejores. Parecían comunicados de prensa leídos por el departamento de relaciones públicas. El príncipe soltero, que se había convertido en jefe de estado cuando su abuelo enfermó, no había hecho nada más que inaugurar hospitales, subvencionar organizaciones benéficas y promocionar su país. Y eso es lo que era, su país.
No solo la arquitectura era de la época medieval. Así que, Laura se indignaba al pensar en que las princesas no tenían las mismas oportunidades que los príncipes.
Jay tenía razón en una cosa, aquel hombre nunca se ganaría la simpatía de Laura, a pesar de su inquietante mirada.
Ella no tendría problemas en mostrar su talón de Aquiles, suponiendo que tuviera uno, y disfrutaría al darle una lección sobre la vida del siglo veintiuno.
Sentía que era su deber.
Por desgracia, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Cuando había dicho que nunca conseguiría una entrevista con un hombre como ese, lo decía en serio. Si hubiera sido uno de esos periodistas que siempre entrevistan a los jefes de estado, tampoco habría sido distinto.
Su Alteza nunca concedía entrevistas.
Y no había rumores recientes sobre su persona. Puede que estuviera soltero, pero no era un playboy. Habían pasado muchos años desde que frecuentaba los casinos, acompañaba a supermodelos a las discotecas o se enfrentaba a los paparazzi.
Todo eso terminó el día en que su abuelo sufrió un ataque al corazón y él se convirtió en Jefe de Estado.
A simple vista, parecía que no hubiera historia alguna, pero por supuesto, siempre se encuentra una historia si se sabe dónde buscar. Después de todo, él era un hombre de carne y hueso. Tendría esperanzas, deseos y sueños, y Laura estaba convencida de que no vivía como un monje.
Esos ojos no pertenecían a un monje.
La idea hizo que se estremeciera. Continuó indagando y, cada vez que trataba de ahondar un poco más, su esfuerzo era en vano. La indignaba que un hombre con tanta presencia pública pudiera mantener su vida privada tan en secreto.
Su investigación, en lugar de satisfacer su curiosidad, había hecho que aumentara, y en lugar de contestar a sus preguntas, había hecho que le surgieran más.
Era un reto.
¿Cuáles eran los deseos de un hombre que lo tenía todo? ¿Qué lugar ocupaba el amor en su vida? Para ser un hombre cuya vida se regía por el deber, era extraño que no hubiera hecho lo que se esperaba de él, casarse con una aristócrata y asegurarse un sucesor.
¿O es que no había encontrado a nadie que encajara con su aparente perfección?
Todo tenía que ser una fachada. Nadie podía ser tan perfecto.
Laura había estropeado su prometedora carrera al cometer una serie de estúpidos errores. Tenía una última oportunidad para compensarlos, y la inquietante manera en que los ojos de aquel hombre la habían mirado desde la revista, como si estuviera burlándose de ella, consciente de su propia invulnerabilidad, le habían sugerido que esa era la persona que le proporcionaría una interesante historia.
Tonterías. Él no se burlaba de ella. Era un hombre invulnerable y él lo sabía.
Puede que fueran tonterías, pero aquella tarde, Laura se dirigió a la residencia oficial del príncipe y contempló las ventanas iluminadas de la primera planta, preguntándose qué estaría haciendo él en su interior.
¿Haría honor a su imagen y estaría trabajando hasta tarde en cuestiones de Estado?
¿O estaría mirando la televisión, con los pies en alto y la cena en una bandeja después de haber pasado un duro día haciendo lo que hicieran los príncipes?
O sería mejor si estuviera acompañado de una joven y encantadora mujer,
Un romance entre la realeza siempre era noticia. Si Laura conseguía esa historia, se convertiría en una periodista famosa.
Claro que una mujer discreta no saldría por la puerta principal para que todo el mundo la viera. Probablemente la llevarían hasta la calle trasera, lejos de donde pudieran verla.
Laura cruzó la calle para acercarse a la parte trasera de la residencia y repasó la historia del gato abandonado por si un guarda de seguridad le interrumpía el paso. Se había detenido a la entrada de la calle empedrada, preguntándose qué diablos estaba haciendo, cuando oyó que algo caía al suelo un poco más adelante de donde ella estaba.
Era una bolsa pequeña.
Miró hacia arriba. Algo oscuro se movía contra la piedra del muro del edificio.
No era algo, sino alguien.
No podía ser la amada del príncipe descendiendo por la cañería. Tenía que ser un ladrón tratando de escapar con unos documentos importantes, o unas joyas. Con la imaginación desbordada, Laura corrió calle abajo sin pensar en su propia seguridad y se abalanzó sobre la sombra justo en el momento que tocaba el suelo.
Cayeron sobre el pavimento. Laura vio truncada su intención de gritar para pedir ayuda porque durante un instante se había quedado sin aliento. Además, el ladrón ya hacía bastante ruido por los dos. De pronto, se dio cuenta de que no era un ladrón normal.
El ladrón resultó ser una chica delgada y muy joven. Entonces, cuando las luces de un coche iluminaron su rostro, Laura se percató de que no era una chica cualquiera. Había visto su foto mientras investigaba al príncipe Alexander. Era su sobrina. La hija pequeña de la hermana del príncipe, la princesa Katerina Victoria Elizabeth.
–Oh, cielos –dijo ella.
La joven princesa contestó sin miramientos después de despotricar unos momentos:
–¿Supongo que tú eres lo que Xander considera un perro guardián?
«¿Xander?», pensó Laura.
–Ah, quiere decir Su Alteza Serenísima. Bueno…
–Le dará la Orden al Mérito por esto, no lo dudo. La de segunda categoría.
Laura contuvo la curiosidad por saber cuántas categorías había de Orden al Mérito y, para ganar tiempo, se hizo la estúpida.
–¿Perdón?
–En agradecimiento por haberme roto el tobillo –se quejó–. Es la única garantía de que no volveré a hacer esto pronto.
–¿Se ha roto el tobillo?
–No –dijo ella, y se quejó de nuevo–. Me lo ha roto usted. Cuando me tiró al suelo.