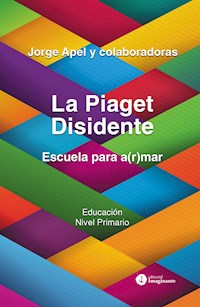
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Imaginante editorial
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
En este texto se realiza una búsqueda sobre el cambio posible en la modalidad de aprendizaje, estrategias de enseñanza y estructura organizacional del nivel primario de la escolaridad obligatoria. Se inicia con el análisis de lo realizado en la Escuela Jean Piaget de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál fue la razón del éxito de la Escuela Piaget? Se destaca su idea constructivista de la pedagogía, el profundo respeto por cada niño, las etapas evolutivas. También se examinan las ideas de comunidad escolar y la capacitación constante de sus docentes. ¿Cómo sería en la actualidad una escuela con idénticos principios? Los autores imaginan una escuela bajo tres valores fundamentales: cuidar el planeta, respetar al otro como uno se respeta a sí mismo y ser coherente entre el sentir, pensar, hacer, decir e imaginar. Se propone la idea de romper el aula como estructura organizativa, subrayando la importancia de la grupalidad de los niños en la adquisición del conocimiento, cuestiona el rol del currículum, centra la tarea de la enseñanza en el aprendizaje de los niños, quitándole importancia a lo verbal discursivo, le da al niño poder de decisión incluso en la elección de los contenidos a desarrollar. El rol del adulto es de acompañar, orientar, facilitar la búsqueda del conocimiento. "La Piaget" se transforma en una "Piaget disidente". El texto está destinado a profesionales y estudiantes de la educación, así como a todas las personas interesadas en una escuela primaria gestionada de acuerdo a los cambios que la sociedad experimenta en la idea de familia, la construcción de la identidad, la importancia del cuerpo en el aprendizaje. Los cuatro autores trabajaron en docencia y ofrecen experiencias y conocimientos para promover el cambio educativo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA PIAGET DISIDENTE
ESCUELA PARA A(R)MAR
Licenciado Jorge Apel
Colaboradoras:
Mary Kochian
Susana Sverdlov
Poema Provenza
En este texto se realiza una búsqueda sobre el cambio posible en la modalidad de aprendizaje, estrategias de enseñanza y estructura organizacional del nivel primario de la escolaridad obligatoria.
Se inicia con el análisis de lo realizado en la Escuela Jean Piaget de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Cuál fue la razón del éxito de la Escuela Piaget? Se destaca su idea constructivista de la pedagogía, el profundo respeto por cada niño, las etapas evolutivas. También se examinan las ideas de comunidad escolar y la capacitación constante de sus docentes.
¿Cómo sería en la actualidad una escuela con idénticos principios?
Los autores imaginan una escuela bajo tres valores fundamentales: cuidar el planeta, respetar al otro como uno se respeta a sí mismo y ser coherente entre el sentir, pensar, hacer, decir e imaginar. Se propone la idea de romper el aula como estructura organizativa, subrayando la importancia de la grupalidad de los niños en la adquisición del conocimiento, cuestiona el rol del currículum, centra la tarea de la enseñanza en el aprendizaje de los niños, quitándole importancia a lo verbal discursivo, le da al niño poder de decisión incluso en la elección de los contenidos a desarrollar. El rol del adulto es de acompañar, orientar, facilitar la búsqueda del conocimiento.
"La Piaget" se transforma en una "Piaget disidente”.
El texto está destinado a profesionales y estudiantes de la educación así como a todas las personas interesadas en una escuela primaria gestionada de acuerdo a los cambios que la sociedad experimenta en la idea de familia, la construcción de la identidad, la importancia del cuerpo en el aprendizaje.
Apel, Jorge
La Piaget disidente / Jorge Apel ; Contribuciones de Mary Kochian ; Susana Sverdlov ; Poema Provenza. - 1a ed - Villa Sáenz Peña : Imaginante, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-8919-64-5
1. Ambiente Educacional. I. Kochian, Mary, colab. II. Sverdlov, Susana , colab. III. Provenza, Poema , colab. IV. Título.
CDD 370.158
Edición: Oscar Fortuna.
Copyright 2022 Jorge Apel.
© De esta edición:
2022 - Editorial Imaginante.
www.editorialimaginante.com.ar
www.facebook.com/editorialimaginante
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra bajo cualquier método, incluidos reprografía, la fotocopia y el tratamiento digital, sin la previa y expresa autorización por escrito del titular del copyright.
ISBN 978-987-8919-64-5
Conversión a formato digital: Libresque
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroCréditosAgradecimientosIntroducciónPrimera parte¿Por qué Piaget? Reseña históricaPrimer encuentro: en busca de la identidadSegundo encuentro: definicionesTercer encuentro: individuo y grupo; familia, escuela, comunidadCuarto encuentro: creatividad y organización; exigencia y rendimientoCreatividad y organizaciónExigencia y rendimientoQuinto encuentro: enseñanza y aprendizajeSexto encuentro: síntesisSegunda partePrimer encuentro: ¿adónde vamos?Segundo encuentro: las cartas sobre la mesaTercer encuentro: pensar la “mm, mm, mm”Cuarto encuentro: la “escuela imaginaria”, ¿se parece mucho a la Piaget que ya no está?No más encuentros: Pandemia. Escuela para a(r)marLa Piaget Disidente; Escuela para a(r)marPosdata: y el tren no se detuvoBibliografía consultadaAGRADECIMIENTOS
A los maestros que nos educaron en la primaria, secundaria, universidad.
A los maestros que transitaron la Piaget y le dieron vida con su empeño, tesón, creatividad y amor por los chicos.
A los alumnos que nos inspiraron, se esforzaron y nos acompañan. A las familias de los chicos, siempre presentes. A los compañeros de viaje, jóvenes y viejos.
A los seres queridos.
Agradecimientos personales
I
A mis compañeras de escritura, que me ayudaron a tener esperanza y apostar a la vida, aún en los momentos más solitarios y tristes; a Mercedes Mérula quien me escuchó mucho antes de que esto sea un libro, con la lectura de los primeros apuntes en mi blog y tuvo paciencia y creyó. A mi amigo Marcelo, que cuando le mandé el borrador, me contestó: —¿Y? ¿Cuándo te ensuciás las manos? ¡La tenés que hacer, pibe!
A Alejandra Scialabba que leyó concienzudamente los borradores y con su gran generosidad, subrayó confusiones, errores, repeticiones e inconsistencias; a Ángeles Soletic quien me alentó a seguir; a los maestros del Piaget con los que estuvimos trabajando, recopilando impresiones y recuerdos, a los exalumnos que son parte de nuestra vida; a mi amiga Vanina, siempre lista para ayudar en lo que fuera, a Marcos y Rosita con quienes discutí cada paso y abrimos camino con amor.
A mis hijos, nueras y nietos, Gustavo, Mariela, Máximo, Leandro, Natalia y Ian, a los amigos de la Fundación Salud, a Stella Maris Maruso a quien le agradezco las reflexiones inspiradoras que con insistencia plantea en sus meditaciones y seminarios.
Y como siempre a Tuli, amorosa y brillante en su pensar y clara en su decir, que me dejó en el final de su libro el principio de esta idea.
Jorge Apel
II
Recuerdo claramente este momento tan especial: sonó el teléfono y corrí lo más rápido que pude. Jorge Apel me invitaba a trabajar como maestra de primer grado en la escuela Jean Piaget recién fundada y en la que él sería el director; sentí que tocaba el cielo con las manos.
Gracias Jorge. Gracias. Trabajar a tu lado fue una permanente invitación a crear, porque vos sos un creador incansable y original. Nos invitabas a aprender junto a otros, a desafiar los límites de lo establecido, cuidando los entornos, haciéndole permanentemente un guiño a la creatividad, que fue sin dudas una característica del proyecto de escuela que vivimos. Tus ideas eran potentes, contagiosas, siempre motivadoras; trabajar con vos fue una oportunidad de aprender que me dio la vida.
Gracias a tantos maestros y directores con los que compartí proyectos que nos llenaron de compromiso y orgullo. Sabíamos que crear valía la pena. Gracias Susu por tener una escucha alerta, por estar siempre pensando una vuelta más al problema. Me gustan las charlas “todo un poco” que tenemos, son un estímulo vigoroso. Gracias.
Poema adoro tu claridad y firmeza para decir lo que hay que decir en el momento justo. Los encuentros en tu casa son un verdadero “hogar”: abunda la calidez, la sinceridad, las ideas. Por supuesto no me olvido de las exquisiteces de tu mesa cálida.
También fue muy importante la presencia de mi familia durante mis años de trabajo. Gracias a Eduardo, mi esposo, a Gregorio y María nuestros hijos por el apoyo que me dieron siempre.
Mary Kochian
III
Pienso en mi lugar como mujer, profesional, mamá, abuela, hija, nieta, hermana, esposa, y esto me llevó a revisar algo de mi historia. Y voy para atrás, atreviéndome a unirlo con los aires de libertad que se vivía en casa de mis abuelos, que se respiró igualmente en casa de mis padres. Seguramente esto me abrió paso para no ver las cosas desde un sólo punto de vista y no aferrarme a condicionamientos.
Creo que es así, que el milagro está en las raíces y que son estas las que me llevaron a convivir con familiares y amigos inquietos y preocupados por la libertad y los derechos, a colegas que siguen un pensamiento que los obliga a anteponer los niños a la burocracia. Les agradezco a todos y afortunadamente son muchos, pues cada uno de ellos es una parte de mí.
Entre ellos quiero destacar a la persona que me abrió la puerta de la primera escuela donde trabajé como profesora de nivel inicial, el Lic, Jorge Apel que me extendió su mano para ingresar a un mundo en donde la creatividad, el respeto por las ideas de cada uno, la posibilidad de un intercambio respetuoso y el permanente desafío de pensar nuevas propuestas fue el clima que vivimos todos los que cotidianamente compartimos esa experiencia, y así como ayer, desde hace cuatro años pasamos momentos maravillosos junto a Poema y Mary. Hoy con cierta angustia por el final del proyecto libro y con el deseo de uno nuevo.
A mis tres hijos, Vani, Nati, Pablo, a mis nietos, ¡todos amados!, y a mi compañero Carlos con quien con mucho amor transitamos esta aventura de vivir junto a todos nuestros queridos hijos y nietos, ¡lo más maravilloso de la vida!
Susana Sverdlov
IV
A Jorge Apel, amigo de hace muchos años, que me convocó para esta hermosa aventura.
A mis compañeras de escritura. Mary Kochian y Susana Sverdlov con quienes compartimos tan buenos momentos.
A mis hermanos Luis y Carlos que me apoyaron siempre con su cariño desinteresado. A mis amigas caminantes que son un sostén cada vez que las necesito.
A Hilda Cañeque, maestra de la vida, y a Héctor que estaría muy feliz por este logro de su esposa.
Poema Provenza
INTRODUCCIÓN
Hace tiempo que estamos con la idea de escribir sobre la escuela, y después de dos años y medio de discusiones, cenas y meriendas prolongadísimas, les dejamos por escrito nuestros pensamientos y propuestas.
Si los lectores son argentinos aceptarán como lógico que la iniciativa tomó forma alrededor de una mesa, casi como en broma, y terminará –si todo va bien– también alrededor de una mesa. En nuestros encuentros, en tono jocoso solemos repetir con una sonrisa que este esfuerzo lo hacemos en primer lugar para comer rico y en segundo lugar, ¡para comer rico!
Los autores nos conocemos hace muchos años, tantos que en algunos casos debemos esforzarnos por ponerle un número al tiempo. Los cuatro nos cruzamos en función del trabajo que hicimos en la escuela: Poema fue secretaria en los comienzos, Mary, Susana y yo estuvimos en el equipo directivo; con Mary durante treinta y nueve años y con Susana por un período menor de tiempo. Las vidas personales y familiares nos separaron y reunieron en diferentes oportunidades, con un ritmo propio cuya lógica nos es desconocida. Y así como las mareas cubren la playa, también al retirarse facilita el redescubrir lo que creíamos conocido, a inclinarnos con asombro sobre algún caracol que estaba oculto en la arena y gracias al movimiento de las aguas se ofreció a nuestra vista. Logramos trenzar un cálido lazo que nos lleva a escribir y sazonar los textos con teatro, cine, encuentros en bares y cenas especiales elaboradas con cuidado.
Por lo general a mí, Jorge, me toca tipear y luego “las chicas” comentan, sacan, agregan, asocian e iluminan con nuevos hilos esta trama espesa, mezcla de temores, alegrías, esperanzas y frustraciones, conocimientos y experiencias.
Escribiré en primera persona, seré la extensión de los cuatro, una sola voz para todo el texto. No obstante, cuando alguno quiera personalizar un recuerdo o una opinión, un particular sentir, rehacer rostros o episodios, diremos quién escribe esas líneas. Así aparecerán en algunos momentos avisos que dicen: Escribe… Asimismo, puede ocurrir que entre un encuentro y el siguiente haya intercambio de mails que aportan a la idea que se está desarrollando y por ello aparecerán.
Comenzamos los encuentros alrededor de marzo de 2017; la propuesta que nos unió fue el desafío de hacer una valoración de lo hecho desde nuestros distintos roles en la Escuela Jean Piaget de la Ciudad de Buenos Aires.
Creada en el año 1966 fue la primera en Latinoamérica con ese nombre.
El consenso logrado, los párrafos recogidos, los testimonios ofrecidos nos llevaron a considerar que la experiencia de la Piaget, como la llamaremos a partir de ahora, fue valiosa en tanto escuela innovadora o disruptiva con los modelos pedagógicos de la época de los 60 y 70.
Discutimos largamente. Dos de nosotros afirmaron que resignificar el pasado es interesante de manera personal, muy bueno para nosotros cuatro como grupo, pero no tiene sentido dar a conocer algo desactualizado, perimido. En todo caso, todo podría concluir en un álbum familiar, una recopilación para los cercanos. Ustedes, lectores, ya conocen lo que pasa: estos recuerdos terminan en la basura. No quiero ser cruel, sino sensato. Los hijos y nietos preguntan señalando una foto –impresa y no digital–: —¿Y este quién es? Y el otro contesta: —No sé, tal vez algún amigo del abuelo. El álbum termina en el canasto a veces con dolor, otras con nostalgia o indiferencia. La otra mitad demostraba que algunas experiencias aún no se habían generalizado, que varias posturas que dábamos a conocer tenían sentido aún hoy y por lo tanto, era interesante publicar lo recopilado. Admitían: —Creemos que no vale la pena escribir sobre lo que ya pasó y además, aunque haya sido buena no puede nunca ser rehecha y no es un problema técnico. Recrear la Piaget sería como traer al presente “el” Leonardo Da Vinci y pensar que su trabajo generará la ruptura que provocó en su momento. La Piaget fue una osadía, una utopía. Coincidimos en eso. El tornillo aéreo que inventó da Vinci y que hoy llamamos helicóptero, nunca se concretó. No obstante, darlo a conocer fue inspirador.
La discusión: ¿y por qué decís eso?, ¿en qué te basás?, ¿es posible una nueva utopía? ¿Debe haber siempre escuelas disruptivas o innovadoras? ¿Qué es lo que demandan ahora los padres? ¿Qué es lo que necesita la sociedad?, tuvo matices ríspidos y provocó cierta tensión. Imaginen ustedes que el trabajo de recopilación, rehacer el duelo por la pérdida y volver a contemplar el triste final de la escuela fue muy arduo, y ahora, para colmo, el grupo discutía que no valía la pena. Y si pensamos en las condiciones, en el marco sociocultural y productivo de una escuela disruptiva, ¿qué cosas de la Piaget se deberían mantener y qué cosas cambiar? De esta discusión surgió la posibilidad de rehacer el texto incluyendo la incertidumbre del futuro. Una buena cena ayudó a tomar la decisión y aquí estamos.
Ya saben de qué va la cosa: escribiremos sobre la Piaget y también sobre la no-Piaget. La Piaget fue la escuela cuyo nombre completo fue “Escuela Jean Piaget (A-612)”, siendo ese el número de reconocimiento oficial del Estado por medio de la entonces Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada (SNEP), hoy Dirección General de Educación De Gestión Privada (DGEGP). Fue creada en 1966 y se cerró definitivamente, después de varias vicisitudes, en 2012. No vamos a escribir hasta esa fecha, sino tomando como tiempo de cierre del escrito el mes de febrero de 2004, cuando Jorge Apel dejó la conducción general y Mary Kochian la dirección de la sección Primaria. Otra razón social, otros propietarios, otros directores, otros propósitos, ideas y modalidades condujeron la escuela desde febrero de 2004 hasta mayo de 2012.
Llamamos la no-Piaget a una escuela que ni siquiera podíamos imaginar, a una institución que creemos que podría ser superadora. En todas las páginas de la primera parte se notará esa búsqueda, esta tensión entre lo realizado y lo posible de realizar hoy, según nuestras convicciones.
Es más difícil describir qué es la no-Piaget a la que finalmente terminamos llamando “la Piaget disidente”. Obviamente no fue creada y es altamente probable que nunca tenga una existencia concreta pues lo que podremos imaginar es uno de los múltiples caminos que puede tomar la innovación. Lo cierto es que es factible trazar sus contornos. Afirmar algo sobre una “no institución” es arriesgado porque puede no hacerse realidad nunca. Tampoco es un proyecto ni un sueño. Preferimos pensar en una descripción. En este escrito encontrarán momentos donde nos posicionamos como si realmente esta escuela inventada, nueva, inexistente de la que hablaremos se concretaría realmente. En nuestras discusiones decimos: —Y la escuela que haremos será de esta forma o tendrá tal sentido. Cuando la sensatez prima sabemos que es una fantasía, cuando el entusiasmo se hace dueño de nosotros nos sentimos fuertes como para hacerlo.
Si siguen leyendo se darán cuenta de que estamos un poco más allá de las críticas, aunque le seguimos teniendo miedo al ridículo. No obstante, pensar en educación por fuera de la academia, de los intereses personales, de la competencia entre instituciones, incluso desde la posibilidad de ver concretada las ideas es un privilegio que tenemos y lo vamos a usar.
Los cuatro escritores de este texto sumamos más de trescientos años; precisamente trescientos seis al comienzo de la escritura. Nos constituimos por vocación y decisión en un alegre e intenso “comité de redacción”. Demasiado mayores para detenernos a mirar fotos ajadas y demasiado orgullosos para aguardar sentados en la mecedora comenzamos por recordar y apilar sin orden ni concierto. En una reunión comenzamos a sospechar sobre los efectos de “dejarse estar”, de hablar solamente de enfermedades, de dejar de lamentar la delgadez cada día mayor de nuestra lista de amigos que alguna vez fue numerosa. En ese momento surgió la idea de no “quedarnos en la cama”, de no transformarnos en una persona que se queda en pantuflas y “camisón”.1 Los cuatro tuvimos una vida compartida en la Piaget. Poseemos cientos de fotos y otro tanto de imágenes, de recordados encuentros, cuadernos revisados hoja por hoja, fiestas escolares, rostros de niños y padres, llantos provocados por raspones en la rodilla, gritos de triunfo o de logros, fracasos inesperados, maestros virtuosos y tenaces, directores estudiosos, motivantes, reflexivos, alumnos sobresalientes, lentos, amorosos, agresivos. En los inicios de este trabajo de escritura fue más fácil recopilar que organizar el contenido. Luego nos fuimos poniendo exigentes: no sostener un relato pormenorizado de lo que hicimos en la Piaget; no hacer biografía, no pararse en la melancolía de “el tiempo pasado fue mejor”; no idealizar nuestra generación de docentes y pensar que la actual está perdida y que el recuerdo del pasado servirá de ejemplo. Nos cuidaremos muy bien de mover el dedo índice diciendo: —¡Yo te dije! Contaremos historias dando testimonio de época. No hay héroes o villanos, tal vez un reconstruir ideas, reconsiderar actitudes y compartir emociones.
Aceptamos que hay algo de vanidad y autosuficiencia en considerar que podemos cambiar nuestras imágenes de “ayer”. Vivimos mucho y pudimos matizar aquel amor que idealizamos en la adolescencia, perdonamos a los que odiamos, tratamos de entender los motivos de las agresiones, nos sometemos con dolor a pérdidas, pedimos disculpas por los errores cometidos. Todo el tiempo nos estamos reacomodando. Aprendimos que la vida siempre es vieja y nueva, desafiante y conservadora, amarga y dulce.
Algunas de estas imágenes se modifican por el apaciguamiento de las pasiones y otras por la vida vivida. Y según como ajustemos los cansados ojos de hoy a lo que fuimos ayer, estaremos en mejores o peores condiciones de aguardar lo que nos espera mañana.
En el paso a paso de la escritura nuestro grupo fue acomodándose. Poema Provenza tiene un rol fundamental: mantiene la sensatez y los propósitos del grupo. Además, nos brinda un aporte sustancioso: cocina muy bien. Y aquel lector que considere que este es un tema menor es porque aún no se sentó a la mesa con nosotros. Me parece fundamental declarar que esto está escrito desde el estómago en la doble perspectiva de “tener estómago”, es decir, tener aguante, y como posibilidad de socializar los encuentros, matizar dificultades y charlar infinitamente.
Mary Kochian fue una de las primeras tres maestras de la escuela y la integró desde antes de su inauguración. Profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, pasó luego a ser la directora de la Primaria. Tiene la perseverancia de las docentes que no le pierden pisada a los alumnos que lo necesitan, guarda con afecto cuadernos, escritos de los chicos, recuerda con pasión alumnos excepcionales, maestras innovadoras, proyectos diferentes. Supongamos que en el momento del encuentro ninguno de los cuatro recuerda el nombre de la familia que nos brindó la presencia de Borges como regalo de despedida de su hija de séptimo grado. Seguramente Mary, a posteriori y utilizando el grupo Whatsapp dirá: —Fueron los padres de Connie y Axel —, con algún número de teléfono o contacto por Facebook; liga temas que aparecen desconectados y así da un giro a una conversación estancada; conecta siempre con ideas totalizadoras y vuelve de esa manera a lo individual, al chico que está empeñado en aprender o estudiar algo. Tal vez por ello era una apasionada de los mapas semánticos o conceptuales, de la ecología y la aparición de “Gaia”2 en la escuela fue gracias a su consecuencia y conciencia. Un concepto y una idea que sin ella no hubiera tenido la vigencia que tuvo ni la disyuntiva que se nos presenta hoy como un eje en la discusión entre la Piaget y la Piaget disidente.
Susana Sverdlov -Profesora de Nivel Inicial, Psicóloga Social, Mediadora Comunitaria-, fue maestra de jardín en la escuela y luego directora del Turno Tarde. En el grupo es aquella que tiene un aporte incisivo que hace repensar lo que estamos hablando. Las discusiones entre ella y Jorge son particularmente interesantes en la medida en que sugiere posibilidades, abre puertas y perspectivas, interroga constantemente y Jorge, que se lo toma todo en serio, no lo deja pasar.
Finalmente, Jorge Apel fue el director general de la escuela desde sus comienzos hasta el año 2004. Licenciado en Psicología, Magister en Didáctica y Especialista en Evaluación (UBA) tiene una tendencia a la complicación innecesaria. Eso aporta y dificulta como comprenderán. En su mente y su verborragia una idea nueva aparece y rápidamente parece expandirse sin propósito aparente. Se frustra rápidamente y luego continúa con tesón. No cabe duda de que la impaciencia y la tenacidad son una mezcla explosiva.
La lectura se organizará presentando dos grandes partes. En la primera hablamos de la Piaget y de su posibilidad de vigencia en la actualidad que llamamos no-Piaget; y la segunda, el desarrollo de una idea para una escuela diferente, de una “escuela para armar”. Dentro de cada una de ellas el texto se divide sobre la base de los encuentros que tuvimos para elaborarlo.
Así pues, los dejamos con la lectura y la esperanza de que se pueda seguir pensando en educación como un aporte para dejarle a los chicos siempre algo mejor.
Escribe Jorge:
Tardé bastante en descubrir qué parte del deseo de escribir estas líneas está relacionado con la idea de “cerrar” el proceso de la Piaget. Cerrar no es una palabra totalmente afortunada para este caso, pero sin embargo, la sostendré justamente por su aspecto de apertura y no de clausura. Cerrar algo en el lenguaje habitual del porteño psicoanalizado significa repensarlo, situarlo en perspectiva, despedirse de lo que no fue, aceptar lo que fue y moverse para adelante; tiene que ver con vivir el presente, resignificando el pasado para situarse a las puertas de un futuro que como siempre es desafiante por el hecho mismo de desconocerlo. Cerrar tiene que ver con la memoria, pero no exclusivamente, pues demanda una movilización de aquellos puntos que por fijos, nos impidieron dar una vuelta de página y esto va tanto con los errores como con los aciertos o logros, con perder la idea narcisista de personalizar algo que fue impactante en su momento y considerar que cada uno de los alumnos y docentes que lo transitaron formó parte de un grupo enorme de gente que se influyó mutuamente trabajando duro, errando y acertando en sus acciones. Estamos aquí y ahora y pensamos, y nos repensamos. No hay legados. No hay maravillas o miserias. No hay nada que no se pueda superar. “Cerrar” tiene que ver con aprender, viaje sorprendente, arduo si se lo hace seriamente, nunca terminado si se lo hace honestamente, difícil cuanto más implicado está el que busca pues cuando se vislumbra comprensión se abren caminos de ignorancia. Sin embargo, la sensación de avanzar, estar vivos, es maravillosa.
Aprender no significa solamente incorporar conocimientos, habilidades, fuerzas nuevas, desconocidas. Muchas veces se revela como un intento de revisar creencias y cambiarlas por otras, recuperar obstáculos que fueron ignorados en su momento, ver el proceso desde una totalidad diferente a la que elegimos al momento de las soluciones demandadas por las urgencias.
Aprender tiene que ver con dejar a un lado el obstáculo como impedimento y pensarlo como el lado oculto de las ventajas, dejar de pensar que de haber tomado otra decisión, la situación hubiera sido diferente, aprender se trata de reconocer los aciertos junto con los errores, valorar lo que se hizo e integrarlo con otra mirada. Parar, pensar y sentir, ofrecer y ofrecerse, dar y recibir. Aprender es el gran juego3 que quisimos enseñar en la Piaget y que tal vez podamos aplicar a nosotros mismos.
1apeljor.wordpress.com
2es.wikipedia.org
3 Perkins, J. (2016) El aprendizaje pleno. Buenos Aires: Paidós, La metáfora del juego es ampliamente utilizada en este libro.
PRIMERA PARTE
Es difícil comenzar a recopilar recuerdos, darles un significado coherente, porque aparecen según un orden que no siempre es revelador para el lector, en forma de pequeños fragmentos de significado que traccionan la próxima imagen –por tener una vecindad temporal o por una intensa relación afectiva– y la escritura demanda un esfuerzo diferente de organización.
En esta primera parte se encuentra, por un lado, una entrevista y por otro, una reseña que relata secuencialmente etapas de la escuela Piaget, desde su inicio hasta la venta del fondo de comercio.
¿POR QUÉ PIAGET? RESEÑA HISTÓRICA
El 21 de julio de 2016, Marcelo Lewkow le hizo a Jorge Apel una entrevista en la radio de la Universidad de Chile. Ambos tienen una relación de amistad que perdura desde el trabajo de Marcelo en la Piaget durante 1989.
Básicamente lo que se intentó fue aclarar las razones para la elección del nombre. La entrevista ofrece un esbozo de las ideas que orientaron el trabajo de casi cinco décadas.
La entrevista
Marcelo: ¿Quién fue Jean Piaget?
Jorge: Jean Piaget fue un psicólogo ginebrino que tuvo una postura muy particular sobre la forma de mirar la inteligencia y su desarrollo. Se dedicó al análisis e investigación sobre cómo se solucionan los problemas, cómo se piensa, cuáles son sus estadios y sus etapas.
P: ¿Y por qué es importante?
R: Piaget descubrió en sus investigaciones que el pensamiento se estructura en pasos sucesivos. Estableció criterios para entender el pensamiento como una génesis que el hombre va construyendo con una relación entre biología y ambiente. Dicha génesis tiene pasos sucesivos que todos los seres humanos repetimos y más allá de las edades, la conservamos, acrecentamos y reproducimos de manera individual.
P: ¿Qué impacto tuvo en la educación?
R: La teoría de Piaget aparece en un momento en que el estudio sobre el pensamiento se basaba en una posición biologista o –en sentido opuesto– cuasi filosófica. Se oscilaba entre una percepción del hombre como biología solamente, inclinada a una psicología conductista, o una percepción del hombre inclinada a una psicología culturalista, no freudiana.
Piaget dio un nexo, un fundamento al desarrollo de la inteligencia; dio un impulso para trabajar sobre esa base para ir graduando la educación. Nos daba a los educadores un fundamento para ir por este lado en el desarrollo probado de la inteligencia.
P: ¿Y qué es el conductismo?
R: Es una teoría sobre el aprendizaje que tiene4 por base –hay varias corrientes– que el ser humano puede aprender repitiendo y copiando conductas exteriores. La más conocida es la pavloviana. En oposición a esto, Piaget y otras corrientes hablan de intervención del sujeto. Hay diferencia entre repetir una conducta o participar en su construcción. A la teoría de Piaget se la llama constructivismo. El sujeto va construyendo, desde los niveles posibles, participa en la construcción de la realidad.
P: En algún punto, le pusiste nombre a una escuela. ¿Por qué crear una escuela? ¿Por qué ese nombre?
R: Se dio la oportunidad en el año 1965 de poder hacerlo. El nombre lo puse porque hay circunstancias que ayudan, que tienen una raíz, cierta ideología. Estaba en la universidad estudiando psicología, y mi ayudante de trabajos prácticos de la materia Psicología General II era Emilia Ferreiro, una gran conocedora de Piaget. Enseñaba con tanto entusiasmo la teoría de Piaget que a mí me apasionó y tuve la convicción de que los problemas educativos se resolverían estudiando y aplicando sus enseñanzas; ya que no solo tiene esta posibilidad de otorgarle al sujeto una participación en la construcción del conocimiento, sino que además tiene una faceta que luego se llamó sociocognitiva. Es decir que el individuo no está aislado y solo, y para mí, aún en ese momento inicial, trabajar en una escuela era trabajar en grupo. Le puse ese nombre porque para mí representaba una forma particular humana, única, de apropiación de la realidad.
P: Este señor Jorge Apel, que hoy entrevistamos, le pone ese nombre como definición filosófica. No es simplemente homenajear a Piaget, sino que era también un compromiso y una toma de decisiones.
R: También era la inconsciencia de un joven.
P: Pedacitos de realidad que tuvieron una intención, joven soñador que soñó una escuela. ¿Cómo era esa escuela?
R: La escuela tenía que ser alegre. Si no te divertías trabajando, la escuela no tenía mucho sentido.
P: ¿Personal o metodológicamente?
R: Las dos cosas. No veía la separación.
P: La alegría era parte del método.
R: Partíamos de la base de que el chico era único y teníamos que respetar esa individualidad. Cada chico era un sujeto epistémico. Era él y representaba a todos los chicos, era él y todos los chicos a la vez, el problema era de él, pero también de todos los chicos o de cualquier otro chico, eso lo unía con todos los otros conceptual y prácticamente.
Trabajamos en grupo. El grado es un grupo de gente que no se eligió entre sí, que le tocó estar y si el adulto puede favorecer, despojar al grupo de los obstáculos que siempre se encuentran y que a veces son perturbadores, puede generar algo a lo largo de los siete años de la escolaridad. Un niño puede ayudar a otro, puede participar con otro. Conocerse a sí mismo para saber en qué cosa es fuerte y puede aportar al que no lo es en ese particular momento de un saber puntual y en desarrollo.
P: ¿Cuáles son los obstáculos?
R: Hay todo tipo de obstáculos, pero en su superación está la virtud. Los obstáculos surgen de las diferencias, también las virtudes surgen de las diferencias. Ambas cualidades se pueden superar dependiendo de los adultos, de las biografías individuales y de ciertas cuestiones exteriores que están en los objetos a descubrir. Los abordajes para superarlos a veces son grupales y a veces individuales y ambas situaciones son necesarias para que el grupo pueda funcionar armónicamente.
P: Veo un punto de vista original, me estás hablando de las emociones. En tu escuela es importante que el chico esté bien y además mirar la dinámica, que es sumamente importante.
R: Sí, así es. Sumamente importante.
P: Además hay un currículo.
R: Y ahí intervenía, otra vez una mirada piagetiana sobre la posibilidad de desarrollo curricular.
P: ¿Cómo te relacionabas con eso?
R: Esta construcción del conocimiento que decía Piaget se hace mediante una actividad y esta actividad es física en un momento, es una actividad en el mundo exterior y pasado el tiempo la actividad puede ser mental, solo interiorizada. Puedo ir físicamente a un lugar, una vez hecho puedo imaginar que voy a ese lugar. El humano puede imaginar que vuelve sin hacerlo físicamente. Para sumar algo el niño, primero agrupo, y necesita poner los objetos que suma frente a sí y los cuenta para saber qué cantidad tiene cuando está todo junto. Al principio poner una cosa con la otra físicamente y hay otro momento que lo puedo hacer en mi “cabeza”. Pero esto no es repetir lo que la señorita pone convencionalmente en el pizarrón en forma de columna con una cruz que convencionalmente se llama más y que significa una acción. Ese aprendizaje debe estar mediado por la posibilidad de la actividad.
P: Entonces tenemos: 1) respeto por el chico; 2) el grupo; 3) la actividad.
R: Para aprender tenés que hacer cosas, para aprender tenés que desarrollar proyectos, hacer relatos, solucionar problemas, porque es la actividad que tenés que enfrentar. En otras palabras, el currículo estaba mediado por una selección de actividades posibles.
P: El currículo, la multitud de temas, es una decisión gubernamental. Ante esto decías: si yo no enseño esto haciéndolo, no lo puedo conceptualizar. Ese proceso tarda mucho tiempo, ¿pensabas que ibas a cumplir los programas?
R: No y sí. Los programas de estudios son una graduación de contenidos abstractos que en general están basados sobre las experiencias de la humanidad. Muchos los puedo hacer en la acción, aun cuando después no lo generalice, pero el problema lo tengo ahí. No puedo generalizar con una verbalización declamatoria de que eso es así, pero el problema lo enfrenté. Es decir que no cumplo el programa en la medida de los procedimientos abstractos, los recursos enunciativos, los algoritmos esperados, pero sí cumplo el programa en lo que hace al armado epistemológico que constituyó el problema que algún funcionario o grupo de expertos seleccionó para enseñar.
P: La lista de temas estaba ahí, había contenidos, ustedes miraban ese tema, e iban al fondo, a lo que planteaba el tema, y buscaban una manera de hacerlo a su modo.
R: Ejemplo. Se me ocurre que yo tengo que enseñar a medir, y eso es relativamente fácil: puedo enseñar eso, diciendo, esto es un metro. ¿Ven?, tiene rayitas, como son cien rayitas entre cada una de ellas hay un centímetro. Pero puedo hacer un proceso de medir el patio contando pasos, y pasando de la medida corporal de ese chico, a establecer un promedio de pasos y luego a sacar de allí una convención. Podemos contar y explorar la historia de las luchas humanas por establecer un metro-patrón. ¡Tarda mucho! ¡Ese metro tiene un valor diferente al “otro” metro! Puedo decir cuántos pasos de cada uno entran en el patio, puedo también contar los pasos de la humanidad para obtener algo que garantice cierta imparcialidad en la medida, los acuerdos sociales para construir esa medida que en el programa aparece como el metro, múltiplos y submúltiplos.
P: Cada chico desde su pie tiene que encontrar una unidad de medida y compararlo con los otros, igual que el metro, y hay que hacer un acuerdo porque si cada un mide con su pie no se pueden hacer cosas en común, y ahí entienden que se decidió tener una sola unidad de medida y aceptan eso, y pasan a estudiar la unidad de medida de la humanidad.
R: Otra situación similar la puedo ejemplificar con el problema que se plantea cuando el niño tiene que comprender la diferencia entre perímetro y superficie. Es difícil para los chicos entender que la parte exterior es el perímetro y la superficie es otra cosa, algo no lineal. Uno puede jugar a construir una maqueta de una plaza con objetos. El perímetro es fácil de pasar a números, la superficie no tanto. Pero la verdadera situación se plantea cuando movemos los objetos en la plaza, o incluimos otros que pueden estar colocados en el borde de ella. Muchos niños rodean el perímetro danto lugar a los objetos y este se altera. Hacerlo con una maqueta ayuda, pero mucho más cuando lo hacemos realmente en el patio de juegos. La discusión sobre superficie y perímetro es riquísima, hasta que se entiende el concepto de qué es perímetro y qué es superficie.
P: La escuela tenía que construir propuestas. Otro dato de la realidad de esta escuela es que consideraba ir al aprendizaje profundo, respetar la individualidad de los chicos, y entender que todo se hace en grupo y hacer un esfuerzo constante para que el niño y el grupo sean funcionales al aprendizaje. Con ese sueño se crea la escuela.
Era una escuela donde la individualidad del niño era respetada realmente, entendiéndolo, y ayudándolo. El grupo era muy importante. Eso era sumamente importante como entidad social. Desafiando la longitud de los programas de estudio del ministerio con una filosofía educativa diferente insertando la acción y la reflexión.
Empezó la escuela, ¿qué pasó?
R: Fueron muchos años, hubo muchos períodos, hubo un período constitutivo fundacional, discusiones de cada piecita del engranaje, muy excitantes, desde horarios de entradas y salidas, la posibilidad de que un grupo interrumpa antes y salgan al patio, porque su período de concentración ha terminado. La comprensión de que el cuerpo interviene en el aprendizaje y que si están cansados salgan a cargar energías jugando. La función del juego como algo fundamental. El cuerpo interviene en el aprendizaje como fundamental en la constitución de grupos de trabajo también entre los adultos.
La constitución o el respeto de una pirámide de actividades que va de lo concreto a lo abstracto. Qué es eso de lo concreto, cómo se llega a lo abstracto. Maquetizar un concepto, dramatizarlo, una parte de una historia era enriquecedor porque te obligaba a buscar desde trajes o posibles diálogos, fue una experiencia sumamente rica que daba la posibilidad de toda una época de trabajo.
La escuela era chica, de jornada completa, y era obligación descansar después del almuerzo. Los maestros descansaban con los chicos y almorzaban juntos. La comida también daba la posibilidad de una actividad compartida entre los chicos y los adultos. Surgían temas que también podían ser dramatizados, se hacía la síntesis, y tomados luego por la profesora de plástica, con una entrada diferente a la intelectual. Fueron épocas muy ricas.
Una vez constituida la escuela pudimos hacer experiencias innovadoras como mezclar grados. La idea era que no todos aprendemos con la misma velocidad y que el chico de diez años podía estar al mismo nivel con uno de doce y que el de doce podía compartir con uno de nueve intelectualmente, porque estos estadios no van por edad, sino por sucesión, por lo tanto, nos permitíamos jugar a mezclar grupos para enseñar temas. Algunas veces proponíamos temas diferentes y cada grupo elegía, y nosotros ocasionalmente guiábamos a algún chico eligiera lo que nos parecía adecuado para él. Otras veces funcionaban como tutores, es decir, los grandes a los chicos. Proponíamos cinco o seis temas diferentes para toda la escuela, cada maestro elegía, siempre eran temas constructivos. Un ejemplo: armar el gallinero de la escuela. Eso había que armarlo, y el que quería, iba. Y así como esa, siete u ocho opciones donde la escuela se mezclaba por un período determinado, esas fueron experiencias muy motivantes. Esa fue la segunda época.
En la tercera época, ya teníamos edificio propio y su construcción fue muy particular. Decidimos que íbamos a tener patios por niveles, 1.°, 2.° y 3.° tenían su propio patio, 4.° y 5.°, patio común de esos grados y así los otros. Podían cruzarse si querían y nos daba además la posibilidad de salir al recreo sin molestar a los otros. Algunas ideas se podían consolidar en el edificio. La escuela está muy unida a los espacios que los arquitectos consideraban necesarios de acuerdo con lo que la regulación escolar establece, por lo tanto, cambiar esto, poner pisos donde los directores no tenían el control de todo, porque no había un patio al que dieran todas las aulas, fue un desafío. En la escuela pasaban cosas, en los distintos grupos y en los distintos pisos simultáneamente. Ahí aprendimos a diferenciar algunos temas de lo que teníamos que construir y los que aun construyendo no iban a aprender. Porque había una diferencia entre lo que se exigía curricularmente y a eso no le dedicábamos tiempo, que lo repitan, que lo sepan de memoria.
Aprendimos a diferenciar a qué le íbamos a dedicar tiempo y a qué no valía la pena porque no lo iban a entender, entonces que lo sepan de memoria, que repitan el algoritmo y ya está porque era una herramienta útil.
P: Se dieron cuenta de que había temas que estaban en el programa de estudio, que no eran susceptibles de ser pasados por el “filtro de Piaget”.
R: No solo por el tipo de temas, sino porque la organización curricular hace al mundo dividido en materias y secuenciado y la vida no secuencia. ni lo divide en materias. Cada uno ve la vida como una totalidad desde la percepción que la evolución y el grado de conocimiento que posee lo permite. El problema no está dividido en materias, hay soluciones complejas, simples. Problemas que podés resolver con mañas, sin conocimiento y eso es lo que después le tenés que facilitar. No solo es exceso de contenido, de verbalización de contenidos, la organización misma dividida en materias impide el abordaje a través de la acción.
No es fácil salir de eso porque hay una expectativa externa. Después vinieron los 90 y yo no lo pude superar. En educación viene con un énfasis en el contenido como reacción crítica al constructivismo. El constructivismo tiene una mirada puesta en el proceso y el “contenidismo” pone el énfasis en la obtención de un resultado. La época de los 90 viene con un cambio en el paradigma sociopolítico. El mundo no está dividido en dos, el muro cayó, hay un solo modelo de pensamiento, triunfó el econometrismo. Se debilitó la idea de utopía y de ideal; se exigían resultados medibles, en notas, calificaciones, y empezaron los operativos nacionales de evaluación: otro indicio más de los cambios del control del Estado en la educación. Ahí empecé a estudiar evaluación. Cambió el paradigma, cambió el modelo, cambiaron las exigencias de los padres y yo no pude sostener una idea constructivista de la educación El respeto por el chico, las relaciones, se siguen sosteniendo. La base de un aprendizaje creativo cuando se obtienen resultados evaluables en métrica, no lo sé hacer. A lo mejor se puede, yo no supe.
P: Se crea una escuela en Buenos Aires, quien la creó, un apasionado de Jean Piaget que dice que el que aprende también tiene un rol, construye el aprendizaje, trata de plasmar esa idea en una escuela real. Aplica esta idea a todo lo que hace e integra a los docentes, a los padres y por supuesto a los chicos. Crea un ambiente real que me costó entender, como por ejemplo, que un grupo que está aprendiendo y se cansa, entonces mejor que salgamos al recreo, o un tema que surge en un almuerzo, o de una actividad cualquiera, y entonces no hagamos lo que el programa indica, sino hagamos lo que surge ya que viene de los chicos con una motivación y una pregunta, la incursión de la tecnología, y se topa con la realidad de la estandarización. Entonces, analicemos qué se ganó y qué se perdió.
R: Lamento la pérdida de la utopía, creo que es lo más grave.
P: ¿Qué es la utopía?
R: Es creer en algo mejor, que algo mejor va a venir. Nunca se va a alcanzar. Es creer que puedo ayudar a través de la educación a que los chicos estén mejor en términos de solidaridad, libertad individual, creatividad, búsqueda personal, respeto por el otro, mirada en términos de esos valores sencillos y profundos. En términos de los diez mandamientos, o tal vez de los once mandamientos si creemos en que uno debe amar al prójimo como a sí mismo. Yo hablo de utopía en educación.
P: ¿Por qué en educación hace falta?
R: Porque nosotros educamos para mañana, es decir, educamos hoy para hoy en tiempo presente, pero pensando en el mañana. Pensando un futuro, qué hará ese chico y qué presidente será ese chico. Porque todos podríamos ser para todos. Será un ciudadano del mundo. Si resulta que solo es consumista, en eso algo tuvimos que ver, tenemos que hacernos cargo de lo que producimos y también hay que hacer algo para mañana con el chico de hoy, hay que jugarse.
P: ¿Por qué afirmás que se terminó la utopía?
R: Porque la gente no busca para mañana. Hay mucha incertidumbre en el mundo y en la escuela muchísima más. Parte de la incertidumbre tiene que ver con el criterio de autoridad, que está cuestionada por múltiples razones, pero respecto de la escuela primaria, no te olvides que el docente tiene un doble rol simultáneo, es autoridad moral y autoridad de conocimiento. No puede ser autoridad de conocimiento sin autoridad moral. Esa autoridad fue corroída, el chico no tiene el mismo adulto. La idea de infancia fue cambiando, por múltiples circunstancias, desde los derechos del niño, hasta la edad de imputabilidad, familia disgregada, embarazos adolescentes, etc., todo contribuyó a que el mundo cohesivo y coherente de una escuela, que delegaba el poder del padre en el maestro, no exista más tal como lo era. El maestro no tiene la misma delegación de poder que antes, es cuestionado, el maestro se cuida por ejemplo de que el padre no le haga un juicio, esto era impensable, porque el padre delegaba por medio del estado la autoridad en el docente. Es muy difícil construir una utopía si no se es responsable.
P: ¿Cómo afecta eso de que no exista una utopía en la escuela?
R: Me parece que afecta a la pasión, no a la vocación. Mi pasión estaría puesta si yo sé dónde los llevo, que tengan una clase particular de educación, enseñarles el currículo es un medio para que sean buenos adultos, buenas personas. Esa pasión se ve corroída. Cada vez el individualismo es mayor, entonces se empequeñece el mundo de ese chico. Es otro factor que contribuye a la incertidumbre entre el individuo y la globalización.
P: Entonces no habiendo utopías, el sueño de una sociedad posible o de lo que queremos para el niño en el futuro, habiendo un control del contenido, que hoy no puede ser desafiado, pero la gente va a la escuela. No se le dio a la escuela libre albedrío ni siquiera en los tiempos ni los procesos. Se empezó a controlar el contenido, el examen pedía un resultado en ese formato. ¿No se puede aplicar pasión al tratar de lograr esos resultados?
R: Sí se puede, el tema es que lo que se logra es poner énfasis en afianzar el método, estás afianzando la metodología para lograr resultados, no la idea de futuro. Se puede poner pasión en hacer las cosas mejor, ¿qué es “las cosas mejor” sin pasión? En vez de este método el otro, en vez de diez minutos, quince, en vez de tres cuentas, dos o siete, La pasión empieza a transformarse en un detalle de mejor tecnología, más tecnología uno a uno, mejores máquinas, actualización de la pizarra digital, entrenamiento docente para que sean más metodólogos, cómo le vamos a tomar la evaluación, evaluación cualitativa o cuantitativa.
P: ¿Qué falta?
R: Pasión, pasión por el chico que tenés ahí, no por el resultado, ¡tenés un pibe ahí!
P: ¡Tenés un pibe ahí!
La Escuela Piaget
La escuela Piaget fue creada por un grupo de padres en 1966, y comenzó a funcionar en una vieja casona de la calle Juan María Gutiérrez 3950, en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una forma de entender la complejidad de una institución puede ser sobrevolar una secuencia temporal que resulte significativa, lo que solo nos dará una mirada panorámica, pero si no confundimos esto con la comprensión del todo, tal vez ayude.
El comienzo y el fin de una institución son productos de una serie de complejas situaciones conjugadas. No es únicamente la voluntad de quienes lo hacen, sino las oportunidades sociopolíticas que permiten que esa voluntad se transforme en acción, la acogida del grupo social donde se implanta, las redes de recursos existentes o tan solo disponibles.
Debemos separar el fin de la intervención de esta dirección en la conducción de la Piaget con el cierre de la Escuela Jean Piaget y la cancelación de la inscripción A-612 en el registro de instituciones educativas, supervisadas por el Estado por medio de la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
En el año 2004, después de una intensa negociación, se vendieron las acciones de Escuela Jean Piaget S.A.E.E. a otra institución. Los fundadores dejamos el directorio de la empresa –integrado la mayor parte de la vida de la sociedad por Marcos Trajtenberg, Rosita D. de Trajtemberg, y yo, Jorge Apel–; renuncié a la representación legal de la escuela frente a la entonces S.N.E.P., me retiré físicamente de la escuela que amé profundamente y amo todavía, y de la conducción político-pedagógica de ésta. Simultáneamente también dejó de trabajar la profesora Mary Kochian que fue directora de la Sección Primaria desde el año 1972. Las nuevas autoridades fijaron la orientación, establecieron normas y principios de conducción a gran parte del personal de la primaria y jardín que permaneció trabajando con amor.
En la película A propósito del Sr. Smith,5





























