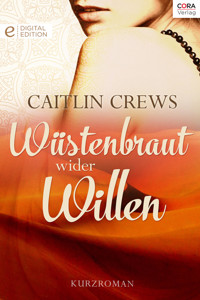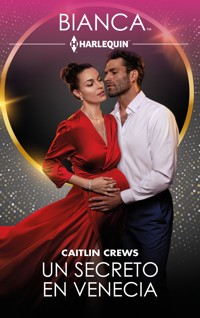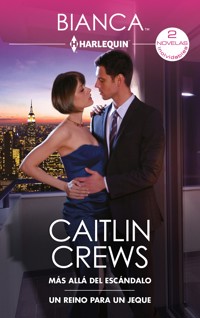4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ómnibus Bianca 455 La princesa y el millonario Caitlin Crews Sigiloso y peligroso, Luc Garnier podía lograr lo imposible. La princesa Gabrielle no tenía precio. Aun así, Luc había desafiado las probabilidades en contra y conseguido un contrato matrimonial. Sería una unión sobre el papel primero, y de carne y hueso después… El regreso del jeque Caitlin Crews El jeque Tariq bin Khalid Al-Nur era tan duro y traicionero como el desierto del que sería rey, pero no podía subir al trono hasta que no contrajera matrimonio. ¿Por qué, entonces, seguía soltero? No podía dejar de soñar con la encantadora Jessa Heath, una chica corriente, pero inolvidable. Jessa sabía que Tariq y ella tenían una cuenta pendiente. ¿Y si se dejaba llevar y se permitía el lujo de aceptar su proposición? Una última noche para dejar atrás la pasión del pasado… Pero en una sola noche podría desvelarse el secreto que había mantenido oculto durante años…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica. Una división de HarperCollins Ibérica, S.A. Avenida de Burgos, 8B - Planta 18 28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A. N.º 455 - julio 2023
© 2009 Caitlin Crews La princesa y el millonario Título original: Pure Princess, Bartered Bride
© 2010 Caitlin Crews El regreso del jeque Título original: Majesty, Mistress...Missing Heir Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd. Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A. Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia. ® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países. Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1180-013-6
Índice
Portada
Créditos
La princesa y el millonario
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
El regreso del jeque
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Promoción
Prólogo
Luc Garnier no creía en el amor.
El amor era una locura. Era agonía, desesperación y vajillas lanzadas contra la pared. Luc creía en los hechos. En las pruebas. En contratos blindados y en la incuestionable certeza del dinero. Toda su vida había sido implacable y había disfrutado a cambio de un enorme éxito. No creía que fuera suerte o casualidad. La emoción no tenía nada que ver.
Y por lo mismo, la emoción no tendría nada que ver en la elección de su futura esposa.
La Costa Azul refulgía bajo el sol de la tarde mientras paseaba por Niza en dirección a Promenade des Anglais, donde se erigía el famoso hotel Negresco asomado a las azules aguas de Baie de Anges y el Mediterráneo al fondo. Era uno de sus hoteles favoritos en Francia, tanto por el servicio como por las obras de arte que albergaba, pero el motivo que le llevaba a aquel lugar ese día era otro muy distinto.
Había llegado aquella mañana en avión desde París, decidido a comprobar por sí mismo si la última candidata a esposa era tan guapa como parecía en la foto.
El problema era que todas parecían estupendas ya que uno de los requisitos para formar parte de su lista era que provinieran de la nobleza. La última había parecido perfecta, pero unos días con lady Emma en Londres habían revelado una exagerada afición a la vida nocturna y los hombres.
No le preocupaba que su esposa tuviera un pasado, pero prefería que ese pasado no incluyera a personas que pudieran ser objetivo de la prensa amarilla.
–Así son las chicas de hoy –había sentenciado su mano derecha, Alessandro, después de que Luc descubriera la última juerga nocturna de lady Emma.
–Las mujeres modernas podrán ser todo lo juerguistas que quieran –le había espetado–, pero mi esposa no. ¿Pido demasiado?
–¡Si sólo fuera eso! –Alessandro había soltado una carcajada–. Debe ser noble, cuando no aristócrata para honrar tu ascendencia. Deber ser pura. No puede haber sido joven ni estúpida, para que no se haya visto salpicada por ningún escándalo. No creo que exista.
–Puede que no –había admitido Luc mientras cerraba con gesto de desagrado el dosier recopilado sobre lady Emma–. Mi madre me enseñó hace mucho que, a menudo, la belleza no hace más que enmascarar la deshonra y la traición. Sólo te puedes fiar de una reputación intachable –había sonreído a Alessandro–. Si existe, la encontraré.
–¿Y qué pasa si esa maravilla no desea casarse contigo?
–¡Por favor! –Luc había soltado una carcajada–. Eso es poco probable que suceda, ¿verdad? ¿A qué mujer no le gustaría convertirse en mi esposa? ¿Qué puede desear una mujer que yo no pueda ofrecerle? Pondré todo mi dinero y poder a su entera disposición.
–A las mujeres les gusta el romanticismo –Alessandro había suspirado. Su alma romántica italiana se rebelaba–. No quieren ser tratadas como una propuesta de negocios.
–Pues así son las cosas –Luc se había encogido de hombros–. Y ella deberá comprenderlo.
–Me temo, amigo mío, que vas a estar buscando mucho tiempo –Alessandro había sacudido la cabeza.
Pero a Luc no le asustaba el trabajo duro y, aparentemente, inútil. Y en ello reflexionaba al girar la esquina y encontrarse frente a la entrada del hotel. Sus famosos padres habían fallecido cuando él apenas contaba veintitrés años, y había tenido que abrirse camino él solo. Incluso antes de su muerte en un accidente de barco, ya había ido más o menos por su cuenta. A sus padres siempre les había interesado más su relación de pareja, con sus permanentes complicaciones, que su propio hijo.
Sin embargo no lamentaba la manera en que lo habían criado, por mucho que algunas personas insistieran en que reflejaba alguna carencia, algo que nadie se había atrevido a decirle a la cara desde hacía bastante tiempo. Crecer en un ambiente tan cargado de pasión, celos y traición le había liberado de las necesidades que parecían gobernar a otros hombres. También le había permitido tener más éxito, y eso era lo único que le importaba, porque, ¿qué más había en la vida? No le interesaba el amor ni las emociones. Lo que deseaba era una esposa en el sentido más tradicional de la palabra, por los motivos más tradicionales. Estaba a punto de cumplir los cuarenta y ya era hora de formar una familia que portara su legado y la aristocrática sangre italiana de su madre. La esposa que eligiera tendría que tener la misma sangre augusta, de una nobleza que datara de siglos, al menos equivalente a la de su propia familia. Era la tradición. Era su deber.
Necesitaba una esposa que conociera su deber.
Entró en el antiguo y elegante hotel y pasó ante los porteros con guantes blancos. Atravesó el Salon Royal con la cúpula diseñada por Gustave Eiffel y los candelabros de Baccarat que iluminaban a algunos de los mayores filántropos del mundo. Pero él hizo caso omiso de todo mientras buscaba con la mirada a la mujer a la que había ido a conocer. Al fin la vio, la princesa Gabrielle de Miravakia.
Le agradó comprobar que destacaba entre la multitud con naturalidad. No intentaba atraer la atención sobre ella. No se insinuaba de manera indecorosa ni se acercaba a los hombres que competían por su atención. Se mantenía tranquila y elegante, refinada y regia.
Era muy bonita, lógicamente. Era una princesa real, la heredera al trono de su país. Luc ignoró su aspecto y se centró en su manera de conducirse, totalmente impecable.
Llevaba los cabellos recogidos en un elegante moño a la altura de la nuca e iba vestida con un sencillo vestido. Sus únicas joyas eran unos pendientes y una pulsera. Era todo sofisticación y elegancia mientras presidía una de las múltiples galas benéficas que la habían hecho famosa. Era la princesa perfecta en todos los sentidos.
Pero no podía fiarse sólo de su aspecto. ¿Sería realmente tan impecable como parecía?
Luc le pidió una bebida al camarero y se apartó de la gente para poder observarla sin ser visto. Había averiguado que la princesa estaría en Niza durante toda la semana y tenía previstas unas cuantas apariciones en público, algo que no le interesaba tanto como saber a qué iba a dedicar sus ratos libres.
Estaba convencido de que, igual que lady Emma, la princesa Gabrielle acabaría por mostrársele tal y como era. Sólo tenía que tener paciencia y esperar.
Sin embargo se permitió unos segundos de optimismo.
Si resultaba ser tan perfecta como parecía, lo había conseguido. Al fin había encontrado a su esposa.
Capítulo 1
–Cumple con tu deber –le había ordenado su padre instantes antes de que el órgano de la catedral cobrara vida–. Haz que me sienta orgulloso de ti.
Las palabras resonaban en la mente de la princesa Gabrielle cuyo paso era ralentizado por el peso del traje de novia. La larga cola fluía a sus espaldas, extendiéndose casi tres metros como correspondía a una princesa el día de su boda. Pero ella sólo sabía que le costaba caminar, aunque mantuvo la espalda recta y la cabeza alta... como siempre.
Afortunadamente, el velo que le cubría el rostro ocultaba la expresión que, por primera vez en sus veinticinco años, temía no poder controlar, así como las lágrimas que inundaban sus ojos.
No podía llorar. Allí no. No en ese momento.
No mientras avanzaba por el pasillo de la catedral de su reino, del brazo de su padre, el rey de Miravakia. El hombre al que había intentado, sin éxito, complacer toda su vida.
Incluso en la universidad había estado tan obsesionada con ganarse la aprobación paterna que había estudiado a todas horas. Mientras sus compañeros iban de fiesta por Londres, Gabrielle se había enterrado entre libros. Al acabar los estudios, a pesar de su título de economista, se había entregado a las obras benéficas, tal y como esperaba su padre que hiciera una princesa de Miravakia. Cualquier cosa para ganarse su favor. Ése era el mantra de su vida. Incluso el matrimonio con un perfecto extraño que él había elegido.
¿Por qué lo aguantaba? El suyo no era un reino feudal, ni ella un bien consumible. Sin embargo no sabía cómo contradecir a su padre sin caer presa de su furia.
–He aceptado una propuesta de matrimonio –había dicho el rey Josef una mañana tres meses atrás.
Gabrielle había dado un respingo. Su padre ni siquiera había levantado la vista del desayuno. Le sorprendía que le hubiera hablado siquiera. Normalmente desayunaba en silencio mientras leía el periódico, aunque siempre insistía en que ella lo acompañara.
–¿Una propuesta de matrimonio? –se sorprendió. Su padre no había mostrado el menor interés por volverse a casar desde la muerte de su madre cuando ella tenía cinco años.
–Una mezcla de sangre real y riqueza casi ilimitada que me pareció muy atractiva –había dicho el rey–. Y desde luego reforzaría el estatus del trono de Miravakia.
Era como discutir la compra de un coche. La mente de Gabrielle había echado a volar. ¿Iba a tener una nueva madre? La idea casi le resultó divertida. Por mucho que amara a su padre, no era fácil vivir con él.
–No habrá un tedioso y prolongado noviazgo –había continuado su padre mientras se frotaba los finos labios–. No tengo paciencia para esas cosas.
–Claro –había asentido ella.
¿A quién habría podido encontrar su padre que cumpliera los requisitos para ser su esposa? Por norma general solía tener una pésima opinión de cualquier mujer y, como rey de Miravakia, la novia sólo podría pertenecer a una selecta lista de miembros de la realeza.
–Espero que te comportes como es debido –había continuado él–. No quiero ninguna escenita histérica tan habitual entre las de tu género cuando se les habla de bodas.
Gabrielle había evitado responderle.
–Confío en que lo organices todo rápida y eficazmente.
–Claro, padre –había contestado ella de inmediato. Nunca había planificado una boda, pero no podría ser tan diferente de los actos de Estado que sí había organizado. Disponía de un equipo estupendo, capaz de cualquier milagro. Además, a lo mejor una nueva esposa conseguía hacer aflorar un aspecto más tierno de su rígido padre.
Perdida en sus pensamientos le sobresaltó el ruido que hizo el rey con la silla al levantarse. Y sin decir una palabra más, dio por zanjado el asunto. Qué típico de él. Sintió una súbita oleada de afecto por sus rudas maneras que casi le hizo reír.
–Padre –lo llamó antes de que abandonara la sala.
–¿Qué quieres? –se volvió él con impaciencia.
–¿No me vas a decir el nombre de la novia? –sonrió ella mientras se reclinaba en la silla.
–Deberías esforzarte un poco más, Gabrielle –su padre la miró fijamente con el ceño fruncido–. De lo contrario vas a arruinar este país cuando me sucedas. La novia... eres tú.
Sin añadir nada más, el rey se dio media vuelta y salió de la habitación.
Al recordarlo aquella mañana en la catedral, Gabrielle se quedó sin aliento mientras el pulso se le aceleraba. Sentía aumentar el pánico y luchó por hacer entrar algo de aire en los pulmones mientras se ordenaba calma.
Su padre no perdonaría jamás una escena, o si mostraba cualquier cosa que no fuera una dócil aceptación, incluso gratitud, por el modo en que había dirigido sus asuntos. Su vida.
Su matrimonio.
Sintió bajo la temblorosa mano la pesada y áspera manga de la ornamentada chaqueta del rey mientras avanzaban por el pasillo central. Cada paso le acercaba más a su destino.
No podía pensar en ello. No podía pensar en él... su novio. Pronto su esposo. Su compañero. El rey de su pueblo cuando ella se convirtiera en reina. De sus labios surgió un sonido parecido a un sollozo, aunque afortunadamente quedó tapado por la música.
La catedral estaba abarrotada de miembros de la realeza y la nobleza europea, así como aliados políticos y socios de su padre. En el exterior, el pueblo de Miravakia celebraba la boda de su princesa. La prensa proclamaba la alegría en las calles desde que su Gabrielle había encontrado a su esposo. Su futuro rey.
Un hombre al que ella no conocía y apenas había visto. Nunca en persona.
Su futuro esposo la había conseguido mediante contratos, reuniones con su padre y negociaciones. Todo sin el consentimiento o conocimiento de la novia. Su padre no le había pedido opinión, ni siquiera había considerado sus sentimientos. Había decidido que era hora de que se casara, y le había elegido el novio.
Gabrielle jamás discutía con su padre. Jamás se rebelaba ni le contradecía. Era buena, obediente, respetuosa hasta la extenuación. Y todo con la esperanza de que algún día le devolviera algo de ese respeto. Quizás incluso que la amara... un poco.
Sin embargo, su padre la había vendido al mejor postor.
Luc se sintió triunfante al contemplar a la mujer que pronto sería su esposa acercarse por el pasillo central. De pie en el altar, apenas se fijó en los arcos de vidrieras o las cientos de gárgolas que lo contemplaban desde lo alto. Su atención estaba fija en ella.
Apretó los labios con fuerza al pensar en su imprudente e irreflexiva madre y la destrucción que había desencadenado con su rebeldía, sus pasiones. Pero Luc no tenía el carácter manipulable de su padre. Él no aceptaría un comportamiento así, no de su esposa.
Esa esposa debía estar a salvo de cualquier posible reproche. Debía ser práctica, ya que el matrimonio lo sería sobre el papel primero, y de carne y hueso después. Pero, sobre todo, debía ser digna de confianza porque él no toleraba la traición. En su matrimonio no habría ninguna «discreta aventura». Sólo aceptaría plena obediencia. No habría chismorreos en la prensa, ningún escándalo.
Había buscado durante años. Había rechazado a innumerables mujeres, y casi rozado el fracaso con lady Emma. Como todo en su vida, desde los negocios a su vida privada, celosamente guardada, su negativa a un compromiso le había aislado, aunque también recompensado.
Como jamás se había comprometido, había conseguido lo que deseaba. La princesa perfecta. Al fin.
La princesa Gabrielle era sumisa y dócil, como evidenciaba su presencia en la catedral, avanzando hacia un matrimonio concertado porque su padre se lo había ordenado. Todo iba saliendo bien. Suspiró complacido.
Recordó los soleados días en que la había seguido por Niza. Poseía una elegancia natural y no se alteraba por mucho que llamara la atención. Jamás en su vida había provocado un escándalo. Era conocida por su serenidad y su absoluta ausencia en los titulares de prensa. Y si aparecía en los periódicos era sólo en referencia a sus obras benéficas. Comparada con las demás aristócratas que se paseaban por Europa, podría considerársela una santa.
El imperio de Luc Garnier estaba basado en el perfeccionismo. Si no era perfecto no podía llevar su nombre.
Y su esposa no sería una excepción.
No había dejado nada al azar. Había encargado a otros la recopilación de información, pero él había tomado la decisión final, como siempre, fuera cual fuera la adquisición. La había seguido en persona porque sabía que no podía fiarse de la opinión de nadie más. Los demás podrían haber cometido errores o pasado por alto algún detalle, pero él no. No habría abordado a su padre de no haber estado absolutamente satisfecho. No sólo era la mejor elección como esposa, sino su elección.
Luc se había reunido con el rey Josef, para perfilar los últimos detalles del contrato, en la lujosa suite del monarca en el hotel Bristol de París.
–¿No desea conocerla? –había preguntado el monarca una vez concluido el trato.
–No será necesario –había contestado Luc–. A no ser que usted lo desee así.
–¿Y a mí qué me importa? –el rey había resoplado por la nariz–. Se casará con usted.
–¿Está seguro? –había preguntado Luc, aunque sabía que las negociaciones jamás habrían llegado tan lejos si el rey no estuviera seguro de la obediencia de su hija–. El nuestro no es un acuerdo muy habitual hoy en día. Una princesa y un reino a cambio de riqueza e intereses comerciales. Parece algo más propio del pasado.
–Mi hija fue educada para hacer lo correcto por su país –el rey agitó una mano en el aire–. Siempre he insistido en que Gabrielle comprenda que su posición requiere cierta dignidad –frunció el ceño–. Y una enorme responsabilidad.
–Pues parece que se lo ha tomado muy en serio –había observado Luc–. Jamás he oído que se hable de ella salvo para hacer referencia a su elegancia y serenidad.
–Por supuesto –el rey pareció sobresaltado–. Toda su vida ha sabido que su papel como princesa iba antes que cualquier consideración personal. Será una buena reina algún día, aunque necesita una mano firme que la guíe. No le causará problemas.
Eso satisfacía plenamente a Luc.
–Pero basta ya –el monarca parecía molesto por haber dedicado tanto tiempo a hablar de algo tan poco interesante–. Brindemos por el futuro de Miravakia.
–Por el futuro de Miravakia –había murmurado Luc. Gabrielle se convertiría en su esposa y, por fin, se demostraría a sí mismo y al mundo que no estaba cortado por el mismo patrón que sus difuntos padres. Él, Luc Garnier, quedaría libre de cualquier reproche.
–Eso, eso –el rey Josef alzó una ceja invitando a las confidencias–. Y por las mujeres que saben cuál es su lugar.
Esa mujer avanzaba hacia él por el pasillo de la catedral y Luc se permitió una sonrisa.
Era perfecta, se había asegurado de ello. Y estaba a punto de convertirse en suya.
Gabrielle lo veía desde detrás del velo. Se erguía alto ante el altar y su mirada parecía ordenarle que se acercara a él. Que se acercara a su futuro.
A su novio, al que no había visto antes, aunque le había investigado. Por parte de madre descendía de un rancio linaje de aristócratas italianos y su padre había sido un multimillonario francés cuya fortuna había duplicado Luc antes de cumplir los veinticinco. La turbulenta historia de amor de sus padres había sido portada de la prensa. Habían fallecido en un accidente de barco cuando su hijo contaba poco más de veinte años. Y según algunos, eso explicaba su carácter decidido y emprendedor. La mandíbula, junto con el brillo de los oscuros ojos, delataba un carácter despiadado.
«No puedo hacerlo...».
Y sin embargo iba a hacerlo.
No tenía elección, no se había permitido ninguna, pero tampoco tenía por qué obligarse a presenciarlo. Mantendría la mirada baja. No quería mirar a ese hombre, a ese extraño que pronto sería su esposo. Las enormes manos le agarraron los temblorosos dedos para guiarla en los últimos pasos hasta el obispo.
Gabrielle tenía todos los sentidos en alerta. El corazón latía alocadamente contra las costillas y unas lágrimas de rabia, y algo más oscuro, amenazaban con inundar sus ojos e impedirle la visión.
Era tan masculino, tan inconmovible. A su lado, su gran corpulencia le hacía parecer una enana. Irradiaba fuerza y un calor amenazante que surgía de la mano que la aferraba con fuerza y que hacía que sintiera las piernas peligrosamente débiles.
«Sólo es otro ataque de pánico». Se ordenó respirar. Se ordenó calmar la confusión que le hacía estremecerse junto a ese hombre.
El extraño al que su padre la había vendido.
Si cerraba los ojos podía imaginarse fuera, bajo el sol, disfrutando de la agradable brisa de los Alpes que bañaba el país incluso en pleno verano. Los pinos negros y los tejados rojos de las casas se esparcían por la montañosa y diminuta isla, rabiosamente independiente del mar Adriático, más cercana a la escarpada costa croata, hacia el este, que a Italia, al oeste.
Por su país, por su padre, haría lo que fuera.
Incluso aquello.
Sin embargo, mantuvo los ojos cerrados y se imaginó en otra parte.
En cualquier lugar menos...
–Abre los ojos –le ordenó Luc susurrando mientras el obispo oficiaba la ceremonia.
La estúpida criatura se había puesto rígida y a través del velo se veía claramente que tenía los ojos cerrados.
Sintió cómo la joven se sobresaltaba y sus delicadas manos temblaban entre las suyas. Los dedos estaban pálidos y fríos.
–¿Cómo...?
La voz fue apenas un susurro, pero a Luc le provocó un cosquilleo. Se fijó más detenidamente en el fino cuello. Todo su cuerpo estaba formado por delicadas líneas y suaves curvas y de repente sintió el deseo de besar cada una de ellas.
La oleada de deseo le sorprendió. Sabía que era hermosa, y había anticipado el placer que le producirían las relaciones íntimas con ella. Pero aquello era algo más...
Era consciente de la tensión en los frágiles hombros, de la respiración entrecortada. Consciente de toda su persona a pesar de que apenas veía su rostro tras el velo. Sintió una enorme tensión en la ingle que se irradió hacia el exterior. Incluso el leve roce de sus dedos en medio del altar de una iglesia, y a apenas un metro del obispo, le provocaba una oleada de calor en todo el cuerpo.
De repente se dio cuenta de que ella temblaba. A lo mejor no estaba tan contenta con la boda como había supuesto.
Luc casi se echó a reír. Allí estaba, imaginándose la noche de bodas con todo lujo de detalles mientras que su novia estaba hecha un manojo de nervios. No podía reprochárselo. Sabía que muchos lo encontraban intimidatorio. ¿Por qué no ella?
–Nos irá bien juntos –susurró él en un intento de tranquilizarla. Fue un impulso totalmente nuevo en él, tan extraño como el deseo de protegerla que siguió.
Gabrielle volvió a estremecerse y él le apretó los dedos con más fuerza.
Le pertenecía, y él siempre cuidaba de sus posesiones.
Gabrielle se obligó a abrir los ojos aunque la voz del extraño, su marido, le provocara espasmos de inquietud. La mano que la sujetaba estaba demasiado caliente y él demasiado cerca.
El obispo pronunció las tradicionales palabras sagradas y ella tuvo la sensación de que todo iba demasiado deprisa. La sensación de estar a un tiempo presente y lejos y, en cualquier caso, fuera de control. Sentía las fuertes manos de Luc sobre las suyas mientras deslizaba el anillo de platino en su dedo. El tamaño y fuerza de esa mano le maravilló en contraste con el frío metal de la alianza que ella le puso. Oyó de nuevo su voz al repetir los votos, en aquella ocasión una voz fuerte y decidida que le provocó una extraña sensación en el estómago.
Pero nada le había preparado para el momento en que él retiró el velo, dejándole el rostro expuesto a su penetrante mirada. La boca se le quedó seca. «Miedo», se dijo. Lo sentía hasta en los poros de su piel, rodeándola, reclamándola. Algo en su interior lo deseaba, lo deseaba a él, aunque le sobrecogiera. Aunque fuera un completo extraño.
La catedral desapareció. Sólo estaban ellos dos. Ella, desnuda y vulnerable ante él. Sabía que era inquietantemente atractivo, que las mujeres de varios continentes suspiraban por él y, al verlo de cerca, comprendió el motivo.
Los abundantes y oscuros cabellos acariciaban el cuello de la camisa. El clásico traje gris que llevaba marcaba la envergadura de los hombros y la amplitud del torso. Sus rasgos parecían esculpidos en piedra. Alrededor de los ojos se marcaban unas arrugas, aunque no se imaginaba que fueran por sonreír. Tenía un aspecto duro y hermoso, la clase de hermosura que poseían las montañas, e igualmente inaccesible. Los ojos grises parecían casi negros bajo las espesas cejas. Los labios eran finos y denotaban decisión.
Era su marido.
Era un extraño.
Más aún, era un hombre. Tan intensamente masculino que apenas podía respirar al sentirse observada como si fuera una presa ante un peligroso predador. Una extraña parte de ella, desconocida hasta entonces, se sintió encantada.
Luc se acercó un poco más, permitiéndole oler la exclusiva colonia y ver el desafío en su mirada. Separó los labios mientras una extraña sensación le recorría el cuerpo, una sensación relacionada con el acelerado latido del corazón, con la inquietante pesadez que se apoderaba de sus piernas.
Una de las enormes manos se ahuecó sobre su mejilla, sujetándola. Gabrielle no se atrevió a moverse. Apenas respiraba y encajó las rodillas, temerosa de que fuera a caerse.
El calor que emanaba de esa mano era impresionante y prendió un incendio que se extendió por todo el cuerpo, confundiéndola a la vez que algo cálido y dulce se formaba en su interior. El estómago se le agarrotó y respiraba entrecortadamente.
Luc no desvió la mirada. Inclinó el rostro hacia ella y se acercó un poco más antes de posar sus duros labios sobre los de ella.
No fue un beso. Fue un acto de posesión. La dura y ardiente marca de su propiedad.
Luc se separó sin dejar de mirarla antes de volverse hacia el obispo, como si hubiera dejado de interesarle desde el instante en que la había reclamado como suya.
Gabrielle tuvo ganas de gritar.
Era igual que su padre. Podía e iba a dictar cada uno de sus pasos. Esperaría de ella que engendrara herederos. Le exigiría desnudarse ante él, un hombre que ya le hacía sentirse desnuda a pesar de vestir varias capas de tela bordadas y pedrería.
No podía hacerlo. ¿Por qué había accedido? ¿Por qué no se había negado como hubiera hecho cualquier mujer en su sano juicio?
Luc le hizo girarse hacia los invitados e iniciaron el paseo hacia la puerta de la catedral. Eran marido y mujer. Estaba casada y la cabeza le daba vueltas. Sentía el poder y la fuerza de su cuerpo junto a ella. Cada órgano, cada sentido, se alzó en rebelión haciendo que le temblaran las rodillas y los ojos se le llenaran de lágrimas. Aquello era una terrible equivocación. ¿Cómo había podido permitir que sucediera?
Capítulo 2
Su novia le tenía miedo.
–Te pongo nerviosa –susurró Luc mientras recibían las felicitaciones de los invitados.
–Pues claro que no –ella le dedicó una mirada precavida antes de saludar a su primo, el barón de algo. Gabrielle sonreía, saludaba, presentaba. Era la acompañante perfecta.
Luc no esperaba menos de una princesa famosa por sus perfectos modales. Algo poco habitual entre los aristócratas, carne de portadas como lo habían sido sus padres que habían aireado sus dramas personales por todo el mundo.
–Felicidades –el primo de Gabrielle le estrechó la mano a Luc.
Luc lo contempló con un desagrado que no se molestó en ocultar. Se había jurado no vivir una vida tan inútil y vacía. Había jurado que no se casaría hasta encontrar a una mujer tan discreta como él, delicada, decente y serena.
–Gracias –le contestó al barón que huyó casi de inmediato ante la expresión adusta.
Luc sintió la tensa mirada de su esposa. A lo mejor era verdad que no le tenía miedo.
La contempló detenidamente. La princesa Gabrielle era una auténtica joya, hermosa como debía serlo una princesa. De sus maravillosos ojos verde azulados se decía que eran del mismo tono que el mar Adriático.
Llevaba la abundante cabellera color miel recogida, resaltando la tiara que lucía. En sus orejas y en su garganta brillaban unas joyas que remarcaban el estilizado cuello. La boca, curvada en una educada, y sospechaba que profesional, sonrisa era suave y carnosa. Era una mujer delicada y elegante. Más aún, era virtuosa. Y era suya.
Sin embargo, en la catedral había percibido en sus ojos un destello de lágrimas. Había visto pánico, confusión. Normalmente le traía sin cuidado que la gente lo temiera o lo respetara, siempre que le obedecieran o se quitaran de su camino. Pero ella era su esposa. Aunque pensaba que su reacción había estado más relacionada con los nervios que con el miedo, se sintió impulsado a tranquilizarla.
–Vamos –le dijo cuando el último de los invitados les hubo felicitado.
Sin esperar respuesta, la tomó del brazo y la condujo hasta la terraza que rodeaba el palazzo y que ofrecía una impresionante vista desde las colinas de Miravakia hasta la escarpada costa.
–El banquete... –protestó ella con voz cantarina y encantadora. No lo miró a la cara, sino a su propio brazo, al lugar preciso en que él le rodeaba el codo con una mano. Luc percibió su reacción ante el contacto, y el ligero temblor que experimentó.
–Creo que nos esperarán –sonrió.
La brisa del mar les envolvía y por toda la isla se oía el tañer de las campanas con el que se celebraba el enlace. Su futuro, el futuro por el que Luc tanto había trabajado.
Sin embargo su novia, su esposa, seguía sin mirarlo a la cara.
–Debes mirarme –ordenó Luc en tono amable, aunque firme.
Tras unos interminables segundos, ella obedeció y Luc sintió una punzada de deseo. Quería inclinarse para lamer esos deliciosos labios que ella se mordía. Sin embargo se lo iba a tomar con calma. Debía permitirle acostumbrarse a él.
–¿Lo ves? –él sonrió–. ¿A que no ha sido tan malo?
–Estoy casada con un perfecto desconocido –ella desvió la mirada.
–Hoy seré un perfecto desconocido –asintió Luc–, pero mañana ya no. No te preocupes. Comprendo que la transición pueda resultar... difícil.
–Difícil –repitió ella–. Supongo que es la palabra que lo define.
–Te doy miedo –no fue una pregunta.
Luc le tomó la barbilla en una mano y le obligó a volver el rostro hacia él. Bastante más baja que su metro ochenta y dos, tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para poder mirarlo a los ojos.
El deseo lo inundó, fuerte y ardiente. Esa mujer era suya. Suya. Al fin.
–No te conozco lo suficiente como para tenerte miedo –contestó ella en apenas un susurro.
Era evidente que el contacto le inquietaba, pero Luc no podía soltarla. El mero roce con su piel le provocaba una sensación de fuego en las venas. Le acarició el rostro y deslizó un pulgar por los carnosos labios.
–No te conozco –Gabrielle dio un respingo mientras se sonrojaba.
–Tú, en cambio, eres bien conocida. Famosa por cumplir siempre con su deber, ¿verdad?
–Yo... procuro respetar los deseos de mi padre, sí –contestó ella.
–Yo siempre mantengo mis promesas. De momento no necesitas saber más de mí.
Gabrielle dio un paso atrás y él la soltó mientras la contemplaba fascinado. Estaba seguro de que ella sentía el mismo fuego, el mismo deseo, que él.
El banquete nupcial resultó un infierno.
Gabrielle sentía arder su piel. Le hubiera gustado poder arrancársela a tiras. No podía quedarse quieta sentada a la mesa de honor del gran salón de baile.
Se removió desesperada por poner más distancia entre su cuerpo y el de su esposo a pesar de que todos los miraban. Tampoco parecía poder escapar a la penetrante e inquietante mirada de Luc que se limitaba a observarla con gesto de diversión.
–¿Por qué decidiste casarte? –preguntó, deseosa de distraerse de la agitación que sentía.
–¿Disculpa? –se sorprendió él.
Gabrielle estaba segura de que le había oído. Imposible no hacerlo. Cada vez que ella se movía, él se apresuraba a rellenar el hueco creado. Su brazo, el musculoso muslo, los hombros, la rozaban y de vez en cuando ejercía una ligera presión sobre ella. La estaba acorralando, dificultándole la respiración. Empezaba a marearse.
–¿Por qué ahora? –insistió decidida a romper el silencioso hechizo que la aterrorizaba.
Jamás había sido dada a las fantasías, pero aquello empezaba a sacarle de sus casillas. Haberse casado con un perfecto desconocido, como en la época medieval, no era normal. Cualquiera estaría fuera de sí.
«Casada». La palabra resonaba en su cabeza, cada vez más parecida a una condena.
–Te estaba esperando –contestó él muy seguro–. La princesa perfecta. Nadie más serviría.
–Por supuesto –Gabrielle lo miró fugazmente antes de desviar la mirada–. Y sin embargo nunca me habías visto hasta hoy –añadió casi sin respiración.
–No había ninguna necesidad.
–Claro –asintió ella en el tono más educado y frío que fue capaz de producir–. ¿Para qué conocer a la novia? Qué ideas tan modernas tengo.
Sintió sobre ella la fuerza de la mirada gris y se atrevió a mirarlo a los ojos. El contacto la quemaba y tuvo que recordarse a sí misma que debía respirar, pestañear, controlarse.
–Soy un hombre anticuado –él enarcó una ceja–. Cuando me decido, no me hace falta más.
Hizo una mueca que podría haber pasado por una leve sonrisa, pero su expresión era tan hostil y sus ojos tan grises que ella se estremeció.
–Entiendo. Decidiste que era hora de casarte, y yo cumplía los requisitos –insistió.
Como si fuera un caballo, o un perro, pero con un linaje relevante para la causa. Sentía de nuevo el ataque de histeria que se avecinaba e intentó atajarlo con un poco de champán.
–¿Había algún requisito que cumplir? ¿Una lista de virtudes? –preguntó con voz aguda.
¿Acaso le sorprendía? Los hombres como su marido, como su padre, pensaban que los sentimientos de los demás eran irrelevantes.
–Gabrielle...
El inesperado sonido de su nombre en boca de Luc le sobresaltó. No tenía más que pronunciar su nombre para que ella estuviera de inmediato a su disposición, como el buen perro de raza que él la creía ser.
–Disculpa –dijo ella secamente mientras dejaba la copa en la mesa junto al plato aún repleto de comida–. Creo que las emociones de hoy se me están subiendo a la cabeza.
–Deberías comer algo –sugirió él mientras señalaba el plato–. Debes conservar las fuerzas.
No podía haber insinuado lo que ella creía, ¿no? ¿No esperaría que...?
–Pareces a punto de echarte a llorar –le susurró él al oído mientras impregnaba el delicado vestido de novia con su calor–. Los invitados van a pensar que te estás arrepintiendo.
El tono sardónico fue inconfundible y Gabrielle se obligó a sonreír de cara a la galería.
–¡Que Dios no lo quiera! –exclamó, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta.
–Come –sugirió él de nuevo.
El tono autoritario era inconfundible y ella se apresuró a tomar el tenedor. Todo su cuerpo obedecía a ese hombre a pesar de que su mente se rebelaba contra tanta arrogancia.
Probó un bocado de pescado e intentó imaginarse lo que podría ser su vida junto a ese hombre. Intentó imaginarse un martes cualquiera por la tarde. Una inolvidable mañana de sábado. No pudo. Sólo pudo imaginarse los oscuros y ardientes ojos, las grandes y exigentes manos posadas sobre ella. Sólo pudo imaginarse las piernas de ambos entrelazadas y la ardiente y masculina piel deslizándose sobre su cuerpo.
–Si me disculpas... –murmuró mientras le dedicaba su mejor sonrisa–. Enseguida vuelvo.
–Por supuesto –contestó Luc poniéndose en pie al mismo tiempo que ella mientras llamaba a uno de los sirvientes para que la ayudara con el vestido. Era el perfecto caballero, el marido perfecto.
De no haber percibido el significativo destello en su mirada, se lo habría creído ella misma.
Capítulo 3
Luc apenas prestó atención al discurso del rey Josef.
–Hoy, Miravakia da la bienvenida a su futuro rey –decía su suegro con voz aguda–. Aunque ojalá esto suceda en un futuro muy lejano.
En aquellos momentos, a Luc le interesaba más la novia que los chistes malos sobre la sucesión, aunque los invitados prorrumpieron en carcajadas, como era su deber.
Gabrielle, sin embargo, no se unió a las risas de los demás. Tenía las suaves mejillas encendidas y, desde su vuelta de los aseos, se mantenía muy rígida y lo más apartada de él posible. Los tímidos intentos de alejarse de él le divertían y constituían un desafío.
–¿Y tú qué? –susurró, retomando la conversación interrumpida. ¿Acaso se había creído que lo había engañado?
Ella lo miró con desconfianza. Bajo la tenue iluminación de la sala, sus ojos parecían más azules que verdes. Su cuerpo entero vibraba de tensión, y a lo mejor también excitación, aunque Luc pensaba que era demasiado inocente para darse cuenta ella misma.
–¿Yo? –repitió ella.
–¿Por qué decidiste casarte? –preguntó él y, una vez más sintió el deseo de tranquilizarla.
–¿Decidir? –ella sonrió con amargura, sin el brillo de las sonrisas que había desplegado durante todo el día–. Mi padre esperaba que cumpliera con mi deber. Y eso he hecho.
–Tienes veinticinco años –él la miró fijamente–. A tu edad, otras chicas comparten piso con los amigos de la universidad. Prefieren divertirse a casarse por cumplir con su deber.
–Yo no soy como las otras chicas.
Aparte del ligero latido del pulso que se adivinaba en el cuello y de los dedos fuertemente entrelazados sobre su regazo, no mostraba ningún otro signo de agitación.
–Mi madre murió siendo yo muy joven y fui criada para servir a mi padre –explicó ella en un susurro–. Algún día seré reina. Tengo responsabilidades.
Gabrielle hablaba sin desviar la mirada de su padre que había finalizado su discurso sin haber hecho ninguna mención especial a su hija. A pesar de sus intentos por ocultarlo, era evidente que la princesa se sentía disgustada.
Luc detestaba las emociones. Odiaba que la gente les echara la culpa de sus pecados, como si no existieran la voluntad y la mente.
Pero Gabrielle no iba a permitir que esas emociones la gobernaran. No se las echó en cara a quienes la rodeaban. No provocó ninguna escena. Se limitó a quedarse sentada y sonreír, comportándose como la reina que algún día sería. Su reina.
Esa sensibilidad era una de las razones por las que la había elegido. Su caridad y empatía no podrían existir sin ella. Quizás la emoción fuera el precio a pagar.
–Está muy orgulloso –le susurró al oído mientras señalaba al rey–. Eres la joya de su reino.
Gabrielle se volvió hacia él y sus miradas se fundieron. Ya no había rastro de lágrimas.
–Algunas joyas son apreciadas por su valor sentimental –susurró con voz musical, aunque sin ocultar un ligero temblor–, y otras por su valor económico.
–Eres muy valiosa –apreció él en lo que creyó ser el final de la conversación. ¿Acaso las mujeres no apreciaban que les dijeran esas cosas? Nunca se había molestado en halagarlas, pero Gabrielle se lo merecía.
–¿Quién puede decir qué cosas valora mi padre? –ella se encogió de hombros–. Yo sería la última en saberlo.
–Pero yo sí lo sé –contestó él.
–Claro –ella lo miró con gesto serio–. Soy valiosa, una joya sin precio –desvió la mirada–, y aun así se han firmado contratos, se ha acordado un precio y aquí estamos.
Luc frunció el ceño ante el ligero tono de amargura en sus palabras. No debería haberle animado a desahogarse. Eso era lo que pasaba cuando se permitía dar rienda suelta a las emociones. ¿Tan estúpida era? ¿Cómo había pensado que se desarrollaría el cortejo de una princesa, primera en la línea de sucesión de su país?
–Dime, Alteza Real –él se acercó disfrutando al ver cómo Gabrielle abría los ojos desmesuradamente–. ¿Qué esperabas? Tú misma has dicho que no eres como las otras chicas. ¿Esperabas encontrar a tu rey por Internet? ¿Cómo pensaste que funcionaría?
–Yo... –ella se puso aún más rígida–. Por supuesto no...
–Quizás pensaste que podrías tomarte un año sabático –continuó él en el mismo tono implacable–. Unas vacaciones de tu real ser, tal y como han hecho muchos de tus colegas aristócratas para deleite de la prensa rosa. Quizás pensaste que podrías viajar por el mundo con tus despilfarradores amigos. Tomar drogas en algún sucio club berlinés. Practicar el sexo de incógnito sobre una playa argentina. ¿Así pensabas servir a tu país?
El rostro de Gabrielle estaba sumamente pálido. Y sin embargo no se vino abajo y nadie que no estuviera pegado a ella advertiría el menor cambio en su expresión.
–Jamás he hecho nada de eso –contestó con voz tensa y contenida–. ¡Siempre he antepuesto los intereses de Miravakia!
–Pues no me hables de contratos y precios como si fueras una víctima –le ordenó él bruscamente–. Nos insultas a ambos.
Ella lo miró a los ojos y Luc pudo ver que estaba a punto de desmoronarse. Lo intrigaba tanto como lo irritaba, pero no lo iba a permitir. No habría ninguna rebelión, ni amargura, ni intrigas en su matrimonio. Sólo su propia voluntad y la sumisión de su esposa.
La orquesta empezó a tocar recordándole dónde se encontraba. «No es sólo una adquisición comercial», se dijo, sorprendido una vez más por el deseo de protegerla. «No es un hotel ni una empresa».
Era su esposa. Y podía permitirle más libertad de lo que permitía a los demás elementos bajo su control. Al menos ese día.
–Ya basta –ordenó mientras se ponía en pie y le tendía una mano a la vez que le sonreía–. Creo que ha llegado el momento de bailar con mi esposa.
Su sonrisa era devastadora.
Gabrielle reprimió la reacción que le provocaba, temerosa ante la posibilidad de empezar a gritar, o llorar o una lamentable mezcla de ambas cosas. Cualquier cosa para liberar la presión, inquietante e intensa, que se acumulaba en su interior. Esa sonrisa...
Había cambiado a Luc. Había ablandado la roca, iluminado sus rasgos, llenándolos de magia. De repente se dio cuenta de que era un hombre peligrosamente atractivo.
Peligroso, sobre todo, para ella.
Pues ante él se sentía vulnerable. Le tomó la mano extendida sin hablar, sin pensar. Sumisa, obediente. A pesar de que, durante horas, había intentado no tocarlo. ¿Estaba perdiendo la razón?
No se atrevía a desobedecerle. ¿Alguien lo habría hecho y vivido para contarlo?
Esa sonrisa le había convertido durante unos instantes en un ser hermoso, pero su mano la sujetaba con firmeza, sin tolerar discusiones, sin permitirle ninguna concesión. Los rostros de los invitados se convirtieron en borrosas manchas y ella se preguntó, aterrorizada, qué pasaría si intentara zafarse y marcharse tal y como deseaba hacer. ¿La arrastraría con él? Pero allí, sobre la pista de baile y en público, no era el momento de comprobar su teoría.
Luc no era un playboy, como los escasos pretendientes que su padre había considerado para ella desde que cumpliera la mayoría de edad. Ese hombre no flirteaba ni coqueteaba. No decía palabras bonitas. Lo que deseaba, simplemente lo tomaba.
Mientras era conducida al centro del salón de baile, el pesado vestido de Gabrielle le hacía sentir como si vadeara un lago de miel. Luc la atrajo hacia sí y la atrapó con fuerza.
Ya había sido bastante difícil sentarse a su lado durante el banquete. Pero aquello era una pura agonía.
En sus brazos no había ningún lugar en el que ocultarse. Cara a cara con él se sentía expuesta, vulnerable. Atrapada. Sentía una gran opresión en el pecho y le llevó unos angustiosos segundos asimilar el hecho de que no se estaba mareando. Era Luc quien, con habilidad y elegancia, impulsaba el movimiento alrededor del salón de baile sin dejar de mirarla fijamente con los autoritarios ojos grises que parecían ver en su interior.
–Siempre me he preguntado de qué hablarán las parejas mientras bailan en sus bodas –balbuceó, desesperada por relajar la evidente tensión entre ellos–. Pero supongo que nosotros no somos como la mayoría de las parejas.
–Una vez más olvidas quién eres –contestó él con desdén–. Estás rodeada de un grupo de aristócratas, algunos de rancio abolengo con reinos a su disposición. ¿Te piensas que todos están apasionadamente enamorados de sus cónyuges?
Enervante, pomposo, grosero. ¿Cómo se atrevía a hablarle así? ¿Cómo podía ser su esposo?
–Nunca había pensado en ello –contestó ella secamente–. Apenas he tenido tiempo de acostumbrarme a mi matrimonio, cuanto menos de criticar los de los demás.