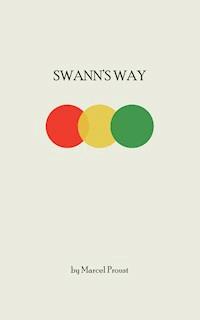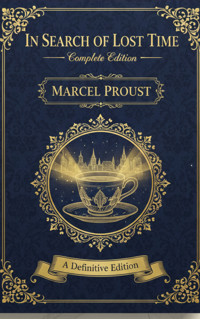Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: En busca del tiempo perdido
- Sprache: Spanisch
El amor y las obsesiones de las que irremediablemente va acompañado son el eje vertebrador de La prisionera, el quinto volumen de En busca del tiempo perdido, la colosal obra con la que Marcel Proust se erigió como uno de los mejores escritores de la historia de la literatura. A partir de la reclusión de Albertine, la amante del narrador protagonista, Proust analiza con su particular y penetrante mirada las relaciones amorosas y los sentimientos encontrados que acaban provocando en los amantes, como deseo y sensualidad, pero también celos y frustración.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 817
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original francés: À la recherche du temps perdu V. La Prisonnière.
© de la traducción: Carlos Manzano, 1999, 2013.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO636
ISBN: 978-84-9056-191-1
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
La prisionera
Ya por la mañana, con la cabeza aún vuelta hacia la pared y antes de haber visto, por encima de las grandes cortinas de la ventana, el matiz de la raya de luz, ya sabía yo qué tiempo hacía. Los primeros ruidos de la calle me lo habían indicado, según me llegaran amortiguados y desviados por la humedad o vibrantes como flechas en el resonante y vacío aire de una mañana espaciosa, glacial y pura; con el fragor del primer tranvía, ya había comprendido yo si estaba esperando bajo la lluvia o partía hacia el cielo. Y tal vez a esos ruidos mismos hubiera precedido alguna emanación más rápida y penetrante que, tras colarse en mi sueño, esparcía en él una tristeza anunciadora de la nieve y hacía entonar a un personajito intermitente tan numerosos cánticos a la gloria del sol, que éstos acababan preparando para mí —quien, aún dormido, empezaba a sonreír, con los párpados cerrados preparándose para verse deslumbrados— un impresionante despertar con música. Por lo demás, durante aquel período percibí la vida exterior sobre todo desde mi cuarto. Sé que Bloch contó que, cuando venía a verme por la noche, oía el sonido de una conversación; como mi madre estaba en Combray y nunca encontraba a nadie en mi cuarto, sacó la conclusión de que yo hablaba solo. Cuando, mucho más tarde, se enteró de que entonces Albertine vivía conmigo y comprendió que yo la había ocultado a todo el mundo, declaró que por fin entendía la razón por la que en aquella época de mi vida nunca quería yo salir. Se equivocó. Por lo demás, se podía disculparlo perfectamente, pues la realidad, aun cuando sea necesaria, no es completamente previsible: quienes se enteran de algún detalle exacto de la vida de otro se apresuran al instante a sacar consecuencias que no lo son y ven en el hecho recién descubierto la explicación de cosas que precisamente no tienen relación alguna con él.
Cuando ahora pienso en que a nuestro regreso de Balbec mi amiga había venido a vivir en París bajo el mismo techo que yo, que había renunciado a irse en un crucero, que su cuarto estaba a veinte pasos del mío, al final del pasillo, en el despacho tapizado de mi padre, y que todas las noches, muy tarde, antes de separarse de mí, deslizaba su lengua en mi boca, como un pan cotidiano, un alimento nutritivo, y con el carácter casi sagrado de toda carne a la que los sufrimientos que hemos soportado por ella han acabado confiriendo como una dulzura moral, lo que evoco al instante, en comparación, no es la noche que el capitán de Borodino me permitió pasar en el cuartel, como un favor que sólo curaba, en una palabra, un malestar efímero, sino aquella en la que mi padre mandó a mi madre a dormir en la camita contigua a la mía, pues la vida, si debe librarnos una vez más de un sufrimiento que parecía inevitable, lo hace en condiciones hasta tal punto diferentes y a veces opuestas, ¡que el reconocimiento de la identidad de la gracia concedida representa casi un aparente sacrilegio!
Cuando Albertine se enteraba por Françoise de que yo no estaba dormido en la obscuridad de mi alcoba, con las cortinas aún echadas, no procuraba no hacer ruido en su cuarto de baño. Entonces yo, en lugar de esperar a una hora más tardía, muchas veces iba a un cuarto de baño contiguo al suyo y que era agradable. En tiempos un director de teatro gastaba centenares de miles de francos para constelar con esmeraldas auténticas el trono en el que la diva desempeñaba un papel de emperatriz. Los ballets rusos nos han mostrado que unos simples juegos de luces, proyectados en la dirección oportuna, prodigan joyas igualmente suntuosas y más variadas. Esa decoración ya más inmaterial no resulta, sin embargo, tan atractiva como aquella mediante la cual, a las ocho de la mañana, el sol substituye a la que solíamos ver, cuando no nos levantábamos hasta el mediodía. Las ventanas de nuestros dos cuartos de baño no tenían —para que no pudiesen vernos desde fuera— cristales lisos, sino que estaban cubiertos con una escarcha artificial y anticuada. De repente el sol amarillecía aquella muselina de cristal, la doraba y, tras revelar despacito en mí un joven más antiguo durante mucho tiempo ocultado por la costumbre, me embriagaba con recuerdos, como si hubiera estado en plena naturaleza, delante de los follajes dorados en los que ni siquiera faltaba la presencia de un pájaro, pues oía a Albertine silbar sin cesar:
Los dolores son unos locos
Y quien los escucha está más loco aún.
Yo la amaba demasiado para no sonreír, feliz, ante su mal gusto musical. Por lo demás, aquella canción había encantado el verano anterior a la Sra. Bontemps, quien no tardó en oír decir que era una necedad, por lo que, en lugar de pedir a Albertine que la cantara, cuando había visitas, la substituyó por ésta:
Una canción de despedida sale de fuentes turbulentas,
que pasó a ser, a su vez, «una vieja cantinela de Massenet con la que la niña nos castiga los oídos».
Pasaba un nubarrón, eclipsaba el sol y yo veía apagarse y volver a la monotonía la púdica y frondosa cortina de vidrio.
Los tabiques que separaban nuestros dos cuartos de baño (el de Albertine, idéntico, era uno que mi madre, por tener otro en el otro extremo del piso, nunca había usado para no hacer ruido mientras yo dormía) eran tan finos, que podíamos hablar, al tiempo que nos lavábamos cada uno en el nuestro, y proseguir una charla que sólo interrumpía el ruido del agua, en esa intimidad que muchas veces permite —en un hotel— la exigüidad del espacio y la proximidad de las habitaciones, pero que en París es tan poco frecuente.
Otras veces, permanecía acostado, soñando todo el tiempo que deseara, pues el personal de servicio había recibido la orden de no entrar nunca en mi cuarto antes de que hubiera yo tocado el timbre, cosa que —por la incomodidad que entrañaba la colocación de la perilla eléctrica por encima de mi cama— requería tanto tiempo, que con frecuencia, harto de intentar alcanzarla y contento de estar solo, permanecía unos instantes casi dormido de nuevo. No es que yo fuera totalmente indiferente a la estancia de Albertine entre nosotros. Su separación de sus amigas lograba librar a mi corazón de nuevos sufrimientos. Lo mantenía en un reposo, en una inmovilidad, casi total, que lo ayudarían a curar, pero, en definitiva, aquella calma que me procuraba mi amiga, más que una alegría, era un lenitivo del sufrimiento. No es que no me permitiera experimentar muchas alegrías de las que el dolor intenso me había privado, pero, lejos de debérselas a Albertine, quien, por lo demás, apenas me parecía ya hermosa y con la cual me aburría, a la que tenía la clara sensación de haber dejado de amar, las saboreaba, al contrario, cuando Albertine no estaba a mi lado. Por eso, para comenzar la mañana, no mandaba a llamarla en seguida, sobre todo si hacía bueno. Durante unos instantes —y sabiendo que me hacía más feliz que ella—, permanecía a solas con el personajito interior, que saludaba cantando al sol y del que ya he hablado. De los que componen nuestra individualidad, los que nos resultan más esenciales no son los más patentes. En mí, cuando la enfermedad haya acabado derribándolos uno tras otro, quedarán aún dos o tres que tendrán la vida más dura que los demás, en particular cierto filósofo que sólo es feliz cuando ha descubierto —entre dos obras, entre dos sensaciones— un rasgo en común, pero a veces me he preguntado si no sería el último de todos el hombrecillo muy parecido a otro que el óptico de Combray había colocado tras su escaparate para indicar el tiempo que hacía y que, tras quitarse la capucha en cuanto hacía sol, volvía a ponérsela si iba a llover. De ese hombrecillo conozco el egoísmo; ya puedo sufrir un ataque de sofoco que sólo calmaría la llegada de la lluvia, que a él lo trae sin cuidado y ante las primeras gotas, tan impacientemente esperadas, pierde la alegría y vuelve a ponerse la capucha con mal humor. En cambio, estoy convencido de que, en el momento de mi agonía, cuando todos los demás «yoes» estén muertos, si llega a brillar un rayo de sol, el personajito barométrico se sentirá —mientras yo lance mi último suspiro— muy a gusto y se quitará la capucha para cantar: «¡Ah! Por fin hace bueno».
Llamaba yo con el timbre a Françoise. Abría Le Figaro. Buscaba y comprobaba que no figuraba en él un artículo —o supuestamente tal— que había yo enviado a ese periódico y no era otra cosa que la página recientemente recuperada —y un poco modificada— escrita en tiempos en el coche del doctor Percepied, al contemplar los campanarios de Martinville. Después leía la carta de mi madre: le parecía extraño, chocante, que una joven viviera sola conmigo. El primer día, en el momento de abandonar Balbec, cuando mi madre me había visto tan desdichado y le había preocupado dejarme solo, tal vez se hubiese alegrado al enterarse de que Albertine partía con nosotros y al ver que junto a nuestras maletas —aquellas junto a las cuales había pasado yo la noche en el hotel de Balbec llorando— habían cargado en el tren-tranvía las de Albertine, estrechas y negras, que me habían parecido con forma de ataúdes y me habían dejado dubitativo sobre si con ellas entraría en mi casa la vida o la muerte, pero yo ni siquiera me lo había preguntado, presa como era de la alegría —en la mañana resplandeciente, después del espanto de permanecer en Balbec— de llevar conmigo a Albertine. Ahora bien, aunque al principio mi madre no se había mostrado hostil —y hablaba, amable, a mi amiga, como una madre cuyo hijo acaba de ser gravemente herido y se muestra agradecida para con la joven amante que lo cuida con abnegación— a ese proyecto, había llegado a serlo a partir del momento en que éste se había realizado completamente y se prolongaba en nuestra casa la estancia de la joven y, además, en ausencia de mis padres. Sin embargo, no puedo decir que mi madre no manifestara nunca aquella hostilidad. Ahora —como en el pasado, cuando había dejado de atreverse a reprocharme mi nerviosismo, mi pereza— vacilaba —cosa que tal vez yo no adivinara del todo en el momento o no quisiera adivinar— a la hora de arriesgarse —expresando algunas reservas a la joven con la que, según le había dicho yo, iba a prometerme— a ensombrecer mi vida, de volverme más adelante menos afecto a mi esposa, de sembrar tal vez —para cuando ella misma hubiera desaparecido— el remordimiento de haberla hecho sufrir al casarme con Albertine. Mi madre prefería que pareciese aprobar una elección de la que no podría —tenía la sensación— hacerme desdecirme, pero todos los que la vieron en aquella época me dijeron que a su dolor de haber perdido a su madre se sumaba una expresión de perpetua preocupación. Aquella tensión mental, aquella discusión interior, daban a mi madre un gran calor en las sienes, por lo que abría constantemente las ventanas para refrescarse, pero ninguna decisión lograba adoptar por miedo a «influirme» en sentido negativo y menoscabar la que creía mi felicidad. Ni siquiera podía adoptar la de impedirme mantener provisionalmente a Albertine en casa. No quería mostrarse más severa que la Sra. Bontemps, a quien ante todo incumbía aquel asunto y no le parecía improcedente, cosa que sorprendía mucho a mi madre. En todo caso, lamentaba haberse visto obligada a dejarnos a los dos solos, al marcharse hasta aquel momento a Combray, donde podía ser que hubiera de permanecer —y, de hecho, así fue— muchos meses durante los cuales mi tía abuela la necesitó sin cesar, de noche y de día. Allí todo le resultó fácil gracias a la bondad, a la abnegación, de Legrandin, quien, sin escatimar esfuerzo alguno, por grande que fuera, aplazó de semana en semana su regreso a París, pese a conocer poco a mi tía, simplemente —primero— porque había sido amiga de su madre y —segundo— porque notó que la enferma incurable apreciaba sus atenciones y no podía prescindir de él. El esnobismo es una enfermedad grave del alma, pero localizada y que no la estropea del todo. Sin embargo, yo, al contrario que mi madre, estaba muy contento de su traslado a Combray, sin el cual habría temido —por no poder decir a Albertine que la ocultara— que descubriera su amistad con la Srta. Vinteuil, cosa que habría sido para mi madre un obstáculo absoluto no sólo a un matrimonio del que, por lo demás, me había pedido que no hablara aún definitivamente a mi amiga, pero que cada vez me resultaba más intolerable plantearme, sino también a que ésta pasara un tiempo en casa. Salvo una razón tan grave y que no conocía, mi madre, en virtud del doble efecto de la imitación edificante y liberadora de mi abuela, admiradora de George Sand y que concebía la virtud como nobleza del corazón, y, por otra parte, de mi propia influencia corruptora, se mostraba ahora indulgente con mujeres para con cuya conducta habría estado severa en tiempos o incluso en el presente, si hubieran sido amigas suyas burguesas de París o de Combray, pero cuya hermosa alma yo le encomiaba y a las cuales perdonaba mucho, porque me apreciaban. Pese a todo e incluso independientemente de la cuestión de su oportunidad, creo que Albertine no habría soportado a mi madre, quien había conservado de los tiempos de Combray, de mi tía Léonie, de todas sus parientes, hábitos relativos al orden de los que mi amiga no tenía la menor noción. Habría sido capaz de no cerrar una puerta y, en cambio, habría dejado de entrar, cuando una puerta estuviera abierta, tan poco como un perro o un gato. Así, su encanto un poco incómodo consistía en no estar en casa tanto como una muchacha cuanto como un animal doméstico, que entra en una habitación y sale de ella, que aparece dondequiera que no se lo espere y que iba —cosa que resultaba para mí un motivo de quietud— a echarse en mi cama junto a mí, a hacerse un sitio en ella, del que ya no se movía más, sin molestar, como habría hecho una persona. Sin embargo, acabó por plegarse a mis horas de sueño, a no intentar no sólo entrar en mi alcoba, sino tampoco hacer ruido antes de que yo hubiese llamado. Fue Françoise quien le impuso aquellas normas. Ésta era de esos sirvientes de Combray que saben el valor de su señor y que deben, como mínimo, hacer que les brinde lo que merecen. Cuando un visitante extranjero daba una propina a Françoise para que la repartiera con la chica de la cocina, apenas había tenido el donante tiempo de entregar la moneda cuando ya Françoise —con una rapidez, una discreción y una energía idénticas— había aleccionado a la chica, quien acudía a dar las gracias no con medias palabras, sino franca, claramente, como, —según le había dicho Françoise— se debía hacer. El cura de Combray no era un genio, pero también él sabía lo que convenía. Bajo su dirección, la hija de unos primos protestantes de la Sra. Sazerat se había convertido al catolicismo y la familia se había portado perfectamente con él. Se habló de un matrimonio con un noble de Méséglise. Los padres del joven escribieron, para informarse, una carta bastante desdeñosa y en la que había desprecio para el origen protestante. El cura de Combray respondió en tal tono, que el noble de Méséglise, rendido y prosternado, escribió una carta muy diferente, en la que solicitaba, como el favor más precioso, su unión con la muchacha.
Françoise no tuvo mérito al conseguir que Albertine respetara mi sueño. Estaba imbuida de la tradición. Ante el silencio que guardó o la respuesta perentoria que dio a una propuesta de entrar en mi alcoba o mandarla a preguntarme algo, que debía de haber formulado inocentemente Albertine, ésta comprendió con estupor que se encontraba en un mundo extraño, de costumbres desconocidas, regulado por leyes vitales que ni siquiera se podía pensar en infringir. Ya había tenido un primer presentimiento de ello en Balbec, pero en París no intentó siquiera resistirse y esperó con paciencia todas las mañanas a mi llamada por el timbre para atreverse a hacer ruido.
Por lo demás, la educación que le impartió Françoise fue saludable para nuestra propia vieja sirviente, al calmar poco a poco los gemidos que desde el regreso de Balbec no cesaba de lanzar, pues en el momento de montar en el tren-tranvía se había dado cuenta de que había olvidado despedirse del «ama de llaves» del hotel, persona bigotuda que vigilaba los pisos y apenas conocía a Françoise, pero había estado relativamente educada con ella. Françoise quería a toda costa dar media vuelta, bajar del tren-tranvía, volver al hotel, despedirse del ama de llaves y partir el día siguiente. La prudencia y mi horror súbito de Balbec me impidieron concederle aquel favor, pero, a consecuencia de ello, había contraído un malhumor enfermizo y febril que el cambio de aires no había bastado para disipar y se prolongaba en París, pues, según el código de Françoise, tal como aparece ilustrado en los bajorrelieves de Saint-André-des-Champs, no está prohibido desear la muerte de un enemigo, asestársela incluso, pero es horrible no comportarse como Dios manda, no corresponder a una cortesía, no despedirse antes de partir, como una auténtica grosera, de un ama de llaves de piso. Durante todo el viaje, el recuerdo, a cada momento renovado, de que no se había despedido de aquella mujer, había hecho subir a las mejillas de Françoise un bermellón que podía espantar y, si se negó a comer y a beber hasta llegar a París, tal vez fuera porque aquel recuerdo le hacía sentir un «peso» de verdad «en el estómago» (cada clase social tiene su patología) más aún que para castigarnos.
Entre las causas a las que se debía que mi madre me enviara todos los días una carta, y en la que, además, nunca faltaba alguna cita de Mme. de Sévigné, figuraba el recuerdo de mi abuela. Mi madre me escribía: «La Sra. Sazerat nos ha dado uno de esos desayunos que sólo ella sabe preparar y que, como habría dicho tu pobre abuela, citando a Mme. de Sévigné, nos privan de la soledad sin brindarnos la sociedad». En mis primeras respuestas, cometí la tontería de escribir a mi madre: «Por esas citas, tu madre te reconocería al instante», lo que me valió, tres días después, esta nota: «Pobre hijo mío, si era para hablarme de mi madre, invocas muy inoportunamente a Mme. de Sévigné. Ésta te habría respondido como lo hizo a Mme. de Grignan: “Entonces, ¿no era nada de usted? Yo creía que eran parientes”».
Entretanto, oía los pasos de mi amiga, que salía de su alcoba o entraba en ella. Tocaba el timbre, pues era la hora en que iba a venir Andrée con el conductor, amigo de Morel y prestado por los Verdurin, a buscar a Albertine. Yo había hablado a ésta de la lejana posibilidad de casarnos, pero nunca lo había hecho oficialmente; ella misma, por discreción, había movido la cabeza —cuando yo había dicho: «No sé, pero tal vez fuera posible»— con una sonrisa melancólica y había dicho: «¡Qué va! No lo sería», lo que significaba: «Soy demasiado pobre». Y entonces, al tiempo que decía: «Nada es menos seguro», cuando se trataba de proyectos futuros, en el momento hacía yo todo lo posible para distraerla, volverle la vida agradable, con lo que tal vez procurara también, inconscientemente, hacer que desease casarse conmigo. Ella misma se reía de todo aquel lujo. «La madre de Andrée es la que pondría mala cara al verme convertida en una señora rica como ella, lo que ella llama una señora que tiene “caballos, coches, cuadros”. ¡Cómo! ¿Nunca te había contado que decía eso? ¡Oh! ¡Tiene gracia! Lo que me extraña es que eleve los cuadros a la dignidad de los caballos y los coches».
Pues más adelante veremos que, pese a los estúpidos hábitos de habla que había conservado, Albertine se había desarrollado asombrosamente, cosa que me era del todo igual, pues las superioridades intelectuales de una mujer siempre me han interesado tan poco, que, si se las he comentado a una o a otra, ha sido por pura cortesía. Sólo el curioso genio de Céleste me habría gustado tal vez. A regañadientes sonreía yo unos instantes, cuando, por ejemplo, aprovechando que se había enterado de que Albertine no estaba, me abordaba con estas palabras: «¡Divinidad del Cielo depositada en una cama!». Yo decía: «Pero, bueno, Céleste, ¿por qué “divinidad del Cielo”?». —«Oh, si cree usted que tiene algo en común con los que viajan por nuestra vil Tierra, ¡se equivoca pero bien!». —«Pero, ¿por qué “depositada” en una cama? Como ve usted perfectamente, estoy acostado». —«Usted nunca está acostado. ¿Acaso se ha visto jamás a una persona acostada así? Ha venido usted a posarse ahí. Su pijama, en este momento tan blanco, con sus movimientos del cuello, le da el aire de una paloma».
Albertine, aun en el ámbito de las tonterías, se expresaba de forma muy diferente de la niña que había sido hacía unos años, en Balbec. Llegaba hasta el extremo de declarar, a propósito de un acontecimiento político que censuraba: «Me parece estupendo», y no sé si no fue hacia aquella época cuando aprendió a decir, para significar que un libro le parecía mal escrito: «Es interesante, pero, hay que ver, está escrito como con los pies».
La prohibición de entrar en mi alcoba, antes de que yo hubiera llamado al timbre, la divertía mucho. Como había adquirido nuestra costumbre familiar de las citas y utilizaba las de obras de teatro que había interpretado en el colegio de monjas y que, según le había dicho yo, me gustaban, me comparaba siempre con Asuero:
Y la muerte es el precio de todo audaz
Que sin ser llamado se presenta a sus ojos.
Nada protege contra esa orden fatal,
Ni el rango ni el sexo y el crimen es igual.
Yo misma...
Estoy a esa ley como otra sometida
Y sin avisarlo es necesario, para hablarle,
Que me busque o al menos que me mande llamar.
Físicamente, había cambiado también. Sus largos ojos azules —más alargados— no habían conservado la misma forma; tenían el mismo color, pero parecían haber pasado al estado líquido, por lo que, cuando los cerraba, era como cuando con las cortinas se impide ver el mar. Seguramente esa parte de ella era la que sobre todo recordaba yo, todas las noches, al separarme de ella, pues, por ejemplo, todas las mañanas, la ondulación de su pelo me causó, al contrario, la misma sorpresa durante mucho tiempo que algo nuevo, que no hubiera visto nunca, y, sin embargo, ¿acaso hay algo más bello que esa corona ensortijada de violetas negras por encima de la mirada risueña de una muchacha? La sonrisa ofrece más amistad, pero los caracolillos barnizados de los cabellos en flor, más emparentados con la carne, cuya transposición en olitas parecen, atrapan más el deseo.
Nada más entrar en mi alcoba, saltaba a la cama y a veces se ponía a caracterizar mi inteligencia, juraba, presa de un arrebato sincero, que preferiría morir a separarse de mí: eran los días en que me había yo afeitado antes de dejarla entrar. Era de esas mujeres que no saben distinguir la razón de lo que sienten. Explican el placer que les causa un cutis fresco mediante las cualidades morales de aquel que les parece prometer una felicidad para su futuro, capaz, por lo demás, de disminuir y llegar a ser menos necesario a medida que nos dejamos crecer la barba.
Yo le preguntaba adónde pensaba ir. «Creo que Andrée quiere llevarme a las Buttes-Chaumont, que no conozco». Cierto es que me resultaba imposible adivinar entre tantas otras palabras si bajo aquélla se escondía una mentira. Por lo demás, tenía confianza en Andrée para que me dijera todos los lugares a los que iba con Albertine. En Balbec, cuando me había sentido demasiado cansado de Albertine, había pensado decir, mendaz, a Andrée: «Mi querida Andrée, ¡si al menos te hubiera vuelto a ver antes! A ti es a la que habría amado, pero ahora mi corazón está preso de otra. Aun así, podemos vernos mucho, pues mi amor a otra me causa grandes pesares y me ayudarás a consolarme». Ahora bien, esas mismas palabras de mentira se habían vuelto verdad a tres semanas de distancia. Tal vez Andrée hubiese creído en París que era, en efecto, una mentira y que yo la amaba, como lo habría creído seguramente en Balbec, pues la verdad cambia tanto para nosotros, que a los demás les cuesta reconocerse en ella, y, como yo sabía que me contaría todo lo que hubieran hecho, Albertine y ella, le había yo pedido —y ella había aceptado— venir a buscarla casi todos los días. Así, podría yo permanecer, despreocupado, en casa y aquel prestigio de Andrée de ser una de las muchachas de la pandilla me hacía confiar en que obtendría todo lo que yo quisiera de Albertine. La verdad es que entonces habría podido decirle de verdad que era apta para tranquilizarme.
Por otra parte, mi elección de Andrée —que resultaba estar en París, tras haber renunciado a su proyecto de volver a Balbec— como guía de mi amiga se había debido al deseo de que Albertine me contara el afecto que su amiga había sentido por mí en Balbec, en un momento en el que yo temía, al contrario, aburrirla y, si lo hubiera sabido entonces, tal vez habría sido a Andrée a quien habría amado. «¡Cómo! ¿No lo sabías?», me dijo Albertine. «Pues bromeábamos al respecto entre nosotras. Por lo demás, ¿no notaste que había empezado a adoptar tus maneras de hablar, de razonar? Sobre todo, cuando acababa de dejarte, era palpable. No necesitaba decir si acababa de verte, se veía al primer segundo. Nos mirábamos entre nosotras y nos reíamos. Parecía un carbonero que quiere aparentar que no lo es, estando todo negro. Un molinero no necesita decir que lo es: se ve toda la harina que lleva encima, se ve aún el lugar ocupado por los sacos que ha cargado. Con Andrée ocurría lo mismo, movía las cejas como tú y después su alto cuello: en fin, no sé cómo decirte. Cuando cojo un libro que ha estado en tu alcoba, puedo leerlo fuera, pero, de todos modos, se sabe que procede de tu casa, porque conserva algo de tus inmundas fumigaciones. Es una nadería, no sé qué decirte, pero una nadería que resulta bastante grata. Siempre que alguien había hablado amistosamente de ti y había parecido hacerte mucho caso, Andrée estaba arrobada».
Pese a todo, para evitar que prepararan algo sin que yo me enterase, yo aconsejaba que dejasen por aquel día las Buttes-Chaumont y fueran, mejor, a Saint-Cloud o a otro sitio.
No es, desde luego, que yo amara —de sobra lo sabía— a Albertine lo más mínimo. El amor tal vez no sea otra cosa que la propagación de esos remolinos que, a consecuencia de una emoción, conmueven el alma. Algunos habían conmovido mi alma entera, cuando Albertine me había hablado en Balbec de la Srta. Vinteuil, pero ahora se habían detenido. Yo ya no amaba a Albertine, pues ya no me quedaba nada del sufrimiento —ahora curado— que había sentido en el tren-tranvía, en Balbec, al enterarme de cuál había sido su adolescencia, en la que tal vez hubiera habido visitas a Montjouvain. Yo había pensado durante demasiado tiempo al respecto y ya estaba curado, pero a veces ciertas formas de hablar de Albertine me hacían suponer —no sé por qué— que debía de haber recibido en su vida, aún tan corta, muchos cumplidos, declaraciones y con gusto o, lo que es lo mismo, con sensualidad. Así, decía a propósito de cualquier cosa: «¿De verdad? ¿Lo dices en serio?». Desde luego, si hubiera dicho, como una Odette: «¿Es cierta, de verdad, esa gran mentira?», no me habría preocupado, pues la propia ridiculez de esa fórmula se habría debido a una estúpida trivialidad de talante femenino, pero su expresión interrogativa: «¿Es cierto?», daba, por una parte, la extraña impresión de un ser que no puede darse cuenta de las cosas por sí mismo, que necesita para ello nuestro testimonio, como si no contara con las mismas facultades que nosotros (le decían: «Hace una hora que nos hemos marchado» o «Llueve», y preguntaba: «¿De verdad?»). Lamentablemente, esa falta de facilidad para darse cuenta por sí misma de los fenómenos exteriores no debía de ser, por otra parte, el verdadero origen de «¿De verdad? ¿Lo dices en serio?». Parecía más bien que esas palabras habrían sido, por su nubilidad precoz, respuestas a: «Ya sabes que no he conocido nunca a nadie tan precioso como tú», «ya sabes que siento un gran amor por ti, que estoy en un estado de excitación terrible», afirmaciones a las que respondían, con una modestia coquetamente consentidora, aquellos «¿De verdad? ¿Lo dices en serio?», que ya sólo servían a Albertine para responder a una afirmación mía como ésta: «Has dormitado más de una hora», con una pregunta: «¿De verdad?».
Sin sentirme enamorado lo más mínimo de Albertine, sin hacer figurar entre los placeres los momentos que pasábamos juntos, yo seguía preocupado por su empleo del tiempo; cierto es que yo había huido de Balbec para estar seguro de que no vería a tal o cual persona con la que pudiera entregarse —temía yo— a sus malas inclinaciones, tal vez riéndose de mí, que había intentado hábilmente acabar de un solo golpe —con mi partida— con todas aquellas malas relaciones y Albertine tenía tal fuerza de pasividad, tal facultad para olvidar y someterse, que aquellas relaciones se habían acabado, en efecto, y la fobia que me atormentaba se había curado, pero ésta puede revestir tantas formas como el mal incierto que es su objeto. Mientras mis celos no se habían reencarnado en otras personas, había yo tenido, después de mis pasados sufrimientos, un intervalo de calma, pero a una enfermedad crónica el menor pretexto le sirve para renacer, como, por lo demás, al vicio de la persona que es la causa de dichos celos puede servir la menor pasión para ejercerse de nuevo —después de una tregua de castidad— con personas diferentes. Yo había podido separar a Albertine de sus cómplices y con ello exorcizar mis alucinaciones; si bien se podía hacer que olvidara a las personas, volver breves sus apegos, su gusto del placer era también crónico y tal vez sólo esperara una ocasión para darle rienda suelta. Ahora bien, París brinda tantas como Balbec.
En cualquier ciudad en la que se encontrara, Albertine no necesitaba buscar, pues el mal no estaba en ella sola, sino también en otras para quienes cualquier ocasión de placer es buena. Una mirada de una, en seguida entendida por la otra, acerca a las dos hambrientas y a una mujer hábil le resulta fácil aparentar no ver y cinco minutos después dirigirse hacia esa persona, que ha entendido y la ha esperado en una calle transversal, y con dos palabras concertar una cita. ¿Quién lo sabrá jamás? Y resultaba muy sencillo a Albertine decirme, para que continuara el asunto, que deseaba volver a ver determinado punto de los alrededores de París que le había gustado. Por eso, bastaba con que volviera demasiado tarde, que su paseo hubiese durado un tiempo inexplicable, aunque tal vez demasiado fácil de explicar sin invocar razón sensual alguna, para que mi mal renaciese, vinculado esa vez a representaciones que no eran de Balbec y que me esforzaría por destruir, como las anteriores, como si la destrucción de una causa efímera pudiera entrañar la de un mal congénito. No me daba yo cuenta de que en aquellas destrucciones, en las que tenía de cómplice —en Albertine— su facultad para cambiar, su capacidad para olvidar, casi para odiar, el objeto reciente de su amor, causaba yo a veces un dolor profundo a tal o cual de esas personas desconocidas con quienes ella había obtenido sucesivamente placer ni de que causaba en vano ese dolor, pues serían abandonadas, pero substituidas, y, paralelamente al camino jalonado por tantos abandonos que ella cometía a la ligera, se seguiría para mí otro despiadado, apenas interrumpido por respiros muy breves; de modo, que, si hubiera reflexionado, mi sufrimiento no podía acabar sino con Albertine o conmigo. Incluso los primeros tiempos de nuestra llegada a París, insatisfecho con las informaciones que Andrée y el conductor me habían brindado sobre los paseos que daban con mi amiga, los alrededores de París me habían parecido tan crueles como los de Balbec y me había marchado unos días de viaje con Albertine, pero la incertidumbre sobre lo que ella hacía era en todas partes la misma, igualmente numerosas las posibilidades de que se tratara de sus malas inclinaciones y aún más difícil la vigilancia, por lo que había vuelto con ella a París. En realidad, al abandonar Balbec, había yo creído abandonar Gomorra, arrancar de ella a Albertine, pero Gomorra estaba —¡ay!— dispersa por los cuatro confines del mundo y, a medias por celos y a medias por ignorancia (caso que resulta muy poco común) de esos gozos, había yo decidido, sin saberlo, aquel juego del escondite en el que Albertine siempre se me escaparía.
La interrogaba de sopetón: «¡Ah! A propósito, Albertine, ¿estoy soñando? ¿No me habías dicho que conocías a Gilberte Swann?». «Sí, es decir, que me habló en clase, porque tenía los cuadernos de Historia de Francia, estuvo muy amable incluso, me los prestó y yo se los devolví en cuanto la vi». «¿Tiene esas inclinaciones que no me gustan?». «¡Oh, no! Todo lo contrario».
Pero, en lugar de entregarme a ese tipo de charlas investigadoras, yo dedicaba con frecuencia a imaginar el paseo de Albertine las fuerzas que no empleaba para darlo y hablaba a mi amiga con ese entusiasmo que conservan intacto los proyectos no ejecutados. Expresaba tal deseo de ir a ver de nuevo determinada vidriera de la Sainte Chapelle, tal pesar por no poder hacerlo con ella sola, que ella me contestaba con ternura: «Pero, mi amor, puesto que parece gustarte tanto, haz un pequeño esfuerzo, ven con nosotras. Esperaremos todo lo que quieras, aunque sea tarde, hasta que estés listo. Por lo demás, si te divierte más estar solo conmigo, basta con devolver a Andrée a casa, ya vendrá en otra ocasión». Pero aquellos ruegos mismos para que saliera se sumaban a la calma que me permitía permanecer en casa.
Yo no pensaba en que la apatía que entrañaba descargar, así, en Andrée o en el conductor la tarea de calmar mi agitación dejándolos vigilar a Albertine anquilosaba en mí, volvía inertes, todos esos movimientos imaginativos de la inteligencia, todas esas inspiraciones de la voluntad, que ayudan a adivinar, a impedir, lo que va a hacer una persona. Era tanto más peligroso cuanto que por naturaleza el mundo de las posibilidades me ha resultado siempre más abierto que el de la contingencia real. Ayuda a conocer el alma, pero nos dejamos engañar por los individuos. Mis celos nacían en forma de imágenes, por un sufrimiento, no en virtud de una probabilidad. Ahora bien, en la vida de los hombres y en la de los pueblos puede haber —e iba a haber un día en la mía— un momento en que necesitamos tener dentro un prefecto de policía, un diplomático con ideas claras, un jefe de la seguridad, quien, en lugar de pensar en las posibilidades que encierra el espacio hasta los cuatro puntos cardinales, razona con precisión y se dice: «Si Alemania declara eso, es que se propone hacer tal otra cosa, no algo impreciso, sino muy concretamente esto o aquello, que tal vez ya haya iniciado». «Si determinada persona ha huido, no ha sido hacia las metas a, b, d, sino hacia la meta c y el lugar en el que debemos hacer nuestras pesquisas es... etcétera». Dejé —¡ay!— que esa facultad que no estaba demasiado desarrollada en mí se embotara, perdiera sus fuerzas, despareciese al habituarme a estar tranquilo, en vista de que otros se ocupaban de vigilar por mí. En cuanto a la razón de ese deseo, me habría resultado desagradable decírsela a Albertine. Yo le decía que el médico me ordenaba guardar cama. No era cierto y, aunque lo hubiese sido, sus prescripciones no habrían podido impedirme acompañar a mi amiga. Le pedía que me permitiera no acompañarla a ella y a Andrée. Voy a decir sólo una de las razones, que se debía a la prudencia. En cuanto salía con Albertine, por poco que estuviese un instante sin mí, me sentía inquieto, me figuraba que tal vez hubiese hablado —o simplemente hubiera mirado— a alguien. Si no estaba ella de un humor excelente, yo pensaba que la obligaba a abandonar o aplazar un proyecto. La realidad es siempre un simple punto de partida hacia algo desconocido por cuya vía podemos avanzar muy poco. Vale más no saber, pensar lo menos posible, no brindar a los celos el menor detalle concreto. Lamentablemente, a falta de la vida exterior, la interior propicia también incidentes; a falta de los paseos de Albertine, los azares encontrados en las reflexiones que hacía yo solo me brindaban a veces esos pequeños fragmentos de realidad que atraen hacia sí —al modo de un amante— un poco de lo desconocido que, por esa razón, se vuelve doloroso. De nada sirve vivir bajo el equivalente de una campana neumática, las asociaciones de ideas, los recuerdos, siguen jugando.
Pero aquellos choques internos no se producían en seguida; apenas se había marchado Albertine para su paseo, cuando yo me sentía vivificado, aunque sólo fuera unos instantes, por las exaltantes virtudes de la soledad. Disfrutaba de la parte que me correspondía en los placeres del día iniciado; el deseo arbitrario —la veleidad caprichosa y puramente mía— de saborearlos no habría bastado para ponerlos a mi alcance, si el tiempo especial que hacía no me hubiera —además de evocar sus imágenes pasadas— afirmado la realidad actual, inmediatamente accesible a todos los hombres a los que una circunstancia contingente y, por tanto, desdeñable no forzaba a permanecer en su casa. Ciertos días hermosos, hacía tanto frío, estábamos en comunicación tan intensa con la calle, que las paredes de la casa parecían haberse desunido y, siempre que pasaba el tranvía, su timbre resonaba como lo habría hecho un cuchillo de plata al golpear una casa de vidrio, pero sobre todo en mí oía yo, embriagado, un sonido nuevo producido por el violín interior. Sus cuerdas se aprietan o se distienden por simples diferencias de la temperatura, de la luz, exteriores. En nuestro ser, instrumento que la uniformidad de la costumbre ha vuelto mudo, el canto nace de esos desfases, de esas variaciones, fuente de toda música: el tiempo que hace ciertos días nos hace pasar sobre todo de una nota a otra. Recuperamos la melodía olvidada cuya necesidad matemática habríamos podido adivinar y que durante los primeros instantes cantamos sin conocerla. Sólo esas modificaciones internas, aunque procedentes del exterior, renovaban para mí el mundo exterior. Puertas de comunicación durante mucho tiempo condenadas volvían a abrirse en mi cerebro. La vida de ciertas ciudades, la alegría de ciertos paseos volvían a ocupar su lugar en mí. Estremeciéndome todo yo en torno a la cuerda vibrante, habría sacrificado mi apagada vida de otro tiempo y mi vida futura, sometidas a la goma de borrar de la costumbre, por aquel estado tan particular.
Aunque yo no había ido a acompañar a Albertine en su largo recorrido, mi mente vagabundearía aún más precisamente y, por haberme negado a saborear con mis sentidos aquella mañana, gozaba con la imaginación de todas las mañanas semejantes, pasadas o posibles, más exactamente de cierto tipo de mañanas cuya simple aparición intermitente eran todas las de la misma clase y que yo había reconocido al instante, pues el aire terso pasaba por sí solo las páginas necesarias y yo encontraba —enteramente indicado delante de mí, para que pudiera seguirlo desde mi cama— el evangelio del día. Aquella mañana ideal colmaba mi espíritu de realidad permanente, idéntica a todas las mañanas semejantes, y me comunicaba una alegría que mi estado de debilidad no disminuía: como el bienestar es resultado mucho más de nuestra buena salud que del excedente no empleado de nuestras fuerzas, podemos alcanzarlo —tanto como aumentando éstas— limitando nuestra actividad. Aquella que desbordaba en mí y que yo mantenía en potencia en mi cama me hacía sobresaltarme, saltar interiormente, como una máquina que, al no poder cambiar de sitio, gira sobre sí misma.
Françoise venía a encender el fuego y, para que prendiera, le arrojaba algunas ramitas cuyo olor, olvidado durante todo el verano, describía en torno a la chimenea un círculo mágico en el que, al verme a mí mismo leyendo ora en Combray ora en Doncières, me sentía tan feliz permaneciendo en mi cuarto de París como si hubiera estado a punto de salir de paseo por la parte de Méséglise o de volver a ver a Saint-Loup y sus amigos de servicio en maniobras. Con frecuencia ocurre que el placer que sienten todos los hombres al repasar los recuerdos que su memoria ha coleccionado es más intenso, por ejemplo, en aquellos a quienes la tiranía del mal físico y la esperanza cotidiana de su curación privan, por una parte, de ir a buscar en la naturaleza cuadros que se parezcan a dichos recuerdos y, por otra, infunden bastante esperanza de que pronto podrán hacerlo, para permanecer respecto de ellos embargados de deseo, de apetito, y no considerarlos sólo como recuerdos, como cuadros, pero, aunque sólo hubieran podido ser eso jamás para mí y aunque hubiese podido yo, al recordarlos, volver a verlos tan sólo, de repente rehacían en mí, de mí entero, en virtud de una sensación idéntica, al niño, al adolescente, que los había visto. No sólo había habido un cambio de tiempo fuera o una modificación de olores en el cuarto, sino también una diferencia de edad en mí, una substitución personal. El olor en el aire helado de las ramitas era como un trozo del pasado, una banquisa invisible separada de un invierno antiguo que se acercaba en mi cuarto, con frecuencia estriada, por lo demás, por determinado perfume, determinado resplandor, como en años diferentes en los que me veía sumido de nuevo, invadido, antes incluso de que los hubiera identificado, por el alborozo de esperanzas abandonadas desde hacía mucho. El sol llegaba hasta mi cama y atravesaba el tabique transparente de mi cuerpo adelgazado, me calentaba, me ponía ardiente como un cristal. Entonces me preguntaba yo —convaleciente hambriento que se alimenta ya con todos los manjares que aún le deniegan— si casarme con Albertine echaría a perder mi vida, tanto haciéndome asumir la tarea, demasiado pesada para mí, de consagrarme a otra persona como forzándome a vivir ausente de mí mismo con su continua presencia y privándome para siempre de los gozos de la soledad y no sólo de ésos. Aun no pidiendo al día otra cosa que deseos, hay algunos —los provocados no por las cosas, sino por las personas— que se caracterizan por ser individuales. Por eso, si, al levantarme de la cama, iba a apartar un momento la cortina de mi ventana, no era sólo como un músico al abrir por un instante su piano y para comprobar si en el balcón y en la calle estaba la luz del sol en el mismo diapasón exactamente que en mi recuerdo, sino también para divisar a alguna lavandera con delantal azul, a una lechera con peto y mangas de tela blanca que sostenía el gancho del que colgaban las garrafas de leche, a alguna niña rubia y orgullosa que seguía a su institutriz, una imagen, en una palabra, que las diferencias de líneas tal vez cuantitativamente insignificantes bastaban para volver tan distinta de cualquier otra como en una frase musical la diferencia de dos notas y sin cuya visión habría empobrecido mi día, al carecer de los objetivos que podía proponer a mis deseos de felicidad, pero, si bien el colmo del gozo brindado por la visión de las mujeres imposibles de imaginar a priori me volvía más deseables, más dignos de ser explorados, la calle, la ciudad, el mundo, por esa misma razón me infundía el deseo ardiente de curarme, de salir y ser —sin Albertine— libre. ¡Cuántas veces sufrí, en el momento en que la mujer desconocida con la que yo iba a soñar pasaba por delante de mi casa —ora a pie ora con toda la velocidad de su automóvil— la imposibilidad de mi cuerpo para seguir a mi mirada, que la alcanzaba y —tras caer sobre ella como lanzado desde el vano de mi ventana por un arcabuz— detener la huida del rostro en el que me esperaba el ofrecimiento de una felicidad que, enclaustrado así, nunca disfrutaría!
De Albertine, en cambio, ya no tenía yo nada que aprender. Todos los días me parecía menos hermosa. Sólo el deseo que excitaba en los demás —cuando, al enterarme, empezaba a sufrir y quería disputársela— la ponía ante mí por las nubes. Era capaz de causarme sufrimiento, en modo alguno alegría. Sólo por el sufrimiento subsistía mi aburrido apego. En cuanto desaparecía —y con ella el deseo de aplacarla, que requería todo mi esmero, como una distracción atroz— sentía yo la nada que era para mí, que debía yo de ser para ella. Me sentía desdichado porque se prolongara aquella situación y a veces deseaba enterarme de algo espantoso que hubiera hecho ella y que hubiese podido —hasta que me hubiera yo curado— malquistarnos, lo que nos permitiría reconciliarnos, rehacer —diferente y más flexible— la cadena que nos tenía atados. Entretanto, yo encargaba a mil circunstancias, mil placeres, que le procuraran junto a mí la ilusión de esa felicidad que no me sentía capaz de darle. Me habría gustado, en cuanto me curara, partir para Venecia, pero, ¿cómo iba a hacerlo, si me casaba con Albertine, yo, tan celoso de ella, que, incluso en París, en cuanto me decidía a moverme, era para salir con ella? E incluso cuando me quedaba en casa toda la tarde, mi pensamiento la seguía en su paseo, describía un horizonte lejano, azulado, engendraba en torno al centro que era yo una zona móvil de incertidumbre y vaguedad. «¡Cómo me evitaría Albertine», me decía yo, «las angustias de la separación, si, durante uno de aquellos paseos, al ver que yo había dejado de hablarle del matrimonio, se decidía a no volver y se marchaba a casa de su tía, sin que hubiera tenido que despedirme de ella!». Mi corazón, desde que su herida cicatrizaba, empezaba a dejar de adherirse al de mi amiga; mediante la imaginación podía desplazarla, alejarla de mí, sin sufrir. Seguramente, a falta de mí, cualquier otro sería su esposo y ella, libre, tendría tal vez aquellas aventuras que me horrorizaban, pero hacía un tiempo tan hermoso, estaba tan seguro de que ella volvería por la noche, que, aun cuando me viniera a las mientes aquella idea de sus posibles faltas, no podía aprisionarla mediante un acto libre en una parte de mi cerebro, en la que no tenía más importancia que los vicios de una persona imaginaria en mi vida real; al poner en movimiento los goznes flexibilizados de mi pensamiento había superado —con una energía que sentía, en mi cabeza, a la vez física y mental: como un movimiento muscular y una iniciativa espiritual— el estado de preocupación habitual en que me había visto confinado hasta entonces y empezaba a moverme al aire libre, desde donde sacrificarlo todo para impedir el matrimonio de Albertine con otro y poner obstáculos a su gusto por las mujeres parecía tan poco razonable para mí mismo como para alguien que no la hubiera conocido. Por lo demás, los celos son una de esas enfermedades intermitentes cuya causa es caprichosa, imperativa, siempre idéntica en el mismo enfermo, a veces enteramente distinta en otro. Hay asmáticos que sólo calman su ataque abriendo las ventanas, respirando el viento fuerte, un aire preso en las alturas, otros refugiándose en el centro de la ciudad, en una habitación ahumada. No hay celoso cuyos celos no admitan ciertas derogaciones: uno consiente ser engañado con tal de que se lo digan, otro con tal de que se lo oculten, en lo que uno no es menos absurdo que el otro, pues, si bien el segundo es engañado más verdaderamente, en el sentido de que le ocultan la verdad, el primero reclama en esa verdad el alimento, la extensión, la renovación de sus sufrimientos.
Más aún: esas dos manías inversas de los celos superan con frecuencia las palabras, ya imploren o nieguen las confidencias. Vemos a celosos que sólo lo están de hombres con quienes su amante tiene relaciones lejos de ellos, pero permiten que se entregue a otro hombre, si es con su autorización, cerca de ellos y, ya que no delante de su vista incluso, al menos bajo su techo. Ese caso es bastante frecuente entre los hombres de edad enamorados de una joven. Notan la dificultad para gustarle, a veces la impotencia para satisfacerla, y, antes que verse engañados, prefieren dejar que acuda a su casa, en un cuarto contiguo, alguien a quien no consideran capaz de darle malos consejos, pero sí placer. En el caso de otros, sucede todo lo contrario: al no dejar a su amante salir sola ni un minuto por una ciudad que conocen, al mantenerla en una auténtica esclavitud, le conceden permiso para marcharse durante un mes a un país que no conocen, porque no pueden imaginarse lo que hará en él. Yo tenía para con Albertine esas dos clases de manía calmante. No me habría sentido celoso, si ella hubiera disfrutado de placeres cerca de mí, alentados por mí, que habría mantenido enteramente bajo mi vigilancia, con lo que me habría evitado el miedo de la mentira; tampoco lo habría estado tal vez, si se hubiera marchado a un país bastante desconocido para mí y alejado para que no pudiese yo imaginar ni tener la posibilidad y la tentación de conocer su estilo de vida. En los dos casos la duda habría sido suprimida por un conocimiento o una ignorancia igualmente completos.
Como el declinar del día volvía a sumirme, gracias al recuerdo, en una atmósfera antigua y fresca, la respiraba con las mismas delicias que Orfeo el aire sutil, desconocido en esta Tierra, de los Campos Elíseos, pero ya se acababa el día y me invadía la desolación del anochecer. Al comprobar maquinalmente en el reloj de péndulo cuántas horas pasarían antes de que Albertine regresara, vi que disponía aún de tiempo para vestirme y bajar a pedir a mi propietaria, la Sra. de Guermantes, indicaciones sobre ciertos artículos de tocador que quería regalar a mi amiga. A veces me encontraba en el patio a la duquesa, que salía a hacer recados a pie, aun cuando hiciera mal tiempo, con un sombrero plano y un abrigo de piel. Yo sabía perfectamente que para muchas personas inteligentes no era otra cosa que una señora cualquiera, pues, ahora que ya no hay ducados ni principados, el título de duquesa de Guermantes nada significa, pero había adoptado otro punto de vista en mi forma de disfrutar con las personas y los países. Me parecía que llevaba —aquella dama con abrigo de piel que desafiaba el mal tiempo— todos los castillos de las tierras de las que era duquesa, princesa, vizcondesa, así como los personajes esculpidos en el dintel de un pórtico sostienen en la mano la catedral que construyeron o la ciudadela que defendieron, pero sólo los ojos de mi mente podían ver aquellos castillos, aquellos bosques en la mano enguantada de la señora con abrigo de piel, prima del Rey. Los de mi cuerpo no distinguían en ella —los días en que el tiempo amenazaba— otra cosa que un paraguas con el que la duquesa no temía armarse. «Nunca se sabe, es más prudente: si me encuentro muy lejos y un coche me pide un precio demasiado caro para mí». Las expresiones «demasiado caro», «superar mis posibles» reaparecían todo el tiempo en la conversación de la duquesa, como también «soy demasiado pobre», sin que se pudiera discernir bien si hablaba así porque le parecía divertido decir que era pobre, siendo tan rica, o porque consideraba elegante —siendo tan aristocrática, es decir, al aparentar ser una campesina— no atribuir a la riqueza la importancia de las personas que son simplemente ricas y desprecian a los pobres. Tal vez fuera más bien una costumbre contraída en una época de su vida en la que, siendo ya rica, pero, aun así, no lo suficiente, en vista de lo que costaba el mantenimiento de tantas propiedades, tuviese algún apuro económico y no quisiera parecer que disimulaba. Por lo general, las cosas de las que con más frecuencia se habla bromeando son, al contrario, las que preocupan, pero con las que no queremos parecer preocupados, tal vez con la esperanza no confesada de contar con la ventaja suplementaria de que precisamente la persona con quien hablamos, al oírnos bromear al respecto, crea que no es verdad.
Pero la mayoría de las veces sabía que a aquella hora encontraría a la duquesa en su casa y me alegraba de ello, pues era más cómodo para pedirle por extenso las informaciones deseadas por Albertine, y bajaba sin pensar casi en lo extraordinario de que tan sólo fuera a la casa de aquella misteriosa duquesa de Guermantes de mi infancia a fin de utilizarla para una simple comodidad práctica, como se hace con el teléfono, instrumento sobrenatural ante cuyos milagros nos maravillábamos en tiempos y ahora usamos, sin siquiera pensarlo, para mandar venir al sastre o encargar un helado.
Las chucherías de adorno daban mucho placer a Albertine. Yo no sabía negarme a darle uno nuevo todos los días y —siempre que ella me había hablado con arrobo de un chal, una estola, una sombrilla, que por la ventana o al pasar por el patio había visto —con sus ojos, que distinguían al instante todo lo relativo a la elegancia— en el cuello, los hombros, la mano de la Sra. de Guermantes y sabiendo que el gusto naturalmente difícil de la muchacha, aguzado aún más por las lecciones de elegancia que le había brindado la conversación de Elstir, en modo alguno se sentiría satisfecho por una simple aproximación, aun de algo bonito, que lo substituyera a juicio del vulgo, pero difiriese enteramente— iba en secreto a que la duquesa me explicara dónde, cómo, con qué modelo, habían confeccionado lo que había gustado a Albertine, qué debía yo hacer para obtener exactamente eso, en qué consistía el secreto del artífice, el encanto —lo que Albertine llamaba «el tono», «el estilo»— de su hacer, el nombre preciso —pues la belleza de la materia tiene su importancia— y la calidad de las telas que debía encargar.
Cuando, a nuestra llegada a Balbec, había yo dicho a Albertine que la duquesa de Guermantes vivía enfrente de nosotros, en el mismo palacete, ella había adoptado —al oír título y nombre tan distinguidos— aquella expresión —más que indiferente, hostil, desdeñosa— que es la señal del deseo impotente en los caracteres orgullosos y apasionados. Por mucho que el de Albertine fuera magnífico, las cualidades que encerraba sólo podían desarrollarse en medio de esas trabas que son nuestros gustos o de ese duelo por aquellos a los que nos hemos visto obligados a renunciar —como en el caso de Albertine el esnobismo—: los que reciben el nombre de odios. El de Albertine para con las personas de mundo ocupaba, por lo demás, poco lugar en ella y me gustaba por su faceta de espíritu revolucionario —es decir, amor desgraciado de la nobleza— inscrito en la cara opuesta del carácter francés, en el que figura el tipo aristocrático de la Sra. de Guermantes. Ese tipo aristocrático a Albertine —por imposibilidad de alcanzarlo— tal vez no le habría interesado, pero, al recordar que Elstir le había hablado de la duquesa como de la mujer de París que mejor se vestía, el desdén republicano para con una duquesa quedó substituido en mi amiga por el vivo interés por una elegante. Con frecuencia me pedía informaciones sobre la Sra. de Guermantes y le gustaba que yo fuera a buscar en casa de la duquesa consejos para ella sobre el vestuario. Seguramente habría podido yo pedírselos a la Sra. Swann e incluso le escribí una vez al respecto, pero la Sra. de Guermantes me parecía extremar aún más el arte de vestirse. Si, al bajar un momento a su casa, tras haberme asegurado de que no había salido y haber pedido que me avisaran en cuanto Albertine hubiera regresado, me encontraba a la duquesa nublada con la bruma de un vestido de crespón de China gris, aceptaba aquel aspecto, debido —lo sentía yo— a causas complejas y que no se habría podido cambiar, me dejaba invadir por la atmósfera que desprendía, como el fin de ciertas tardes enguatadas en gris perla por una niebla vaporosa; si, al contrario, la bata era china con llamas amarillas y rojas, yo la contemplaba como una puesta de sol que se enciende; aquella vestimenta no era un decorado cualquiera, substituible a voluntad, sino una realidad dada y poética como la del tiempo que hace, como la luz especial de cierta hora.
De todos los vestidos o batas que llevaba la Sra. de Guermantes, los que parecían deberse más a una intención determinada, estar provistos de un significado especial, eran los que Fortuny había hecho a partir de antiguos dibujos de Venecia. ¿Será su carácter histórico o más bien el hecho de que cada uno de ellos es único lo que les infunde un carácter tan particular, que la postura de la mujer que los lleva mientras nos espera, mientras charla con nosotros, adquiere una importancia excepcional, como si ese traje hubiese sido el fruto de una larga deliberación y como si esa conversación estuviera separada de la vida corriente como una escena de novela? En las de Balzac se ve a heroínas que se ponen a propósito tal o cual atuendo, el día en que van a recibir a determinado visitante. Los atuendos de hoy no tienen tanto carácter, a excepción de los vestidos de Fortuny. En la descripción del novelista no puede subsistir ninguna vaguedad, puesto que ese vestido existe realmente y hasta los menores dibujos están tan naturalmente determinados como los de una obra de arte. Antes de ponerse éste o aquél, la mujer ha tenido que elegir entre dos vestidos no casi iguales, sino profundamente individuales cada uno de ellos y que podrían recibir un nombre.
Pero el vestido no me impedía pensar en la mujer. La Sra.de Guermantes me pareció en aquella época más agradable incluso que en la época en que aún la amaba. Al esperar menos de ella, pues ya no iba a ver por ella misma, la escuchaba casi con la tranquilidad descarada que tenemos cuando estamos solos, con los pies sobre los morillos de la chimenea, así como habría leído un libro escrito en el lenguaje de antaño. Tenía la suficiente libertad mental para saborear en lo que ella decía esa gracia francesa tan pura, que ya no encontramos ni en el habla ni en los escritos de la época actual. Escuchaba yo su conversación como una canción popular deliciosamente francesa, comprendía haberla oído burlarse de Maeterlinck —al que, por lo demás, admiraba ella ahora por debilidad espiritual de mujer sensible a esas modas literarias cuyos rayos llegan con retraso— así como comprendía que Merimée se burlara de Baudelaire, Stendhal de Balzac, Paul-Louis Courier de Victor Hugo y Meilhac de Mallarmé. Comprendía yo perfectamente que el burlón tenía un pensamiento más limitado que el de aquel de quien se burlaba, pero también un vocabulario más puro. El de la Sra. de Guermantes, casi tanto como el de la madre de Saint-Loup, lo era en un grado hechizador. No es precisamente en los escritores de hoy, que dicen de hecho (por en realidad), singularmente (por en particular), asombrado (por presa del estupor), etcétera, etcétera, en los que encontramos el antiguo lenguaje y la verdadera pronunciación de las palabras, sino hablando con una Sra. de Guermantes o una Françoise. Ya a la edad de cinco años, había aprendido yo, gracias a esta última, que no se pronuncia Tarn, sino Tar, ni Béarn, sino Béar, por lo que a los veinte años, cuando entré en la alta sociedad, no tuve que aprender a no decir, como la Sra. Bontemps: la Sra. de Béarn.
Mentiría, si dijera que la duquesa no tenía conciencia de aquella faceta rural y casi campesina que conservaba y no la mostraba con cierta afectación, pero, por su parte, se trataba menos de falsa sencillez de gran señora que se las da de campesina y orgullo de duquesa que se burla de las señoras ricas desdeñosas de los campesinos, a quiénes no conocen, que de gusto casi artístico de una mujer que conoce el encanto de lo que posee y no va a estropearlo con un enlucido moderno. Del mismo modo, todo el mundo ha conocido en Dives al propietario normando de Guillermo el Conquistador, que se había abstenido —cosa muy poco común— de dotar a su hostal del lujo moderno de un hotel y que, aun siendo millonario, a su vez, conservaba el habla, la blusa de un campesino normando y te dejaba verlo hacer en persona en la cocina, como en el campo, una cena que no por ello dejaba de ser infinitamente mejor y aún más cara que en los mayores palacios.




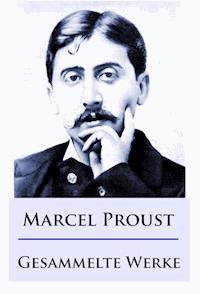


![In Search of Lost Time [volumes 1 to 7] - Marcel Proust - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7bfeaa53b3db8b804e58de22616f49ec/w200_u90.jpg)