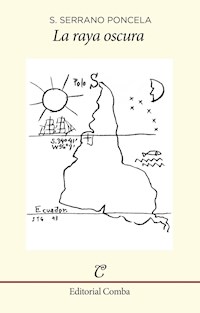
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Comba
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Publicada originariamente en 1959, La raya oscura contiene cinco relatos sobre la vida en los trópicos. El clima y el contraste entre personajes de distintos procedencias son dos constantes de estas narraciones, vistas con la sutil mirada de Serrano Poncela, hartamente familiarizada con la línea del trópico. Un muchacho de Madrid que viaja al Caribe para trabajar en una empresa española y sufre los efectos del calor, al punto de cometer actos impropios; la relación entre un acaudalado señor y un "extraño sujeto híbrido, entre mujer y pájaro"; la llegada de una joven y misteriosa pareja a un faro, cuyo hospedaje revolucionará a las gentes del pueblo… Éstas, y otras más, son las historias que La raya oscura encierra, trasmitidas con la prosa llana y elaborada que caracteriza al autor, en un marco de calor y carencias comunicativas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
S. Serrano Poncela
La raya oscura
Imagen de la portada:
América invertida, Joaquín Torres García, 1943
La reproducción total o parcial de este libro queda sujeta a la ley y a la autorización de sus titulares.
Diagramación: Roger Castillejo Olán
© Segundo Serrano Poncela, 1959
© Editorial Comba, 2014
c/ Muntaner, 178, 5º 2ª bis
08036 Barcelona
ISBN: 978-84-948031-0-9
Depósito Legal: B-7.416-2014
El editor manifiesta haber hecho cuanto estaba en su mano para contactar con los herederos, y ante la imposibilidad de este contacto, reserva la parte correspondiente a los derechos de autor por si éstos se pusieran en contacto con la editorial.
La raya oscura
I
Cuando el Magallanes atracó en el muelle, cerca ya de mediodía, sólo quedábamos a la espera un pequeño grupo de gentes aburridas, sujetas por inercia a los infamantes bancos de la Aduana. El barco, que tenía anunciado su arribo al amanecer, venía con seis horas de retraso y al acercarse al muelle, orientado por la diminuta canoa del práctico, eran ya las once. Desde la vibrante penumbra de aquel ranchón cubierto de planchas de uralita lo vimos avanzar, moverse de costado y al fin permanecer quieto como un torpe animal terrestre de color oscuro. Un sol inmisericorde incendiaba los techos metálicos pintados de verde y algunos pájaros marinos planeaban sobre el agua de la bahía.
Apenas tendida la escalera de desembarco apareció en cubierta mi colega R. L. Morel, representante en la zona del Caribe de la Iron Company Supplies. Sudando dentro de su arrugado traje de hilo y abanicándose con el sombrero de panamá que cubría su cabeza voluminosa y calva, bajó por la movediza escalera extendiendo una mano para apretar la mía con desgana. Acabados los saludos de rigor: —Querido colega —me dijo—, voy a presentarle un compañero de viaje y compatriota suyo, el señor Escobedo.
Me di cuenta entonces de que bajaba tras él un muchacho joven, pelirrubio, vestido de azul; diría más bien envuelto en un traje de lana gruesa cuya sola proximidad daba calor. Aquella materia oscura absorbía todos los rayos solares y su propietario sentíase, en tales momentos, sumamente incómodo dentro de ella. Nos saludamos. Los ojos del viajero, detrás de unos párpados entornados a causa del sueño y la irritación producida por un sol reverberante, contemplaban su alrededor con disgusto y sorpresa tratando de asimilar la novedad que significaban las sucias paredes de la Aduana, su techo pintado de verde, unos negros silenciosos fumando su cachimba, en cuclillas, al borde del malecón, y el policía de traje ceniciento y ancho cinto con revólver colgando más abajo del ombligo. Al fondo, los verdes confusos de la montaña: palmas, caobas, algarrobos y guayacanes daban al conjunto ese aire, a la vez falso y sugerente, de las decoraciones teatrales. Inmóvil y ardiente, desde arriba, presidía todo aquello la brasa solar.
El recién llegado emitió inquieta pregunta: —¿Esto es siempre así? ¿Hace siempre el mismo calor? —El tono lánguido de su voz me produjo la impresión de alguien que pidiera auxilio y sorprendí en la expresión burlona de mi amigo Morel ese discreto goce que nos produce toda tribulación ajena. —Escobedo viene directamente de España para hacerse cargo de una de las gerencias de Barreto Hermanos —aclaró mi colega.
—Encantado —murmuré sin saber qué decir ante aquel espectáculo de desolación. Y nos guarecimos bajo un alero en sombra. La rechinante grúa destinada a vaciar las bodegas del barco comenzó a moverse con lentitud produciendo un ruido desapacible; algunos pasajeros rezagados arrastraban sus maletas; los negros que contemplaban, en cuclillas, el agua del malecón cambiaron ligeramente de postura pero en seguida volvió todo a su calma inmóvil. Cuando los escasos pasajeros atravesaron el pasadizo sombrío que lleva a las oficinas del edificio, sólo quedó ante nosotros, allá en lo alto, como un dios vestido de blanco, el cocinero del Magallanes recostado en la barandilla de popa, limpiándose las manos con el mandil grasiento.
Escobedo formuló, de nuevo, la pregunta: —¿Siempre hace el mismo calor?
—Salvo unos días de relativo fresco primaveral, durante enero y febrero, el resto del tiempo es así —le dije no sabiendo cómo consolarle.
Dejó caer sus brazos, desanimado, a lo largo del cuerpo. —¿Siempre así? ¡Oh Madrid de mi alma! —Se ahuecó la compacta chaqueta azul, con ambas manos, a fin de introducir una corriente de aire entre el grueso tejido y la camisa, y con una mirada temerosa abarcó el horizonte visible: los almacenes, el agua grisácea, una carretilla volcada, la cadena de montañas al otro lado de la bahía.
—¿Y piensa permanecer mucho tiempo entre nosotros?
—Desgraciadamente... ¡Oh, perdón! Quise decir... que mi propósito es permanecer aquí mientras la firma instala sus nuevas sucursales en el interior. La verdad es —añadió de súbito— que no sé por qué he venido.
Aquella manifestación me pareció singular y pensé que se trataba de una persona de escaso carácter. Estaba decepcionado —eso era visible. El joven Escobedo, con su aire elegante y citadino, envuelto en un modelo inglés, pasándose la mano por entre el cuello y la camisa para aliviar su ahogo, desentonaba entre nosotros. Mi traje de rayadillo con su chaqueta informe y sus pantalones con rodilleras le desencantaban, y R. L. Morel, con su barriguita y su constante sofocación, tampoco era un ejemplo alentador.
En aquel momento, alguien que salía de la Aduana nos vio y acercose hasta nosotros. Lo reconocí en seguida: era Domínguez, alto empleado de la firma Barreto Hermanos, nuestra poderosa casa exportadora de café, cacao y otros granos del país; el ilustre Domínguez avanzando con su habitual paso de carga, obsequioso y agresivo a la vez; muy afeitado y oliendo a colonia; con el cigarro habano en la boca. No se trata, en este caso, de hablar bien o mal de nadie, pero Domínguez y yo no simpatizamos demasiado. En estos lugares pequeños, las atracciones y repelencias personales tienen algún valor, cuando menos para quienes las sentimos. Domínguez se me atraviesa por su aire de eficiencia y seguridad; es bajo y grueso, mientras que yo soy flaco y de más estatura; usa lentes con armadura de oro y blasona a cada paso de su estancia, durante años, en los Estados Unidos, donde adquirió eso que los yanquis llaman self control. Cuando habla de Barreto Hermanos lo hace como si se refiriera a unos parientes pobres que estuviesen bajo su protección. Como sospeché desde el primer momento, Domínguez venía en busca del joven Escobedo y trataba de justificar su retraso acentuando los modos agresivos, de manera que al acercarse donde estábamos interrumpió nuestra lánguida conversación sin más miramientos, a la vez que se limpiaba el sudor con un ancho pañuelo perfumado. Dijo «buenos días», y tras examinar con una ojeada el aspecto del recién llegado, lo cogió familiarmente por la solapa de la chaqueta.
—Lo siento, lo siento de veras. Retrasado desagradablemente, amigo mío. Numerosas ocupaciones, ¿comprende? Por fortuna veo que estos colegas se han dignado entretenerle unos minutos. No me juzgue mal, joven: time is gold, ¿eh? ¿Qué tal el viaje? Largo y pesado, naturalmente. Esta es la época del vapor de aire, quiero decir, del avión; los tiempos de la velocidad para todo. Lo esperábamos con simpatía; nos hacemos cargo, sabemos lo que son estas cosas y aunque usted no lo crea, acá en la firma estamos lo más interesados en que sus primeros pasos en el país le resulten agradables. Pero lo que usted necesita, ante todo, es un buen baño y un whisky and soda, ¿no le parece?
El viajero, aturdido, no supo qué contestar. R. L. Morel cayó en un mutismo sombrío. Se veía que Domínguez le resultaba, como a mí, un pesado. Sin más, éste soltó la solapa que aún oprimía entre sus dedos y pasó a coger por el brazo al joven Escobedo, quien sólo acertó a murmurar:
—Pero yo... —y quedó indeciso; definitivamente perplejo a causa del calor, el mareo que produce siempre bajar a tierra después de un largo viaje y aquel monólogo intempestivo. Domínguez reanudó el hilo de su discurso, momentáneamente en suspenso: —¡Claro, por supuesto! Usted lo que desea es descansar. ¿Qué hacemos aquí entonces? ¡Andando!, joven amigo, y con permiso, señores, me lo llevo; gracias por todo. Ya tengo dadas instrucciones en el hotel. Le gustará. Lugar distinguido, chic, fresco y económico a la vez —y sin soltar el brazo que oprimía familiarmente, sacudiendo con los dedos de la otra mano la ceniza de su cigarro, hizo un movimiento de arranque—: ¿Las maletas aún están en el barco, supongo? Perfecto. Mandaremos en seguida a buscarlas. ¿Mucho equipaje? Ahora, en las oficinas de Inmigración pondremos en regla sus papeles.
—Hasta pronto, Escobedo —dijo R. L. Morel—. Ya nos veremos. —Y Escobedo, sin mucha convicción: —Nos veremos. Encantado, señor —me saludó. Domínguez dijo: —Good bye —y sin más arrastró consigo al pasajero hundiéndose ambos, en seguida, en la polvorienta penumbra del edificio.
Morel escupió en el suelo: —¡Qué cernícalo! ¡Y pensar que tipos así aún amasan fortunas como si fuera pan! Mientras, uno, arrastrándose por ahí con el maletín de muestras. —Se quitó el sombrero y pasó el pañuelo por el húmedo cerquillo de badana; después enjugose la luciente calva y nos dirigimos a la salida del muelle: —¿Le gustaría una cerveza? —propuse.
—Deliro por ella. ¡Qué viaje, amigo mío! —repitió—. Cada día envidio más su suerte, atendiendo los pedidos desde la oficina, bebiendo cervecitas debajo del ventilador. Es usted un hombre de suerte y voy a pedir a los jefes que nos cambien de ocupación una temporada. ¿No le interesaría? —Y rubricó sus lamentaciones con un gesto airado golpeándose el ala del sombrero para derribarlo hacia el cogote—. No, no le gustaría; decididamente no. ¡Si tuviera que andar, como yo, de un lado a otro en estas galeras del tiempo de Felipe II, su hígado sería una cirrosis! ¡Ese monstruo me mata!
Y señaló hacia el viejo barco que cabeceaba inmóvil, pintado de gris, balanceando su panza en el agua cercana de la bahía.
Entramos en un bar, cerca de la Aduana; nos sirvieron dos vasos de cerveza bien fría. En ese momento sonó la sirena de la fábrica de tabacos: era mediodía. —Excelente —saboreó Morel—. ¿Pedimos otros vasitos? —Varios oficinistas de los almacenes próximos pasaron ante la puerta del bar en rápida carrera; tan rápidamente como personas que saben el valor de cada minuto, dueños de una mísera hora de tiempo para almorzar y volver al trabajo descabezando una siesta durante el trayecto, dentro de un autobús congestionado de gente. Mi colega Morel se limpió los labios llenos de espuma.
—Ese muchacho, Escobedo, es demasiado joven. ¿No le parece?
Le dije que sí; que, en efecto, así me parecía: joven y poco habituado a tierras como éstas. —¿De modo que viene a hacerse cargo de una de las gerencias de Barreto Hermanos?
R. L. Morel sonrió con aire cauteloso. —Eso dicen. Pero yo creo... en fin, me hizo algunas confidencias durante el viaje. Parece que los negocios de la firma andan mal. Algo complejo. Pero un muchacho así no es la persona adecuada. No todo se reduce a números en estos lugares. Están, luego, los imponderables: Inspectores de Rentas Internas protegidos por el Ilustre Mandatario, ¡qué sé yo! Mejor dicho, bien lo sabemos. En suma, que necesitará mucha mano izquierda. ¿No cree?
Y comenzó a contarme un chisme comercial con esa verborrea propia de las gentes de nuestro gremio. Un súbito silencio de mediodía se había cernido sobre la ciudad tranquila y pesadas ráfagas de brisa llegaban desde el mar, cargadas de olor a algas y podredumbre. Alguna gallina, jadeante el pico y esponjadas las alas, recorría la acera, frente a la puerta del bar, en busca de insectos y semillas. El segundo vaso de cerveza, como habitualmente me sucede, comenzó a producirme mal humor y melancolía. Aunque R. L. Morel añora mi quietud pegajosa, yo envidio su movilidad marítima. —Amigo Morel —le dije—: usted se queja de vicio. Trae noticias frescas en cada viaje; está enterado de todo y nosotros, mientras tanto, vegetamos en la ignorancia. Esto es peor que un pozo.
Pero R. L. Morel parecía no escucharme. Sus ojos se iluminaron con una ligera satisfacción.
—¡Agradable hembra! —dijo.
—¿Qué hembra?
En este momento cruzaron frente a la línea de sol de la puerta Escobedo y Domínguez; el primero casi a rastras de su diligente protector. Sin duda había concluido el trámite con la policía de Inmigración y bajo aquel sol inmisericorde el recién llegado trataba de apresurar su paso envuelto en el ominoso traje azul, deseando guarecerse bajo cualquier sombra lo más pronto posible. Los saludamos con un gesto, llamándolos a compartir con nosotros la frescura del local y la cerveza. Escobedo pareció dispuesto a detenerse como náufrago que encuentra una tabla salvadora, pero viose obligado a seguir a su implacable conductor. Un negrito galopaba tras ellos con la maleta a cuestas. Los perdimos de vista por segunda vez y Morel, de pronto, se levantó excitado.
—¡Mire, ahí está!
Una viajera salía de la Aduana. En total sólo habían desembarcado una docena de pasajeros —nuestro puerto es pequeño y poco concurrido; carece de comodidades para los grandes vapores de línea y diversas circunstancias lo han ido desplazando de las grandes rutas. Salía, repito, andando lentamente.
—¡Vaya! —exclamé—, ¿dónde estuvo metida hasta ahora?
Morel ahogó una sorda exclamación de disgusto: —Un oficialito ha venido protegiéndola durante todo el viaje. ¡Esos tipos de uniforme, tan abusones!
La viajera se dejó examinar a contraluz. Era una mujer de empuje, con robustas piernas y caderas movedizas. En el pórtico del destartalado edificio, casi frente a nosotros, se detuvo, y un pequeño grupo de cargadores que sostenían las paredes con sus espaldas la silbó descaradamente.
—Es una cubana —explicome Morel. Le brillaban los ojos; pasose la lengua por los labios—. Una cubana de rechupete, ¡maldita sea...! ¿La estará aguardando ese oficial del demonio?
Aguardase o no a alguien, parecía desconcertada. Un zagalón se acercó a ella, subiéndose los pantalones, para ofrecerle sin duda sus servicios de porteador. Conversaron un momento y el sujeto se echó al hombro, con desgana, una pesada maleta. R. L. Morel no pudo resistir más. —Voy a ofrecerme —se excusó. Y por el apresuramiento de su despedida y el interés con que llegó hasta ella comprendí que aún guardaba, no obstante la cirrosis y su calva, el ímpetu característico de los tenorios. Un momento después los vi subir calle arriba; Morel limpiándose el sudor y abanicándose con el sombrero, la calva al aire mientras accionaba vivamente. La sirena de la fábrica de tabacos volvió a sonar con su aullido de perro apaleado. Me levanté, pagué las cervezas y abandoné el muelle dejando atrás al Magallanes, que cabeceaba sobre el agua sucia como un elefante poderoso y dormido. Una pequeña columna de humo saliendo de la chimenea central, empujada por los alisios, extendía sobre el techo de zinc de la Aduana sus barbas amarillas.
II
El mozo del hotel introdujo la cabeza por la puerta entreabierta; extendió el brazo y puso los zapatos en el suelo.
—Con su licencia, señó; aquí están, señó.
Escobedo asintió con un movimiento de cabeza mientras terminaba de anudar el lazo de la corbata, viendo cómo el empleado escurría sutilmente el resto del cuerpo entre la puerta y el quicio hasta entrar en la habitación.
—Linda noche, señó, ¿no cree?
Cuando el lazo estuvo hecho se pasó la mano por la cara recién afeitada sintiendo la frescura y fragancia del alcohol. En el espejo del lavabo se reflejaban las luces de la plaza. Penetró por el balcón abierto una onda de aire cálido y brotaron de sus sienes gotas de sudor. Se asomó afuera una vez más para examinar el parque redondo, con sus grandes árboles de mango y laurel. En el centro, la inevitable estatua de bronce con una mano en la botonadura del chaleco y en la otra portando el inevitable rollo de papel. Sin duda un prócer de la Patria. Alrededor de la estatua, un diminuto estanque alumbrado por bombillas de colores a cuyo alrededor retozaba, todas las noches, un grupo de inquietas adolescentes. Desde el mismo día de su llegada, una semana antes, aquellos cuerpos movedizos, oscuros e incitantes, le turbaban; había tratado de verlos más de cerca sin otro resultado que excitarse aun más: las estrechas cinturas súbitamente ampliadas en la cadera; los altos senos desproporcionados para aquellos cuerpos núbiles; los ojos de córnea grande y amarilla. Del tronco de los árboles parecía emanar, hacia el cielo, un vaho de tinta atravesado en lo alto por palidísimas y lejanas estrellas, y en lo tupido de la fronda zigzagueaban mariposas de luz. Casi debajo del balcón alcanzó a contemplar a un viejo mulato con aire reflexivo de oscuro Sócrates tropical, fumando despaciosamente. A la puerta del hotel, unos cuantos limpiabotas y chóferes, recostados en la pared, examinaban al paso a los transeúntes. Millares de insectos quemábanse al contacto del foco encendido en el portal.
El mozo extendió la gasa del mosquitero en torno a la cama, sacudió la almohada, plegó la sábana con indolencia. Faltaba aún media hora para el baile y Escobedo trató de imaginarse lo que sería aquella fiesta a la que accedió a ir, mitad por curiosidad, mitad por tedio. Días antes, Domínguez le había preguntado:
—¿Aún no le presentaron en sociedad?
Domínguez no le había dejado, ni a sol ni a sombra, durante la semana transcurrida desde su llegada. Le sirvió de cicerone por las oficinas, almacenes y bodegas de Barreto Hermanos; fueron en peregrinación por la ciudad a fin de presentarle a otros gerentes de otras firmas; le habló de sus múltiples actividades cívicas: rotarismo, Gran Logia, etc. Aún no estaba enterado Escobedo de cuáles serían sus ocupaciones precisas pero se encontraba en posesión de toda la chismografía local. La enciclopédica información terminó con un ofrecimiento para llevarle al gran baile que preparaba el Centro de Recreo. —¿De modo que aún no hizo sus primeras armas de hombre comme il faut? —le dijo (a sabiendas de que así era; de que no hubiese podido ser de otro modo porque ni un solo instante le abandonó su égida protectora)—. Pues bien, esta es la ocasión. Precisamente el sábado tenemos en el Centro un gran baile; lo que se dice un gran baile. Eso sí, muy estricto, ¿comprende? Nada de gente de medio pelo. De las mejores familias; con eso digo todo: la colonia española y la crema de lo criollo. Las cosas como son. Decididamente le invitamos, ¿eh? (poniéndole, esta vez, la punta del índice sobre el vientre).
Escobedo preguntó vagamente, queriendo encontrar un pretexto para la negativa:
—¿De etiqueta?
—Desde luego. Rigurosa etiqueta. Aquí cuidamos mucho las formas, ¿cómo podría ser de otro modo?
Se encontraban en el almacén principal de Barreto Hermanos: una gran nave de cemento techada con planchas de zinc y llena de pilas de sacos, cajones de madera, carretillas y resonantes teléfonos, donde Escobedo tenía su escritorio provisional. Empleados de cuello duro, remangados los puños de la camisa, daban órdenes a operarios y cargadores que se movían con indolencia, los torsos desnudos y brillantes de sudor. Domínguez se sintió orgulloso, una vez más, de todo aquello.
—¡Una Babel! —dijo.
Extendió la mano con amplio y generoso movimiento de la palma, como repartiendo su bendición.
—Nuestra firma es la más poderosa casa importadora del país. —Y luego—: Allá debemos de tener gran prestigio, ¿eh?
Allá era España, la patria lejana. Escobedo suspiró: —¿Qué hago yo entre estas gentes? —Había cedido a un instante de debilidad; ocupaba en las oficinas de Barreto Hermanos, sucursal en Madrid, un puesto secundario y estaba a punto de comprometerse en matrimonio, pero el noviazgo, de pronto, le pareció aburrido; la familia, desagradable. Decidió posponer aquello y aprovechando un pequeño disgusto con la novia dio salida a ese tímido aventurero que todos llevamos dentro, decidiéndose a solicitar temporalmente un puesto en una de las islas antillanas. Todo conspiró para que la decisión prosperara y cuando comenzaba a arrepentirse de su audacia y la novia había derramado sobre el papel de cartas suficiente dosis de lágrimas, se encontró de buenas a primeras embarcado en el Magallanes, proa a la raya oscura del trópico, para concluir desembarcando una mañana en el malecón de este puerto lejano, vestido con su traje de lana azul, empapado en sudor, con los ojos enrojecidos por una conjuntivitis. En todo esto pensó, una vez más, sentado en un sillón giratorio, junto a la mesa de acero pavonado, oyendo el timbre de varios teléfonos y las voces ceceantes de los mulatos que cargaban fardos y se movían de un lugar a otro con indolencia; obligado a asentir al ofrecimiento que Domínguez le hacía con tanto interés.
—No, no se aburrirá entre nosotros, amigo Escobedo. El baile será chic, se lo anticipo. Buena gente; gente distinguida. ¡Lindas muchachas! Porque las mujeres acá, eso sí, son de primera clase. No quiero con esto desmerecer a las nuestras; se trata de algo, diría..., distinto. Género diferente, eso es. Y además, muy acogedoras; en el buen sentido de la palabra, se entiende. Ya lo veo casado si se descuida. Quince días, y de pronto, ¡zas!, a la iglesia. ¿Quién sabe? Yo me siento español, ¡nadie lo ponga en duda!, pero no dejo de reconocer que también aquí la vida tiene sus encantos. No lo piense más, ¡de etiqueta! Con eso está dicho todo.
Ni aun esta perspectiva ilusionó a Escobedo. Al día siguiente de llegar, tras un reparador descanso, se lanzó a la calle en busca del color local. Aquel cuarto del hotel distinguido adonde le llevó Domínguez le parecía sofocante: el ahogo del mosquitero; la puerta siempre abierta para facilitar el paso de las corrientes de aire; los gritos matinales de los vendedores ambulantes; un patio central lleno de cajones con gallinas que durante la noche se removían y cacareaban inquietas. Y acá y allá, tabiques por medio, grifos de lavabo abiertos, ruidosas abluciones de sus madrugadores vecinos. Al salir a la calle, las blancas paredes soleadas le deslumbraron. Eran casas coloniales de una sola planta, con los zaguanes sombríos donde siempre se veía a alguien tendido sobre una mecedora, balanceándose. Por las calles céntricas y ruidosas iban y venían a gran velocidad los autobuses de pasajeros haciendo sonar su bocina y rozando, peligrosamente, las aceras. Mujeres de andar pausado movían con molicie sus caderas bajo trasparentes telas estampadas. Eran hermosas y oscuras de tez, con ojos grandes como almendras, labios rojos y gruesos, finas de caderas y de tobillos. Amables haraganes, en grupos de tres o cuatro, examinaban con ojos expertos a tan encantadoras criaturas. Eran tipos masculinos bien formados, de tez olivácea, pequeño bigote y ojos profundos bajo los gruesos párpados, con una ligera máscara de polvo de talco sobre el cutis.
La ciudad le desencantó. Tenía del trópico una imagen demasiado literaria, de tarjeta postal: playas cubiertas de cocoteros y nativos vestidos con taparrabos —una especie de aguafuerte romántico extraído de sus escasas lecturas y el cine—. Se encontró con calles rectas, antiguas, iluminadas por un sol agresivo, cuyas casas de una sola planta dejaban escapar por encima del tejado toda clase de ramajes. Sonaban demasiado las bocinas de los automóviles; se oía en todas partes la dulzona y pegajosa musicalidad de los aparatos de radio; los peatones andaban despacio; se tropezaba acá y allá con vendedores de fruta, limpiabotas y loteros. Y luego, el sudor, la viscosa humedad escurriendo entre el vello del pecho, por las sienes, empapando la camisa. De pronto, al final de cualquier calle, aparecía un parque urbano pequeño y encanijado, de bancos de piedra vacíos y la estatua de un patricio con su inevitable levita de cemento, chistera y rollo de papel en la mano. Por todas partes andaban policías negros, con el cinturón caído más abajo del ombligo y enormes revólveres, vigilando el ir y venir de las gentes. Como, además, le había irritado los ojos un principio de conjuntivitis, todo aquello le enervó y acabó desagradándole.
Escobedo sentíase incómodo dentro del rígido traje de etiqueta europea, por supuesto: la camisa almidonada, la faja, el smoking de lana negra. De un aparato de radio cercano brotaron pegajosos lamentos de un bolero y una gran mariposa oscura, entrando por el entreabierto balcón, fue a posarse en el cristal del espejo. No sabiendo qué hacer se sentó en la mecedora, se levantó, se volvió a sentar. El mozo del hotel, recostado en la pared, se frotaba los nudillos examinándole con servicial curiosidad. Al fin, satisfecho del examen, apuntó con el dedo hacia los brillantes zapatos de charol y Escobedo se dio cuenta de que aún estaba en pantuflas.
—Un caballero le espera abajo, señó.
—¡Pero hombre! ¿No me lo pudo decir antes?
Sin duda era Domínguez. Escobedo estaba seguro de que primero que faltar a la cita burlaría a la muerte. —Hágalo subir —ordenó con desmayo.
El mozo, dando una última ojeada de aprobación al buen talle del huésped, abrió la puerta y salió al descansillo de la escalera para dar una voz al conserje. Hubo una mímica de gestos telegráficos y poco después se oyó el crujir de los escalones bajo el peso del corpulento Domínguez, todo vestido de blanco, las gafas brillantes, un grueso cigarro entre los dedos, entrando al fin en la habitación y derramando un fuerte olor de colonia. —¡Oh, oh —dijo—, mi querido amigo! ¿Se vistió para un entierro?
Escobedo se sobresaltó: —Sólo tengo esta ropa. ¿No se trata de un baile de etiqueta?
—Se sobrentiende que dije «etiqueta tropical», o sea, jacket blanco y pantalón negro. Pero no está mal un poco de elegancia para la provincia. Con esa levita negra y ese cuello de picos va usted a hacer furor entre las damas.
Frotó con su pulgar y su índice la trama del paño. —¡Buen cheviot! ¿eh? Antes lo importábamos para la firma en grandes cantidades, pero ahora sólo lo usan las autoridades eclesiásticas.
Escobedo se sintió humillado. —¡Si piensa que voy vestido de mamarracho!
Pero Domínguez le interrumpió: —¡Vaya! ¿Mamarracho? ¡Si le digo que hará época! Ya nadie se viste como es debido y además usted viene de la Madre Patria y trae sus costumbres. Puede que al verlo nos reeduquemos un poco.
En tal momento pudo cambiar esta historia de rumbo porque Escobedo estuvo a punto de desistir; quitarse el smoking, guardarlo en la maleta con sus bolitas de naftalina y meterse en la cama. «¡Váyase a paseo! —murmuró mentalmente—, me obliga a envolverme en este paquete de lana y aun me lo reprocha. Estoy tan fastidiado como para hacer mi equipaje y embarcar en el primer barco que regrese a España.»
Pero no dijo nada. Por el contrario, con un gesto de resignación se agachó para calzarse, estiró después su malaventurado disfraz ante el espejo y con una mirada de náufrago dirigida al lecho vacío salió en compañía del ilustre Domínguez. En el portal del hotel unos curiosos volvieron la cabeza para verlos y el portero abrió la boca asombrado. Zumbaban los insectos nocturnos en torno a la gran lámpara de cristal. Frente a la puerta, aguardaba una vieja berlina.
—Prefiero, para andar por la ciudad, este medio de locomoción —explicó Domínguez—. Aún conserva cierto sabor señorial. Lo alquilo por horas. —Y tocó la espalda al cochero: —¡Al Centro! —ordenó.
Cruzaron la plaza llena de luz. El grupo de inquietas adolescentes que rodeaban el estanque interrumpió sus retozos para ver pasar el coche al trote lento y desigual de un desgarbado caballo. Eran tentadoras criaturas de senos puntiagudos. «¡Me gustaría...! —pensó Escobedo—, ¡bien que me gustaría!» Fue a decir algo y se contuvo. Su pensamiento era demasiado pornográfico; ¿cómo explicar a Domínguez lo que le gustaría después de una semana de soledad sentimental, encerrado en aquella habitación calurosa del hotel, añorando las lejanas calles madrileñas y las mujeres lejanas y hasta la novia lejana? «Quizás el mozo del hotel sepa dónde… Eso es —pensó—, le pediré una discreta información.»
La cálida noche caía sobre la ciudad como una sofocante esponja. Todos los portales estaban abiertos e iluminados, y en los cafés, grupos de criollos bebían cerveza alrededor de mesas de mármol jugando a los dados. Vino desde el puerto el plañido de una sirena de barco y Escobedo sintió una punzada melancólica. La novia lejana y aburrida le pareció deseable.
Deslizándose entre los rápidos autobuses, los transeúntes que cruzaban de un lado a otro y el tráfico de automóviles, la berlina sorteaba con agilidad todos los peligros. El cochero parecía dormido, sin embargo. Domínguez saludaba, al paso, a múltiples amigos y relacionados. Al frente, tras una hilera de casas bajas, se alzó el cuerno menguante de la luna. Olía a humedad y a mar.
—Linda noche, ¿verdad? —dijo Domínguez.
—Muy linda... —Y Escobedo suspiró, resignado.
—Lo que se dice una belleza, ¿eh? Una verdadera acuarela. ¡Estas noches tropicales! Yo, a veces, hasta me siento poeta. No escribo versos, ¡eso no!; tengo otras ocupaciones más serias. Pero sentirme poeta, ¡vaya si me siento! Me parece que no hace falta ser un melenudo para eso. Escribo dentro de mi alma; lo grabo en mi corazón tal como me lo dicta este espíritu sensible (y se golpeó, enternecido y sincero, las costillas con el puño). Creo que fue Cicerón quien dijo: humanorum alienorum putorum, lo que viene a ser algo así como «todos los hombres somos hermanos». Amigo Escobedo: al contemplar noches como ésta, reposando en el asiento de la berlina y camino del Centro, después de una semana de trabajo honorable, fiel cumplidor de mis deberes familiares y ciudadanos..., lo que digo es... ¿Dónde estábamos? ¡Ah sí!, la noche, la belleza del trópico. Totalmente una acuarela, ¿no le parece?
Escobedo volvió a suspirar desde muy lejos; desde miles de millas de distancia; desde el otro lado de la raya oscura.
—¡Muy bello, sí señor!
III
El Centro de Recreo está en las afueras de la ciudad. Es un Club selecto al que sólo pertenecemos los pulpos (término que emplean algunos jóvenes resentidos e intelectuales, por supuesto, para referirse a nosotros, la gente de orden), y no exagera Domínguez al considerar a sus socios como gente distinguida y de buen tono. En ocasiones, por la fuerza de las circunstancias, se filtran algunos elementos peculiares; gentes del mundo oficial no muy deseadas, por cierto, aunque temidas. No es que haya nada en concreto contra ellas, pero como cualquier ministro o subsecretario se puede despertar una mañana convertido en pelagatos, cuyo único sabroso residuo de sus buenos tiempos sería poder ocupar un asiento en la terraza del Centro y poner los pies sobre su balaustrada de mármol viendo pasar a nuestras damitas, al atardecer, camino de la retreta municipal, pues hay que andarse con cuidado. Por tal razón las admisiones de socios se llevan a cabo utilizando un sistema de voto secreto con bolas blancas y negras, lo que elimina toda posibilidad de que una simpatía más o menos discreta se convierta en peligrosa.
A veces, los imponderables nos gastan crueles bromas, pero éstas, como las catástrofes cósmicas, se hallan fuera de nuestro alcance. Recuerdo a título de ejemplo un episodio que tardará en borrarse de la memoria de los socios; algo producido, como digo, por esas fuerzas poderosas y oscuras a las que, convencionalmente y para entendernos, llamaré el Primer Mandatario. Pocas gentes saben que, hace algún tiempo, se allegó al Centro nuestro gran hombre acompañado de sus edecanes militares, precisamente cuando tenía lugar una espléndida fiesta de aniversario: buena música, buenos licores, blancos escotes bajo la seda. Le acogimos con zalemas corteses que apenas velaban nuestro temor y el gran hombre, después de sentarse y requerir que le sirvieran una copa de champagne, envió a sus subordinados —capitanes, tenientes y demás— a gozar de amable compañía con nuestras damas y damitas. No hay duda de que le guió la mejor intención al hacerlo, pero el Centro es un lugar donde abundan las gentes quisquillosas, incapaces de entender una galantería castrense. Así, aquellos morenos cubiertos de entorchados fueron acogidos con manifiesta frialdad y casi se paralizó el baile. Pudiéramos concluir que cuando de bailar se trata, lo mismo da que sea con el esposo que con un sargento de caballería, puesto que todo es dar vueltas, pero hubo quienes no lo entendieron así, de modo que aquello resultó ligeramente desagradable. Retirose de la fiesta el prohombre frunciendo el ceño, y pocos días después, al filo de un pacífico atardecer, compareció de nuevo en el Centro acompañado de aquellas gentes de uniforme. Venía en demanda de la directiva, compuesta entonces por mister Ronson —un criollo hijo de norteamericano y presidente casi vitalicio—, alguien más que no recuerdo y Domínguez el de la firma. Allí estaba el hombre tan pocas veces asequible y siempre temido contemplándose tras la visera de sus gruesas cejas de mulato, vestido con un traje claro que hacía resaltar su tez terrosa, su crespo bigote y los ojos adornados con estrías sanguinolentas. Solicitó la consabida copa de champagne y, una vez servida, la mantuvo ante sí con una mano en cuyo dedo anular lucía voluminoso brillante. Como el Primer Mandatario usa siempre chaleco, prenda poco habitual en los trópicos, fue en él donde se fijaron las miradas de los tres directivos para disimular su turbación. Al fin, el gran hombre bebió un sorbo e hizo un gesto innecesario ordenando silencio (se hubiera oído el volar de una mosca). Sacó del bolsillo un papel y dirigiéndose a mister Ronson tuvo a bien explicar: —Esta es la lista de los nuevos socios. —Mister Ronson se inclinó sonriente: —Honrados y agradecidos, Excelencia. —La Excelencia entornó los ojos: —Espero que organicen un baile para celebrar su admisión. —Por supuesto, Excelencia.
Cuando el grupo se fue, lo que sucedió casi en seguida, mister Ronson desdobló el papel y lo examinó de primera intención sin acertar apenas a ver otra cosa que unas líneas manuscritas en letra no muy clara. Pero cuando realmente vio, tuvo que hacer un esfuerzo para mantenerse en pie, a la vez que extendía el documento a sus compañeros acongojados. Era la lista de todos los sargentos, cabos de vara y demás gente cuartelera que presta servicio en el Palacio Presidencial.
En la más estricta intimidad supimos algunos lo sucedido, pero la noticia de la fiesta produjo resultados estimables, ya que una semana después nadie faltó al gran baile así solicitado. Espíritus resentidos, de esos que para todo encuentran mezquinas interpretaciones, hablaron hasta cansarse, mas creo estar autorizado para decir que fue un elegante gesto de solidaridad con la junta directiva lo que nos llevó, como un solo hombre, a la sala de fiestas del Centro engalanada aquella noche como pocas veces.Como yo soy un solterón aburrido aquello me resultó algo soso y desde muy temprano me refugié en el bar, parapetado tras una botella de coñac y dispuesto a escuchar las interpretaciones musicales de la orquesta que llegaban hasta la recoleta estancia confundidas con el ruido de los bailarines. Nada turbó mi tranquilidad. Al final de la noche, cuando me disponía a regresar a casa con la cabeza pesada, contemplé el desfile de los invitados y con ellos los treinta afortunados nuevos socios, quienes montaron en dos camiones del ejército que aguardaban a la puerta del Centro rodeados de muchachos y papanatas. Al parecer habían subido al salón formados en filas de tres en fondo, pero a la vista de aquellas lámparas traídas de Italia, de aquellos espejos que multiplicaban hasta el infinito las figuras de los bailarines, de aquellas señoras y señoritas asustadas y excitadas, agitando nerviosamente sus abanicos, se cohibieron a pesar de todo. —¡Vengan acá, muchachos, repórtense! —les dijo con dignidad de anfitrión y su característica nobleza de sentimientos mister Ronson—. Háganse a la idea de que están en su casa. —Mister Ronson es un hombre de mundo; se dio cuenta en seguida de cuál era su deber como presidente por encima de otras consideraciones, en este caso demasiado personales y mezquinas. Así, en cada mesa ocupada por la crème de nuestra sociedad hispano-criolla, vino a sentarse un socio de los nuevos.





























