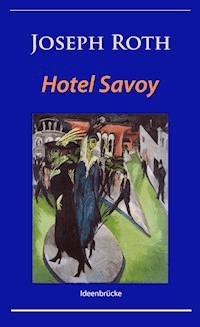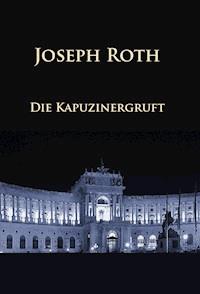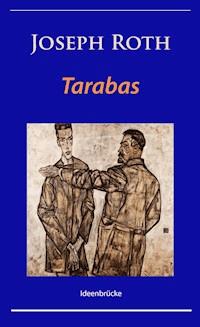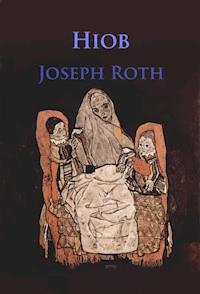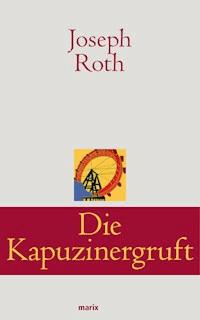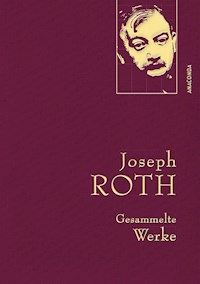Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Godot
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un ex combatiente condecorado por el gobierno obtiene una licencia para tocar el organillo en las calles de Viena. A pesar de su mala fortuna y su invalidez (perdió una pierna en la guerra), está convencido de que el mundo se rige siempre por un orden moral. Pero un pequeño incidente en el tranvía lo llevará a la cárcel, y allí su visión del mundo se trastoca notablemente. Publicada originalmente en 1924, La rebelión hurga en los oscuros mecanismos de la burocracia estatal y en las complejas relaciones entre los seres humanos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Acerca de Joseph Roth
Joseph Roth(Imperio Austrohúngaro, 1894 – París, 1939)
Moses Joseph Roth nació en Brody, Imperio austrohúngaro, el 2 de septiembre de 1894. Si bien Roth siempre dio versiones contradictorias sobre su vida, la biografía publicada por David Bronsen, Joseph Roth. Eine Biographie, en 1974 es la más aceptada hoy en día y de donde se pueden extraer sus datos biográficos. En la Primera Guerra Mundial fue parte del ejército austríaco. En 1993, con la llegada del nazismo al poder, sus obras fueron quemadas. Entre sus libros más conocidos están Izquierda y derecha y La leyenda del santo bebedor, de próxima publicación en Ediciones Godot.
Página de legales
Roth, Joseph / La rebelión / Joseph Roth. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : EGodot Argentina, 2023. Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y onlineTraducción de: Daniela Campanelli.ISBN 978-987-8928-58-6
1. Narrativa Australiana. I. Campanelli, Daniela, trad. II. Título.
CDD 830.192
ISBN edición impresa: 978-987-8928-32-6
Título original Die Rebellion (1924)
Traducción Daniela Campanelli Corrección Mariana Moretto Fraga Diseño de colección Martín Bo Diseño de interiores Víctor Malumián Ilustraciones, viñetas y guardas Emiliano Raspante
© Ediciones Godotwww.edicionesgodot.com.ar [email protected]/EdicionesGodotTwitter.com/EdicionesGodotInstagram.com/EdicionesGodotYouTube.com/EdicionesGodot Buenos Aires, Argentina, 2023
La rebelión
Joseph Roth
Traducción Daniela Campanelli
I
LAS BARRACAS DEL HOSPITAL de guerra número XXIV se encontraban en las afueras de la ciudad. Para llegar hasta allí desde la terminal del tranvía, una persona sana habría tardado media hora caminando enérgicamente. El tranvía conducía al mundo, a la gran ciudad, a la vida. Pero los internos del hospital de guerra número XXIV no podían llegar a la terminal del tranvía.
Estaban ciegos o paralíticos. Rengueaban. Tenían la columna vertebral destruida a tiros. Esperaban ser amputados o ya lo estaban. Muy lejos había quedado la guerra. Se habían olvidado del entrenamiento, del sargento, del capitán, del batallón de marcha, del predicador de campo, del cumpleaños del káiser, de las provisiones, de las trincheras, de los asaltos. La paz con el enemigo estaba sellada. Ahora se preparaban para enfrentar una nueva guerra contra el dolor, contra las prótesis, contra las extremidades paralizadas, contra las espaldas encorvadas, contra las noches sin dormir y contra los sanos.
Solo Andreas Pum estaba feliz con el devenir de las cosas. Había perdido una pierna y había recibido una condecoración. Muchos no tenían ninguna condecoración, incluso habiendo perdido algo más que una pierna. Les faltaban los brazos y las piernas. O debían permanecer en la cama porque tenían la médula espinal rota. Andreas Pum se alegraba al ver sufrir a los otros.
Él creía en un Dios justo que, de acuerdo al mérito, repartía tiros en la médula espinal, amputaciones y también condecoraciones. Si era así, perder una pierna no era tan grave y recibir una condecoración, una alegría inmensa. Un inválido recibía el respeto del mundo; un inválido condecorado, el respeto del gobierno.
El gobierno está por sobre las personas como el cielo sobre la tierra. Lo que proviene de él puede ser bueno o malo, pero es siempre grande y poderoso, inexplorado e inescrutable, aunque también, a veces, comprensible para el ser humano común.
Hay compañeros que despotrican contra el gobierno. Consideran que todo lo que les pasa es injusto. ¡Como si la guerra no fuera una necesidad! ¡Como si sus consecuencias obvias no fueran dolencias, amputaciones, hambre y miseria! ¿Qué querían? No tenían ni Dios, ni káiser, ni patria. Eran infieles. “Infieles” es el término que mejor les calza a las personas que se defienden de todo lo que provenga del gobierno.
Era un cálido domingo de abril. Andreas Pum estaba sentado en uno de los bancos de madera maciza blancos ubicados en el medio del césped, delante de las barracas del hospital. En casi todos los bancos había dos o tres convalecientes sentados, hablando. Andreas era el único que estaba solo y se sentía contento por haber encontrado la palabra justa para sus compañeros.
Eran infieles, como por ejemplo esas personas que, a causa de falsos juramentos y por robo, crimen o asesinato, estaban en la cárcel. ¿Por qué robaban, mataban, desertaban? Porque eran infieles.
Si en ese momento alguien le hubiera preguntado a Andreas quiénes eran los infieles, habría contestado: son personas que, por ejemplo, están en la cárcel, o que todavía no fueron apresadas. Andreas Pum estaba contento porque se le había ocurrido la palabra “infieles”. La palabra le alcanzaba, satisfacía sus reiteradas preguntas y respondía muchas incógnitas. Lo absolvía de la obligación de seguir pensando y de tener que torturarse con investigaciones de otros. La palabra lo hacía feliz. A la vez, le otorgaba el sentimiento de superioridad sobre los compañeros que parloteaban sentados en los bancos. Algunos tenían heridas graves y ninguna condecoración. ¿No les iba bien? ¿Por qué se quejaban? ¿Por qué no estaban contentos? ¿Tenían miedo de su futuro? Si permanecían en su terquedad, claro que debían temer por su futuro. ¡Estaban cavándose sus propias tumbas! ¿Cómo debía tratar el gobierno a sus enemigos? A él, en cambio, el gobierno lo iba a cuidar.
Y mientras el sol alcanzaba raudo y firme su punto más alto en el cielo despejado y se volvía cada vez más brillante, casi veraniego, Andreas Pum pensaba en sus próximos años de vida. El gobierno le entrega un pequeño negocio de estampillas o un puesto de vigilancia en un parque oscuro, o en un frío museo. Se sienta allí con su cruz en el pecho, los soldados lo saludan, un general pasa y le toca el hombro, los niños le temen. Pero él no les hace nada, solo se fija que no pisen el pasto. O en el museo la gente le compra catálogos y postales de arte y no lo ve como un comerciante más, sino como un funcionario público. Quizás conozca a una viuda, sin hijos o con uno solo, o una señora mayor. Un inválido bien atendido con una pensión es un buen partido, y después de la guerra los hombres son muy solicitados.
El sonido claro de una campana invadió el césped frente a las barracas anunciando la hora del almuerzo. Los inválidos se iban incorporando con mucho esfuerzo y se tambaleaban, golpeándose entre sí, mientras se dirigían a la barraca de madera larga y ancha donde funcionaba el comedor. Andreas levantó en seguida la muleta caída y empezó a renguear animadamente detrás de sus compañeros para pasarlos. No les creía que tuvieran dolor. Él también sufría y, sin embargo, ¡miren lo ágil que puede ser cuando lo llama la campana!
Como era de esperarse, pasó a los paralíticos, a los ciegos, a los encorvados cuyas espaldas estaban tan dobladas que formaban una línea paralela con la tierra. Desde atrás lo llamaban a Andreas Pum, pero él no escuchaba.
Para comer había avena, como todos los domingos. Los enfermos repetían lo que decían todos los domingos: la avena es aburrida. Para Andreas no era aburrida. Después de intentar en vano seguir comiendo con la cuchara, se llevó el plato a la boca y se tomó el resto. Los demás lo vieron y lo copiaron tímidamente. Andreas sostuvo su plato un rato largo delante de su boca y relojeó a sus compañeros por arriba del borde. Comprobó que les gustaba y que lo que habían dicho era de puros fanfarrones y arrogantes. ¡Son infieles!, pensó Andreas, exultante, y apoyó el plato.
Las legumbres secas —los demás las llamaban “alambres de púas”— no le gustaban tanto. Igualmente, se comía todo el plato. Luego lo invadía ese sentimiento de satisfacción por haber cumplido un deber, como si hubiera pulido un arma oxidada. Se lamentaba de que ningún suboficial pasara a controlar la vajilla. Su plato estaba tan limpio como su conciencia. Un rayo de sol hizo brillar la porcelana. Él lo tomó como un halago oficial del cielo.
A la tarde llegó la largamente anunciada princesa Mathilde en uniforme de enfermera. Andreas, que lideraba el comando habitacional de su área, se paró firme delante de la puerta. La princesa le dio la mano, y él se inclinó en contra de su voluntad, porque tenía pensado mantenerse derecho. Su muleta se cayó al piso; la acompañante de la princesa Mathilde se agachó y la levantó.
La princesa continuó su camino detrás de la jefa de enfermeras, el jefe de médicos y el cura.
—¡Vieja puta! —dijo uno de los hombres de la segunda fila de camas.
—¡Sinvergüenza! —gritó Andreas.
Los otros se rieron. Andreas se puso furioso. Les ordenó acomodar las camas, aunque todas las sábanas estaban limpias y dobladas tres veces, como dictaba el reglamento. Nadie se movió. Algunos empezaron a rellenar sus pipas.
En eso llegó el cabo Lang, un ingeniero al que le faltaba un brazo y al que Andreas respetaba, y dijo:
—¡No te enojes, Andreas, acá somos todos unos pobres diablos!
Se hizo un gran silencio en las barracas; todos miraban al ingeniero Lang, que estaba parado delante de Andreas y hablaba. No se sabía si a Andreas, a los otros o a sí mismo. Miró hacia la ventana y dijo:
—La princesa Mathilde se va a poner contenta. Para ella también fue un día duro. Todos los domingos visita cuatro hospitales. Porque, como deberían saber, hay más hospitales que princesas y más enfermos que sanos. Incluso los que parecen sanos están enfermos, solo que muchos no lo saben. Quizás pronto se firme la paz.
Algunos carraspearon. El hombre de la segunda fila de camas, el que antes había dicho “vieja puta”, tosió fuerte. Andreas fue rengueando hasta su cama, sacó una caja de cigarrillos del respaldo y llamó al ingeniero.
—¡Son buenos cigarrillos, doctor! —“Doctor”, le decía al ingeniero.
Lang hablaba como un infiel, pero también como un clérigo. Tal vez porque era un hombre instruido. Pero siempre tenía razón. Uno tenía ganas de contradecirlo y no encontraba argumentos. Si no se lo podía contradecir era porque probablemente tuviera razón.
A la noche, el ingeniero estaba vestido acostado en la cama y dijo:
—Cuando se abran las fronteras de nuevo, me voy. No va a quedar nada en Europa.
—Con tal de que ganemos la guerra —dijo Andreas.
—Todos la van a perder —respondió el ingeniero. Andreas Pum no entendió, pero asintió respetuosamente, como si tuviera que darle la razón.
Él planeaba quedarse en el país y vender postales de arte en un museo. Comprendía que quizás no hubiera lugar para gente instruida. ¿Debería el ingeniero trabajar como guarda en un parque?
Andreas no tenía parientes. Cuando los demás recibían visitas, él se iba a la biblioteca del hospital a leer algún libro. Varias veces estuvo a punto de casarse, pero el miedo a no ganar dinero suficiente le había impedido quedarse con Anny, la cocinera; o con Amalie, la costurera; o con Poldi, la niñera.
Con las tres solamente había “salido”. Su trabajo, además, no era apto para mujeres jóvenes. Andreas era guarda nocturno en una maderera en las afueras de la ciudad y solo tenía libre una vez por semana. Su carácter celoso hubiera estorbado la tranquila paz del servicio que llevaba adelante con esmero, o directamente le hubiera impedido realizarlo.
Algunos dormían y roncaban. El ingeniero Lang leía.
—¿Apago la luz? —peguntó Andreas.
—Sí —dijo el ingeniero y apartó el libro.
—Buenas noches, doctor —respondió Andreas. Apagó la luz. Se desvistió a oscuras. La muleta estaba apoyada en la pared del lado derecho.
Antes de dormirse, Andreas piensa en la prótesis que le prometió el jefe de médicos. Va a ser una prótesis impecable, como la que lleva el capitán Hainigl. Nadie se da cuenta de que le falta una pierna. El capitán camina libremente por la habitación, no usa bastón, es como si solo tuviera una pierna más corta. Las prótesis son un gran invento de los superiores, del gobierno, y gastan mucho dinero en ellas. Hay que decirlo.
II
La prótesis nunca llegó. En su lugar, llegó el caos, la caída, la revolución. Andreas Pum se tranquilizó recién a las dos semanas, después de deducir de los diarios, de los acontecimientos y de los discursos que, en las repúblicas, los gobiernos también tienen poder sobre el destino de los países. En las grandes ciudades, se les disparaba a los rebeldes. Los espartaquistas infieles no daban descanso. Probablemente querían derrocar al gobierno. No sabían lo que vendría después. Eran malvados o estúpidos, les disparaban, se lo merecían. La gente normal no tiene por qué inmiscuirse en los asuntos de la gente inteligente.
Estaban esperando la llegada de una comisión médica que iba a decidir sobre la continuidad del hospital y sobre la incapacidad laboral y manutención de sus internos. Según los rumores que circulaban en otros hospitales, solo se quedarían los soldados que tuvieran temblores. El resto recibiría dinero y quizás también una licencia para tocar el organito. No se hablaba de ningún negocio de estampillas, ni de un puesto de vigilancia en un parque o en un museo.
Andreas empezó a lamentarse porque él no tenía temblores. De los ciento cincuenta y seis enfermos del hospital de guerra número XXIV, había solo uno que sí los tenía. Todos lo envidaban. Era un herrero italiano llamado Bossi, un negro de espalda ancha, lúgubre. Su pelo hirsuto crecía por encima de los ojos y amagaba con expandirse por toda la cara, cubrir la angosta frente y, tapando las mejillas, hacerse uno con la barba salvaje.
La enfermedad de Bossi no apaciguaba el temible impacto de su violencia física, lo hacía más siniestro. La angosta frente se arrugaba y desaparecía entre las cejas tupidas y la línea del pelo. Sus ojos verdes sobresalían, la barba temblaba, se escuchaba el castañeteo de los dientes. Sus poderosas piernas se doblaban tanto que las rótulas llegaban a tocarse por dentro y se separaban, y los hombros se movían de arriba abajo mientras que su gran cabeza se sacudía constantemente, negando y en silencio, como hacen las débiles cabezas de las ancianas. Los movimientos incesantes del cuerpo le impedían hablar con claridad. Mascullaba frases a medias, escupía alguna palabra, se quedaba mudo un rato y seguía. Que un hombre tan fuerte e indomable temblara hacía que la enfermedad, conocida por todos, pareciera ser más terrible de lo que era. Una gran tristeza invadía a aquellos que lo veían temblar. Era como un coloso tambaleante sobre suelo frágil. Los tenía a todos esperando el colapso inminente que nunca llegaba. Era increíble ver cómo un hombre de ese tamaño podía temblar sin parar y que no se derrumbara de una vez por todas, para su propio alivio y el de los demás. Incluso los inválidos más sufridos, con sus columnas vertebrales destruidas a tiros, entraban en un confuso pánico sin fin cuando estaban cerca de Bossi, ese pánico que se siente ante una catástrofe inminente cuyo estallido es liberador.
Quien lo veía sentía la necesidad de quedarse a su lado y, a la vez, la impotencia. Era doloroso y vergonzoso saber que nadie lo podía ayudar. Uno podría haber temblado de vergüenza. La enfermedad se traspasaba al observador. Finalmente, uno se retiraba, huía, pero ya no podía olvidar la imagen del gigante trémulo.
Tres días antes de que llegara la comisión, Andreas fue a la barraca a ver a Bossi, al que siempre le había huido. Veinte paralíticos y hombres con una sola pierna rodeaban al herrero y lo miraban con lástima, en silencio. Tal vez estaban esperando contagiarse del temblequeo. Pronto, uno y luego otro comenzaron a sentir fuertes contracciones en las rodillas, los codos y las muñecas. No se lo confesaban entre sí. Algunos se retiraban despacio e intentaban temblar cuando nadie los miraba.
El desconfiado Andreas, que no toleraba a Bossi por motivos poco claros, dudó en un primer momento de la enfermedad. Lo envidiaba y, por primera vez, tuvo un resentimiento hacia el gobierno que solo quería beneficiar a los que temblaban. Por primera vez tuvo conciencia de la injusticia de aquellos que daban órdenes y tomaban decisiones. De pronto, sintió cómo sus músculos se contraían, su boca se torcía, su párpado derecho empezaba a latir. Lo invadió un terror agradable. Se fue rengueando de allí. Sus músculos se tranquilizaron. Su párpado dejó de latir.
No se durmió. Se vistió en la oscuridad y, sin usar la muleta para no despertar a los demás, apoyó las manos en la cabecera de la cama y en la mesa, llevó su pierna balanceándola hacia la ventana y dejó que el resto de su cuerpo acompañara el movimiento. Vio una porción de pasto nocturno y la reja brillante y pintada de blanco. Se quedó así más de una hora y pensó en un organito.
Es una clara tarde de verano. Andreas está en el patio de una gran casa bajo la sombra de un viejo y ancho árbol. Debe ser un tilo. Andreas gira la manivela y toca: “Yo tenía un compañero”, o “Frente a la puerta”, o el himno nacional. Lleva puesto un uniforme. Tiene su cruz colgada. Desde las ventanas abiertas, vuelan monedas envueltas en papel de seda. Se escucha el sonido ahogado del metal contra el suelo. Hay chicos. Las empleadas domésticas se inclinan sobre los parapetos de las ventanas. No reconocen el peligro. Andreas toca.
La luna apareció por el borde del bosque frente a las barracas. Aclaró. Andreas temió que sus compañeros lo descubrieran. No quería quedarse en medio de la pálida claridad. Se balanceó para volver a su cama.
Pasó dos días en silencio y ensimismado.
La comisión llegó. Llamaban a cada uno por separado. Un hombre estaba parado delante de una cortina que ocultaba a los comisionados de los inválidos que esperaban. El hombre corría la cortina y gritaba un nombre. Un cuerpo frágil se desprendía de la fila y, zigzagueando, rengueando y haciendo ruido, desaparecía detrás de la cortina.
Los inválidos examinados no volvían. Abandonaban la sala por otra salida. Les daban un papelito y luego se iban a su barraca, guardaban sus cosas y se arrastraban hacia la terminal del tranvía.
Andreas esperaba junto a los otros, no participaba de las conversaciones en voz baja. Se quedaba callado como alguien que no quiere ser descubierto y que vive con el miedo constante de que una mínima declaración delate su gran secreto.
El hombre corrió la cortina y gritó el nombre de Andreas Pum. Andreas golpeó un par de veces la muleta contra el piso y el sonido retumbó en el repentino silencio.
De pronto, Andreas comenzó a temblar. Vio al representante de la comisión, un alto oficial con cuello dorado y barba rubia. La barba, el rostro y el cuello del uniforme se mezclaban para convertirse en una masa dorada y blanca. Alguien dijo: “Otro que tiembla”. La muleta de Andreas empezó a saltar por su cuenta sobre el suelo. Dos escribanos se levantaron y sostuvieron a Andreas.
—¡Licencia! —ordenó la voz del alto oficial. Los escribanos lo sentaron a Andreas en una silla y volvieron rápidamente a su trabajo. Ya estaban sentados inclinados sobre papeles crujientes, sus plumas bailaban.
Andreas tomó un manojo de papeles con su mano temblorosa y fue rengueando hacia la puerta.
Al empezar a guardar sus cosas, dejó de temblar. Pensaba: ¡Ocurrió un milagro! ¡Ocurrió un milagro!
Esperó en el baño hasta que se hubieran ido todos sus compañeros. Entonces, contó el dinero.
En el tranvía, la gente le ofrecía el asiento. Eligió el mejor. Se sentó frente a la puerta, la muleta yacía a su lado transversalmente, en el medio del vagón, como un poste fronterizo. Todos lo miraban.
Se dirigió al único albergue que conocía.
III
El organito es de la fábrica Dreccoli & Co. Tiene forma de dado y la base es un soporte de madera que se puede plegar y transportar. Tiene dos correas, y Andreas lo lleva en la espalda, como una mochila. Del lado izquierdo del instrumento, hay no menos de ocho tornillos que hacen sonar las melodías. El organito tiene ocho valses, entre ellos el himno nacional y “Lorelei”.
Andreas Pum lleva su licencia en la billetera, que en realidad era una funda de cuero de un anotador, se la había encontrado de casualidad en una montaña de estiércol por la que pasaba todos los días. Con una licencia en el bolsillo se puede caminar tranquilo por las calles de este mundo en el que los policías están siempre al acecho. No hay que huir de ningún peligro porque sencillamente no existe. No debemos hacerle caso a la denuncia del vecino envidioso. Mandamos una postal a los funcionarios para contarles de qué se trata. Escribimos corto y preciso. Gracias a nuestra licencia, somos casi iguales a los funcionarios. El gobierno nos autoriza a tocar cuando y donde queramos. Podemos instalarnos con nuestro organito en las esquinas más concurridas. Por supuesto que en cinco minutos llega la policía. ¡Dejémosla que se acerque! Rodeados de espectadores ansiosos, sacamos nuestra licencia. La policía saluda. Seguimos tocando lo que se nos ocurre: “Niña, ¡no llores!”, “Niña morena” y “El niño junto a la fuente”. Para un público elegante, tenemos un vals de la opereta del año pasado.