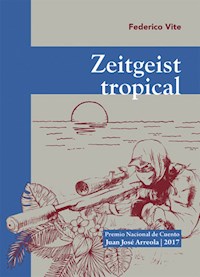Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Almuzara México
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un dramaturgo regresa a vivir con sus padres para sobrellevar el duelo por la esposa, pero resulta imposible estar tranquilo en un barrio erosionado por la delincuencia. Tras un intento de extorsión, se mudan cerca de la playa Caleta. Durante la primera noche descubren que el nuevo domicilio tiene otros habitantes. Los espectros que ahí moran están interesados en representar la tragedia que los condujo hasta ese lugar, encallado entre los riscos de La Quebrada, los cascarones de los hoteles de cinco estrellas y una plaza de toros derruida. La familia se adentra en el misterio de otros crímenes vinculados a la brujería; poco a poco entienden el motivo por el que su nuevo hogar está junto al mar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La rendición
Federico Vite
Almuzara México • Almuzara Nuevas Narrativas #3
La rendición
© 2025, Federico Vite
© 2025, LID Editorial Mexicana, SA de CV
Bajo el sello editorial Almuzara México
Homero 109, piso 14, oficina 1404,
colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11570, Ciudad de México, México
www.almuzaralibros.com
Primera edición impresa en México: noviembre de 2025
ISBN: 978-970-96852-2-0
Primera edición en formato epub: noviembre de 2025
ISBN: 978-970-96852-3-7
Dirección editorial: Nicolás Cuéllar Camarena
Dirección de arte: Raúl Aguayo Chávez
Reservados todos los derechos. Este libro no puede ser fotocopiado ni reproducido total o parcialmente por ningún medio o método sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Impreso en México | Printed and made in Mexico
Contents
Primera parte
Segunda Parte
Tercera Parte
Primera parte
A pesar de todo, empaqué mis cosas con calma. Tenía muchos libros; los metí en cuarenta cajas. Para embalar mi ropa no tuve que hacer mucho esfuerzo ni gastar mucho tiempo. Bastaron dos maletas. Estaba en mi habitación. Fue construida desde hace diez años para otros fines, pero terminé usándola con cierta indiferencia y algo de apatía, casi casi por inercia. Aunque me gustaba mucho más la forma en la que mis padres explicaban eso. Ellos decían que planearon todo con calma, porque siempre supieron que yo regresaría a casa algún día y me procuraron un espacio, que aunque pequeño, destinado sólo para mí. Yo recibí ese obsequio como un paracaídas. Ese cuarto fue construido con pesados blocks de color gris y, tal vez debido al tono triste de ese material, la habitación motivaba muchas reflexiones. Era un almacén de ideas y de momentos ominosos. Así que mientras acomodaba mis pertenencias pensaba en mi adolescencia, en mi infancia y, en especial, en la torva ira que me animaba aquellos días. Se trataba de una habitación austera, pero amable y muy calurosa. No podía estar en mi cuarto después de las diez de la mañana. El sol hacía hervir las rectangulares láminas de asbesto. Daban la impresión de ser la parrilla encendida de una estufa enorme. Al calor usual de treinta y ocho grados, más la humedad, se sumaba el crujido del asbesto y las sacudidas de las iguanas que se apareaban justo arriba de mi cama. Pero todos esos inconvenientes se olvidaban gracias a que mi estancia tenía una vista envidiable a la bahía. Desde la comodidad de mi cama podía observar la bocana que se abría rumbo a las profundidades azules del Pacífico. Vi desfilar las regatas de los veleros, los nubarrones acercándose a la playa. Contemplé desde ese sitio embarcaciones de todos los tamaños: buques de carga, yates, lanchas. Invertía horas y horas contemplando el paisaje, trataba de vaciar mi memoria. El ejercicio de mirar, en mi vida, ha tenido significativas revelaciones. Atisbar el océano, sobre todo en las noches, me daba un motivo más para pensar en la diminuta existencia de un hombre como yo. Contemplar el paisaje refrescaba mi ánimo. Había momentos en los que sentía que el océano estaba hecho del mismo material que la noche. El problema, como todo en mi vida, han sido los días. Me inventaba algunas actividades sencillas fuera de casa antes del mediodía. Me iba caminando a la biblioteca del parque Papagayo. Tardaba una hora y quince minutos en llegar. El trayecto era magnífico porque me internaba en las calles de barrios antiguos, en callejones empedrados que descendían hasta la avenida Cuauhtémoc. Vivía en la primera glorieta de la calle Victoria. Una colonia que tiene un solo ingreso vehicular y múltiples andadores que conectan con las zonas más altas del anfiteatro. Sobre el cerro de la colonia La Laja pretendieron erigir una estatua monumental, llamada Cristo Rey de la Paz. En Acapulco había muchas colonias con estas características: vista al mar y un solo ingreso vehicular. El paisaje era la plusvalía de la parte alta del puerto. También había muchos problemas en sitios así, porque esa geografía era oro molido para los asaltantes, quienes bloqueaban la única arteria vial con piedras y a punta de navajas, cuchillos o armas cortas recogían dinero y alhajas de los automovilistas, casi siempre taxistas y eventuales foráneos extraviados que se detenían ante las rocas e intentaban quitarlas para continuar su camino. Llegamos a este lugar en 1989. La Laja fue fundada por el líder socialista conocido como “Rey Lopitos”. Mi adolescencia se nutrió de múltiples hallazgos violentos; señales, finalmente, de lo que vendría.
Durante mis primeros días en el barrio fui testigo de un hallazgo sensible. Caminaba por la calle Victoria, justo a un lado de la primaria Benito Juárez, más o menos a las 6:30 de la mañana. Iba rumbo a las canchas de basquetbol. Noté un bulto en la esquina de un lote baldío. Estaba recargado en uno de los pilares de la obra negra. Desde la banqueta vi los mechones de cabello. Supuse, a lo lejos, que era una muñeca. Me acerqué un poco. Yo iba a entrenar. En aquel tiempo mi única pasión era correr. Así que trotaba durante hora y media cada mañana. Siete días de la semana. Ningún descanso. Nada. Yo quería correr y correr me ayudaba. Así que me acerqué al bulto, rodeado por montículos de grava; era una adolescente envuelta en una sábana blanca. Pude intuir el cuerpo desnudo; estaba maniatada con alambres. Sentí miedo, pero no me paralicé. Vi el rostro infantil de rasgos finos. La nariz respingada y los ojos abiertos de color verde. Sus labios estaban inflamados y de la frente caían hilos de sangre seca. Sobre la cabeza sobrevolaban moscas. Di media vuelta. Empecé a correr por la calle. Tomé la pendiente y bajé los andadores hasta las canchas de basquetbol. Ya había gente en las barras; se estiraban antes de comenzar con la calistenia. Sentí una ligera tranquilidad al ver las personas ahí reunidas. Todos eran hombres jóvenes, no mayores de treinta años ni menores de veinte. Los conocía de vista, pero no tenía amistad con ellos. Me dieron el aplomo que necesitaba. Troté pensando en el rostro de aquella jovencita. Alguien de menor edad que yo. No fue el primer cadáver que había visto en mi vida. En la colonia Morelos, donde pasé los primeros diez años de existencia, presencié algunas cosas que me ayudaron a comprender las tremendas oleadas de violencia sobre las que siempre navegué. Por ejemplo, el primer muerto que vi fue un hombre delgado, cuya piel oscura contrastaba con la camiseta blanca que portaba. El cuerpo yacía sobre el portón negro de un predio ubicado a unos metros de nuestra casa. Tenía una media en la cabeza; sus labios, abultados por la presión de la prenda, también deformaban la nariz. En las manos llevaba un arma, una pistola calibre.22. Mi padre iba conmigo; no me pidió que cerrara los ojos o que viera hacia otra parte. Me dio permiso de capturar todo con la mirada. Estuvimos ahí bastantes minutos. Llegó la policía, después los peritos.
—¿Quieres verle la cara? —me preguntó mi papá.
Afirmé con un movimiento de cabeza. Así que rodeado por vecinos que esperaban lo mismo que yo, uno de los policías le quitó la media al cadáver.
—¿Alguien conoce a este cabrón? —preguntó en voz alta.
Era un hombre maduro, de cuarenta años, ojos grandes y cejas pobladas. Tenía un orificio en la frente. Yo acababa de cumplir nueve años. El muerto no me dio pesadillas ni miedo; al verlo acepté que uno puede morir en cualquier momento y me sentí abochornado al pensar que la gente también muere en la calle. El problema fue después, cuando la muerte se reveló como un castigo para quien sobrevive a sus amados. Pero de aquella otra experiencia en la Victoria, recordaba que seguí trotando. Fingí normalidad. Antes de terminar mi rutina escuché que la gente hablaba ya del cuerpo de una muchachita hallado en la obra negra. Hice mis estiramientos y empecé a jalar aire y exhalar. Una y otra vez. Enfilé por el andador, de nueva cuenta rumbo a la obra negra. Había mucha gente. Ya estaban los policías y los peritos trabajando. Esquivé la turbamulta y me fui a casa. Tomé café antes de bañarme. Platiqué con mi madre sobre el barullo de la gente y los policías.
—Voy a preguntar qué pasó —dijo.
Me di un baño. Volví a pensar en esa muchacha, porque vi en su piel rastros de violencia: marcas de golpes. Imaginé, sin duda, que la habían violado. Más tardé llegó mi mamá con toda la historia. La niña era Merle Obregón, reportada como desaparecida desde hace tres días. Vivió en Costa Azul, un barrio de clase media alta, lejos de aquí. La prensa, la radio y la televisión dieron cuenta de la tragedia. Esa chica tenía padres extranjeros. El culpable fue un millonario apodado El Chacal Brown, un tipejo que salió libre después de confesar el crimen. Detuve toda esa maquinaria de recuerdos cuando escuché que me hablaba mi padre.
—¡Hijo! —gritó—. ¡Hijo!
Salí de mi cuarto.
—Quiero que me hagas un favor —agregó. Sacó la cartera de la bolsa trasera de la bermuda. Extrajo algunos billetes—. Necesito que me compres unas jeringas para mis vitaminas.
Tomé el dinero. Me convertí de nuevo en su hijo. Salí de casa. Bajé las cuarenta escaleras del andador Agapando. Recorrí quinientos metros y llegué a la farmacia. Pedí un paquete de jeringas. Él había desarrollado una habilidad increíble para aplicarse las inyecciones de pie, en el muslo. Esperaba el vuelto cuando escuché las primeras detonaciones de un arma de grueso calibre. Fueron siete; después hubo una secuencia incalculable de balazos. Me tiré al piso. Oí el motor acelerado de un auto que circuló por la avenida a toda velocidad. Tanto doña Tere, la dueña de la farmacia, como yo, tardamos en levantarnos del piso.
—Háblale a mi hijo. Por favor, háblale a mi hijo —decía en voz alta y me dio un teléfono celular. Le temblaban las manos. Yo conocía a su hijo, jugué con él cuando era adolescente. Busque en la lista de contactos a Jimmy. Hice la llamada y esperé que contestara.
—No, doña Tere —comenté—. Ahorita no contesta. Va a estar bien Jimmy. Yo sé que va estar bien. Dele tiempo porque ahorita todos estamos nerviosos.
—Verdad que sí —contestó.
Entregué el teléfono. Ni siquiera conté el cambio. Volvía a casa receloso; bastante asustado. Mi padre y mi madre estaban en la puerta de la casa. Subí las escaleras y entramos.
Di pelos y señales de lo ocurrido, de los disparos, de los acelerones de autos que se oyeron.
—Fue un ruidal —aseguré—. Puro balazo. Minutos después escuchamos la sirena de la ambulancia. Mi madre hizo una larga llamada telefónica con mi tía Caro. Oía que se reía, hacía bromas y conversaba como una adolescente. Mi padre vio las noticias en el televisor. Yo fui a mi cuarto. Volví a escuchar disparos a lo lejos. Provenían de la parte alta de la Victoria. Ahí no hay solución. Lo sabía desde 1989. Gobiernos pasaban y gobiernos venían, ese tramo de Acapulco no le pertenecía a la república mexicana. Era parte de los narcotraficantes. Encendí mi radio de onda corta. Para mi fortuna logré sintonizar una estación cubana. Después encontré un programa en inglés, emitido desde San Francisco y recibí la señal de Puerto Victoria, Canadá. El calor aumentó. Me quité la playera. Encendí el ventilador y abrí uno de los libros que tenía a la mano para conciliar el sueño. Ni siquiera pude terminar la lectura de una página cuando empecé a imaginarme cómo era mi vida antes, cuando yo era otro. Mi padre fue taxista durante mucho tiempo; yo también. Algunas tardes llegábamos a encontrarnos en la cafetería La Italiana, frente a la playa Las Hamacas, no en el muelle que ahora ocupa un restaurante lindísimo —ideal para quien disfruta el paisaje que ofrece la bahía— sino a un lado. Años atrás, nosotros estábamos en el aire acondicionado de La Italiana. Él pedía un café expreso y una botella de agua mineral. Yo solía encargar una soda italiana para refrescarme. Nos saludábamos como si fuéramos dos colegas; no padre e hijo. Dos colegas. Nada más. Dos taxistas que comparten el aire acondicionado de un sitio con poca clientela. Él pasaba a esa cafetería dos veces al día. Yo estaba ahí en la noche. Leía algunos de los libros que me daba mi madre. Esos viejos libros, muy cursis, por cierto, me daban claves de mi futuro. En situaciones de máxima tensión, no muchas, pero las hubo en ese trabajo, solía repetir algunos de esos textos que preservan un poco de magia. Frases de Martín Edén, de Jack London, o Clemencia, de Ignacio Manuel Altamirano. Así que en La Italiana yo releía algunas líneas mientras mi padre se enteraba de las noticias viejas de Italia, La Reppublica y Corriere della Sera llegaban con una semana de retraso. Ponía especial atención a las crónicas de degradación humana protagonizadas por la Cosa Nostra. Había clientes fieles a esa parroquia que presumía en las paredes escenas cotidianas de Sicilia. En específico, de Catania. Varios italianos habían elegido a Acapulco como su hogar y ese lugar acogía historias de gente como mi padre, siempre en busca de noticias de La Cosa Nostra. Solía buscar anécdotas sobre la mafia o cosas relacionadas con balaceras, masacres, acuchillamientos, nota roja de cepa pues. Leía y apreciaba los filmes con esa estética. Se trataba de cuestiones que le parecían, por razones extraordinarias, familiares. Él vivía en calma, pero disfrutaba mucho la violencia, igual que mi madre. Llegué a pensar que la violencia los mantenía unidos. Platicaban de eso gran parte del tiempo. Yo me sentía revestido de un pasado asombroso cuando escuchaba las conversaciones de los parroquianos de La Italiana. Hablaban con mi padre de cervezas, cigarros, asesinos y mujeres. No sé cuánto tiempo pasaban ellos ahí; pero iban diario. Mi padre disfrutaba esos momentos. Hablaba italiano como si fuera su lengua materna. La mesera era una mujer de piel morena clara y largo cabello chino. De joven fue guapísima. Ya entrada en los cincuenta años destacaba por sus tatuajes en el brazo derecho y por su buen humor. Era muy delgada. Tenían demonios y estrellas en la epidermis. Su piel me parecía luminosa. Eso me llevó a pensar que ella olía siempre a canela. Pietro, uno de esos clientes devotos, le recriminó a la mesera un gesto. Ella movió de manera horizontal la palma de la mano derecha y la acercó a la boca, como si fuera a morderla. Ni siquiera dijo: Vaffanculo! Sólo hizo ese gesto. Él se levantó, sacó la cartera y dejó unos billetes junto a la taza de café que la mesera acababa de servir. Lo vi montarse en su motoneta. Minutos después llegó una mujer rubia, alta y de pelo lacio. No hablaba español. Cuando he pensado en ese hecho intuyó que no era una mujer, sino un hombre vestido de mujer. Encaró a la mesera y le dio una bofetada. Mi padre trató de calmar las cosas, pero alguien le recomendó con autoridad que no lo hiciera. La rubia escupió la caja registradora. Así quedó signada la amenaza. Dos o tres días después pasé por ahí en la noche. La Italiana había sido quemada. Busqué a mi padre por el radio civil del taxi. —Platicamos en la casa —reconvino con calma— cuando puedas date una vuelta.
Yo tuve un buen turno ese día. Antes de lo planeado ya había ganado lo suficiente como para solventar la cuenta, la gasolina y me hice de una ganancia jugosa. Pasé a una panadería, antes era normal encontrar panaderos durante la noche, para comprar algunas viandas que le llevé a mi madre. Solía visitarlos en esta casa, en la Victoria, cada quince días. Se trataba de una regularidad que me permitía apreciarlos; no los padecía ni los extrañaba. Era una reunión ideal. Había algo sobresaliente aquella noche. Estacioné el Tsuru que yo trabajaba junto a la caseta de policías de la primera glorieta. Subí los escalones. Toqué el timbre, siempre hacía eso, inserté la llave y giré la muñeca. Entré directo al comedor. Ellos estaban cenando. Los abracé. Hablamos un poco del clima, siempre caluroso; de la playa, también sobre los costos de la gasolina, siempre a la alza, y como una deriva obligada lo ocurrido en La Italiana. Mi madre dijo que se venía venir una ola de sangre. Ella no hablaba en italiano, pero sus frases me parecen nacidas de ese idioma.
Gracias a mi padre supe que después del escupitajo llegaron más personas a la cafetería. Todos los clientes salieron. Sacaron a la mesera a empujones, pero no le dieron golpe alguno. Ella hizo un par de llamadas telefónicas a los dueños del negocio. Después arribó a ese sitio un hombre rubio, chaparrito y súper nervioso. De ojos azules y pelo lacio hasta los hombros. La mesera le dijo algo, pero el otro hombre no respondió. La mesera ni siquiera terminó de hablar cuando dos muchachos que estaban en un Shadow entraron con garrafas y empezaron a rociar gasolina en el comercio.
—Pensé que me iban a pegar —relató mi padre—. Todos salimos apurados y prendieron la cafetería.
Mi madre se persignó. Dio gracias a Dios porque mi padre salió con bien de ahí. Después afirmó que el dueño del local era malo porque no cuidó a la mesera.
—¿Entonces? —pregunté a mi padre—: ¿Adónde vamos a ir ahora por un café?
—No sé —respondió—. Parece que se terminó una época.
Esa noche hubo una serie de ejecuciones en el barrio de Petaquillas, cerca de La Italiana. Acribillaron a varias personas, trabajadores de las imprentas que por esos rumbos mantenían abiertos los negocios hasta las diez de la noche. En esa semana se incendiaron varios locales comerciales de esa zona: un restaurante filipino, un taller mecánico, una estética regenteada por una travesti que apodaban Rubí; una zapatería, una tienda de plásticos y una talachería. Mi padre me recomendó que no llevara clientes a ese barrio ni que me diera vueltas por ahí buscando pasaje porque estaban robando los autos para hacer otros trabajos: secuestros, montones de cosas. Podría pensarse que todo fue una epidemia. No le creí a mi padre en ese momento, pero en el radio civil del taxi escuchaba todo lo que compartían los compañeros y comprendí que las cosas estaban fuera de control no sólo en esa zona, la que colinda con el histórico Fuerte de San Diego. Pensaba en todo aquello y fue entonces que me quedé viendo la lámina de asbesto desde la cama, entendí el sentido de aquella frase que ofrecía un significado mucho más contundente: El fin de una época. Esa idea se agitaba en mí como una bandera. En 1992 se terminó lo dorado de Acapulco.
Necesitábamos hacer la mudanza lo más pronto posible. Era inamovible consumarse al día siguiente. Gracias a la intervención de unos amigos de mi madre —empleados de un empresario político— nos brindaron apoyo unos municipales. Una patrulla nos escoltaba por las noches. Mi madre actuó rápido después de las primeras llamadas. Fue un hombre joven quien intentó extorsionar a mi padre. Exigían dinero para no dañar a mi madre ni a mi hermana. Dieron las descripciones precisas de ellas; los autos que usaban y los sitios que visitaban. Fueron incisivos con las actividades de mi hermana. Ni a mi padre ni a mí nos mencionaban. Sólo habló de ellas. No fue insolente ni grosero. Se expresaba con mucha propiedad y unía las frases como si tuviera todo el tiempo del mundo. Enfatizó la autoridad que le confería el anonimato.
—Ponga mucha atención —reconvino con aplomo—. Necesito que vaya juntando dinero, porque esto no va ser barato.
Después empezó a subir el volumen de la voz. Recitó los números de las placas de los autos que ellas usaban; también los números de teléfono. Enfatizó la dirección del trabajo, el sitio que ocupaba en la oficina y el turno que cubría mi hermana.
—Volveré a llamar para ponernos de acuerdo. No se equivoque. ¿Entiende, don? —al final sólo enfatizó un hecho—: No se le ocurra denunciarme porque usted no sabe dónde está parado.
De todo eso me fui enterando por partes. Después de la primera llamada mi padre se negaba a contestar el teléfono. Empezaron a enviar anónimos. Notas que hacían pasar bajo la puerta. Eran mensajes escritos con letras nerviosas, grafías grandes y frases repletas de errores ortográficos. Recuerdo con mucha precisión la frase: “Sufra las consecuencias si no paga”. El autor de esa sentencia escribió así: “Zufra las conzecuenzias si no paga”. Envuelta en la hoja estaba una bala.
Muchos vecinos del barrio se habían ido por diversos motivos. Ya fuera porque Estado Unidos siempre ha sido tentador para la gente de Guerrero o porque padecieron el fuego atroz de las admoniciones que esos tipos les hicieron, primero, por teléfono; después, con anónimos. Después de eso no había vuelta atrás: plata o plomo.
Mi hermana consiguió una casa cerca de la iglesia de Nuestra Señora de la Covadonga; en el barrio de Tambuco. Muy cerca de la Plaza de Toros. Era una propiedad vieja, pero no importaba, tendríamos tiempo para hacer las reparaciones, instalar internet, teléfono y luz. La idea de mudarnos fue tenebrosa desde el principio. Ella y yo visitamos la propiedad en la zona más antigua del puerto. Hablamos con Graciela, la dueña, y le propusimos una oferta. Nos gustó aquella casa, ubicada en un sitio muy tranquilo. Ideal para nosotros. Pero aún no había certezas. Mientras esperábamos la resolución, busqué otras opciones, pero no encontré un buen sitio. Ese momento fue el de mayor solidaridad y comunicación con mi hermana. Hablábamos a diario, pero todo giraba en torno a la mudanza y el prospecto de la nueva casa. Tuve un sueño raro y se lo conté a ella, pero lo demeritó sonriendo. Lo que tenga que ocurrir, bromeó, ocurrirá.
Por la tarde le llamó Graciela. Y con mucha felicidad en su voz oí una certeza.
—Apuremos lo de la mudanza —aseveró—. Nos vamos de una vez porque ya se puede ocupar la nueva casa.
Así que empacamos nuestras cosas con un poco de premura. No dormimos esa noche. Hicieron insistentes llamadas telefónicas y escuchamos que golpeaban la puerta en varias ocasiones. Dejaron un mensaje más: La fotografía de mi hermana en el escritorio de su trabajo. Llamamos a la policía, pero la operadora nos dijo lo mismo de siempre. Que nuestra unidad de escolta revisaría la denuncia en media hora y que estuviéramos pendientes del teléfono. Yo me asomé por la azotea al oír los pasos en el andador. Era el sonido típico de las sandalias. Vi a un jovencito que subía y bajaba las escaleras, pero nunca lo vi golpear la puerta. Noté que llevaba un celular en la mano derecha y en la izquierda una pistola. Con eso me bastó para considerar la seriedad de los hechos. Nos encerramos en la recámara principal. Encendimos los ventiladores y pusimos atención a los movimientos del exterior. La vecina de enfrente, Mari, llamó al celular de mi madre.
—Ya reportamos las cosas a la policía —informó—. Andan varios chamacos en el andador. Mi esposo vio a tres. No salgan, vecina. No salgan porque están armados. No se expongan.
Oímos que golpearon la puerta con furor. Los perros de los otros vecinos comenzaron a ladrar y escuchamos un disparo. Perdimos la tranquilidad. Volví a llamar al 911 y dije que había disparado a la fachada de nuestra casa. Di el número del reporte que me había entregado y rogué que se apresuraran. La operadora me indicó que estaban haciendo todo lo posible por darle una pronta respuesta a nuestra denuncia y que nuestra unidad escolta estaba por llegar.
Mi madre seguía hablando con la vecina. Volví a escuchar los golpes en la puerta. Segundos después sonó el teléfono. Levanté el auricular y escuché la voz de un joven que me dijo en una sola frase: La próxima vez entramos. Volví a la recámara. Mi madre seguía con el teléfono pegado a la oreja. Mi padre movía sus piernas, inquieto. Cerraba los ojos por segundos. Me acuclillé junto a él.
—Ya se fueron —susurré—, pero tenemos que irnos ya —afirmó con un movimiento de cabeza—. Voy a estar en la sala —besé su frente y le hice una seña a mi madre para indicarle que estaría afuera.
Apagué el foco. Encendí el ventilador. Me recosté en el piso para refrescarme. Sin mucha fortuna cerré los ojos. Aunque ya no había ruidos en el andador ni se escuchaban los ladridos de los perros a lo lejos, no pude concentrarme en otra cosa que no fuera la voz del joven que escuché por el auricular. No me pareció familiar el tono de voz ni la inflexión, pero me resultaba irreal que un chamaco se sintiera con toda la confianza del mundo para ejercer su autoridad con esa solvencia. Nuestra unidad de escolta nunca pareció. Más o menos a las 7 de la mañana volvieron a sonar los teléfonos. Mi hermana se comunicó para confirmar el inminente arribo de las camionetas para la mudanza. Mi padre preparó café. Fui a mi cuarto a darme un baño. Bajé un poco adormilado, pero en ese estado de alerta que te propicia el ansia.
—Pronto estaríamos mejor, van a ver que no pasará nada malo y pronto vamos a recordar estos momentos como una etapa muy solidaria de nuestra familia —dijo mi madre.
La abracé con mucha fuerza. Sentí, por supuesto, que ella estaba nerviosa. Tomamos café en silencio. Pensé en la cantidad de personas que han pasado por una situación similar a la nuestra. Ni siquiera podía imaginar el número de acapulqueños que han tenido que abandonar sus casas, pero tuve presente un hecho: el asesinato de Fernando. Era un vecino callado que atendía por las mañanas una miscelánea a doscientos metros de nuestra casa. La tienda, llamada Rosi, era propiedad de su esposa. Estaba al cuidado del negocio familiar. Por las tardes solía tomarse un descanso. A esa hora Rosi cuidaba el negocio; después regresaba su esposo al mostrador. Nunca pude hablar mucho con él; intercambié precios y dinero por productos, en especial, por leche, pan y mermelada. Enseres que bajaba a comprar entre 7 y 7:30 de la noche; después, merendábamos. Eso sería más o menos la primera semana de mi regreso a casa. Recordaba haber visto a Fernando muy tenso. Incluso le temblaban las manos. Echaba miradas largas a la calle, a los autos que se estacionaban en la glorieta y eventualmente a las personas que descendían los escalones de los andadores. Aquella vez compré leche, recibí mi cambio y al dar media vuelta vi que Fernando salió del mostrador y se apresuró a cerrar el negocio. Yo seguí mi marcha rumbo a casa. No oí gritos ni lamentos. Metí al llave, giré la muñeca y dentro de casa me sentí menos indefenso. Hicimos nuestras cosas: mi padre veía el televisor, mi madre hablaba por teléfono y yo subí a mi cuarto a leer. Oí varias detonaciones en secuencia. Era un momento ideal para continuar la relectura de Agosto, de Rubem Fonseca. No escuchamos nada fuera de lo normal. Al día siguiente vimos los huecos de bala en la pared de la miscelánea; había manchas de sangre y las cortinas de metal estaban alzadas. La gente se había llevado varios productos. Asumí que había rafagueado la tienda para exigir la cuota por derecho de piso. Horas más tarde nos enteramos que habían asesinado a Fernando. Toda la familia estaba en el funeral. Entre los vecinos nos organizamos para ir más tarde al velorio. Fue en una agencia mortuoria muy cerca de las canchas de basquetbol, en el parque de La Laja. Nos estábamos arreglando cuando llegó la otra noticia, gracias a una llamada telefónica que hizo la vecina Eli a mi madre. Contó que un comando había asesinado a todos los que estaban en el sepelio. Ya no salimos de casa. Fue la primera vez que pensamos con mucha seriedad la mudanza. Después vinieron las llamadas, los anónimos; en suma, el cauce natural de esa violencia que estaba asfixiándonos y que nos impelía a huir de casa, como si nosotros hubiéramos hecho algo malo, pero lo único malo, me parece, era no combatir a los que había hecho de ese modus operandi un negocio fundamentado en el miedo. Ese día el barrio estuvo muy tranquilo, no se oyeron los motores de los autos, ni los gritos de los niños en la glorieta.
—Pobre familia —enunció mi madre—. Mira que ni siquiera alcanzaron a velar al papá. ¿Ahora quién va enterrarlos?
Mi padre bajó la cabeza. Sujetó la frente con las dos manos y sus chinos cayeron sobre los hombros. Al verlo así supuse que su cabello era un racimo de uvas.
—Si te hubieras quedado un poco más en la tienda —agregó mi padre sin levantar la cabeza—, no quiero ni decir lo que hubiera pasado.
Mi madre echó un vistazo al teléfono. Podría jurar que deseaba con toda el alma que alguien llamara en ese momento para interrumpir la seriedad trágica de la conversación. Para nuestra fortuna, sonó el timbre del teléfono. Ella tomó de inmediato la conversación. Yo me acerqué a mi padre.
—A Dios gracias estoy bien —susurré.
Elevó la frente y se frotó las manos.
—Me siento viejo, hijo, y cuando uno se siente viejo empieza a convertirse en alguien ridículo. ¡Perdón!
Vertí un poco de café en una taza.
—Voy a mi oficina —comenté al pasar junto a él.
—¡Vaya! —celebró—. Por fin vas a trabajar. ¿En serio vas a trabajar?
—Aún no —respondí—, pero me hace bien creer que de un momento a otro voy a recobrar lo de antes —seguí de largo con la taza en la mano.
Al cruzar el pasillo sentí el calor bochornoso de la mañana y me detuve en las escaleras. Imaginé que tal vez lo de antes nunca podría recobrarse o quizá mediante una serie de mentiras pequeñas lograría adquirir todo eso que yo fui. No lo sabía. Me senté en el tercer escalón. Aproveché ese momento a solas para pensar en la cantidad de cosas que había vivido en ese espacio. Cosas simples, tristezas leves, alegrías superfluas, amistades pasajeras, noviazgos y un matrimonio. Subí los escalones que conducían hacia la azotea. Me volví a preguntar algo importante, ¿qué hacer con mi vida? No tuve una respuesta.
Asumiendo que el calor no se iría y que tendríamos que mudarnos muy pronto, me dediqué a observar el mar desde la azotea y comprendí, con ese simple hecho, que crecer en Acapulco era paradójico, porque la ciudad tenía dos caras de una misma moneda. Entendí que parte del puerto estaba bajo el control de la delincuencia organizada. Trabajaba a sus anchas; la prueba era que a pesar de la cantidad de reportes que hicimos durante la noche no apareció nuestra patrulla de escolta para apoyarnos. Sentí la necesidad de hablarle a la casa. Puse la taza con café en el piso. Cerré los ojos y pensé en el primer día que estuve ahí. Esa noche se fue la luz y cayó una lluvia torrencial, pero no hubo nada extraño ni aterrador que nos hiciera sentir ajenos a esta propiedad. Pensé en más cosas, en mi padre, en mi madre, en mi hermana. Gracias por todo lo que nos has dado, dije, por guarecernos de la lluvia, de la oscuridad y de la violencia. Espero que hagas feliz a otra familia. Yo te agradezco de corazón. Dije gracias en tres ocasiones y abrí los ojos. Pude sentir que las palabras de gratitud tuvieron una resonancia en mi pecho. Había algo ahí que sólo puedo definir como una corriente eléctrica circulando por mi plexo solar. Sorbí café. Me anclé a mi pasado reciente y con toda esa sensación de pesadumbre que propicia un recuerdo trágico, pensé en mi esposa. Ella y yo estuvimos juntos en esta casa durante una cena de año nuevo. Hablamos con mis padres, con mi hermana. Estuvimos poco tiempo. Pero en ese lapso mi padre recitó algunos poemas; mi madre hizo un brindis y mi hermana contó un par de anécdotas laborales en las que se destacaba la escasa solidaridad de los compañeros en momentos de tensión máxima. Ella trabajaba en una empresa que se dedicaba a la auditoría de negocios y la especialidad era encontrar desfalcos.
—Siempre hay clientes inconformes y me gano muchos enemigos —confesó—, pero sólo es trabajo. Yo lo veo así, si no, me muero del miedo —hizo una pausa y de manera espontánea, como una preocupación fulgurante, habló de una balacera reciente—: Tuve mucha fortuna, porque ya me iba, pero decidí tomar una llamada telefónica de un escritorio frente a el mío. Eso me detuvo veinte minutos. Mientras conversaba oí los estallidos, pero pensé que eran cuetes. Cuando fui por mi auto me enteré de la masacre. Acribillaron a los taxistas que hacían guardia en el sitio del hotel Emporio. Yo estacionaba mi auto ahí, cerca del sitio.
—¿Al coche le pasó algo? —preguntó mi esposa.