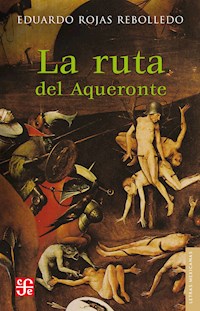
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Zamora, España, 1282. Un viejo juglar cumple finalmente una antigua promesa: escribir la historia que escuchó de labios del escudero Aira de Silos. Se trata del relato embrujante de una misión encomendada por el rey Alfonso a sus mejores caballeros: la custodia de una reliquia de san Pedro por el camino de Santiago. Pero ése es tan sólo el punto de partida: conforme avanza su trama, la primera novela de Eduardo Rojas Rebolledo nos descubre un mundo medieval reconstruido con sabiduría literaria poco común y logra adentrarnos en una historia de amor roto y en un viaje por los oscuros terrenos del miedo, del dolor y del mal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Acerca del autor
Eduardo Rojas Rebolledo (1970) es sudcaliforniano por sentimiento. Estudió historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Santiago de Compostela. Es autor de los libros de cuentos De luces y sombras (1994) y Cuentos crueles (2004); y de los ensayos El Cid entre líneas (1997) y De alquimia e imposibles (2004). Actualmente vive en Galicia. La ruta del Aqueronte es su primera novela publicada.
LETRAS MEXICANAS
La ruta del Aqueronte
EDUARDO ROJAS REBOLLEDO
La ruta del Aqueronte
Primera edición, 2006Primera edición electrónica, 2010
Fotografía del autor: Eva Rosas García
Para escribir esta novela el autor contó durante un año con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
Ilustración de portada: El Bosco, El Juicio Final (detalle del panel principal). Reproducida con la autorización de la Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien. Fotografía: Marco Antonio Pacheco
D. R. © 2006, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0509-2
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Proemium
FOLIO PRIMERO
Aquí se habla de mi viaje a Burgos, de los sufrimientos del clima invernal y de cómo en la señorial ciudad supe de la historia que estoy presto a contar.
FOLIO SEGUNDO
Este folio habla de la llegada de la comitiva del buen Rodrigo Blasco a Puente la Reina; de la sorpresa que les causó no encontrar a Alexandere de Tolosa; además de tratar de decir de las angustias que a don Rodrigo le produce la empresa que debe sortear.
FOLIO TERCERO
Cómo y por qué Aira de Silos recuerda cosas de su vida, además de ver y oír terroríficas y demoniacas cosas en el bosque por donde camina.
FOLIO CUARTO
Donde se habla de Álvar Gonzálvez, de cómo llegó a ser un buen caballero y de su misteriosa muerte mientras pernocta en el bosque; además de decir de las alucinaciones de Aira de Silos.
FOLIO QUINTO
Donde se habla del triste despertar de Puente la Reina, del asombro que causó a todos, incluyendo a Alexandere de Tolosa que llegaba con la reliquia; además de decir de la prueba de honor a la que se sometió valeroso Domingo Estevan.
FOLIO SEXTO
Aquí se habla de Joseph, un viejo recuerdo de mi vida; de cómo el testimonio de Aira de Silos sobre la muerte de Álvar es considerado una fantasía; además de decir del error que se comete al sospechar de un grupo de buhoneros que recorre inocente los alrededores.
FOLIO SÉPTIMO
Donde se explican los orígenes de la reliquia y el verdadero fin de la empresa; de las violentas acciones emprendidas contra los buhoneros; de la angustia que le produce a Aira de Silos el maltrato carnal hecho a una joven; además de decir de la aparición del giboso que lanza, de nuevo, amenazadoras palabras y estridentes risas.
FOLIO OCTAVO
Donde se dice de los avatares por los que pasó Aira de Silos en el monasterio, además de referir los fuertes recuerdos que tuvo hacia Jimena, su único amor.
FOLIO NOVENO
Aquí se cuenta, señores, de la estadía de Rodrigo Blasco, Ferrán Yuannes y Domingo Estevan en la ciudad de Nájera; de la disertación que estos tres caballeros y el abad Raimondo tienen con respecto a la reliquia, y a los modos y al carácter del rey Alfonso. Además de contar de la llegada de Hipólito de Tormes que cargaba consigo nuevas de Alexandere y Juan de Sant Fagún.
FOLIO DÉCIMO
En este folio os hablaré de la mágica señal que me empujó a escribir este manuscrito; del encuentro de los caballeros en Santo Domingo de la Calzada; de los recuerdos que Aira tiene de Jimena; y, señores míos, escucharéis de las muertes de Hipólito de Tormes y Juan de Sant Fagún.
FOLIO UNDÉCIMO
En las siguientes líneas se dice del pasado de Aira de Silos; de las circunstancias que le empujaron a abandonar el monasterio; de los amargos sucesos que hubo de afrontar en su regreso a casa. Se dirá también del porqué el corazón del escudero se convirtió en arcilla negra; y cómo, presa del dolor más grande, llama a las fuerzas del mal y entabla su disputa con Dios.
FOLIO DUODÉCIMO
En este folio, que ya es el ocaso, se dirá del despertar último de la comitiva en Santo Domingo de la Calzada; se dirá de los cadáveres de Hipólito de Tormes y Juan de Sant Fagún; y se dirá, además, del enfado que producen tales hechos en Alexandere de Tolosa, que abandona la empresa acompañado de Domingo Estevan y la hueste completa.
FOLIO DECIMOTERCERO
EPÍLOGO
RECONOCIMIENTOS
A Eva, robando con buena fe las palabras de Renault de Beaujeu: “Para la que por amor y sin engaño me ha dado el sentido para hacer una canción, por ella, quiero escribir una novela de un cuento de aventuras muy hermoso”.
Es un gran placer haber sido invitado a hacer lo que me deleita: rimar una aventura.
JEAN RENART, El lai de la sombra
Pero aquellas almas, que estaban desnudas y fatigadas […] cambiaron de color, rechinando los dientes, blasfemando de Dios, de sus padres, de la especie humana, del sitio y del día de su nacimiento, de la prole de su prole y de su descendencia; después se retiraron todas juntas, llorando fuertemente, hacia la orilla maldita en donde se espera a todo aquel que no teme a Dios.
DANTE, Divina Comedia, “Infierno”, Canto III
¡Sí! Hay abismos que el amor no puede franquear, pero debe sepultarse en ellos.
BALZAC, La piel de zapa
PROEMIUM
Todo lo que me dispongo a contar, ¡y lo juro, señores míos!, es pura verdad. Después de años de vacilación y miedo, he decidido llevar esta historia hasta su final. Aunque la historia no me pertenezca, porque yo no la viví ni la presencié, un gentilhombre, un hijo de algo y no un embaucador ni cualquier tipo de hombre de poco creer, me la contó con tanta fe y con tal conocimiento de causa, que no dudé —ni en una palabra— de su autenticidad. Su nombre: Aira de Silos.
La historia versa sobre los avatares maravillosos, terroríficos y aventureros que sucedieron en ese camino —Dios lo sabe santo porque más de un mil de miles lo han recorrido—, que llega hasta la tumba del apóstol Santiago en las montañosas tierras de Galicia. El camino parte de los Pirineos y recorre bellas e importantes ciudades cristianas, en donde las iglesias y lugares santos son tan monumentales y con tal detalle construidos, que no se podría decir, sin riesgo a equivocarse, cuál es más en espiritualidad.
En el mencionado camino se dieron lugar un grupo de hombres cabales y valerosos, tanto por su fe como por su gran conocimiento en el arte de la guerra. Allí estaba, como autoridad y mando, el burgalés Rodrigo Blasco, caballero sin tacha y de alma pura; a sus órdenes le seguía, proveniente de Francia, Alexandere de Tolosa, cuya belleza y valentía eran conocidas más allá del Rhin; el salmantino Álvar Gonzálvez que presumía tener más batallas que el furioso Orlando; el segoviano Domingo Estevan y el murciano Ferrán Yuannes; además del clérigo Juan de Sant Fagún y el joven escudero Aira de Silos, a quien le debo el conocimiento de esta historia y el más grande de los afectos. Todos ellos tenían la expresa tarea de custodiar hasta Santiago de Compostela una reliquia del padre de la Iglesia, san Pedro Apóstol, por órdenes de nuestro amado y sabio rey Alfonso.
Y ya que Fortuna me colocó en el lugar y momento indicados para enterarme de este suceso, que con una mano se enumeran los que han oído de él en todo el mundo cristiano, siento el deber y la obligación de comenzar a escribir. Sólo pido, porque lo deseo con el alma, que todos los hechos aquí contados trasciendan entre los hombres como la constancia más vívida de los artilugios de la maldad y como el ejemplo más claro de la negra eternidad que procura el amor roto.
Destino lo ha querido así,
¡y que así sea!
Estas líneas las comienzo en Zamora en el año de era de MCCLXXXII, siendo fiel súbdito de Adefonsus Dei gratia Rex.
Folio primero
Aquí se habla de mi viaje a Burgos, de los sufrimientos del clima invernal y de cómo en la señorial ciudad supe de la historia que estoy presto a contar.
Salí de Logroño sabiendo del mal clima, conociendo de antemano los peligros y sufrimientos que me esperarían en los cinco días de camino a Burgos. Cuando el invierno pinta de blanco los senderos y roderas, y esculpe en hielo el cauce de las aguas, el trayecto se convierte en algo más que un juego de azar. No sólo perjudica lo corto de los días que obliga a viajar en penumbras, también entorpecen las fuertes ráfagas de viento que arrancan de tajo los arbustos y desprenden las rocas de los cantiles, que sin reparar en el viajero, aparecen mortales por el camino.
En aquellos tiempos la aventura era parte medular de mi oficio. Buscando canciones e historias había recorrido la zona cantábrica; sabía cada detalle del camino de Santander a Llanes; conocía la ruta de Oviedo a Lugo, de Astorga a Santiago —pasando por Ponferrada y Portomarín—; había mojado mis labios en el río Tormes, en el Ebro y en el Minho; había sentido el polvo de las murallas de Zamora, Palencia y León; y por las intrincadas calles de Burgos me había paseado más de siete veces. Sí, señores míos, la ciudad de Burgos era para mí el fin y principio de mis andanzas; pues así como el más intrépido de los seductores tiene un olor entre miles que le enajena y le hace repetir en fragancias, todo andariego regresa a saciar el hambre a la mesa que sabe guardarle ausencia.
La arquitectura de Burgos no peca de monumental, empero, su sobriedad en las fachadas la hace tan elegante y natural como el vuelo del águila en cielo abierto. Lo que más llama la atención es cómo los arquitectos, albañiles, escultores y carpinteros, que durante años han trabajado en la construcción de la ciudad, hayan poseído el tino de conservar el paisaje para que lo verde que embellece la comarca parezca abrazar los edificios como lo hace nuestra María madre con el niño Jesús en el trono. Cuando se llega a la ciudad por el norte, sea el caso de provenir de Aguilar del Campo o de León, se cruza la puerta de San Martín, que tiene un arco hecho a la costumbre de los moros; si se llega por el sur, lo primero que se ve son las aguas del Arlanzón. Su caudal no es muy grande pero su transparencia es asombrosa, además de que en temporada de lluvia sus orillas rebosan de caracoles, que como se sabe, son manjar de reyes y príncipes si se les cocina con las adecuadas yerbas de olor.
DURANTE AQUEL VIAJE topé, como era de esperarse, con fuertes vientos e intensas nevadas. Vientos tan fríos que me adormecían el pecho hasta el dolor. En esos momentos, la necesidad de comida, de vino, de abrigo y fuego se vuelve la principal prioridad. En el camino resulta difícil encontrar refinamientos culinarios, la comida de los aldeanos no es suculenta, la miseria les sigue paso a paso. Generalmente brindan un potaje de cebollas, ajos, tocino, habas, col y berros; un pan duro, que no es de trigo, sino que lo mezclan con centeno o salvado; vino tan malo que deja sentir el amargo gusto de las cascarillas de la uva.
Eran las leguas finales, señores míos, y una tormenta se dibujaba en el horizonte. Hube de apresurar el paso para llegar a una pequeña aldea que se levantaba al pie de un talud; mi ansiado Burgos aún se me ocultaba a la vista. Debo deciros que no traía ni medio maravedí; las pocas monedas con las que salí de Logroño las fui dejando en anteriores paradas y refugios. La falta de pecunia nunca me preocupó; cargaba siempre conmigo el antiguo laúd —obsequio de mi padre— para cantar historias a cambio de comida y hospedaje. Mi padre me lo obsequió cuando le fue imposible sacarle nota alguna. Un día sus dedos comenzaron a torcerse como ramas de olivo hasta que perdieron toda su movilidad:
“Hijo, Dios ha dispuesto que no pueda continuar con mi oficio. ¿Veis mis manos?, son como pezuñas de caballo, y se conoce que los caballos no son artistas ni ejercen oficio alguno. Tomad, porque os lo ordena vuestro progenitor, este laúd y sacadle todas las notas que se pueda, todas aquellas que disponga vuestra alma. Recordad siempre que este oficio no genera riquezas, pero sí gratos y bellos momentos. En las penurias encontraréis el gozo y en las lágrimas sonrisas. Ahora partid a los caminos, a todos, y que vuestras historias llenen de amor. Hablad siempre con la verdad de vuestra alma.”
No fueron esas las últimas palabras que escuché de mi padre. Porque aunque muerto haya estado a los ojos de muchos, su fantasma ha sido una luz ambarina y cálida que me ha seguido hasta esta habitación zamorana en donde —pese al miedo y dolor que me causa— escribo torpe estas líneas. ¡Padre, es menester que encontréis ya descanso en los jardines del cielo!
DENTRO DE LA ALDEA, me dirigí a una pequeña casa cuyas paredes se levantaban robustas de granito y en cuyo techo, de dos aguas, se asomaba la chimenea del hogar. Tenía una puerta con dirección al poniente, tan austera como el hábito de los franciscanos.
—Pero por Dios, ¿qué os trae por aquí con tal frío? ¿Se os habrá perdido el camino al Paraíso?
Un hombre grande y velludo hasta las mismas orejas, sin duda el jefe de familia, me abrió la puerta risueño de vino.
—Señor, soy un juglar que vive de sus historias tan honrosamente como aquel que sesga los campos, o como aquel que trabaja a duros golpes el hierro. Os ruego me brindéis asilo, yo os lo pagaré con gracia. Me dirigía a Burgos pero esta tormenta me cogió tan improvisadamente como al ciervo lo sorprende en la espesura del bosque su flecha mortal. Lo que podáis ofrecerme os lo agradeceré toda la vida, y mis generaciones venideras sabrán por mi boca de vuestra importante ayuda.
—Os abriré las puertas de mi casa, pero tendréis que trabajar duro. Cuanto más agradable sea la canción o la historia, más agradables serán los manjares y el vino que degustaréis. Vamos, pasad. Quitaos esa caperuza mojada y calentaos un poco; y no demoréis en comenzar a tocar.
—Dios bendiga esta casa y a sus moradores. Os juro, señor mío, que os faltarán viandas que ofrecerme de lo buenas que os parecerán mis canciones.
—El reto está dicho. Pero, pasad de una vez, que el frío se cuela.
Con ademanes de hidalgo empobrecido, me presentó a su familia con tal orgullo que parecía la bienvenida a una sala de concejo. Besé la mano de la mujer, imitando sin duda el protocolo regio, e hice una mueca infantil a los tres niños que me miraban desconfiados. El hogar estaba henchido de leña y cocía una buena olla de verduras y los trozos más indecentes de algún corzo. Allí calenté mis manos hasta que los dedos estuvieron ágiles. Después saqué el laúd de la bolsa y pacientemente tensé las cuerdas hasta que lograran el sonido correcto, puro y simple.
Puse el laúd en mis piernas, guardé silenció y di unas oraciones a Gabriel arcángel.
—¡Vamos, a tocar! Que si no empezáis, no probaréis bocado.
—Todo está listo. Os aseguro que esta canción os llenará de gozo, pero la tristeza se apoderará de vuestras almas. Escuchad atentos:
Di las primeras notas y comencé:
Oh, sucedió por Amor, / Oh, iriole la flecha. / Caballero fermoso presa buena es, / et tocole, por culpa de Amor, / conocer a doncella pura, / tan pura et bella que Virginia, / su padre llamó. / Viéronse en riachuelo, él i ella, / e sus coraçones sangre ficieron. / Cambiáronse prendas, / jurando amistad eterna.
Oh, Amor preparoles fatal final: / Día i día sus caricias, / día i día palabras gentiles, / et un día decir adiós. / El caballero a batallar partía, / et separarse de Virginia debía. / “Virginia, regresaré triunfante, / pero os ruego, doncella mía, / esperadme todo día en este río, / que si yo llegase i non os viese, / os juro por Sant Yagüe, / que mi daga mi coraçón partirá, / e tanta sangre se verá que / de bermejo el río pintarse ha.” / Abraçolo Virginia con tal pasión, / que la cruz que colgábale del pecho, / marca fizo en el caballero. / En congoja se alejaron.
Pasáronse las estaciones, / las guerras de hombres son largas, / Virginia nada de su amor sabía. / Un día, en el río sentada, / una voz al oído le dijo: / “tu caballero muerto es”. / Del Demonio la voz era. / Maledicencias a Dios fizo, / tal era el suio dolor / que el llanto durole siete días / e creció en su caudal el río, / empero de pena Virginia murió.
Presentose el caballero / et al río el muy hondrado se aprestó. / Encontrose tan solo que, / como juramento fizo, su daga sacó. / Acomodósela en la marca, / que de cruz en el pecho tenía, / i empujó fuerte el braço. / Precipitose, entonces, su sangre al río. / Pero quiso Amor que con las lágrimas, / en el agua se juntase, / i que el río no fuese bermejo, / sinon que de muchos colores, / tantos como los del arco iris.
La última cuerda dejó de sonar; la nota fue desapareciendo como si la pequeña llama de la vela, que alumbraba la mesa, se hubiese valido de ella para no consumirse. Un enorme silencio dejaba escuchar el crujir de los leños y el hervir del potaje, acompañados ambos sonidos por los melódicos sollozos de la mujer. Sentí en el pecho un lleno total, comparable sólo con el lleno glorioso de la eucaristía. Los niños, azorados al ver a su progenitora con los ojos a reventar, emitieron una risa nerviosa que rompió con el oscuro silencio e hizo que su madre inclinara la cabeza. El hombre, viéndome fijamente a los ojos, dijo:
—Conocéis grandemente el oficio… —interrumpió su discurso al ver el rostro lagrimoso de su mujer y, atraído por sus ojos hinchados y rojizos, la tomó de la mano y le susurró al oído—: calmaos, es sólo una canción. Id mejor por un poco de vino y pan, que este hombre se lo ha ganado con gran arte.
Los hijos también se levantaron y se fueron a recostar cerca del hogar. Como es lógico, la historia no hizo mella en sus pequeños corazones, porque cuando se es de corta edad se desconoce aún el fuerte sentimiento que entre un macho y una hembra puede surgir; por ello viven más felices y tranquilos. ¡Ay, cuán despreocupada es la vida del niño!
Yo experimenté un grato momento. La escena que se presentaba ante mis ojos era hermosa: un hombre contento por compartir una tarde conmigo y que gustoso me brindaba hospedaje, confiado en que le haría olvidar sus diarias penurias; tres caras de terciopelo, que recostadas en una misma cama junto al fuego, centelleaban de vez en vez como vitrales; una mujer que servía vino sin poder dejar de llorar, conmovida por los estragos de Amor, identificada con el dolor de Virginia, envidiando no llegar a tener una muerte así, triste porque en el fondo sabía que la historia no era toda verdad.
La mujer llegó a la mesa y nos distribuyó sendas garrafas de vino y un platón de pan. Las lágrimas ya se le habían secado y dejaban ver la frescura de unos ojos que eran de ámbar viejo.
—Bueno, ya que os habéis refrescado la garganta, quisiera saber por qué os dirigís a Burgos con tan mal clima; además viajáis solo y los caminos están llenos de malvivientes que son capaces de arrebataros la vida con tal de conseguir vuestras calzas; sin duda os ha de esperar un asunto de gran premura.
—Os lo diré de buen agrado, pues poca gente abre sus puertas como vos lo habéis hecho. Si me pidierais que os contara toda mi vida, también lo haría…
—Bueno, no es para tanto.
—¡Es para más! Comenzaré pues, y os juro que las cosas sucedieron como vos las escucharéis: Llegué en el verano a Logroño, que es ciudad bella. Allí conocí a una mujer viuda que tenía, por mal, incapacidad para tener descendencia. Os podréis imaginar entonces que no había lazo ni cuerda algunos que le detuviesen su apetito carnal. Y yo, señor mío, peco de lujuria y…
—Y de gula, amigo, no os despegáis de la garrafa de vino, bebéis como si fuera la última vez… No me hagáis caso, podéis beber todo lo que vuestro paladar disponga… continuad, continuad, que estoy presto a escuchar más.
—Nos hicimos amigos y abandoné por meses mi laúd a cambio de dedicarme día y noche a los juegos de la carne. No recuerdo cuántas veces, antes de anochecer, la viuda me había tocado suave y brusca, tanto con boca y lengua como con sus dulces manos, aquel gorrión que nos nace por hombres. Yo tampoco desfallecía; habíamos caído en un arrebato de pecado que me nubló la mente y los ojos. Sólo pensaba, señor mío, en montarme sobre su blanca y resplandeciente panza. Del verano siguió el otoño y del otoño el invierno y, cuando caían las primeras nevadas, tuve una visión: la noche había penetrado en nuestra buhardilla, sorprendiéndonos jadeantes en la cama; al poco tiempo los jadeos dieron paso a las respiraciones normales y, adormilado, comencé a escuchar bellas notas de laúd, tan armónicas que parecían ejecutadas por ángeles. Abrí los ojos y vi una luz blanca entrando por la ventana y la voz de mi padre invadió mis oídos: “Hijo, es tiempo de que partáis de esta ciudad. Cuando os heredé el oficio os dije con claras palabras que debíais vivir caminando, porque sólo así, de sitio en sitio, se aprenden aventuras e historias. Así que, hijo mío, partid con el alba y dirigiros lo más pronto a Burgos, en aquella ciudad os aguarda un importante eslabón de vuestro destino”. Sin más, la voz y la música desaparecieron. Esperé despierto las primeras campanadas del día, y cuando llegaron, cargué mi laúd, besé apenas a la viuda para no despertarla y emprendí mi camino a Burgos. Ésta es la razón por la que voy a la señorial ciudad; es la única razón.
Silencio.
—Interesante historia. ¿Tenéis idea de lo que aquella visión pueda significar?
—No, el destino lo dirá.
Pensativo, mi anfitrión volteó hacia su mujer y ordenó:
—Traed más vino, dos platos del potaje que tan buen olor desprende y… y el botecillo aquel de encurtido —la mujer se detuvo, abrió grandes los ojos e hizo una mueca.
—Mujer, es un momento especial. Andad, traed lo que os he pedido —volteó hacia mí y habló quedo.
—Es un encurtido de lo más suculento, digno de condes. Es del mejor cuero de cerdo, blando y carnoso; está adobado con grandes ajos, cebollines tiernos, trozos de manzana; y el vinagre, ¡ay Dios! El vinagre es del mejor que hay en Nájera.
—Me avergüenza, señor, tal atención. Sugiero os guardéis semejante manjar para un momento que más lo valga.
—De ninguna manera —alzó el tono de su voz—, ¿qué creéis? ¿Creéis que siempre llega a esta casa gente como vos, con tal sabiduría y con tal conocimiento de historias?; vuestra propia vida, lo acabo de escuchar, es una gran historia de aventuras y milagrerías. Es mi casa, así que yo dispongo lo que os ofrezco y lo que os niego.
—Os lo agradezco y me llena el corazón de alegría saber que mis humildes historias os dan felicidad. Así que, señor mío, ¡paladeemos aquel manjar!, que de sólo oír la receta no puedo menos que sentir deseos de conocerlo.
—¡Salud y larga vida!
CREO, SEÑORES, que me he extendido contando mi estancia en aquella aldea; debo continuar, para que no os aburráis, con lo que incumbe a este folio.
Con la primera luz abandoné la casa. El hombre me acompañó hasta la puerta, nos besamos la mejilla y nos deseamos suerte mutua. El camino estaba cubierto de nieve, pero los fuertes y helados vientos habían amainado. Los rayos de sol, que se filtraban apenas entre las nubes, calentaban un poco y daban color a las siluetas de las hierbas y guijarros. ¡Ay!, cuánta alegría y cuánto miedo sentía mi alma en aquel camino. Dos sentimientos encontrados, dispares. Dos temperaturas corporales: tibieza y frío. Dos elementos: fuego y agua. La alegría, el calor, era la felicidad de estar próximo a terminar el viaje, la aventura: terminarla con bien. El miedo, mi miedo, era de incertidumbre. Muchos pensamientos giraban en torno a una pregunta: ¿qué eslabón de mi destino me aguardaba en Burgos? Pensé en algunas respuestas: riqueza, amor, trabajo. Cuando parecía encunarse en mí la tranquilidad, una temeraria idea me cruzaba por la mente: el Demonio.
Se sabe, señores míos, que el mal está a toda hora en el mundo. Aunque seamos devotos y encomendemos nuestra vida y acciones a la Verdad, el Demonio ronda cercano y espera el menor descuido, el mínimo, para lanzarse en armas y sorprendernos con el escudo bajo. También se sabe, señores míos, que cuando la noche cae el diablo y la gracia divina entran en una terrible disputa; porque al cerrase los párpados sobre los ojos, el hombre queda sin conciencia, y de ello toma provecho el Maligno. En el último tramo del camino a Burgos, mi miedo a que el mensaje de mi padre fuera una treta del Demonio, tomaba gran peso. Sucede muchas veces que cuando un hombre, en sueños o adormilado, cree haber recibido un mensaje divino porque lo escuchó y vio claro, resulta ser una tentación o jugarreta del Demonio.
MIENTRAS LA TINTA con dificultad —mas no con desidia— se va pegando a este rígido pergamino, y como magia de las palabras van saliendo oraciones e ideas, me detengo: abandono la pluma en el tintero y leo las líneas pasadas para descubrir con pena, señores míos, que os he contado mucho de aquel viaje, mucho de mi persona, y aún no os he dicho nada de la historia que, tiempo ha, aconteció en la concurrida y santa ruta de Santiago. Os pido paciencia, mucha. Además, he de deciros que en Burgos tropecé, como la voz de mi padre dijese, con un eslabón de mi destino, y he de deciros que tal acontecimiento me turbó tanto que mi sed de aventura le dejó espacio a una vida de temor. Sucedió, señores míos, que al enterarme en aquella ciudad de la historia y al comprometer mi palabra en escribirla, la incertidumbre de que todo fuese una treta del Demonio me ha seguido hasta esta habitación zamorana. Si antes os conté de las tretas de las que se puede valer la Maldad para que equivoquemos el camino, ahora os afirmo, con el corazón en la mano, que no sé a ciencia verdadera si esta historia es obra del mal. Os pido, porque es demasiada mi duda, que el juicio esté en vosotros, señores, y si en verdad el Maligno, sin yo saberlo, es el que quiere que la mencionada historia —que he bautizado con el nombre de “La ruta del Aqueronte”— exista para denigrar al pueblo de Dios, destruidla sin dudar y no habléis más de ella. Ahora continuaré.
A CADA PASO, como si hubiese ingerido un diabólico brebaje, mi cabeza era invadida por alucinaciones. El temor se había apoderado de mis sentidos. Cuando creía escuchar cientos de caballos que se aproximaban en el camino, y volteaba esperando encontrarlos a la distancia, sólo veía la silueta de un huidizo conejo. Oía largas y roncas voces tras los setos y matorrales que repetidamente pronunciaban mi nombre; luego reían. Apresuré más el paso. Llegué a un encinar donde troncos y ramas se encarnaron en deformes y malignos seres. Era mucha su fealdad: a los que de la frente les nacía un cuerno retorcido de cabra, poseían una lengua partida como de serpiente, además de que los hoyos en las narices, de tan grandes, se unían con las cavidades de los ojos; no tenían pelo alguno excepto en los pies —carecían de manos y brazos—, que eran garras afiladas de león; otros, con cara de infantes y niños, gritaban enardecidos enseñando largos dientes de perro; ¡oh, Dios!, era abismal el miedo. Después no fue menos: ángeles con alas negras y grises elevando el vuelo sobre de mí; sus ojos eran —y os lo juro que yo imaginé verlos de tal forma— tan rojos como la hornilla de los herreros.
Corrí.
Mi trotar llegó a ser tan veloz que olvidé lo pesada que es la nieve. Sofocado introduje las manos bajo el gorro de la caperuza y, cerrando duro los ojos, apreté contra mis oídos. No lo sé, señores míos, cuántas leguas devoré en aquel frenesí. Sé que cuando mi aliento no pudo soportar más el paso, entre aires, casi a sordas, canté repetido un estribillo que hace pasajera la angustia del que viaja:
El que solo camine
que rece mucho al Señor.
Et si siente el miedo,
que alce en alto la voz.
El sendero se aproximaba a su fin. El estribillo fue abandonado por mis labios. Burgos estaba, aunque lejana, ya a la vista. Con la resaca de las alucinaciones que os he referido vi ya el cauce del Arlanzón. ¡Oh, Dios!, sólo vos sabéis cuántas lágrimas mis ojos lloraron; cómo mis piernas dolían. Todo comenzó a clarear, como cuando uno despierta lento de un terrible sueño y descubre, entre la bruma, que está en casa, que tal o cual mueble son conocidos; entonces la paz se adueña del alma. Allí estaba Burgos, la señorial ciudad, mi mirada no me traicionaba. Allí estaba el fin del camino, un eslabón, ¿cuál?, aún no lo sabía. Allí las imponentes murallas, el castillo más arriba. Allí, a diestra y siniestra, las parcelas y señoríos. Allí Santa Gadea, San Esteban. Aquí: la entrada.
Cuando me hube repuesto de la fatiga y de los consternados sufrimientos, me aventuré a recorrer las laberínticas calles. La bruma y la baja niebla posaban en las cornisas y torres. La nieve, adherida al suelo, hacía de alfombra delgada, cristalina y blanca, cubriendo los tonos de azul de las piedras de granito. Sus edificios, plagados de musgo verde, brillaban cada vez que la luz, como un alfiler contra la seda, atravesaba las densas nubes. Llegué a la iglesia de santa Gadea; su fachada y su pórtico, con la sencillez y sobriedad de siempre, hacían pesada sombra en la estrecha calle.
Sombra y silencio. El pecador frente a la puerta, hacia el perdón. Un Dios enorme. Una casa: ecclesia. La nieve bajo las rodillas. El canto quedo de las sencillas vidrieras. Relieves, finos y roídos relieves. Imágenes de Ellos, de nuestros padres. Al final, señores míos, un hondo rezo que desde el alma salió caliente y pausado como lo hace el humo al nacer de los carbones para morir en el cuello de la chimenea.
Con el espíritu en alto dejé la iglesia. Torcí a la diestra mano. Un viento, tan ligero como para alzar apenas una pluma de ganso, acarició tierno mis mejillas. Los pasos por la subida comenzaron. Era una pequeña calle, en pendiente, que conducía a una placentera y cálida taberna.
Con tal taberna me topé en mi primera estancia en la ciudad; mis púberes ojos no perdían detalle y, volteando de un lado a otro —fue obra del azar sin duda—, se fijaron en la clave de un arco de medio punto y leyeron este versículo, burdamente tallado en la roca, del libro del Apocalipsis:
EL MAR DEVOLVIÓ LOS MUERTOS QUE GUARDABA.
Pero alguien de mente traviesa le había agregado, con peor talla y arte, las siguientes palabras:
PASAD, POR CURIOSIDAD, A VERLES.
Y yo, por curiosidad, claro está, bajé los tres escalones de piedra. El tabernero, en cuya panza cabía más de un tonel de vino, me preguntó de mi oficio. Contesté lo que debía y sin más me ofreció vino, comida y hospedaje. Entre nosotros nació una incorruptible amistad, que no viene a cuento que os la detalle, pero siempre que mis calzas pisaron suelo burgalés jamás dejé de compartir mi canto con aquel tabernero ni con aquellos “muertos que el mar había devuelto”.
LLEGUÉ A LA TABERNA.
—¡Por la gracia de Dios!, estáis de vuelta en la ciudad. ¿Acaso, amado amigo, siempre gustáis de terminar vuestro ciclo de aventuras aquí? —altas voces del tabernero.
—Hoy, creo por extraña sensación, apenas principia el ciclo. Me alegra veros igual; bueno, creo notar que vuestra panza sigue en aumento.
—Callaos. Ya sabéis que a nadie permito decir palabra alguna sobre ella. La quiero más que a mi mujer, ¿qué puedo deciros?, más que al vino —me abrazó para luego hurgarse la nariz y sacarse un largo y denso moco que sin demora introdujo en su boca.
—La gula, os he dicho ya, es la que os llevará al infierno. Mas, si en mí quedaran las decisiones divinas, os mandaría sentar junto a los santos apóstoles… creo que vuestra panza lo único que tiene dentro es un carnoso y grande corazón.
—Dejad las adulaciones que no os daré nada sin que me lo recompenséis. Pasad, pasad pronto. A contar, que es lo vuestro. La gente necesita entretenerse, escuchar una nueva voz; no es bueno dejarlos acongojarse con sus pensamientos: beben menos.
La taberna seguía siendo la misma que dejé en mi última visita. Las mesas mantecosas y apolilladas; el tufo entremezclado de la orina, el vino viejo y el jamón; el hogar encendido con la leña más pobre y volátil; las caras de los concurrentes deformes y sudorosas; el bullicio ebrio que deja escuchar frases de ira, sufrires y blasfemias; todo igual.
—Prestad… prestad atención. Ha llegado, para fortuna vuestra, este hombre… ¡Ay, Dios! Os juro que es honorable en verdad. Aquí tenéis a un sabio. Sabe tantas canciones y conoce tantas historias que podría estar más de diez años contando sin repetir una sola.
—Amigo, perdón que os interrumpa pero quisiera…
—No os preocupéis, os daré primero una buena jarra de vino…
Bebí y comencé:
—Señores, atentos pongan los oídos y no pierdan palabra; la historia que pronto escucharéis sucedió en lejanos tiempos. Para aquellos de vosotros que no seáis ajenos a los caminos, veredas y andadores, ya sea por gusto o por trabajo, seguro que en algún parador u hospicio habréis oído hablar de los pleitos que por la hegemonía del reino castellano-leonés sostuvieron don Sancho y don Alfonso. Pues bien, remontemos esos días —caminaba por la taberna impaciente (contar una historia frente a un público amplio excita y hace temblar), mientras los bebedores me seguían con miradas de completa atención—; don Alfonso fue hecho prisionero por su hermano Sancho…
—¡Señor!, ¡honorable señor!, ¡gentil caballero!, me honra vuestra visita, estoy a vuestro servicio —el tabernero interrumpió alterado mi historia para recibir a un noble caballero. Sus ropas, pese a las tinieblas del lugar, me parecieron de la más grande belleza, aunque su cara se cubría, totalmente, con una máscara de tela, con sólo cuatro perforaciones para el uso de los sentidos. El caballero, con educada voz, dio gracias al tabernero. Mas los murmullos de sorpresa y admiración de los presentes se desplazaron por todo rincón. El tabernero correspondió con aduladoras frases:





























