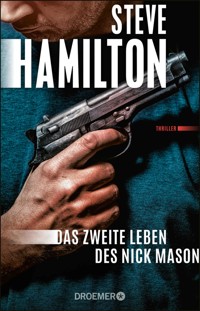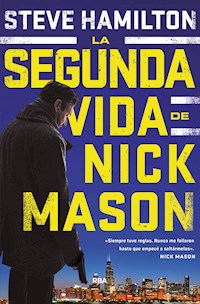
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nick Mason
- Sprache: Spanisch
Cuando Nick Mason salga de la cárcel, tendrá de todo, menos libertad. A Nick Mason le esperaba una larga condena en una cárcel de máxima seguridad. Pero, tras cumplir cinco años, le proponen un trato que le deja libre. No solo eso: fuera también puede disfrutar de una lujosa casa nueva, todo tipo de comodidades y un montón de pasta para gastar. El problema es el precio que tiene que pagar a cambio de todo eso. Porque es Darius Cole, un jefe criminal, quien está detrás de su liberación. Y el trato es que Mason haga absolutamente todo lo que se le pida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Título original: The Second Life of Nick Mason
© Cold Day Productions LLC, 2016.
© de la traducción: Ismael Attrache, 2018.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO204
ISBN: 9788491870289
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Dedicatoria
Citas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Epílogo
Agradecimientos
Notas
PARA SHANE,
QUE VEÍA UNA VIDA MEJOR,
INCLUSO CUANDO YO NO PODÍA HACERLO
Ningún hombre, durante un período prolongado, es capaz de mostrar para sí un rostro y otro distinto a los demás, sin acabar por no saber muy bien cuál de los dos es el verdadero.
NATHANIEL HAWTHORNE,
La letra escarlata
Everybody’s got a secret, Sonny
Something that they just can’t face
Some folks spend their whole lives trying to keep it
They carry it with them every step that they take
BRUCE SPRINGSTEEN,
Darkness on the Edge of Town
1
La libertad de Nick Mason duró menos de un minuto.
Él no se dio cuenta en aquel momento, pero al recordar ese día se fijaría especialmente en esos tres primeros pasos con los que franqueó la puerta, al cabo de cinco años y veintiocho días dentro. No había nadie a su lado, nadie lo vigilaba, nadie le ordenaba adónde ir ni cuándo. En ese momento podría haberse dirigido a cualquier sitio. Podría haber elegido cualquier dirección y seguirla. Pero el Escalade negro lo estaba esperando fuera, y, en cuanto recorrió los treinta pasos que lo separaban de él y abrió la puerta del copiloto, ya había vuelto a perder la libertad.
A efectos prácticos, Mason había firmado un contrato. Cuando la mayoría de los hombres hacen algo así, saben lo que se espera de ellos. Pueden leer las condiciones del acuerdo, entienden en qué consiste el trabajo, están perfectamente al tanto de lo que se les pedirá. Pero Mason no pudo leer nada, porque este contrato no figuraba en ningún papel, y, en vez de firmar, él se había limitado a dar su palabra, sin tener la menor idea de lo que sucedería a continuación.
Estaba a punto de acabar la tarde; la mayor parte del día la había dedicado a preparar la salida del centro por la que diariamente se liberaba a presos de esa Institución Penitenciaria de Terre Haute. Una de esas típicas operaciones de las cárceles en las que hay que hacerlo todo deprisa y, después, esperar a que los carceleros concluyan con suma lentitud su parte. A Mason lo acompañaban otros dos reclusos, ambos muy impacientes por salir. A uno de ellos nunca lo había visto, algo que no era infrecuente en una prisión con tantos módulos separados. El segundo le sonaba vagamente. Era alguien del primer módulo en el que había estado antes de su traslado.
«Ah, vas a salir hoy», le dijo el último individuo con gesto de sorpresa. En aquel sitio no comentabas con casi nadie cuánto duraba tu condena, pero tampoco hacía ninguna falta abordar aquel tema como si fuera un gran secreto. Era evidente que aquel tipo había supuesto que Mason iba a cumplir una pena larga. O, a lo mejor, se lo había contado otro. A él le daba igual. Sin decir nada, le dirigió un gesto de indiferencia y siguió rellenando los últimos formularios para poder salir.
Cuando terminó, el empleado le pasó una bandeja de plástico desde el otro lado del mostrador; en ella estaba la ropa con la que había ingresado en la cárcel. Le daba la sensación de que hubiera transcurrido toda una vida desde entonces. Al entrar, había llegado a la misma sala y le habían pedido que dejara sus prendas en la bandeja. Los vaqueros negros y la camisa blanca. Ahora se le hacía raro quitarse el pantalón caqui, como si ese color ya formara parte de él. Pero las prendas antiguas todavía eran de su talla.
Los tres hombres salieron juntos. Las paredes de hormigón, las puertas de acero, las dos hileras de vallas metálicas coronadas por un alambre de cuchillas, todo aquello quedó atrás cuando pisaron el pavimento caliente y esperaron a que la verja se abriera. Al otro lado había dos familias. Dos esposas, cinco niños; todos ellos con aspecto de haber pasado varias horas de pie. Los críos sujetaban unos carteles hechos a mano con letras coloreadas para dar la bienvenida a sus padres.
Ninguna familia esperaba a Nick Mason. Tampoco ningún cartel.
Se quedó parpadeando unos segundos, sintiendo en la nuca el sol caliente de Indiana. Nick no llevaba barba y era de piel clara; medía poco más de un metro ochenta. Estaba en forma y tenía el cuerpo musculado pero esbelto, como un boxeador de peso medio. Una antigua cicatriz le recorría toda la ceja derecha.
Vio el Escalade negro con el motor al ralentí cerca de la acera. El vehículo no se movió, así que se acercó a él.
Las ventanillas eran de cristales tintados. No distinguió quién ocupaba el interior hasta que abrió la puerta del copiloto. Cuando lo hizo, comprobó que el conductor era hispano y que unas gafas de sol oscuras le tapaban los ojos. Apoyaba un brazo en el volante, mientras el otro lo mantenía inmóvil sobre la palanca de cambios. Llevaba una sencilla camiseta blanca sin mangas, vaqueros y botas de trabajo, y una gruesa cadena de oro al cuello; el cabello oscuro, peinado hacia atrás, recogido con una cinta negra. Cuando los ojos se le acostumbraron a la oscuridad, Mason le vio algunas canas y también arrugas en el rostro. Ese hombre le sacaba al menos diez años, quizás algunos más. Pero era un tipo recio. Llevaba los brazos completamente tatuados hasta los dedos y tres pendientes en la oreja derecha. Mason no pudo fijarse en el otro lóbulo porque el desconocido no se dio la vuelta al hablar con él.
—Mason —le dijo. Una afirmación, no una pregunta.
—Sí.
—Suba.
«Llevo cinco minutos en libertad —se dijo Mason— y ya estoy a punto de romper mis reglas. La número uno: “Nunca trabajes con desconocidos. Por su culpa, acabas en chirona o bajo tierra”. Por culpa de un extraño acabé en la cárcel. No necesito ahora que otro me empuje a la segunda posibilidad».
Ese día Mason no tenía otra opción. Subió y cerró la puerta. El hispano todavía no se había dado la vuelta para encararlo cuando arrancó el coche, aceleró suavemente y salió del aparcamiento de la cárcel.
Mason recorrió el vehículo con la mirada. El interior estaba limpio. Los asientos de piel, la moqueta, las ventanillas. Eso debía reconocerlo: daba la impresión de que acabaran de sacar el coche del concesionario.
Volvió a fijarse en los tatuajes del conductor. No se los había hecho en la cárcel. No se había dibujado telarañas ni relojes sin manecillas. Aquel tipo le había dedicado mucho tiempo y dinero a la actividad de sentarse en la silla de un verdadero profesional, pese a que ciertos colores se habían apagado con el paso del tiempo. Por el brazo derecho le subían unos dibujos geométricos aztecas en los que pudo distinguir una serpiente, un jaguar, una lápida y unas palabras garabateadas en español que a saber qué diablos significaban. Lo que resultaba inconfundible eran las tres letras en verde, blanco y rojo del hombro: lrz, La Raza, la banda mexicana que dominaba el West Side de Chicago.
«Otra regla que rompo», pensó Nick. La número nueve era la siguiente: «Nunca trabajes con los miembros de una banda». «Han hecho un juramento de sangre que los obliga a ser leales. Pero no contigo».
Transcurrió una hora en silencio. El conductor ni siquiera lo miró de refilón. Mason no pudo evitar plantearse qué pasaría si encendía la radio. O si pronunciaba una palabra en voz alta. Algo le hizo permanecer callado. Regla número tres: «Ante la duda, mantén la boca cerrada».
Tras ignorar todas las salidas de la autopista Cuarenta y uno, finalmente se detuvieron. Durante unos instantes, Mason pensó que quizá todo aquello había sido una trampa, lo que suponía un acto reflejo inevitable que adquirió en la cárcel: estar siempre preparado para lo peor. A dos horas en coche de la prisión, en algún lugar ubicado en medio del oeste de Indiana, el conductor podía coger la salida más abandonada que encontrase, internarse unos cuantos kilómetros por entre las tierras de cultivo y pegarle un tiro en la cabeza. Dejar su cuerpo ahí mismo, tirado en la cuneta. Pero no tenía sentido que se tomarse tantas molestias para hacer algo que, a estas alturas, ya podía haber llevado a cabo, incluso un día cualquiera en el patio de la cárcel. Así las cosas, Mason notó cómo se le tensaba el cuerpo cuando el vehículo redujo la marcha.
El conductor entró en una gasolinera. Bajó y llenó el depósito. Mason se quedó en el asiento del copiloto, observando un pequeño supermercado. Una joven salió por la puerta de cristal. Unos veinte años. Pantalones cortos y camiseta sin mangas, con chancletas. Mason llevaba cinco años sin ver a una mujer de carne y hueso vestida de ese modo.
El conductor regresó y arrancó el motor. Salió y volvió a la autopista. Mientras se dirigía al norte, puso el cuentakilómetros a ciento diez por hora. Unas nubes oscuras empezaban a formarse en el cielo. Cuando llegaron a la frontera con Illinois, ya llovía. El hispano puso en marcha el limpiaparabrisas. El tráfico se hizo más denso; los faros de los demás coches se reflejaban en la carretera resbaladiza por la lluvia.
Los edificios altos se perdían entre las nubes, pero Mason habría reconocido aquel lugar por muy oscuro que estuviera el cielo y por muy bajas que planearan las nubes sobre las calles de la ciudad.
Ya casi había llegado a casa.
Aunque antes había que atravesar el extenso paso que cruzaba el río Calumet, avanzar por donde estaban las grúas, los puentes levadizos y los cables de alta tensión. El puerto se encontraba en esa zona. El puerto y el espacio en que tuvo lugar la noche de su vida que lo había cambiado todo. La noche que lo acabó llevando a Terre Haute ante un hombre llamado Cole. Y después, de un modo u otro, Mason había regresado al punto de partida mucho antes de lo que él esperaba.
Fue contando las calles. La calle Ochenta y siete. La Setenta y uno. Ya habían llegado al South Side. No dejaba de llover. El conductor seguía avanzando. Garfield Boulevard. Calle Cincuenta y uno. Si uno tenía ganas de pelea, bastaba con entrar en cualquier bar de los alrededores y preguntar a los clientes habituales si Canaryville empezaba en la Cincuenta y uno o, más bien, en la Cuarenta y nueve. Luego podía dar un paso atrás y limitarse a contemplar cómo las palabras salían disparadas, después los puños, siempre que fuera lo bastante tarde.
Pasaron junto a las grandes cocheras del ferrocarril, donde mil vagones aguardaban un motor. Luego aparecieron las vías elevadas que discurrían por el límite oriental de su antiguo barrio. Mason respiró profundamente cuando pasaron junto a la calle Cuarenta y tres. De repente, le vino a la cabeza su vida entera, un torrente de recuerdos casi aleatorios, buenos y malos, entremezclados: cuando el padre de Eddie los llevó al viejo estadio de Comiskey Park, el único partido en el que vio jugar en persona a Michael Jordan, el primer coche que robó en su vida, la primera vez que pasó la noche en la cárcel, la fiesta en la que conoció a una chica de Canaryville que se llamaba Gina Sullivan, el día en que compró la casa de ambos, el único sitio que llegó a considerar como su hogar... Todo aquello lo tenía asociado a la ciudad de Chicago. Corrían por su interior las calles y las callejuelas de aquel lugar, al igual que las venas del cuerpo.
Los focos estaban encendidos en el nuevo estadio de los Sox, pero todavía llovía demasiado para que se pudiera jugar. El Escalade llegó al centro de la ciudad tras cruzar el río Chicago. La Torre Sears (que sería la Torre Sears por siempre, con independencia del nombre que quisieran darle) dominaba el perfil urbano y los contemplaba desde lo alto a través de un repentino claro que se había abierto en las nubes, con sus dos antenas erguidas como cuernos de diablo.
Al fin el conductor salió de la autopista, entró en North Avenue y la recorrió hasta el North Side; entonces, Nick pudo distinguir la orilla del lago Michigan. El agua se extendía hasta el infinito con tonalidades azules y grises mientras se fundía con las nubes de lluvia. Cuando giraron y se metieron por Clark Street, Mason estuvo a punto de hablar. «Colega, ¿para qué me traes hasta el North Side? ¿Para un partido de los Cubs? Pues qué idea tan tonta».
Mason odiaba a los Cubs. Odiaba todo lo relacionado con el North Side. Todo cuanto representaba. Durante su infancia y adolescencia, esta zona significó todo lo que él no tenía. Lo que nunca tendría.
El conductor giró por última vez y se adentraron por la última calle que Mason pensaba que iba a ver ese día. Lincoln Park West: cuatro manzanas de edificios con apartamentos de lujo desde los que se veía los jardines, el jardín botánico y, detrás, el lago. Entre los inmuebles había algunas casas independientes, todavía lo bastante altas como para alzarse sobre la calle y sobre todo aquel que transitara por allí. El conductor redujo la velocidad y se detuvo delante de una de las casas que se encontraban al final de la manzana; tres pisos se erigían por encima de la maciza puerta de entrada y de la puerta automática del garaje; una celosía de hierro cubría todas las ventanas del piso superior. En uno de los lados habían construido otra planta, en cuya parte superior se extendía una terraza desde la que se divisaba la calle de enfrente, el parque y el lago de atrás. ¿Costaría aquel edificio unos cinco millones de dólares? Buf, seguramente más.
El conductor rompió el silencio.
—Me llamo Quintero.
Lo dijo como si el nombre emergiera de las profundidades de una botella de tequila.
—¿Trabajas para Cole?
—Escúchame —le pidió el hispano—, porque todo lo que te voy a decir es importante.
Mason lo miró.
—Si necesitas algo —añadió el hombre—, me llamas. Si te metes en un apuro, me llamas. Que no te dé por ponerte creativo. No intentes arreglar nada por ti mismo. Me llamas. ¿Lo has entendido?
Mason asintió con la cabeza.
—Aparte de eso, me suda la polla lo que hagas con tu tiempo. Has pasado cinco años encerrado en la cárcel, así que sal por ahí a tomarte una copa o a echar un polvo, me da igual. Pero ten en cuenta que no deberás meterte en líos. Si te arrestan por cualquier cosa, tienes dos problemas. Aquel por el que te han pillado... y yo.
Mason se volvió y miró por la ventanilla.
—¿Por qué estamos aquí?
—Ahora vives en esta casa.
—Los tipos como yo no viven en Lincoln Park.
—Te voy a dar un móvil. Cuando te llame, lo coges. Sea cuando sea. De día o de noche. No puedes estar ocupado. Siempre te encontrarás disponible. Solo tú lo coges. Y después, haces exactamente lo que yo te pida.
Mason se quedó pensando en esto último sin moverse.
—El móvil está aquí —añadió Quintero, mientras metía la mano detrás del asiento y sacaba un sobre de grandes dimensiones—. Junto con las llaves de la puerta principal y de la trasera. Y el código de seguridad.
Nick lo cogió. Pesaba más de lo que esperaba.
—Diez mil dólares en efectivo y la llave de una caja fuerte que está en el First Chicago de Western. Te llegarán otros diez mil el primer día de cada mes.
Mason volvió a fijarse en el hombre.
—Eso es todo —dijo Quintero—. No apagues nunca el móvil.
Nick abrió la puerta del copiloto. Antes de que pudiera salir, el tipo lo agarró por el brazo. Mason se puso tenso, otro acto reflejo de la época en la cárcel: cuando alguien te coge, tu primera reacción consiste en decidir qué dedo le vas a romper primero.
—Otra cosa —dijo el tipo asiéndolo con fuerza—. Ahora ya no eres libre, tan solo tienes libertad de movimientos. No lo confundas.
Lo soltó. Mason salió y cerró la puerta. Había dejado de llover.
Nick se quedó en la acera y contempló cómo el vehículo se alejaba del bordillo y después se perdía en la noche. Sacó la llave del sobre. Luego abrió la puerta y entró.
El vestíbulo de la casa tenía techos altos; la lámpara que colgaba encima de su cabeza era una pieza de arte moderno con mil lágrimas de cristal. El suelo aparecía cubierto de baldosas enormes, dispuestas en diagonal y formando diamantes. Las escaleras estaban pulidas y eran de color cereza. Se quedó inmóvil unos instantes hasta que percibió un silbido. Vio el panel de seguridad en la pared, sacó el código del sobre y lo tecleó. El pitido cesó.
La puerta de la derecha daba a un garaje para dos coches. En una plaza vio un Mustang. Supo exactamente cuál. Un 390 GT Fastback de 1968, una versión negrísima del mismo que conducía Steve McQueen en Bullitt. Jamás había robado un vehículo semejante, porque no se roba una obra maestra para llevarla después al desguace. No se roba un coche como ese para salir después con él de paseo, por muchas ganas que tengas. Así es como pillan a los aficionados.
La otra plaza estaba vacía. Distinguió el leve dibujo de unas huellas de neumático. Ahí se aparcaba otro coche.
Abrió otra puerta y vio un gimnasio completo. Una hilera de mancuernas, bien ordenadas en parejas, que empezaban por un peso ínfimo y acababan en otras enormes de veinte kilos por extremo. Un banco con soporte, una cinta de correr, una elíptica. En lo alto de una esquina de la sala había un televisor fijado a la pared. Un saco pesado colgaba de otra esquina. Cubría toda la pared del fondo un espejo. Mason se fijó en su cara a cinco metros de distancia. Cole le había dicho que con ese rostro podría llegar a cualquier parte, pero él nunca pensó que acabaría en una casa de Lincoln Park.
Subió una escalera larga que llevaba a lo que evidentemente era la planta principal. La cocina moderna y de líneas depuradas tenía encimeras de granito pulido y una isla con unos fogones de la marca Viking sobre la que pendía un extractor de humos. Desde la barra se veía una gran zona abierta, dominada por la mayor pantalla de televisión que Mason hubiera visto en su vida. Estaba seguro de que tenía más centímetros cuadrados que la celda en la que él se había despertado esa mañana. Delante del televisor había una extensión de piel en forma de U, en cuyo centro destacaba una mesita baja de roble. Allí podían sentarse fácilmente doce personas. Por eso, la soledad y el silencio de la vivienda le parecieron ofensivos.
El comedor formal contaba con una mesa lo bastante grande como para acoger a las doce personas que podrían ver la televisión en el cuarto de estar. Mason salió de esa estancia y entró en lo que resultó ser la sala de billar, para jugar de verdad, con una mesa de fieltro rojo y una red tejida debajo de cada agujero. En las paredes había paneles de madera. Sobre la mesa colgaba un par de lámparas de cristal en varios colores. La esquina más alejada estaba dispuesta para jugar a los dardos; en otra había dos butacas de piel, demasiado mullidas, con un humidificador de un metro de altura entre ambas. Al revisar la selección de puros desde el otro lado del cristal, recordó que por un solo cigarrillo llegaba a pagarse diez dólares en Terre Haute. Por un cartón se podría matar a alguien.
Subió otras escaleras por las que se accedía al último piso. Había dormitorios a ambos lados de un largo pasillo. Cuando llegó a la última puerta, trató de girar el pomo. Estaba cerrada.
Volvió al piso inferior y distinguió una puerta al otro lado de la cocina. La cruzó y descubrió otro dormitorio con baño. Había una cama con estructura de hierro y sábanas de lino negro, encima de la cual reconoció varias bolsas de distintas tiendas, que repasó rápidamente. Pantalones, camisas, zapatos, calcetines, ropa interior, cinturones, una cartera: todo lo que un hombre podía necesitar. Las bolsas eran casi por entero de Nordstrom y Armani. Había otra de Balani, un establecimiento de ropa a medida en Monroe Street. Se fijó unos instantes en las etiquetas. Eran de su talla.
«No me imagino a Quintero, mi nuevo amigo, comprando esto», pensó.
Mason regresó a la cocina y abrió la nevera. Después de haber estado cinco años comiendo en la cárcel, se quedó absorto contemplando el salmón, la langosta cocida y enfriada, los filetes añejos. No sabía por dónde empezar. Luego distinguió unas botellas de cerveza en el estante inferior. Les echó un vistazo: eran sobre todo de fábricas muy pequeñas de las que nunca había oído hablar. Entonces encontró una botella de Goose Island.
La abrió y dio un largo trago, que le recordó las lejanas noches de verano transcurridas en el porche, mientras escuchaba la retransmisión de un partido de béisbol con Eddie y Finn. O cuando oía hablar a su mujer y miraba cómo la hija de ambos trataba de atrapar luciérnagas.
Encontró una bandeja de comida preparada en la que había un solomillo de ternera con una salsa de shiitake y pasta finísima. Rebuscó en los cajones hasta encontrar los cubiertos, cogió un tenedor y se lo comió todo sin calentar y de pie, en medio de la cocina. Se preguntó qué cenarían aquella noche los reclusos de Terre Haute.
Recordó que era miércoles; normalmente ese día tocaba hamburguesas. O, al menos, algo a lo que le daban ese nombre.
Cuando acabó de comer se dirigió al sofá de piel negra, encontró el mando a distancia y encendió el televisor. Se recostó, apoyó los pies en la mesa, le dio otro trago largo a la cerveza, encontró el partido de los Sox que la lluvia había retrasado y vio la última entrada. Ganaron los Sox. Luego se dedicó varios minutos a zapear solo porque podía hacerlo. Si intentas hacer algo así en el televisor de la sala común, se arma una buena. Apagó el aparato.
Volvió a la nevera y sacó otra Goose Island; después salió al exterior por la cocina, a través de una enorme puerta corredera de cristal. Seguía estando muy por encima del nivel de la calle; había una piscina dentro del enorme bloque de hormigón que se extendía a lo largo del patio; el agua quedaba rodeada por basalto azul, iluminada por unos faros sumergidos que lanzaban destellos de color esmeralda en la oscuridad. Al lado se veía una mesa, unas sillas y una barbacoa con un mueble bar, listas para celebrar una fiesta al aire libre.
Mason se acercó a la barandilla, contempló el parque y, por detrás de él, el horizonte infinito del lago Michigan. Distinguió las luces de media docena de barcos en el agua. Oyó el ruido sordo de un coche que avanzaba por la calle. Una perfecta noche estival para dar una vuelta por el centro, aunque fuera sin rumbo fijo.
Del lago llegó una brisa que le produjo un leve escalofrío. Dieciséis horas antes, se había despertado en la celda de una cárcel de máxima seguridad. Ahora estaba en una casa adosada de Lincoln Park, bebiéndose una botella de Goose Island mientras divisaba el lago.
«Ya sabía que este hombre tenía poder —pensó—, pero ¡joder!, es que hoy he salido de una cárcel federal. ¿Cómo puede alguien lograr algo así?».
«A menos que haya cosas de él que ignore...».
Cuando estaba a punto de darse la vuelta, alzó la vista y vio la cámara de seguridad, con un pequeño piloto rojo que parpadeaba. Había una igual en los tres postes de las esquinas. Alguien, en algún sitio, lo vigilaba.
Ahora esta era su vida. Le daba la impresión de estar conteniendo la respiración, a la espera de descubrir lo que todo aquello le costaría de veras. ¿Cuánto tiempo iba a emplear en averiguarlo?
¿Cuánto tardaría en sonar el teléfono?
Cuando al fin volvió a su dormitorio y se tumbó en la cama, permaneció un buen rato contemplando el techo. Estaba cansado. Pero su cuerpo parecía esperar a que el guardia ordenase que apagaran las luces. Y después, a oír la sirena, ese zumbido lejano y solitario con el que se había ido a la cama todas las noches durante los últimos cinco años.
Se quedó despierto, a la espera. Esos sonidos no llegaron.
2
La primera vez que Nick Mason oyó hablar de Darius Cole ya había cumplido cuatro años en la cárcel de Terre Haute de una condena cuya duración podía oscilar entre los veinticinco y la cadena perpetua.
Era un centro de máxima seguridad, con seis módulos de alojamiento estrictamente separados, pabellones laberínticos que se sucedían uno tras otro, y muros grises y anodinos que daban la impresión de extenderse hasta el infinito. Todo el complejo lo rodeaba una valla alta coronada por un alambre de cuchillas. Más allá, tierra de nadie. Y luego, otra valla con más alambre de cuchillas. En cada esquina había un torreón de vigilancia.
En aquel sitio vivían otros mil quinientos hombres, entre ellos algunos de los presos más célebres del país. Asesinos en serie, terroristas islámicos. Un hombre que había violado y asesinado a cuatro niños. A todos los habían enviado a aquel lugar; estaba previsto que los hombres que ocupaban uno de los módulos murieran en él, como lo había hecho Timothy McVeigh, atados a una camilla y tras recibir una inyección de cloruro de potasio, porque Terre Haute era ahora el único centro donde se llevaban a cabo las ejecuciones federales.
Los guardias te ordenaban cuándo debías levantarte y cuándo acostarte. Te decían en qué momento podías salir de tu celda o en cuál disponías de treinta segundos para volver a ella. Tenían derecho a cachearte en cualquier instante. Podían registrarte la celda, entrar, darle la vuelta a tu cama y revisar todo cuanto poseías, mientras tú esperabas afuera, en el pasillo, con la cara contra la pared.
Así era la vida de Nick Mason.
Aquel día estaba en el exterior (el día en que conoció a Darius Cole), sentado sobre una mesa de pícnic y viendo cómo unos latinos jugaban al béisbol. Una de esas jornadas perfectas de verano que te podían machacar de verdad si se lo permitías. Mason siempre había observado una serie de reglas cuidadosamente creadas, perfeccionadas a lo largo de los años para que le sirviesen en cualquier situación, con las que poder mantenerse con vida, a salvo de la cárcel. Pero ahora estaba encerrado, y esas reglas habían quedado reducidas a la mínima expresión. El único objetivo de Nick era la supervivencia, superar cada día, no perder la cordura, no pensar en lo estupenda que sería la vida al otro lado de la valla. No acordarse del pasado ni de la gente que había dejado atrás. Ni tampoco de aquella noche en el puerto, ni de cómo lo había conducido a donde estaba. No pensar siquiera en el futuro, en la cantidad de días infinitos como aquel que le quedaban por delante.
De hecho, ahora esa era la regla número uno (en la versión carcelaria): «Ocúpate del ahora. El mañana no existe».
Llevaban a cabo el recuento a las seis de la mañana. Se oía un sonoro zumbido al final del pasillo y entonces aparecían los guardias para cerciorarse de que había dos hombres por celda. Tenías hasta las siete para levantarte y vestirte. A continuación, se abría la puerta.
Ibas en fila a desayunar. Si te encontrabas hacia el final de la hilera, tenías que comer rápido porque la asignación de tareas se realizaba a las ocho. A Mason le tocó la lavandería. Teóricamente era uno de los trabajos más sencillos, aunque él odiaba hurgar la ropa sucia de otros reclusos. El período de trabajo de la mañana duraba cuatro horas. Después comían a mediodía, de nuevo a toda prisa si te tocaba marchar al final de la cola. A continuación, había una hora de clase, de sesiones de terapia o de estar solo en la celda. A las dos te dejaban salir por fin.
Ese era el momento por el que diariamente se desvivía Mason, en que podía huir de las paredes grises y de la luz artificial, salir y sentir el sol en la cara. Ver los árboles a lo lejos, detrás de la valla. Era entonces cuando tenía ocasión de estirar las piernas y pasear por el césped, recordar esas cosas sencillas que antes había dado por supuestas, o sentarse a una de las mesas y respirar.
A menudo, otros presos sacaban su correspondencia al exterior. Se sentaban a leer las cartas de los suyos; a veces incluso se las leían a otros hombres que los rodeaban. Solo era otra forma más de pasar el rato.
Nick no sacaba su correspondencia al exterior ni tampoco le interesaba conocer la de los demás. Después de haber estado observando durante cuatro años cómo llegaba la furgoneta de correos, seis días por semana, había aprendido a no esperar nada. A no sentir nada en absoluto cuando los otros recogían sus cartas y las abrían.
Esa era otra de las duras lecciones de la vida en la cárcel. Si no albergas ninguna esperanza, tampoco van a poder defraudarte.
Aquella tarde oyó que un hombre leía algo en voz alta, una anécdota graciosa que le contaba su mujer. Mason estaba lo bastante cerca de la cancha para ver el partido de béisbol, pero no lo bastante lejos del resto de hombres blancos de las mesas que había detrás de él. Era algo en lo que ya no tenía que pensar, el patio siempre se dividía en tres mundos distintos: a esa hora del día, los blancos ocupaban las mesas; los negros, la zona de ejercicios; los latinos, la cancha; y cada cual se juntaba con los suyos. La primera vez que te saltabas esos límites, recibías un aviso. La segunda, te merecías cuanto te pasara, fuera lo que fuera.
Un guardia se le acercó. Era uno de esos tipos que se paseaban por ahí esforzándose demasiado por aparentar ser los dueños del lugar. Quizá porque medía en torno a un metro sesenta y cinco, se viera obligado a adoptar esa actitud justo después de vestirse el uniforme.
—Mason —dijo el guardia.
Nick lo miró.
—Vamos, preso. En pie.
—Dígame a quién vamos a ver.
El hombre dio un paso hacia él, con los brazos cruzados sobre el pecho. Como Nick estaba sentado encima de la mesa de pícnic, ambos podían mirarse a los ojos.
—Vamos a ver al señor Cole —le anunció el empleado—. Levántese y póngase en marcha.
—¿El señor Cole trabaja aquí?
—No, es otro recluso.
Fuera lo que fuese lo que estuviera pasando, aquello no tenía nada que ver con los asuntos oficiales de la cárcel.
—Prefiero no ir —contestó Mason—. Dígale que no pretendo faltarle al respeto.
El guardia se quedó donde estaba, dándole vueltas al asunto. Era evidente que no tenía un plan alternativo para el no.
—No le conviene actuar de esta manera —aseguró mientras se subía los pantalones. Luego se marchó.
Mason sabía que seguramente la cosa no iba a quedar así. Por eso no le sorprendió distinguir una sombra en el pasillo ese mismo día, justo delante de la puerta de su celda. Lo que sí le sorprendió fue que tras la sombra no apareciera el mismo tipo que medía poco más de metro sesenta, sino dos reclusos a los que no había visto hasta entonces. Ambos eran negros y parecían defensas interiores de los Chicago Bears: entre los dos, casi trescientos kilos de carne vestidos con ropa carcelaria de color caqui ocupaban toda la puerta y tapaban la luz como si fueran un puto eclipse de sol.
Mason estaba decidido a no perder los nervios. Era su regla número dos (en la versión carcelaria): «No les muestres debilidad. No les muestres miedo. No les muestres ni una mierda».
—Qué, tíos, ¿os puedo ayudar en algo? —Estaba sentado en su cama y no se levantó—. Parece que os habéis perdido.
—Mason —dijo el de la izquierda—, el señor Cole quiere hablar contigo. No es una petición.
Nick se puso en pie. Los dos hombres mantuvieron la educación y la compostura.
Cuando echaron a andar, uno se situó a su izquierda y otro a su derecha; todos los reclusos por delante de los que pasaron se quedaron mirándolos. Cuando los tres llegaron al final del módulo, el guardia les echó un vistazo y los dejó acceder al pasillo de conexión. Mason se sintió vulnerable durante los pocos segundos que estuvieron solos en él. Los dos se podían haber detenido en cualquier momento y haberlo destrozado. Pero siguieron avanzando, y Mason continuó su marcha entre ellos, sin abrir la boca. Era la única de sus reglas del exterior que también le servía aquí dentro, la número tres: «Ante la duda, no digas nada».
Se cruzaron con otro guardia. Mason se hallaba ahora en el módulo de seguridad, un pabellón separado para aquellos que denominaban delincuentes de perfil alto. Hombres a los que convenía no mezclar con el grupo general, pero a quienes no hacía falta aislar una vez que ya estaban allí. En ese sitio, todo ofrecía un aspecto algo más nuevo: en las celdas había cristales en vez de barrotes, y una garita central de vigilancia en la segunda planta desde la que se divisaba toda la zona común. En las mesas, algunos hombres jugaban a las cartas. Otros veían la televisión. A Mason le pareció raro que allí los reclusos no fueran segregados automáticamente por razas.
Vio a tipos blancos, negros y latinos sentados juntos, algo que jamás sucedía en el grupo general.
Lo llevaron a una celda situada al fondo del segundo piso. Cuando estuvo lo bastante cerca, lo primero que le llamó la atención fue la cantidad de libros que había en ese calabozo. En una de las camas sobresalían montones de ellos; la otra estaba bien hecha, cubierta con una manta roja más agradable al tacto que cualquiera de las que había visto en la cárcel.
Primero distinguió la cabeza calva. El tipo se encontraba de espaldas a la puerta, mirándose al espejo. Era uno de esos hombres que podía tener tanto cincuenta como sesenta y cinco años. En la cabeza no se le veía ningún cabello que diese pista alguna de su edad; su rostro era igual de lampiño. Ni una arruga. Pero eso mismo les pasaba a unos cuantos de entre los que cumplían cadena perpetua. Tantos años en el interior, sin que les diera la luz... Solo sus ojos mostraban el paso del tiempo. Llevaba unas gafitas sin montura para la vista cansada, apoyadas en la punta de la nariz.
Es posible que la edad de Darius Cole no quedase muy clara, pero una cosa sí resultaba evidente: que era negro. Negrísimo, a decir verdad; tan oscuro como un gancho izquierdo de Mohamed Ali o un riff de Muddy Waters que sonara en el Checkerboard Lounge en una cálida noche estival.
—Nick Mason —dijo; su voz era tranquila, sin estridencias. En cualquier otro sitio, habría sido la de un hombre de paz.
Mason siguió recorriendo con la mirada aquella celda, encontrando cada vez más infracciones. Una lámpara con cable y una bombilla incandescente. Un ordenador portátil. Una tetera en un hornillo.
—Me llamo Darius Cole —añadió—. ¿Me conoces?
Mason contestó que no con la cabeza.
—Eres de Chicago, ¿verdad?
Nick asintió.
—¿Y mi nombre sigue sin sonarte?
Volvió a contestar que no con un ademán.
—En teoría, no sabes cómo me llamo —dijo Cole—. No sabes nada de mí. Esa es tu primera lección, Nick. El ego de un hombre lo mata mucho antes que cualquier bala.
—No quiero faltarte al respeto —intervino Mason—, pero no recuerdo haberme apuntado hoy a ninguna clase para que me dieran lecciones.
Mason esperaba que los dos hombres lo agarraran. Ya estaba imaginando lo que sentiría, dos brazos rodeándole de pronto los hombros. Pero Cole se limitó a esbozar una sonrisa y a alzar la mano.
—Aquí dentro tienes que actuar de esa manera —continuó—. Lo entiendo. Pero conmigo no hace falta.
Cole apartó la silla de la mesa y la colocó en medio de la sala. Se sentó y escudriñó largo rato a Mason.
—A ese guardia le pago todas las semanas, solo tiene que cumplir con su cometido. Ahora, por tu culpa parece gilipollas. ¿Crees que se le va a olvidar eso?
—A los guardias nunca se les olvida nada —contestó Mason con un gesto de indiferencia.
—La situación te ha debido de parecer rara. A lo mejor por eso te has negado a venir. ¿No te ha picado ni un poco la curiosidad?
Mason respiró profundamente mientras ordenaba en su interior las palabras.
—Si accedía a reunirme contigo —respondió—, había grandes posibilidades de que me pidieras algo. Si no me muestro dispuesto a ayudarte, no solo te habré ofendido, sino que te habré dicho que no ante tus propias narices, convirtiéndote de golpe en mi enemigo.
Cole se inclinó en la silla hacia delante, escuchando con atención.
—Si accedo a lo que pides, es muy probable que sea algo malo, algo que yo no quisiera hacer. Aunque es posible que crea que deba hacerlo de todos modos, granjeándome así nuevos enemigos. Muchos, a lo mejor.
Cole empezó a asentir con la cabeza.
—Por eso, en mi caso —añadió Mason—, la única respuesta correcta cuando me ofrecen una reunión contigo...
—La única respuesta correcta —lo interrumpió Cole— es no acceder a reunirte conmigo. —Siguió asintiendo con la cabeza—. Teóricamente ibas a ir a Marion, pero yo pedí que te trajeran aquí.
Mason se quedó inmóvil, tratando de entender lo que le comunicaba aquel hombre. Marion era otra cárcel federal. Si la justicia te impone una condena, la cumples en Marion o en Terre Haute.
—Ya os lo podéis llevar —ordenó mientras les dirigía un gesto a los dos hombres—. Ya no lo necesito. Por ahora.
Cole seguía sonriendo mientras sacaban a Nick de allí.
3
Mason se despertó temprano; su cuerpo aún observaba el horario de la cárcel. Se levantó, salió, se situó frente a la barandilla, contempló el parque tranquilo y vio cómo el sol empezaba a asomar por encima del agua. Se fijó en la cámara de seguridad más cercana. Ese ojo que no parpadeaba, que lo vigilaba.
Volvió al dormitorio principal y pasó al baño. Del suelo al techo, las baldosas de la ducha eran de piedra natural procedente de la orilla del lago. Abrió el grifo, entró y se colocó bajo el chorro. Por primera vez en cinco años, tenía para sí toda el agua caliente que quisiera. Podía quedarse ahí debajo hasta hartarse. Podía dejar que saliera a presión hasta que se le pusiera la piel roja y no pudiera distinguir nada entre nubes de vapor. Notó que los nudos de los músculos se le destensaban. Pero, de pronto, otro acto reflejo adquirido en la cárcel le sobrevino para romper el hechizo. Una repentina sensación de malestar, algo de lo que imaginaba que jamás se desprendería: el instinto de cubrirse las espaldas, incluso en la ducha.
Sobre todo en la ducha.
Cerró el grifo y se quedó chorreando. Abrió la puerta de cristal y extendió el brazo en medio del vapor para encontrar una toalla a tientas.
—Creo que te hace falta esto —dijo una voz. Era de una mujer que le alargaba, en ese momento, una toalla sin mirarlo directamente.
Mason la cogió y se la enrolló a la cintura. La mujer era de su misma edad, alta y esbelta; llevaba un traje de chaqueta negro y una camisa de color coral. Llevaba recogido el cabello oscuro. No se había maquillado mucho. La primera impresión de Nick fue que no le hacía falta.
Nick se secó el pelo con otra toalla.
—Y tú, ¿quién eres?
—Me llamo Diana Rivelli. ¿Nadie te ha hablado de mí?
—No.
Ella sacudió la cabeza mientras alargaba el brazo para encender el ventilador del techo y comentó:
—No puedo decir que me sorprenda.
—La habitación que queda al final del pasillo... está cerrada.
—Sí —dijo la mujer con un gesto vago que bien podía indicar que no le hacía gracia que él hubiera intentado acceder a ella—. Es mi dormitorio.
«Ah, comparto esta casa», pensó él.
—La ropa que había en la cama —dijo Nick— me la habrás comprado tú. No hacía falta.
—Sí, he sido yo. De nada, en cualquier caso.
Mason tenía más preguntas, pero ella ya estaba saliendo del baño. Se secó, se vistió y se puso algunas de las prendas nuevas. Unos vaqueros y una sencilla camisa blanca.
Al llegar a la cocina le echó otro vistazo a la estancia y distinguió el cuarto de la despensa, en cuyo fondo se veía otra puerta. Notó que la temperatura bajaba cuando la abrió y la franqueó. Encendió la luz y vio una celosía de madera que se extendía a lo largo de toda la pared, con una botella de vino en cada hueco. Ahí dentro debía de haber trescientas botellas al menos, junto con otra docena de champán guardada en una pequeña nevera de puerta de cristal que había en una mesa, al lado de los sacacorchos y los decantadores de vidrio.
Su primer compañero de celda fabricaba vino con fruta que robaba él mismo mientras trabajaba en la cocina, con azúcar y algo de pan tostado, todo ello debidamente mezclado y machacado en una bolsa de plástico que mantenía templada durante una semana. De aquel mundo a este en apenas veinticuatro horas. Nick esbozó un gesto de incredulidad, apagó la luz y volvió a la cocina.
Encontró una sartén en el armario de debajo de la isla, sacó unos huevos y queso de la nevera, y después cortó un poco de cebolla y pimientos. Diana bajó por las escaleras.
—¿Te apetece una tortilla? —le preguntó Nick.
Ella se sentó al otro lado de la isla y paseó la vista por todo aquel caos.
—Te has equivocado de sartén. Si vas a hacer una tortilla, hay una especial para eso. Y la has calentado demasiado.
Mason pasó la espátula por el borde de la tortilla y se percató de que ya se estaba quemando.
—Llevaba tiempo sin hacer una.
Ella apartó la mirada y se recogió un mechón de pelo detrás de la oreja.
—¿En qué trabajas? —le preguntó él.
—Soy gerente en un restaurante de Rush Street. Antonia’s. Pásate esta misma noche, cena y vemos dónde vas a trabajar.
Mason se quedó inmóvil de pronto.
—¿Dónde voy a trabajar?
—Eres ayudante de gerente. Saca la tortilla de la sartén..., o los huevos revueltos..., o como quieras llamarlo.
Él la echó en un plato.
—No te vas a dedicar a la cocina —añadió ella—. No te ofendas.
—Cocinero, ayudante de gerente; ¡qué más da, coño! ¡Yo no sé nada de restaurantes!
Pensó que Eddie habría sabido fingir para salir airoso de aquello. Siempre se le había dado muy bien improvisar desde que eran pequeños. ¿Cuántas veces habían dado un golpe juntos, en el que Eddie actuaba como si de verdad estuviera en su salsa, y nadie se enteraba?
—Tendrás a mano un recibo de la nómina, por si alguien quisiera verlo. Hacienda, quien sea. Al margen de eso, tu cometido oficial como ayudante de gerente consistirá en que nadie te vea el pelo.
Mason probó la tortilla y preguntó:
—¿Y qué me puedes contar de Quintero?
—Creo que nunca he pasado con él más de un minuto en la misma habitación. No me importaría que esto siguiera así.
Mason la miró de arriba abajo. Le dejaba perplejo que aquella mujer lo comentara todo como si tal cosa, que no le impresionara en absoluto que él fuera un preso liberado el día anterior y que hoy justo estuviera en su cocina.
«A lo mejor no soy el primero —pensó—. Es posible que otros hayan pasado por aquí antes, como en un cambio de guardia regular».
—Y tu historia, ¿cuál es? —inquirió Nick—. ¿Por qué estás en esta casa?
—Ya te lo he dicho: soy la encargada de un restaurante.
—¿Es Cole el dueño?
—De forma oficial sobre el papel, no —contestó tras unos titubeos.
—¿Hace cuánto que lo conoces?
Volvió a titubear. «A lo mejor es otra fiel seguidora de mi regla número siete —pensó Mason—: “Nunca mezcles la vida personal con la profesional. Mantenlas tan alejadas como el uranio enriquecido de los mulás de Irán”».
—Conozco a Darius desde hace mucho —reveló ella al fin—. Mi padre fue uno de sus primeros socios empresariales. El restaurante era de mi padre.
—Y ahora, ¿dónde está?
—Murió —contestó ella apartando la mirada—. Le dijo lo que no debía a quien no debía. Darius se ocupó de esa persona. Y de todos los implicados en el asunto.
Mason la escudriñó. Diana estaba refiriéndose a otra cosa, a un asunto que iba más allá del tema del restaurante o de comprarle ropa. Ella vivía en la casa de Cole y resultaba evidente que se conocían desde hacía tiempo; hablaba de él sin recurrir al apellido.
—Y tú has estado viviendo aquí —añadió él, ni siquiera en tono de pregunta— desde que lo metieron en Terre Haute.
Mason pensó que aquella mujer tenía clase; que era lo bastante inteligente para saber lo atractiva que resultaba, lo bastante inteligente para saber que, con su cuerpo y su cabeza, podía hacer prácticamente lo que quisiera y conseguir prácticamente a quien se le antojara.
Pero no se había movido de aquella casa.
Las miradas de ambos se encontraron y ella dijo:
—De eso no hace falta que hablemos. Me tengo que ir a trabajar.
Mason entendía esa necesidad de compartimentar las cosas. De olvidarte de todo lo demás para centrarte en lo único que debías hacer. Para él, eso equivalía a robar un coche, derribar de un golpe a un narcotraficante, o, en una última fase, conseguir entrar en un edificio y abrir la caja fuerte con un taladro. Pero al acabar, volvía a casa y dejaba de pensar en esas tareas. Tenía dinero, disponía de tiempo y contaba con los medios suficientes para seguir subsistiendo hasta que le llegara el momento de volver a trabajar.
Notaba lo mismo en Diana. La misma necesidad de centrarse en el trabajo, de apartarlo de todo lo demás. «Matan a su padre y Cole se “ocupa” del asunto —pensó—. Ella vive aquí con él y posteriormente se queda, durante años, después de que él se marche. Se levanta por las mañanas y se va a trabajar».
«Va a lo suyo».
En cambio, Mason no tenía la menor idea de cuál iba a ser su trabajo...
—¿Qué me puedes decir acerca de lo que está previsto que haga aquí? —le preguntó—. Aparte de no incordiarte en el restaurante.
—Eso queda entre Darius y tú.
—Odiaba la cárcel, pero ahí al menos sabía a qué atenerme en cada momento. Aquí, en cambio, no tengo la menor idea de lo que va a pasar dentro de unos instantes.
Mason se acordó del «contrato» de veinte años que había firmado con Cole, y de que este era el único que sabía de veras lo que estaba escrito en él.
—Cuando llegue el momento —dijo Diana—, harás exactamente lo que se te pida. Ni más, ni menos. Fíate de mí, es la única manera de sobrellevarlo.
—Y las cámaras de ahí fuera —añadió Mason señalando la piscina con la cabeza—, ¿no te molestan?
Ella dirigió la vista al exterior y se encogió de hombros.
—Ya ni siquiera me fijo en ellas.
—Me podrían haber llevado a cualquier otro lugar. ¿Por qué aquí? ¿Para que puedas vigilarme? ¿Forma parte eso de tu trabajo?
—A lo mejor forma parte de tu trabajo que tú me vigiles a mí.
Cogió el bolso, sacó las llaves y bajó por las escaleras.