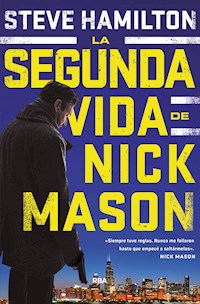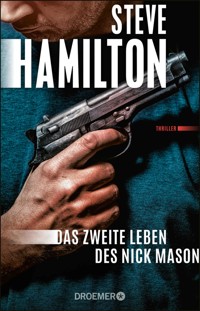9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nick Mason
- Sprache: Spanisch
PARA SOBREVIVIR, A VECES ESTÁS OBLIGADO A MATAR. Nick Mason salió de la cárcel gracias a Darius Cole, jefe del crimen organizado de Chicago. El alto precio que tuvo que pagar por su libertad fue convertirse en un asesino profesional a las órdenes de Cole. Ahora está atrapado y debe aceptar una misión que parece imposible: infiltrarse en un programa secreto de protección de testigos y matar a los tres hombres que enviaron a Cole a prisión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Título original: Exit Strategy
© Cold Day Productions, LLC, 2017.
© de la traducción: Efrén del Valle Peñamil, 2019.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2019. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO114
ISBN: 9788491875703
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Agradecimientos
Notas
PARA JULIA, OTRA VEZ Y SIEMPRE
1
Matar a una persona te cambia.
Cuando matas a cinco... ya no se trata de cambiar.
Se trata de quién eres.
Quintero lo sabía. Lo había visto en otros hombres. Lo había visto en sí mismo. Estaba viéndolo ahora al observar a Nick Mason preparándose, y al recordar el día en que lo había recogido a la salida de la prisión federal de Terre Haute.
Al rememorar el primer trabajo de Mason en la habitación de un motel. Su mirada —inexpresiva, impertérrita— cuando llevó el Mustang al desguace.
Cuando dijo que no lo haría nunca más.
Hasta la siguiente llamada.
Nick Mason había firmado un contrato no escrito de por vida. Recuperaría veinte años de condena a cambio de prestar servicio a Darius Cole. Disponible las veinticuatro horas al día, los siete días a la semana, para hacer lo que le pidieran.
Sin importar lo que fuera.
Mason se quitó la camisa y quedaron a la vista unos músculos torneados y firmes y una piel blanca sin tatuajes.
Pese a haber pasado cinco años y medio entre rejas, había salido sin una sola gota de tinta en el cuerpo. Cole se había cerciorado de que así fuera. Mason se ciñó el chaleco táctico flexible, con grosor suficiente para frenar a una Magnum .44, y se puso encima un jersey negro de cuello alto. Con los pantalones a juego y los zapatos de suela de goma, era el uniforme de un profesional. Cogió el pasamontañas negro, lo dobló para hacerse un gorro y se cubrió la cabeza con él, que llevaba casi rapada. Después se lo ajustó a los ojos y se miró en el espejo. Una vez satisfecho, volvió a enrollarlo para quitárselo.
Quintero se descolgó del hombro la bolsa de lona negra y la dejó encima de la mesa. Mason abrió la cremallera y miró dentro.
—Todo lo que necesitas está aquí —dijo Quintero—. Recuerda que esa gente cuenta con la última tecnología. Están en plena forma y saben utilizar sus armas.
—¿Cuántos son?
—Entre diez y doce —dijo—. No son suficientes para pararte los pies.
Mason negó con la cabeza mientras se probaba los guantes de submarinista.
—¿Qué es lo más importante que te he dicho? —preguntó Quintero.
—Que ni me acerque a la planta veintiuno —respondió Mason—. A las diez en punto explotará.
—Cuando eso ocurra, podrás salir inmediatamente de allí.
Mason asintió.
—Explícame otra vez el plan —dijo Quintero—. Paso a paso.
—La furgoneta de reparto entra en el aparcamiento exactamente a las nueve y treinta y cinco de la noche...
Nick Mason vio cómo entraba la furgoneta en el aparcamiento desde Columbus Drive. Luego se detuvo frente a la gran puerta metálica y el conductor esperó a que la abriera el hombre situado al otro lado de la ventanilla. Eso le dio a Mason veinte segundos para deslizarse bajo el vehículo, asirse a las abrazaderas del tubo de escape y separar su cuerpo del asfalto con la bolsa de lona pegada a la espalda. Los guantes de submarinismo eran delgados y flexibles, lo cual le proporcionaba una buena adherencia y protegía de huellas cada superficie, incluso los bajos de la furgoneta.
El vehículo recorrió cien metros y se detuvo; luego, la puerta se cerró. Cuando se apagó el motor, Mason se descolgó y permaneció allí con la bolsa junto a él.
Eran las 21.37. La mayoría de las oficinas de la planta baja estaba cerrada y los comensales habían terminado de cenar en los restaurantes. Mason esperó a que el conductor bajara de la furgoneta y lo siguió a unos diez metros de distancia. Se metió dentro del Aqua.
Con sus ochenta y dos plantas, es uno de los edificios más singulares del centro de Chicago. Se encuentra en la zona norte del Loop, con balcones serpenteados que envuelven las cuatro fachadas como si fueran olas. En su interior, la decoración mantiene el mismo estilo, desde la combinación de la gama cromática azul y verde hasta la pecera de agua salada del vestíbulo.
Mason avanzó rápido pero sin precipitarse, ya que conocía la ubicación exacta del montacargas. El objetivo estaba en la planta cuarenta y tres, así que pulsó el botón del piso inferior y desactivó la alarma de incendios para llegar a su destino sin detenerse.
Cuando llegó a la planta cuarenta y dos, salió del ascensor y encontró el vestíbulo vacío. En el suelo vio una bandeja del servicio de habitaciones, la cogió y retiró su contenido, excepto la tapa de plata. Después se dirigió a las escaleras que había al fondo y subió al piso cuarenta y tres.
Mason abrió la puerta y escudriñó el pasillo. El alguacil estaba sentado en una silla siete u ocho puertas más adelante. Era joven, de unos treinta años, bajo y fornido. Parecía más aburrido que atento. Mason abrió la bolsa y sacó la escopeta Mossberg 500. Era un modelo con culata de pistola y cañón corto, y tenía capacidad para seis cartuchos. Iba cargada con lo que el fabricante denominaba muy ingeniosamente «munición de control de multitudes», unos tapones de silicona que, según él, podían provocar «un trauma no letal pero incapacitante».
Trauma incapacitante.
Dicho de otro modo, solo haría que desearas estar muerto.
«—Tienes que superar eso de matar a un hombre y dejar al resto con vida —le había dicho Quintero.
»Mason no respondió y cargó la escopeta con los tapones.
»—¿Crees que a esa arma que llevas en las manos le importa quién esté al otro lado?
»Mason se lo quedó mirando.
»—Tú tienes que ser igual —añadió Quintero—, o esas chorradas acabarán contigo».
Mason sacó la semiautomática H&K USP de la bolsa y se la metió en el cinturón. El cargador contenía quince balas de nueve milímetros, con una decimosexta en la recámara. Finalmente, sacó la porra aturdidora y se la adosó al cinturón. Cuarenta y cinco centímetros de longitud, un kilo y medio de aluminio reforzado y la misma potencia que las de la policía, doce millones de voltios que inutilizarían todo el sistema neuromuscular de una persona. Un seguro de vida más.
Mason tiró la bolsa vacía al suelo, se introdujo unos tapones en los oídos y se detuvo a respirar y concentrarse en lo que estaba a punto de acontecer, porque, cuando todo empezara, iría muy rápido, una sucesión de movimientos sin margen alguno para la vacilación.
Abrió la puerta de las escaleras y echó a andar por el pasillo. La bandeja del servicio de habitaciones ocultaba la semiautomática que llevaba en el cinturón —ubicada a las once en punto para desenfundar con la mano derecha—, además de la porra y buena parte de la escopeta.
El alguacil se levantó y dijo:
—¡Eh, usted no puede estar aquí!
Cuando se disponía a coger la radio, hubo un momento de indecisión. Mason soltó la bandeja y le apuntó al pecho con la escopeta. Solo tuvo tiempo para ver al joven abrir los ojos como platos y luego apretó el gatillo y el tapón de silicona le impactó en el abdomen, justo por debajo del chaleco táctico.
El alguacil se desplomó y quedó hecho un ovillo. No volvería a levantarse, al menos sin ayuda ni analgésicos para el dolor. Mason se tapó la cara con el pasamontañas al acercase a él. Desde allí, el hombre parecía aún más joven, un muchacho al que no tenía sentido dejar solo. Mason le metió la mano dentro de la chaqueta y le arrebató la pistola Glock y la radio. Después sacó el bolígrafo del bolsillo. La punta había sido sustituida por un adaptador DC y la caña contenía una placa base que leería el código de treinta y dos bits del hotel y lo retransmitiría al lector de tarjetas en menos de un segundo.
Sabía que el reloj no dejaba de correr. Alguien había oído el disparo y ya estaba llamando a recepción.
«El alguacil que hay en la habitación es el líder del equipo. Es un hombre de hierro. Trabaja ocho horas seguidas y no se separa de su cliente. Ni para dormir, ni para comer ni para utilizar el puto lavabo, a menos que arrastre a su custodiado con él.
»Se toma esto como algo personal y es buen tirador. Alguien consiguió una diana suya del campo de tiro, así que no hagas gilipolleces».
Mason introdujo el bolígrafo en el punto de carga situado debajo del mecanismo de cierre de la puerta y la luz verde se encendió. Entonces empujó la puerta con intención de derribarla de una patada cuando el pasador la dejara trabada, pero esta se abrió sin problemas.
Mason entró pegado a la pared y no detectó movimientos en la habitación. La única iluminación era el brillo ambiental que se colaba por la ventana. Dio unos pasos manteniendo el índice de la mano derecha sobre el gatillo y, después de mirar en la cocina, el dormitorio y el cuarto de baño, le asaltó la realidad:
Allí no había nadie.
Ni alguacil ni objetivo.
La habitación era un señuelo.
«—¿Cómo sabemos que el contable estará allí? Si forma parte del programa de protección de testigos...?
»—Tenemos a un alguacil infiltrado. McLaren ha sido trasladado a Chicago para prestar declaración antes del juicio.
»Ken McLaren, antiguo jefe de contabilidad de Darius Cole. Exagente del Servicio de Impuestos Internos, un genio enviando dinero al extranjero, “cambiándolo de domicilio” por medio de inversiones en empresas que, sobre el papel, parecían legales y trayéndolo de vuelta sin pagar impuestos.
»Durante casi una década, hizo ganar a Cole un montón de dinero.
»Entonces, el hijo de McLaren fue descubierto en el campus de la Universidad de Chicago con una bolsa llena de pastillas de éxtasis y presionaron a su padre hasta que aceptó testificar contra Cole.
»—Estás preparándote para la revisión del juicio —dijo Mason.
»—De eso no tienes que preocuparte. Tú solo debes preocuparte de...
»—Lo sé. Me lo cargo y me voy.
»—Ni te plantees lo segundo antes de concluir lo primero».
Mason volvió al pasillo y agarró al alguacil, todavía en posición fetal y cubriéndose el abdomen con las manos. Gritó de dolor cuando lo arrastró a la habitación y cerró la puerta.
—¿Dónde está?
El alguacil no contestó y Mason lo encañonó en la sien.
—Primera oportunidad... ¿Dónde está?
—Que te follen —dijo el alguacil.
Mason apartó el cañón de la sien y apuntó a la pierna, apretó el gatillo y lanzó un tapón de silicona a velocidad supersónica hacia el muslo. El hombre retrocedió por la sacudida y, medio segundo después, el trauma formó un mensaje coherente en su cerebro y se puso a gritar.
Mason le dio unos instantes para que se cansara y volvió a ponerle la pistola en la sien.
—Segunda oportunidad... ¿Dónde está?
—Arriba —respondió el hombre, escupiendo y tratando de recobrar el aliento.
—¿Arriba, dónde?
—Diez plantas. En la cincuenta y tres.
—¿Habitación?
—No lo sé.
Mason apuntó de nuevo a la sien.
—Cinco mil trescientos siete.
Mason le cogió las esposas que llevaba en el cinturón, le puso una en la muñeca derecha y lo arrastró hasta la barra, donde había una antigua barra apoyapiés de latón cerca del nivel del suelo. Una vez allí, sujetó la otra esposa a la barra apoya pies, tomó el teléfono que había en la encimera y lo lanzó al fregadero. Cuando se agachó para requisar el móvil del tipo, se le acercó a la oreja.
—Si no está ahí, desearás que te hubiera matado.
Al salir, Mason cogió la bandeja del servicio de habitaciones, volvió a la escalera, subió los diez tramos que lo separaban de la planta cincuenta y tres, y abrió la puerta del pasillo.
Estaba despejado.
«Que no haya nadie delante de la puerta es otra manera de mantener en secreto la habitación».
Mason avanzó rápidamente hasta la 5307, sacó el bolígrafo y abrió la cerradura. Una vez más, le sorprendió que no hubiera pasador y, cuando se abrió la puerta, apenas si tuvo tiempo de procesar que el alguacil le había tendido una trampa.
—¡Quieto!
Mason se dio la vuelta justo a tiempo para ver el fogonazo de la pistola y notar el impacto en el pecho. El chaleco detuvo la bala, pero su fuerza se propagó por todo el cuerpo como si lo hubiera golpeado un saco de cemento. Al caer apretó el gatillo de la escopeta, pero la bala salió desviada hacia arriba. El alguacil ya estaba acercándose, preparado para el segundo disparo, cuando Mason abrió fuego. Esta vez alcanzó al hombre en la ingle y cayó sobre las piernas de Mason, que se lo quitó de encima.
El hombre era mayor que el otro, con el pelo canoso y la tez castigada. Probablemente fuera alguacil desde hacía al menos treinta años. Había jurado proteger a los clientes con su vida. Se llevó las manos a la ingle, cerrando fuertemente los ojos, con la mandíbula apretada y respirando entrecortadamente. Mason le quitó la Glock y la radio y lo arrastró hacia el apartamento del otro lado del pasillo.
Apenas había muebles. Un sofá, un televisor, una mesita, mucho espacio vacío y ni un rincón donde esconderse. Fue a la cocina y después a la habitación, donde miró debajo de la cama y en el armario, que estaba vacío. Luego entró en el baño y apartó la cortina de la ducha.
«¿Dónde coño se ha metido McLaren?».
Mason volvió al salón principal, se quedó allí un momento y recordó dónde se encontraba y el rasgo más característico del Aqua: los balcones que llegaban hasta la última planta. Entonces se acercó a la cortina y la apartó.
El contable estaba fuera, pegado a la esquina del pasamanos de hierro. No era como esperaba, un cuervo con un bolígrafo en la mano, sino un hombre que obviamente iba al gimnasio, aunque el bíceps que tensaba la camisa fuese pura presunción. Mason abrió la puerta y notó el aire frío en la cara. Podía oír el tráfico en Columbus, cincuenta y tres pisos más abajo. A lo lejos aulló una sirena, que probablemente se dirigía hacia allí con un millón de luces de la ciudad centelleando a su alrededor. En otras circunstancias habría sido un lugar hermoso.
El contable se irguió y miró a Mason a los ojos mientras este sacaba la semiautomática del cinturón.
La hora de la fuerza no letal se había acabado.
Cuando levantó la semiautomática, vio algo en los ojos de McLaren, se volvió un segundo demasiado tarde y notó el impacto en el brazo derecho. La pistola repiqueteó en el suelo del balcón y alguien le dio una patada. En el instante en que Mason se daba la vuelta, vio al alguacil ya recuperado. «Debería haberme asegurado de que estaba inconsciente», pensó mientras hacía frente a un problema todavía mayor cuando el alguacil le propinó un puñetazo en la mandíbula. Mason se incorporó, le dio una patada en la ingle con el pie derecho y lo derribó.
Estaba intentando sacar la porra en el momento en que el contable lo agarró por detrás y, debido a la inercia, entraron de nuevo en la habitación. Mason, todavía inmovilizado, cayó sobre la mesita y rompió las patas. Después se dio la vuelta para agarrar al contable por el cuello, pero este estaba ejerciendo una presión de veinte kilos de peso sobre él y había empezado a sacudirle fuertemente la cabeza. Notó que el anillo de boda de McLaren le rasguñaba la cara, recibió otro golpe cerca del ojo y, cuando intentó asestarle un puñetazo en las costillas, soltó un grito de dolor y se llevó la mano al chaleco táctico. Mason, que sostenía aún la porra de metal, le golpeó en la cabeza.
Mason se lo quitó de encima justo a tiempo para ver al alguacil recogiendo la escopeta del suelo. Mason le agarró la mano y se la retorció. Le rompió al menos un dedo y, cuando el arma se disparó, notó el calor a través de los guantes y vio cómo estallaba el televisor. Mason pulsó el botón de la porra, la acercó al cuello del alguacil y descargó doce millones de voltios en su cuerpo. El hombre permaneció inmóvil hasta que Mason apartó la porra, y después le atizó con ella en la cabeza. Su oponente cayó al suelo por última vez.
Mason se levantó, buscó sus armas y se limpió la sangre de la mejilla.
«—Asegúrate de que se entere —le había dicho Quintero—. Que sepa quién te envía.
»—¿Crees que albergará alguna duda?».
—Te pagaré —dijo McLaren, que empezó a ponerse en pie con una mano en la zona de la cabeza donde había recibido el golpe—. Duplicaré lo que te haya ofrecido Cole.
—No siempre es un asunto de dinero —repuso Mason al mismo tiempo que levantaba la semiautomática.
Fue un paso que no tuvo que planear, que no quería planear ni meditar en modo alguno. Sabía que llegaría ese momento, sabía que todo lo demás se desvanecería, que tendría delante el objetivo y apretaría el gatillo y todo se reduciría a puro tecnicismo: concéntrate en la mira delantera, deja que el objetivo se convierta en un simple borrón. Una respiración más y luego un leve movimiento.
—Por favor —dijo el contable, y Mason apretó tres veces el gatillo.
Pecho, pecho, cabeza.
El cuerpo impactó en el suelo.
Mason consultó el reloj. Eran las 21.57. La habitación señuelo le había hecho perder un tiempo precioso.
Tenía tres minutos para salir de allí antes de que estallara la bomba de Quintero.
2
Mason dejó al contable muerto en un charco de sangre, pasó por encima del alguacil inconsciente y abrió la puerta. Oyó pasos y voces a su izquierda, así que fue en la dirección opuesta.
Luego abrió la puerta de la escalera y empezó a bajar, cargando con la escopeta y con la semiautomática metida en el cinturón. Aún llevaba puesto el pasamontañas, y lo levantó para poder respirar al descender a toda prisa por los escalones.
Bajó diez pisos. Después veinte. Los números pasaron volando cuando miró el reloj y vio que disponía de menos de dos minutos. Se encontraba en el descansillo de la planta veintisiete e hizo una pausa para recobrar el aliento.
Detrás de la puerta del pasillo oyó el crepitar de una radio, se detuvo unos instantes y, cuando estaba a punto de reanudar la marcha, se abrió la puerta y vio el rostro enmascarado de uno de los alguaciles, que se recuperó al instante de la conmoción y gritó: «¡No te muevas!».
Mason disparó al primer alguacil por debajo del chaleco. El tapón de silicona lo hizo doblegarse y soltar la pistola. Mason se protegió con la puerta, niveló la escopeta y con un movimiento fluido abatió al segundo alguacil. Después se escondió de nuevo y al balancear la escopeta reconoció la sutil sensación de un arma vacía.
«Mierda. He utilizado las seis balas».
Parapetado aún, dejó que se acercara el tercer alguacil hasta que pudo ver el cañón de la Glock. Entonces le golpeó los brazos con la puerta, le arrebató la pistola y le atizó con ella en la cara. Cuando consiguió inmovilizarlo, le presionó la garganta con el antebrazo y le pasó el otro por la nuca. Diez segundos de presión constante en la carótida cortaron el riego sanguíneo. Luego lo dejó caer al suelo y consultó el reloj.
Un minuto.
Volvió a oír voces más arriba. Más pasos. Siguió bajando tramos de escalera hasta que oyó otro grito y, medio segundo después, un disparo y el sonido metálico de una bala rebotando en la barandilla a escasos centímetros de su mano. Se pegó a la pared y sacó la semiautomática del cinturón. No tenía tiempo para pensar en fuerza letal contra fuerza no letal o contra cualquier otra cosa en el mundo, e imaginó qué sucedería a continuación si titubeaba: alguaciles arrinconándolo, ordenándole que soltara el arma, llevándoselo esposado, el primer paso de un proceso que ya había experimentado. Pero esta vez acabaría en una celda el resto de sus días.
No lo permitiría, al margen de lo que costara.
Ahora también oía voces más abajo, y eran cada vez más fuertes. Abrió la puerta y echó a correr por el pasillo. No tenía elección.
Había recorrido quince metros cuando se dio cuenta de dónde estaba.
La planta veintiuno.
«—¿Cómo se supone que voy a salir? —le había preguntado a Quintero—. Estas armas no son precisamente silenciosas.
»—Están reformando la planta veintiuno, así que por la noche estará vacía. Hay explosivos en una de las habitaciones y estallarán a las diez en punto. En punto. Asegúrate de que llevas el reloj bien sincronizado.
»—¿Y si me encuentro en esa planta?
»—Hay ochenta y dos en ese edificio, joder. Solo tienes que evitar una. Tú procura estar en movimiento a las diez en punto y podrás salir».
No se molestó en mirar el reloj. Sabía que le quedaban apenas unos segundos.
—¡Suelta el arma!
Mason se volvió y disparó la semiautomática para cubrirse. Pero entonces notó otro impacto, esta vez en el hombro derecho. El dolor era muy distinto del disparo que lo había alcanzado en el chaleco. Este era agudo en lugar de sordo, y se concentraba en un punto abrasador.
«Me han dado». En el cerebro de Mason, las palabras sonaron vacías y distantes. No era urgente, tan solo información, un problema que todavía no precisaba solucionar. Abrió fuego una vez más y vio al alguacil escondiéndose detrás de la puerta. Después se dio la vuelta justo a tiempo para divisar a otro alguacil que se acercaba en la dirección opuesta.
—¡Al suelo! ¡Al suelo!
Mason disparó al pomo que tenía más cerca, abrió la puerta de una patada y corrió por la habitación vacía. Sin fijarse en el panel de yeso y las latas de pintura, iba disparando a la ventana trasera, que quedó hecha un millón de añicos, salió al balcón y saltó por encima de la barandilla.
Después solo hubo calor, luz y sonido, que anularon todo lo demás. La fuerza de la explosión lo persiguió, tan repentina e inmediata como un animal gigante acechándolo bajo el frío aire nocturno. Se había agarrado a la barandilla con una mano y notó que empezaba a resbalar, la calle esperando a recibir su cuerpo veintiún pisos más abajo.
Una segunda onda expansiva lo golpeó con más fuerza que la primera y tuvo que soltarse. Sintió cómo caía y extendió los brazos por puro instinto hasta que otra barandilla le golpeó el izquierdo y la rodeó con él. Ahora se encontraba un piso por debajo de la explosión y el frío que sentía era como zambullirse en el océano, pero cuando se agarró a la barandilla notó que los dedos volvían a resbalar. Allí colgado, tratando de resistir, oyó el fuego propagándose por el piso de arriba. En ese momento estalló otra ventana. Las sirenas ululaban a lo lejos. Veinte pisos por debajo de él vio las luces azules de los coches patrulla.
Todo parecía muy lejano, excepto el dolor que le atenazaba el hombro derecho y los diez centímetros de frío metal que notaba a través del guante de la mano izquierda, el último anclaje que le impedía caer.
Mason se recompuso e intentó levantar el brazo derecho.
Nada. Era inútil.
Sintió la sangre cayéndole por el brazo. Tenía el guante derecho mojado y la sangre le chorreaba desde la punta de los dedos. La mano izquierda estaba más entumecida a cada segundo que pasaba. Cada vez le costaba más seguir agarrado. Resistiría un minuto más, tal vez dos.
Morir así después de todo lo que había pasado...
Pensó en su hija. Reprodujo mentalmente su rostro y la imaginó corriendo por el campo de fútbol. Dijo su nombre en voz alta —«Adriana»—, desafiando el viento que aullaba a su alrededor y, una vez más, trató de pasar el brazo derecho por encima de la barandilla.
«Ya está».
Ahora tenía la barandilla de hierro debajo de las axilas e intentó apoyar los pies en la repisa. Finalmente consiguió impulsarse y pasar por encima. Se desplomó en el balcón, tumbado boca arriba y respirando hondo. En la calle se oían más sirenas, las de los coches patrulla mezcladas con las notas graves de los camiones de bomberos. En un segundo, el Aqua se había convertido en el centro del mundo. Mason se puso en pie y se tocó el hombro derecho. Con el guante no notó la sangre, pero al quitárselo vio manchas de un rojo intenso.
Probó con la ventana, que estaba abierta. Entró en otro apartamento y hurgó en un cesto de la ropa sucia hasta que encontró una camisa roja. Era de manga corta y tres tallas grande, pero se la puso encima de la camisa negra, cuyo lado derecho estaba empapado en sangre. Se quedó allí quieto durante unos instantes. La cabeza le daba vueltas y tuvo que apoyarse en la pared para mantener el equilibrio. Después salió por la puerta y se mezcló con el caos que reinaba en el pasillo. La alarma contraincendios despedía un sonido atronador y las luces de emergencia parpadeaban a ambos lados. Una docena de personas se dirigía hacia la escalera. Mason se subió el pasamontañas para convertirlo de nuevo en un simple gorro y se unió a ellos, preguntándose si tendría posibilidades de mezclarse con la multitud.
En la escalera había al menos cien personas más, de todas las edades y razas pero con una cosa en común: el pánico ciego frente a algo real. Todos lo sentían. Aquello no era solo un simulacro de incendio. Unos pisos más arriba, la gente estaba pisoteando a los alguaciles incapacitados, probablemente ocasionando una nueva oleada de pánico que se sumaba a todo lo demás. Pero aquí abajo, en el piso vigésimo era una cuestión de simple supervivencia, de bajar las escaleras y salir a la calle.
Mason siguió a la muchedumbre hasta que tuvo que detenerse un momento y apoyarse en la pared. Cuando una anciana le tocó el brazo y le preguntó si se encontraba bien, él miró hacia otro lado y siguió avanzando. Cada vez había más gente saliendo a las escaleras como si fueran afluentes de un río, hasta que llegaron a la planta baja y ocuparon el vestíbulo.
Mason recordó las instrucciones de Quintero: «Hay una salida justo en frente de esa puerta. Quince metros y estarás fuera».
Mason se quedó quieto y observó la entrada principal a través de la misma. Había media docena de alguaciles, que no daban el alto a nadie pero escrutaban los rostros de todos los que abandonaban el edificio. Después hicieron detenerse a un joven de una edad y envergadura similares a las de Mason, lo cachearon y finalmente lo dejaron marchar.
«Si surge algún problema, tienes otra entrada a la derecha. A treinta metros».
Mason miró en esa dirección y vio a otro grupo de alguaciles vigilando la salida.
«Tu tercera posibilidad es el túnel. Pero, si bajas allí, no te quedarán más opciones».
Mason se volvió hacia las puertas de cristal que conducían a la pasarela subterránea, un enjambre de túneles que recorría casi todo el Loop. En la entrada había un policía local dirigiendo a la gente hacia la puerta principal.
«Utiliza el túnel solo si no queda más remedio».
Cuando Mason se abrió camino hacia el vestíbulo, se quedó pegado a la pared hasta que vio al policía hablando con una pareja de mediana edad. Entonces se puso el pasamontañas y avanzó presuroso hacia la entrada. El policía estaba volviéndose justo cuando Mason llegó hasta él. Apenas tuvo tiempo de levantar las manos en el momento en que el guardia recibía un gancho de su izquierda. Mason le pasó por encima, abrió la puerta de cristal y bajó al túnel por las escaleras.
«Vete en dirección norte y después oeste. Hay salidas a Water Street, Columbus y Stetson».
Mason notaba un ardor en el hombro y oyó a alguien bajando las escaleras detrás de él.
«Después, gira a la izquierda en cada intersección. Si las cosas se complican mucho, busca el túnel abandonado que hay justo antes de llegar a Michigan Avenue».
Se esforzó en recordar bien las instrucciones, pero la cabeza le daba vueltas y, con ella, también lo hacía el mapa.
Más voces y pisadas cuyo eco resonaba en las paredes de baldosas. Todo estaba teñido de azul por las estridentes luces artificiales y aquel laberinto parecía infestado de policías. Entonces, Mason echó a correr y su corazón empezó a bombear cada vez más sangre, que le empapaba la camisa.
«Me he perdido. No tengo ni puta idea de dónde...
»¡Allí!».
Vio unos tablones de contrachapado tapando la entrada del que en su día había sido un túnel para trenes de mercancías. En los tablones había una puerta cerrada con candado. Mason disparó, pero erró el tiro, así que enfocó la vista y abrió fuego una vez más. Luego empujó la puerta y avanzó entre la oscuridad. Había goteras, ratas merodeando cerca y olor a polvo de otra época. Sacó la porra aturdidora para poder utilizar la linterna que tenía en el extremo, pero se había agotado hacía mucho.
Fue tambaleándose y tropezando por la vieja vía hasta que divisó una tenue luz más adelante. Estaba a una manzana de distancia, pero parecía una estrella distante. Entonces oyó crujir la madera y más voces, y vio un delgado haz de luz buscándolo.
Mason se levantó de nuevo, vio que la intensidad de la luz iba en aumento y finalmente encontró la escalera de madera. Cuando llegó arriba y apoyó el hombro derecho sin pensar en lo que estaba haciendo, estuvo a punto de desmayarse y sintió náuseas. Después abrió la puerta y el brillo repentino de una farola casi lo ciega.
A partir de entonces, todo estaba borroso. Recorrió la calle, alejándose de las sirenas y las luces centelleantes. Sin saber cómo, encontró su coche, probablemente echando mano de la memoria muscular y de sus agallas. Se sentó al volante, puso en marcha el motor y cuando se incorporó al tráfico, pasó a solo unos centímetros de varios coches.
Y cometió el mayor error de la noche.
Se dirigió hacia el norte.
3
Cuando Lauren abrió la puerta vio sangre.
Intentó coger a Nick en el momento en que este se desplomaba en el umbral y golpeaba el suelo con fuerza. El perro, encerrado en otra habitación, se puso a ladrar.
—¡Dios mío! ¿Qué ha pasado?
Nick no respondió. Lauren notó que tenía la camisa empapada y vio las gotas de sangre en el suelo de madera. En uno de sus bolsillos sonaba un teléfono móvil. Lauren cerró la puerta, arrastró a Nick y lo apoyó en la pared. Entonces soltó un gemido y ella le quitó la camisa.
—¿Quién te ha hecho esto?
Lauren dejó de hablar al ver el chaleco táctico negro.
La sorpresa duró solo unos instantes antes de convertirse en otra cosa. Siempre supo que llegaría el momento en que Mason se iría y no podría contarle adónde se encaminaba ni qué debía hacer... Lo único que sabía era que Nick lo detestaba. Y ahora, fuera lo que fuera que hubiera hecho aquella noche, iba a morir allí mismo, tirado en el suelo.
—No es tan grave. Estás bien —dijo Lauren.
Sonó a mentira y ruego.
Le desabrochó las tiras de velcro del chaleco y lo apartó lentamente de su cuerpo. Nick gimió de nuevo y Lauren vio la herida en el hombro, un agujero desigual justo encima de la clavícula, cerca del cuello. La sangre volvió a brotar y le resbaló por el pecho. Lauren jadeó y las náuseas y el pánico estuvieron a punto de sobrepasarla, pero hizo de tripas corazón. Después fue corriendo a la cocina a buscar toallas y el teléfono inalámbrico. De camino resbaló con la sangre, pero no se cayó. Al regresar, presionó la herida con una mano y con la otra marcó el número.
Mason le dio un manotazo al teléfono, que derrapó por el suelo.
—No —dijo. Tenía la voz entrecortada, como si no pudiera respirar—. Nada de llamadas.
—Vas a morir desangrado.
—¡No llames a Urgencias! Déjame...
—¿Estás loco?
Mason la agarró de la muñeca.
—Nick, por favor...
Lauren intentó apartarse, pero Mason resistió. Estaba perdiendo el conocimiento.
Su móvil volvió a sonar. Esta vez, Lauren lo sacó del bolsillo y miró la pantalla.
«número privado».
—¡No lo cojas!
Mason arrastraba las palabras mientras se le cerraban los ojos.
No tocar jamás su teléfono: era una de las condiciones que Lauren le había prometido. Eso y que nunca le preguntaría dónde había estado ni qué había hecho.
—Tengo que contestar —dijo zafándose de él—. Si no lo hago, morirás, y no voy a permitir que eso ocurra.
Mason estaba flotando en un océano de oscuridad, más allá de la luz y del sonido. Cuando se acercó lentamente a la superficie, oyó palabras a lo lejos, palabras que todavía no significaban nada.
«Me llamo Lauren. A Nick le han disparado. Necesita ayuda y no me deja telefonear a Urgencias. ¿Qué hago?».
Mason se alejó de la superficie y se hundió de nuevo en la oscuridad. Se quedó allí un minuto, o una hora, o un día, hasta que notó que volvía a ascender. Unos sonidos —una llamada a la puerta, el ladrido amortiguado de un perro, una mujer gritando— lo atrajeron hacia la superficie. Entonces la atravesó y distinguió una cara.
Quintero estaba arrodillado frente a él con una botella de plástico marrón en la mano. Cuando echó el peróxido en la herida, el dolor volvió a recorrer todo el cuerpo de Mason y los músculos se contrajeron tanto que parecía que tuviese convulsiones.
—¿Qué... estás... haciendo? ¿Cómo... he... llegado... aquí? —preguntó Mason, incapaz de enfocar la vista.
—No lo sé, tío, pero la has cagado.
Quintero vertió un poco de líquido transparente en un cuenco de metal. Las cadenas de oro que llevaba al cuello oscilaban con cada movimiento y los músculos se flexionaban y animaban los tatuajes de ambos brazos.
—Lauren —dijo Mason cuando recobró el conocimiento.
—Estoy aquí.
Su voz llegaba desde atrás e intentó incorporarse para verla, pero Quintero se lo impidió poniéndole una mano en el pecho.
«¿Por qué he venido aquí? —se preguntó Mason—. Porque este lugar es mi refugio. Desde la primera noche que me trajo aquí, este se convirtió en el único lugar al que podía venir y al menos fingir que nadie más llegaría a encontrarme.
»Y ahora lo he destruido».
—Ven aquí. Sostenme esto —dijo Quintero a Lauren tendiéndole una gasa—. Haz presión en el hombro.
Lauren no se movió.
—Se desangrará si no me ayudas —dijo él levantando la voz pero tratando de mantener la calma.
Mason lo vio en los ojos de Lauren: conocía a aquel hombre. Era su pesadilla. El hombre que seguía a Nick, que le daba órdenes. El obstáculo que les impedía a Nick y a ella tener una vida.
Lauren no se movió.
—No pasa nada —le dijo Mason—. Puedes ayudarle.
Se concentró en su cara, en sus labios, en sus ojos marrones, ahora llenos de miedo y de preocupación. Fue su pelo castaño corto lo que primero le llamó la atención cuando entró en la tienda de animales a comprar a Max, la juventud e independencia que irradiaba. Una vida despreocupada. Pero fue su honestidad, su bondad natural, lo que acabó atrayendo a Nick; todas esas cosas de ella que parecían representar lo que él no podría alcanzar.
Quintero le ofreció la gasa de algodón.
—Cógela. Presiónala contra el hombro.
Lauren cogió la gasa pero no se agachó. Estaba concentrada en el bulto que sobresalía entre la espalda y la camisa de Quintero, que llevaba por fuera del pantalón. Mason intuyó cómo se formaba la idea en su mente. Lauren no sabía nada de armas. Las odiaba. Pero...
—Haz lo que te diga —insistió Mason.
«Y no intentes ninguna tontería».
El hechizo se había roto y cualquier idea de arrebatar la pistola a Quintero se esfumó. Lauren se arrodilló y presionó la herida con la gasa. El algodón blanco se tiñó de sangre al instante.
—Más fuerte —le indicó Quintero.
Mason miró por la ventana hacia la oscuridad y en dirección a la única farola encendida que brillaba sobre el pavimento. Una luz azul centelleó en la pared. Era un coche patrulla que circulaba por la calle. Siguiendo la luz, reconstruyó el trayecto desde el Aqua hasta el edificio de apartamentos, situado a la vuelta de la esquina de Wrigley Field.
—Mi coche —dijo Mason—. Seguramente estará destrozado.
Quintero negó con la cabeza.
—Se suponía que debías llevarlo al desguace.
Mason no tenía intención de discutir. Le apartó la mano a Lauren e intentó verse la herida, pero estaba demasiado cerca del cuello.
Lauren tiró al suelo la gasa empapada en sangre y Quintero se la quedó mirando con una expresión fría y amenazante.
—Coge más algodón y vuelve aquí.
—Me pondré bien —dijo Mason—. Tranquila, sabe lo que se trae entre manos.
Quintero vertió más peróxido en el cuenco metálico y hundió en él unas pinzas y un cuchillo X-Acto.
—Tú —dijo, apuntando a Lauren—. Olvídate de las vendas. Tráeme agujas de coser e hilo. Que sea fuerte.
Aquello fue la gota que colmó el vaso. Lauren se puso en pie.
—Esto es absurdo. Voy a llamar a Urgencias.
Se sacó del bolsillo el teléfono de Nick, pero antes de que pudiera pulsar el primer número, Quintero se había levantado.
—Mírame —dijo este, señalándose los ojos—. Puedes ayudar o dejarlo morir en el suelo de tu casa. Eso es cosa tuya. Pero lo que no harás es llamar a una ambulancia, ¿entendido?
Lauren asintió, aunque todavía sujetaba el teléfono en la mano. «Tres dígitos —pensó—. Podría marcarlos con el pulgar. 9-1-»...
Alguien chasqueó los dedos. Cuando Lauren levantó la vista, Quintero estaba apuntándola con una pistola y se le hizo un nudo en la garganta.
Quintero volvió a chasquear los dedos y extendió la mano que tenía libre.
—El teléfono.
—Dáselo —dijo Mason tratando de incorporarse.
Lauren le dio el aparato.
—Aguja e hilo. Ya.
—Nick...
Lauren miró a Mason conteniendo las lágrimas, negándose a ceder ante ellas.
—Dale el hilo —dijo Mason—. Todo saldrá bien.
Lauren negó con la cabeza y salió de la habitación. Cuando se fue, Quintero ayudó a Mason a sentarse y sacó las pinzas del peróxido.
—¿Qué ha pasado? —preguntó a Mason.
—Llegué al objetivo, pero tuve problemas para salir.
—No deberías haber venido aquí.
—No te preocupes por ella. —Mason ni siquiera mencionó su nombre delante de él—. Sácame de aquí.
—Todavía no puedes moverte.
Quintero abrió los laterales de la herida e introdujo las pinzas en el hombro. El dolor volvió a sumir a Mason en la oscuridad. Quintero presionó el omoplato con la mano.
—No hay orificio de salida. La bala sigue ahí dentro. Debió de pararla el chaleco.
—Pues sácala.
—No me digas. ¿Crees que es la primera vez que lo hago? Tú cállate y no te muevas.
Quintero volvió a meter las pinzas en el cuenco.
—Esto te va a doler la hostia.
Mason cerró los ojos y esperó. Después notó el contacto del frío metal y la misma sacudida eléctrica de dolor, que primero se duplicó y luego triplicó. Un hierro de soldadura atravesándole las terminaciones nerviosas y lanzando una lluvia de chispas en todas direcciones.
—No te muevas —susurró Quintero.
Mason no podía oírlo. Mantuvo los ojos cerrados, contando los segundos hasta que el dolor amainó de repente y pudo respirar. Oyó la bala al caer en el cuenco y abrió los ojos.
—Calibre cuarenta —dijo Quintero.
—Necesito un chaleco mejor.
—O no recibir disparos.
—El objetivo no estaba en aquella habitación —dijo Mason. La ira había reemplazado al dolor más intenso—. La información de tu fuente era incorrecta.
—Y lo solucionaste —dijo Quintero, que cogió el cuchillo XActo.
—¿Qué haces?
—Tengo que limpiar los bordes para poder coserte.
Mason cerró los ojos con fuerza y volvió a sentir la oleada de electricidad mientras Quintero raspaba y cortaba.
Lauren entró en la habitación con un carrete de hilo y varias agujas y se lo dio todo a Quintero.
—Aquí tienes.
Quintero cogió una aguja y puso mala cara.
—¿No tienes nada mejor?
—Yo coso vaqueros rotos, no heridas de bala.
Quintero ignoró el comentario y cortó sesenta centímetros de hilo.
—Será mejor que no mires —le advirtió.
—No pienso irme —repuso Lauren.
Quintero negó con la cabeza, se metió la mano en el bolsillo de la camisa, sacó unas gafas de lectura plegables y se las puso en la punta de la nariz. Mientras enhebraba cuidadosamente la aguja hubo un extraño momento de calma. Allí estaba aquel antiguo pandillero con el tatuaje verde y blanco de «La Raza» en el brazo y tres aros en las orejas guiando el hilo por el ojo de una aguja con la destreza de una costurera.
Mason cerró los ojos una última vez al notar la aguja atravesándole la carne. Intentó no imaginar a Quintero horadando todas las capas de la piel, penetrando en la herida abierta y sacando de nuevo la aguja por el otro lado. Recto, después en diagonal para salir y, otra vez, recto. Sintió el tirón cuando Quintero tensó el hilo y la nueva punzada cuando paró para secar la sangre y rociar la herida con peróxido.
—Necesito que me ayudes otra vez —dijo Quintero a Lauren mientras empezaba a cubrir la herida con vendas—. Rompe ese esparadrapo en tiras de treinta centímetros.
—Lo siento —dijo Mason mirándola.
«Lo siento» nunca había sonado tan inadecuado.
A Mason le pareció ver mil cosas en la expresión de Lauren. Esperaba que el perdón fuera una de ellas.
Cuando Quintero hubo colocado el último trozo de esparadrapo, ayudó a Mason a ponerse en pie y luego pasó el brazo de este por encima de su hombro.
—Ahora, vámonos.
—Esperad —dijo Lauren, que se interpuso entre ellos y la puerta—. ¿Ir adónde?
—A un lugar más seguro.
—¿Más seguro para quién? —preguntó.
—Para todos nosotros. —Miró a Mason—. Andando.
Cuando salieron, Lauren cerró la puerta y observó el sangriento caos en que se había convertido su recibidor. Entonces se desplomó sobre sus rodillas y extendió fuertemente los brazos alrededor de sí misma. La descarga de adrenalina había remitido y se sentía débil. Pero eso no fue lo que la hizo sollozar, sino la idea de que, incluso si Nick Mason sobrevivía...
Tal vez no volviera a verlo nunca más.
Quintero condujo a Mason por el pasillo y bajaron las escaleras. Después echó una ojeada a la calle, abrió la puerta del edificio y fueron a buscar su Escalade negro, aparcado a media manzana de allí.
—Mi coche... —dijo Mason.
—Ya nos hemos ocupado de él.
Quintero se incorporó al tráfico. El todoterreno se detuvo en un semáforo y un coche de policía cruzó silenciosamente la intersección con la luz azul parpadeando.
—La has cagado bien —dijo Quintero al arrancar de nuevo—. Esto tendrá repercusiones para todos.
—¿A qué te refieres con «para todos»? —preguntó Mason.
—Ya conoces las reglas. Aquí todo el mundo se la juega.
Después de lo que había vivido aquella noche, Mason necesitó un momento para asimilarlo.
—Tu trabajo era cargarte al contable —dijo Quintero—. El mío ir a Elmhurst y esperar noticias tuyas... O no.
Mason se irguió en el asiento. Elmhurst significaba dos cosas:
Su exmujer Gina.
Su hija Adriana.
Era una amenaza que Mason había oído antes: si fallas, ellas mueren. La ecuación resultaba sencilla. Pero aquella noche, con la bala que acababan de extraerle del hombro y la sangre derramada por todo el apartamento de Lauren, la amenaza parecía más real. Aquella noche había estado a punto de perder algo más que unos centilitros de sangre.
«Sale de su vehículo —se dijo Mason, que reprodujo toda la escena de golpe—. Se acerca a la puerta principal. Está cerrada, pero eso no es impedimento para él. Le propina una patada justo al lado del cerrojo de seguridad. Cuando todos despiertan, él ya se halla en el piso de arriba. Puede que Brad tenga una pistola y puede que no. Da igual. Por más que quiera proteger a su mujer y su hijastra, no tiene ni idea de cómo defenderse de un hombre como Quintero.
»Recibe el primer disparo en la frente.
»Gina está gritando. En otra habitación, al fondo del pasillo, una habitación que Mason no ha visto nunca, su hija Adriana se ha sentado en la cama.
»¿Está llorando? ¿Intenta esconderse? ¿Salir corriendo?».
Paró la película mental antes de que llegara otro fotograma.
—No vuelvas a amenazar a mi familia —dijo Mason—. ¡Nunca!
—No me des motivos —repuso Quintero sin dejar de mirar al frente— y no me veré obligado a hacerlo.
Desde el momento en que Mason salió de la cárcel, había estado pensando acerca de lo que iba a necesitar para poder librarse de aquella segunda vida en la que se hallaba inmerso.
Había estado vigilando. Y esperando.