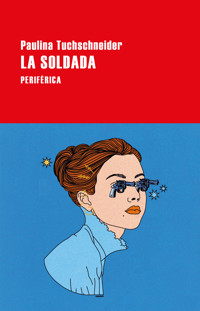
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Periférica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Paulina Tuchschneider presta su voz a la tragicómica (anti)heroína de esta novela para dar cuenta –con una franqueza pasmosa en la que se entreveran la ironía, el humor, lo escatológico y lo sórdido– de su traumático paso por el Ejército de Israel mientras cumplía el servicio militar, obligatorio para mujeres y hombres en ese país. De fondo, el sordo rumor de la contienda del Líbano de 2006, en la que Israel luchó contra Hezbolá, su enemigo declarado. En primer plano, un enemigo no declarado, y por ello más insidioso y letal, menos reconocible porque viene del bando propio. Un fuego amigo, en definitiva, que se transfigura en los desmanes de los superiores y en las tropelías de los iguales, con los consiguientes, e incesantes, ataques de ansiedad de la protagonista, exacerbados por el tedio de las rutinas, las guardias y los hedores de todo tipo: desde la transpiración en los dormitorios hasta la fritanga durante los turnos de cocina. Pero, en medio de ese ambiente opresivo y hostil en el que la humillación y el escarnio, en todas sus formas posibles, son moneda corriente, la peor degradación es la falta de intimidad, y, en última instancia, la supresión de la individualidad. En La soldada, un libro irreverente, antibelicista, desprovisto de cualquier ensalzamiento patriótico, se aborda la cuestión de la salud mental de aquellos sobre quienes de continuo se cierne la amenaza de una guerra inminente. Un novedoso enfoque que le ha valido a su autora los elogios de la crítica israelí.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARGO RECORRIDO, 194
Paulina Tuchschneider
LA SOLDADA
TRADUCCIÓN DE ESTHER CROSS
EDITORIAL PERIFÉRICA
PRIMERA EDICIÓN: enero de 2024
TÍTULO ORIGINAL:Chayelet
Con el consentimiento de la traductora, Periférica ha realizado una adaptación al castellano de su traducción, hecha originalmente en español de Argentina.
© Nine Lives Press, 2022
© de la traducción, Esther Cross, 2024
© de esta edición, Editorial Periférica, 2024. Cáceres
www.editorialperiferica.com
ISBN: 978-84-18838-98-9
La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.
Estaba claro desde el principio: nunca podría convertirme en una auténtica soldada.
Para mí, cualquier contacto con el sistema era sinónimo de humillación y de asfixia. Si me obligaban a hacer algo o me encerraban entre cuatro paredes, terminaba con una opresión en el pecho y el estómago revuelto. Me angustiaba y no podía expresarlo con palabras. Cuando sentía que el corazón me latía fuerte, cuando las piernas me flaqueaban, pensaba que tenía un ataque de hipoglucemia y me decía que por eso estaba tan débil. Así viví hasta los veintidós años. No me llamaba la atención que los ataques se produjeran siempre en los mismos lugares: la puerta del colegio, la estación de tren en hora punta, el ascensor del centro comercial. Me arrastraba como una necia y una ingenua hasta una máquina expendedora, compraba algo de comer y una lata de refresco, y me quedaba sentada en un banco, esperando a que el azúcar comenzara a circular de nuevo por mis venas. Sin embargo, no siempre había sido igual.
Entré en el jardín de infancia sin problemas, pasé a primaria feliz de la vida y lo mismo sucedió con la escuela secundaria. Pero durante el bachillerato mis niveles de azúcar cayeron en picado de una manera colosal y acelerada. Dejé de ser la criatura optimista y vital que se miraba en el espejo con asombro –hasta con vanidad, diría– y me convertí en una mocosa antipática que no quería salir de casa. Lloraba acongojada y me costaba levantarme de la cama. En las fotos de aquellos años se ve a una adolescente pálida y exhausta (aunque por lo general dormía, me lamentaba o me masturbaba), de pelo castaño lacio, lamido, orejas grandes y boca curvada hacia abajo por la decepción. Me pasaba la noche entera atiborrándome de comida basura, pero nunca engordaba. Me vestía con la ropa que mamá me compraba de vez en cuando para distraerme. Tuve un breve romance con la anorexia, pero en tres días quedó claro que no contaba con el autocontrol ni la disciplina necesarias para someterme a un desorden alimentario de ese tipo. Me dedicaba a lo único que podía hacer sin esfuerzo: llorar.
En el bachillerato me excitaba con todos los libros que leía, sin importar de qué trataran. Lo mismo me pasaba con el heavy metal y la mayoría de los muebles del colegio, especialmente con los que tenían esquinas. Algunos profesores también me ponían a cien, como el de Gramática cuando clavaba el rotulador lavable con furia en el pizarrón, o el maestro de Geometría, con las costuras del pantalón estalladas a la altura del bulto. Me ponía cachonda con la sola visión de un paraguas abierto; con las tazas de café, por las curvas; con los almohadones del sillón, por lo suaves y cilíndricos; con las flores cuando se estiraban sedientas hacia el sol; con el queso derramado de una porción de pizza, y con los refrescos y sus crujientes cubitos de hielo. Hasta los anuncios publicitarios de pañales me excitaban.
A los dieciséis años, ya había besado a todas mis amigas en el baño del único bar que permitía la entrada a menores de edad. Nos faltaba valor para besar a los chicos, pero a aquel vodka, que debió de utilizarse para exterminar insectos antes de que se convirtiera en un brebaje para liquidar adolescentes, no le teníamos miedo. Una noche, en el bar, vomité una bilis anaranjada que se me derramó por las piernas y la minifalda, mal elegida y demasiado corta. El vómito se me escurrió por dentro de las botas, de caña alta, y por el suelo. Le pedí disculpas una y otra vez al empleado tailandés que, trapo en mano, limpiaba mi vómito mientras yo insistía en llamarlo PingPong. En casa ordenaba mi dormitorio obsesivamente. La limpieza me calmaba. Sentía un poco de paz. A la cocina, en cambio, no podía acercarme: era el dominio protegido de mamá, que cocinaba pasta más que otra cosa. La recuerdo diciendo «no quiero que entre nadie» o «no me molestéis» lo que explica por qué aprendí a pelar una cebolla recién cumplidos los veintiuno y hoy por hoy no sé cómo partir un mango.
Así pasé los años de bachillerato: cualquier ser humano que se animara a mirarme más de tres segundos me daba miedo. Mis amigos me provocaban un descenso en el nivel de glucosa. Mi cuerpo se daba cuenta de todo, y era el que tomaba las decisiones.
Un día, mientras iba en autobús a la playa, dieron por la radio la noticia con el número de muertos que había dejado un tsunami descomunal en Tailandia. Miré el mar, que tanto me gustaba, y pensé que de pronto sería capaz de traicionarme, levantarse y ahogarme. No se podía confiar en nada. Mi cuerpo comenzó a temblar por las embestidas del agua en vez de disfrutarlas. Pensé que tendría que haber ido hasta el mar en bici, y no en el autobús. Me entregué con fervor a la tele y la comida basura. Todas las noches tenía que limpiar los restos de patatas fritas que habían caído en cada pliegue y resquicio entre los almohadones del sillón o entre mis tetas. Si no podía levantarlos con el dedo chupado, los quitaba con el cabezal minúsculo de la aspiradora. A la luz de la mañana, la funda del sillón se veía suave y relajante de nuevo, pero los nervios no aflojaban. Cuando recibí la primera notificación, mi cuerpo entró en pánico y respondió con un ataque de diarrea, sin darme tiempo a procesar la noticia. Todos hablaban del reclutamiento.
La idea en sí me dejó hecha polvo: el todopoderoso Ejército me llamaba a filas y no tendría forma de negarme. Ni las horas que había pasado en el Salón Mazal,1 ni todas las hamburguesas de lentejas que había comido, ni las películas censuradas que había visto en el centro Shulamit Aloni2 me eximirían del aviso de reclutamiento. Al Ejército le gustaban los izquierdistas y también me quería a mí.
En ese momento, mamá dijo: «No creo que tengas que ir». Se tomaba las exigencias del Ejército con bastante indiferencia. No respondía a una ideología determinada en cuestiones políticas: su rebelión contra la madre patria era más bien personal. La llevaba a cabo leyendo novelas románticas norteamericanas mientras comía mantecados, roscas, gominolas y otros alimentos que no estaban disponibles cuando creció al otro lado del Telón de Acero. Se oponía al Ejército porque era madre soltera, y de una sola hija, bajo este lema: «No os atreváis a matar al único tesoro que tengo». Su recelo a la hora de entregarme a las fuerzas armadas se parecía al que había mostrado siempre para dejarme interactuar con el mundo exterior. Boicoteaba mis citas con los chicos diciendo, burlona, que me ponía como una «gata en celo». A mis amigas las despreciaba «porque apestaban a ajo». Con ese método me había salvaguardado de los peligros de la civilización. No es de extrañar que, a pesar de sus temores y del pánico que me produjo el aviso de reclutamiento, mi inconsciente enviara otro mensaje: «¡Ésta es tu oportunidad para escapar, para ser la persona que quieras! ¡Piensa en todas las verduras que podrías aprender a pelar en la cocina!».
Me equivoqué al enrolarme en una restringida base militar situada en el extremo norte del país. En el mejor de los casos, imaginaba que la mili era una gran aventura y en el peor, algo que podría sobrellevar.
Pasé los meses previos al servicio militar entregada al llanto, con las manos temblorosas aferradas a los libretos de los discos de shock rock que compraba gracias al financiamiento de mi madre, lamentando mis tragedias a coro con las canciones. Me aprendía las letras de memoria, convencida de que hablaban de mí, esa pobre chica que había vendido su alma al Hombre. Los libretos se mojaban y ondulaban a causa de mis lágrimas y después me costaba meterlos de nuevo en la funda de plástico del CD. Me pasaba el resto del tiempo frente al espejo apretándome los granos. Oh, el suspense que sentía con cada uno. ¿Sería muy profundo, muy espeso, qué olor tendría? Y, después, qué gran satisfacción cuando el pus brotaba y serpenteaba. Mis ojos se colmaban de lágrimas placenteras.
Fueron meses hermosos. Me sentaba, taciturna, en los sofocantes bares y bebía café helado con las pocas amigas que habían pasado la prueba del olor a ajo de mi madre (de hecho, eran dos). En vez de ser feliz, perdía el tiempo deseando que nada cambiara. Imaginaba cómo sería acatar órdenes. ¡A comer!, me gritaba, sentada frente al plato de arroz. ¡Se acabó el tiempo!, y vaciaba los restos en la basura porque me había demorado en mi ejercicio imaginario sobre el momento de comer. ¡Ahora, a ver la tele!, y me sentaba en el sillón y me partía de risa. Una risa forzada y desagradable. Una vez más, mi cuerpo era consciente. Allí las cosas son distintas. ¿No te das cuenta de que allí no le sirven arroz a nadie? Fue más o menos en aquel momento cuando comencé con las despedidas.
Adiós al último café bueno (allí, el café debía de ser una basura); es la última vez que acaricias a tu gato, la última vez que duermes sobre tu blanda almohada, que te pones esa camisa simplemente porque te da la gana. Era hora de despedirse de la libertad de elección y de usar medias floreadas. Ojalá que no se metieran con mi ropa interior. Mis temores oscilaban entre el miedo a que las chicas fueran hostiles y a que los árabes me mataran, al fin y al cabo, decían que me los cruzaría en el Ejército, ¿o no? ¡Los árabes, nuestros famosos enemigos! Había llegado la hora de descubrir el secreto mejor guardado del país: me enteraría de cómo hacía su institución más querida, y la mejor financiada, para cuidarnos de ellos.
Yo escuchaba las historias de algunas amigas a las que ya habían reclutado. Se las veía contentas con su nuevo estatus militar. Había una que se jactaba de que le hubieran asignado una misión ultrasecreta. Entornaba los ojos para enfatizar el misterio y resoplaba dándose aires, como si estuviera en la Segunda Guerra Mundial y se hubiera unido a la clandestinidad para salvar de los nazis a un grupo de judíos. Sin revelar ningún detalle sobre su labor confidencial, deslizaba pistas concluyentes respecto a la importancia que tenía su trabajo para la seguridad nacional. Había adoptado la costumbre de llamar a otras amigas soldadas y advertirles: «Hay alerta de secuestros, no vayas en esa dirección, no tomes ese autobús». No soportaba su tono condescendiente, pero la envidiaba. Había subido de nivel en la vida; ya no trataba de mantenerse a flote en esa especie de piscina para bebés llena de pis que era el bachillerato. Yo quería que me contaran todo, pero también me moría de miedo cuando pensaba en la experiencia que estaba a punto de vivir. La fecha se me echaba encima, los días se iban volando. Y yo aumentaba la intensidad y la frecuencia de mis sesiones de riego, como llamaba mamá a mis maratones de llanto. Iba a conciertos de rock, dormía, trabajaba en el kiosco que había debajo de casa, donde probaba los diferentes sabores de Snapple disponibles en la nevera, y no engordaba a pesar de todo el azúcar que consumía. Eso me hacía feliz. A juzgar por las fotos del reclutamiento, había pasado bastante tiempo en la playa tras superar lo del tsunami de Tailandia. Veo a una chica bronceada con una camiseta blanca de tirantes, vaqueros ajustados y un bolso que la duplica en tamaño. El Ejército arrasaría en breve con todo: el cuerpo bonito, la piel suave, el pelo largo y sano, los ojos brillantes y curiosos.
El día del reclutamiento llegó, y comenzó un extraño juego en cuanto subimos al autobús que nos llevaría hasta la base. Al lado del conductor había una chica, con el pelo recogido en una coleta, que levantó el micrófono y comenzó a impartir instrucciones a gritos. Teníamos que sentarnos derechas en el asiento porque a partir de ese momento éramos «parte de algo superior», dijo con tanta seriedad que me hizo un poco de gracia. Genial. Tenía el pelo rizado, llevaba unas gafas con montura metálica que no le sentaban nada bien y sostenía el micrófono casi pegado a los labios. Pero todas nos sentamos erguidas y atentas. A mi lado, una compañera, solícita y confundida al mismo tiempo, acataba las órdenes que nos gritaban. Éste era el aspecto de casi todas las chicas que tenía alrededor: era como ver un gato husmeando a otro por detrás, los dos con la boca entreabierta y enseñando los dientes traseros, de un blanco lechoso. Cuando bajamos del autobús, entendí que ese Ejército que ahora estaba en posesión de mi cuerpo disfrutaba estableciendo rutinas y formaciones. Gritaban «¡Treinta segundos!», y teníamos que formar de determinada manera – en U o en L





























