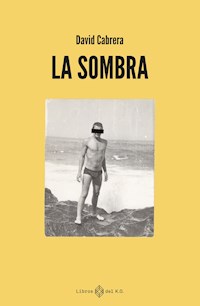
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libros del K.O.
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Este libro es la historia de una sombra que mató a un hombre de una puñalada, fue condenado a veinte años de prisión y huyó antes de entrar en la cárcel. En vez de ocultarse en un pueblo remoto o marcharse a otro país, se camufló entre la multitud de su ciudad, Barcelona, donde pasó los siguientes treinta años perfeccionando el arte de la invisibilidad a la vista de todos: detrás de la barra de un bar, recogiendo a su hija del colegio, yendo de excursión los fines de semana.
El secreto de su logística del anonimato no era esconderse, sino pasar inadvertido. Se convirtió en un hombre vulgar corroído por la paranoia, siempre alerta, y en un ciudadano inexistente, sin DNI, ni tarjeta sanitaria ni seguridad social; nada extraordinario en la España de los ochenta y noventa, un país en el que todo giraba si se engrasaban las bisagras adecuadas.
La Sombra es una reflexión sobre la culpabilidad, el castigo y las trampas de la memoria, pero también una demoledora crónica sobre la violencia y la corrupción de la sociedad y las instituciones.
Tras años de minuciosas entrevistas e investigaciones, David Cabrera firma un drama policial y psicológico absorbente, que se lee en estado de máxima tensión.
Jordi Évole
SOBRE EL AUTOR
David Cabrera
es periodista y director de documentales. Hijo de emigrantes. Siempre ha vivido en la periferia. Le interesan las historias de perdedores, los superhéroes de barrio y las vidas insólitas que discurren en lugares ordinarios: un bar con manteles de hule, un patio de luces que huele a coliflor, un salón oscuro con tapetes de ganchillo en los brazos del sofá.
Ha sido realizador del programa Salvados (La Sexta) durante casi una década. Ahora trabaja en la creación de series de no-ficción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Cabrera
LA SOMBRA
primera edición: junio de 2022
© David Cabrera Arenas, 2022
© Libros del K.O., S.L.L., 2022
Calle Infanta Mercedes, 92, despacho 511
28020 - Madrid
isbn: 978-84-19119-15-5
código ibic: dnj, jkvj
diseño de cubierta: David Cabrera
fotografía de cubierta: La Sombra
maquetación: María OʼShea
corrección: María Campos y Melina Grinberg
A mi padre.
A mi luz.
(Susana, Lucía, Paula, Maite, Rafa).
Y a mis sombras.
(Los que ya no están).
0. LA LUZ
Cuando pasen unos años y se refiera a este momento, dirá que tiene la situación bajo control. Puede que sienta culebrillas en el estómago, pero intuye la secuencia de hechos que está a punto de desencadenarse. Su futuro, en verdad, es tan incierto que depende de una resta. Una operación que su cabeza resuelve mecánicamente, como quien recita un salmo: «2008 menos 1984… 24. 2008 menos 1984… 24».
El hombre de las cuentas ha entrado en una comisaría de Barcelona minutos antes. Hace apenas unas semanas que ha cumplido cincuenta años. Ha pedido turno al policía de la puerta para hacerse el documento de identidad y ahora está acomodado en una hilera de sillas de plástico con el papelillo del número arrugado entre los dedos. Por el bolsillo de la camisa le asoma una tira de cuatro instantáneas de fotomatón con el rostro de un señor vulgar, una de esas caras que pasarías por alto si te piden que describas de memoria a la gente de un bar. Pero es una vulgaridad trabajada a conciencia durante décadas. Hoy es uno entre tantos.
«2008 menos 1984… 24. 2008 menos 1984… 24». Solo el pitido del monitor anunciando un nuevo turno interrumpe la letanía. Uno tras otro van pasando los dígitos hasta que por fin salta su número y la mesa donde será atendido.
Lleva muchos años esperando este momento y, ahora sí, mientras camina hacia la funcionaria, siente una soga cerrándose en torno a su garganta. Le falta el aire. Toma asiento. Sobre la mesa apenas hay un ordenador, una máquina para registrar huellas dactilares y un calendario de la Policía Nacional. Sin entablar conversación con la mujer que tiene delante, se palpa la cartera en el bolsillo del pantalón y saca del interior un carnet de identidad de los años setenta. Es grande, de color azul, con el escudo franquista en una esquina. En la fotografía en blanco y negro se identifica a un chico joven, de unos dieciocho años, pelo corto al estilo militar, cara seria.
La funcionaria mira al sujeto y mira el carnet de identidad. Lo toma entre sus manos con curiosidad, es joven y parece que nunca ha visto uno de estos. Revisa los datos como si la explicación estuviera oculta en el documento. Nacido en Asturias en 1958. Estado civil, soltero. Profesión, militar. La firma parece de un niño o de un adulto con mala caligrafía. Expedido en Barcelona en 1978. Caduca a los cinco años. El propietario de esa antigüedad aguanta la revisión en silencio. La funcionaria levanta la mirada del documento y pregunta secamente:
—¿Qué es esto?
En ese momento aún no sabe que el hombre que tiene delante es en realidad una sombra. Un prófugo de la Justicia que ha vivido casi tres décadas en la clandestinidad. Hasta hoy.
1. EL ÚLTIMO DÍA DE SU VIDA
—¿Has encontrado noticias de lo mío? —me pregunta la Sombra.
«Lo mío» es un eufemismo para no decir «la pelea», unos guantes de látex que utiliza su memoria para no pringarse con el término «apuñalamiento»; «lo mío» es una ambigüedad que funciona como una cámara hiperbárica, amortigua la presión dolorosa, las burbujas de nitrógeno en la sangre, ese hormigueo en los brazos que provoca palabras más precisas como, por ejemplo: el día que maté a un hombre.
Asiento con la cabeza. He encontrado noticias de lo suyo.
Madrid amanece esa mañana con las calles cortadas por una maratón con salida y llegada en el Retiro. Son las fiestas de San Isidro. Una ola de calor, anticipo del verano que se aproxima, ha llevado las temperaturas hasta los 30 grados en Andalucía. En la capital, sin embargo, el ambiente es suave, 14 grados durante el día que bajarán a 7 por la noche. El cielo está cubierto de nubes, caen algunas gotas.
La Sombra ha soportado esa fina lluvia durante las últimas horas del turno de guardia en las garitas de la Subinspección de la Legión en Leganés, donde sirve desde hace un año. Lleva media noche en vela, trocando la posición con otro cabo, sin apartar los ojos enrojecidos del perímetro desolado del cuartel. En los primeros meses de 1979, las acciones de ETA y el GRAPO se suceden a un ritmo de atentado por semana; todas las instalaciones militares están en máxima alerta. Y en Leganés, a la amenaza terrorista se une la tensión con los vecinos, incómodos con la presencia de legionarios. Un par de semanas antes, unos transeúntes abuchearon a un grupo de soldados que desfilaban por los alrededores del destacamento, les gritaron «fascistas». Acabada la maniobra, los legionarios salieron a cobrarse venganza. No llevaban armas, pero utilizaron sus cinturones de hebilla metálica como mangual y abrieron unas cuantas cabezas. Cinco policías que acudieron a sofocar el enfrentamiento acabaron magullados. Desde entonces se percibe la tensión en el cuartel, nadie está cómodo en esa primavera que despunta.
Es domingo por la mañana cuando la Sombra acaba su servicio, le corresponde un día libre y ha decidido quedarse en la compañía descansando. Desde la muerte del Tetas no ha vuelto a ser el mismo. Su mejor amigo fue asesinado en Barcelona dos meses atrás y el dolor se ha ido transformando en odio, y después en deseo de venganza. Ha hecho sus averiguaciones, cree saber quién ejecutó al amigo de un tiro en la espalda. En los últimos permisos ha reprimido las ganas de ir a Barcelona en busca de ese hombre, sabe dónde encontrarlo. En esa noria de cólera anda su cabeza mientras lava los uniformes, encera las botas y se acerca a tomar un refresco a la cantina. Recostado en las lamas de madera que cubren las paredes, escucha de fondo la voz del noticiero que llega desde la radio: el Partido Socialista ha cerrado un convulso congreso, Felipe González amenaza con abandonar el partido si no dejan de lado el marxismo. Una chica ha aparecido muerta en Arganzuela con un disparo en la cabeza, no han podido identificar su cadáver. Dos individuos han asaltado con escopetas de cañón una oficina del Banco Central. La Policía ha realizado una redada masiva en Madrid, en una sola noche ha detenido a 183 personas por hurtos, atracos con violencia, fugas domiciliarias, tráfico de drogas y tenencia de armas. Más de siete detenidos por hora. Esa es la crónica diaria de una ciudad violenta. Ruido de fondo.
Al caer la tarde, la Sombra y unos compañeros matan el tiempo jugando a cartas. En el segundo canal de Televisión Española están dando un programa musical y algo llama la atención de los soldados: un efebo Miguel Bosé se bambolea por la pantalla al compás de Super Superman. La reacción es unánime: vaya mierda, valiente mariconada, qué asco que da la tele, quita eso, vamos a dar una vuelta.
Son cinco los que deciden salir de parranda. Todos van vestidos de paseo, excepto la Sombra, que se detiene a cambiarse en El Frontelo, una bodega contigua al cuartel donde acostumbra a comprar el café y los bocadillos durante la guardia. Tiene confianza con los dueños y ha conseguido el privilegio de una taquilla en la trastienda para guardar la ropa de calle. Allí deja el uniforme caqui y se calza la camisa de los domingos. Viajan al centro de Madrid en el coche de uno de ellos, aparcan en los alrededores de la plaza Mayor. La Sombra no recuerda si todos van armados, aunque en aquella época era habitual que los militares salieran protegidos a la calle. En todo caso, él sí lleva pegado al cinto su machete de caza, desde que era chiquillo le ha gustado palpar una navaja en el bolsillo, por si hay problemas.
La comitiva se arranca tomando copas en la plaza Mayor y la juerga les irá llevando hacia las cantinas de la Cava de San Miguel. La Taberna Flamenca, el Mesón de la Guitarra o La Ballesta, cuevas fundadas dos siglos antes donde a esas horas el compás flamenco y el golpeo acompasado de culos de vasos retumban en las paredes de azulejos. Las broncas son frecuentes. Como describe un cronista de la época, muchos se apoyan en las barras como si llevasen en la sobaquera una credencial portuaria que les autorizara a mirar de arriba abajo. No sostienen los vasos, los empuñan. Y hoy esos puños pertenecen a la cofradía de la Sombra, que ya han bebido más de la cuenta.
Se les hace de noche en El Mesón del Boquerón y deciden que ha llegado la hora de recogerse. Mientras la Sombra paga las consumiciones en la barra, por la puerta entran tres chicos jóvenes. Uno de ellos acaba de cumplir los dieciocho años y esa mañana ha jurado bandera en un cuartel de Madrid. Ha salido a celebrarlo con sus primos, fontaneros de profesión, que son unos años mayores que él. En este punto del relato las versiones se bifurcan. La Sombra cuenta que desde la barra ve cómo los tres chicos han comenzado a increpar a sus colegas. Se acerca a poner paz, cruza con ellos unas palabras y, al identificar que el menor está cumpliendo el servicio militar, propone una tregua: «No vamos a pelearnos entre compañeros, venga, que nos dedicamos a lo mismo». El hermano de la víctima contará a la Policía otra versión diferente: son los legionarios los que dan pie a la riña, humillan al recluta porque lleva el pelo muy rapado, su hermano sale en defensa del chico y se encara a los militares, que disparan por la boca la primera salva de fogueo: «Si no te callas, te rajamos».
La tensión parece que se rebaja durante un instante porque las piezas del tablero se recolocan. El recluta y cuatro militares siguen discutiendo y forcejeando a unos metros, al pie del local quedan encarados la Sombra y los dos hermanos fontaneros. Dicen los testigos que uno de los muchachos apoya la mano en el hombro del legionario. La Sombra recuerda dos golpes por la espalda. La víctima no ve venir la puñalada.
Cuarenta y dos años después estoy sentado en ese mismo lugar. «El Mesón del Boquerón no ha cambiado mucho desde entonces», me dice el propietario. Es un local estrecho con muros de ladrillo, la bóveda del techo ennegrecida por el humo del tabaco. Las paredes están decoradas con carteles de Las Ventas, imágenes de figuras del toreo y retratos de artistas de otra época: Lola Flores y Pedro Carrasco, Urtain con los guantes de boxeo y una fotografía tomada en el mismo local del futbolista mexicano Hugo Sánchez. La barra de madera conserva el rastro de vasos, monedas, puntas de tenedores como muescas de metralla. Sobre una estantería, junto a las botellas de brandi Terry y Fundador, reposa una colección de balas de diferente calibre. «Son del antiguo dueño —me dice el camarero con acento portugués—, yo me hice cargo en los años ochenta y no he tocado nada. Creo que se las dejaban de regalo amigos cazadores y militares que pasaban por aquí».
Tomo una fotografía de la puerta del local y se la envío a la Sombra. Me responde dos minutos después: «Ahí es donde me ocurrió eso». Entonces no había mesas en la calle, me dice, la luz de los faroles era más tenue, pero el protagonista se ubica al instante. «¿Ves ese bidón que está en el umbral de la puerta?». Lo veo.
—Fue justo ahí. Ahí sucedió todo. Ya no veo nada a mi alrededor. Me dan dos golpes, yo me giro y saco el machete…
Le pregunto cuándo se enteró de que el chico estaba muerto:
—Lo supe al momento. Cayó a plomo y supe que estaba muerto. Ni sangró. Fue un navajazo limpio, así lo llaman. Limpio. Ni sangra.
Le pregunto cómo lo recuerda:
—Porque el cuchillo no tenía sangre. Lo limpié al llegar al cuartel. Tenía grasa, como una gelatina blanca, que son los tejidos en los que penetra la hoja al entrar y salir. Limpié esa grasa con un trapo y escondí el machete.
2. SOMBRAS CHINAS EN EL BARRIO
Las ventanas del comedor están abiertas, el aire denso apenas mueve las cortinas, le cuesta incluso transportar esa voz con acento del sur que mastica un insulto contra la brisa, porque no sopla. Sentado en la mesa del salón, un hombre en camiseta imperio trabaja con un machete de veinte centímetros de hoja. Tiene la piel de aceituna y el cabello negro como la tinta de calamar. Los tendones de sus brazos se tensan y destensan mientras lamina con destreza una pieza rectangular de un kilo. No hace falta pesar las virutas, tiene una balanza en el ojo y un pie de rey en las yemas. Cuando da por buena la porción, se la pasa al niño que tiene a su lado, que con sus minúsculos dedos de seis años envuelve la mercancía en un papel brillante y retuerce las puntas hasta darle la apariencia de un caramelo. Se huele las manos, ese aroma dulzón le es tan familiar como el puchero, el tufo de sardinas que sube por el patio interior los fines de semana o el sudor de su padre. Es kifi, resina de cannabis, lo que empaqueta. Y ese niño es la Sombra.
El padre es un mozo bien plantado, pintor de profesión, traficante de marihuana cuando no anda con el rodillo y la brocha. Se crio en Melilla y lleva tatuadas en el cuerpo estampas de la Legión, donde cumplió el servicio militar. En los años cincuenta, España es una bandada de estorninos en migración, miles de siluetas negras se desplazan en formación por un país gris y miserable buscando un sueldo digno, una casa con retrete, una familia sin hambre. El padre de la Sombra vuela de provincia en provincia, en Ciudad Real encuentra pareja, en Asturias tiene tres hijos. La primera, una niña, se muere a los dos años por una reacción a la penicilina. Después vendrán los dos varones, con trece meses de diferencia.
El pequeño de la familia es la Sombra y casi no tiene recuerdos de esa época. Sabe lo que le ha contado su padre las pocas veces que abre la boca: su madre era una golfa. Los abandonó cuando tenía tres años recién cumplidos. Aprovechando una estancia del padre en prisión por un asunto de drogas, le fue infiel con un amigo, uno de los socios con los que trapicheaba. Se marchó con él, abandonó a los niños y nunca más volvieron a saber de ella. Ni ganas. Y que no se acerque si no quiere llevarse una patada allí por donde alumbró. Para ellos, como si estuviese muerta.
No hay un recuerdo de la madre en esa casa. El padre lleva a cabo una exhaustiva depuración del pasado, le da una mano de cal viva a la memoria. Tira a la basura todos sus objetos personales, elimina el rostro de la esposa de las fotografías. La Sombra recuerda retratos de familia partidos por la mitad. En unos años, los niños olvidan su cara y su voz, el olor de sus manos, y por fin desaparece su nombre. De la madre no se habla a menos que sea para mal.
No sabe si es por las dificultades para ocuparse de dos críos pequeños o por sus frecuentes ingresos en prisión, el caso es que el padre manda a los dos chavales a Melilla para que la abuela se haga cargo de ellos. La señora los recibe con los brazos abiertos y un día después los ingresa en la Gota de Leche, un hospicio para infantes desnutridos y niños sin familia, porque no la tienen o porque no los quieren. La institución de caridad es muy popular en la época, símbolo de una España donde hay más bocas que cucharas. Estarán allí ingresados unos meses, hasta que el padre descubra la farsa y se los traiga de vuelta al barrio Chino de Barcelona, donde se ha afincado definitivamente para emprender una nueva vida. Al llegar a casa, la Sombra y su hermano, que tienen cuatro y cinco años, encuentran instalada en el salón a una madre postiza. La Tocha, como la llama él familiarmente, llenará el hueco que falta en las fotografías.
«Nunca nos faltó de nada», dice la Sombra, ni un plato en la mesa ni una pieza de ropa. Son todo lo felices que se puede en aquel barrio golfo y libertino que parece un rincón de Constantinopla. La calle Conde de Asalto, donde crecen los hermanos, bulle como una olla exprés, y «bajarse al Chino» es la manera de quitarle la pesa y dejar que el vapor de la miseria y la represión salga disparado en todas direcciones. Casa Emilia o la casa de Maruja la Rusa son meublés tan populares como lo es el Liceu para la burguesía, pero se trata de una prostitución ordenada, recuerda la Sombra. Las chicas y los travestis no buscan los clientes en la calle, sino que aguardan en un bar que siempre tiene las bombillas encendidas, día y noche, y solo cuando se cierra el precio suben al cuchitril con un camastro y un bidé. Son mujeres bravas, mucho más decentes que algunos de los hombres que soportan sobre sus caderas, o que aquellos otros, los pipas, que se pasan la noche al otro lado de la acera con media erección en la bragueta, lamiendo con sus ojos viciosos cada palmo de carne que se contonea. Si la víctima de esas miradas pervertidas es una vecina del barrio, las mismas putas salen en su defensa, escupen unos cuantos insultos y los ponen en fuga. La Sombra conoce a algunas de esas prostitutas, son vecinas que tienden las bragas en las mismas cuerdas del patio interior y muchas de ellas frecuentan la casa de su mejor amigo, que funciona como una residencia infantil. La madre se ocupa de los hijos de las meretrices mientras ellas hacen el turno, algunas los recogen al acabar la jornada, otras dejan a los chavales alojados toda la semana y los sacan de paseo los domingos.
Camino del colegio, la Sombra puede cruzarse con una niña de su edad con un solo calcetín que carga en la espalda al hermano pequeño; un borracho caído en la acera que espanta a los transeúntes con sus lamentos; el trajín de señores con abrigos de paño que compran bollos o cigarrillos en los puestos ambulantes; un mozo con camisa y pantalón de franela que fuma un pitillo sentado en una Mobilette; la tabernera de cuerpo esférico que aguarda clientes con el delantal ceñido en la panza; el camión de un chamarilero cargado de sillas y colchones, un chico colgando de la puerta trasera con un transistor en el regazo; un renacuajo con la cara sucia, agujeros en el jersey y los zapatos, que parece el centinela de una portería cochambrosa. Gritos, escombros, adoquines y cajas de fruta podrida en los rincones. No son imágenes inventadas, son fotografías de Joan Colom, el mejor notario de esos tiempos.
En palabras de la Sombra, hay gente pobre, pero sobre todo mucha familia humilde. Ellos son de los segundos. El que no tiene trabajo saca el dinero de donde puede, y sus padres redondean el salario de pintor de brocha gorda con el comercio ilegal. Aunque la Sombra no considera delito trapichear para ganarse la vida. En su andamiaje ético, traficar con droga blanda no es pecado. El trasiego de objetos robados, totalmente reglamentario. La reventa de entradas ni computa. Es lo que ha visto en casa desde que tiene uso de razón.
Muchas tardes, cuando sale del colegio, la Sombra se sienta con el padre en la mesa del comedor a liar caramelitos de grifa. Admira la traza de aquel hombre fibrado con el machete, y él intenta igualar su maestría empaquetando con destreza el kifi en los papelillos de colores. «Estos caramelos no se comen», esa es la única precaución que le transmite el padre cuando salen juntos a la calle y se aposta en la barra de un bar mientras el chaval, de seis años, aguanta la grifa en los huevos o en los bolsillos. Al principio de la tarde lleva veinte o treinta caramelos. Se entretiene jugando con sus amigos a la pelota o a las canicas, de tanto en cuanto el padre asoma y le hace una seña; entonces, abandona el partidillo un instante para meter la cabeza en el local y entregarle la golosina. Así una y otra vez hasta que vacía el forro de los calzoncillos.
Una de esas tardes, al padre lo detienen por la gandula y le aplican la yeyé. En el argot carcelario, la gandula es la ley de vagos y maleantes, una norma que permite a la policía detener a ciudadanos de manera preventiva. No hace falta que hayas cometido un delito, basta con que tengas pinta de rufián, de trilero o de traficante para que te arresten. La yeyé es la pena de cuatro años, dos meses y un día que los jueces aplican a los reincidentes, y el padre lo es: entre 1965 y 1967 anotan en su expediente policial seis arrestos por amenazas de muerte, daños y agresiones a agentes municipales.
Esa Navidad será la primera vez que la Sombra entre en una prisión. La víspera de Reyes, las familias pueden visitar a los presos en La Modelo y recoger los regalos de caridad donados por empresas e instituciones. El chico de nueve años se despierta temprano, está nervioso por la visita, fantasea con el juguete que le pueda tocar mientras da vueltas por el piso con un jersey de lana, desnudo de cintura para abajo. «Date prisa, Tocha», le dice a su madrastra, que está sentada en una butaca zurciendo unos calzoncillos. Ha desbaratado con cuidado el forro de algodón y en la entretela camufla con mimo unas láminas de kifi y unos dados. El niño sabe perfectamente lo que porta cuando los guardias de la prisión le piden que se baje los pantalones. No le tiembla el pulso ni la voz, no se le arruga el escroto, no es la primera vez que lleva droga junto a los testículos. Pasan el control sin complicaciones y los chicos disfrutan de un día familiar entre rejas: juegan en el patio de la galería con los hijos de otros presos, visitan la celda del padre y prueban el rancho del comedor. El regalo de Reyes resulta ser dos pistolas, pero lo que le hace verdadera ilusión es el balón reglamentario que su padre ha sisado del taller donde los reclusos trabajan cosiendo pelotas y bolsos de cuero. Unos días después, la policía les devuelve la visita.
No sabe qué fue el desencadenante, quién cometió la indiscreción. La Sombra cree que fue la propia institución penitenciaria la que denunció que la mujer que les acompañaba a prisión no era la verdadera madre: al estar las visitas reservadas a familiares directos, la Tocha tenía que rellenar una instancia cada vez que quería comunicarse con el preso justificando la naturaleza de su relación extramatrimonial. ¿Pudo ser un funcionario de prisiones quien levantó la liebre? Por supuesto, aunque eso exigiría un interés y una diligencia extraña para la época. También pudo ser un vecino entrometido, un familiar disgustado o cualquier enemigo contraído por el padre en la prisión quien denunciara que los niños estaban desamparados, alojados con una contrabandista que no era su tutora legal.
Pocos días después de la visita a la prisión, una mujer de paisano acompañada de dos agentes de policía aprieta el timbre del apartamento de Conde de Asalto. No dan demasiadas explicaciones ni tiempo para hacer una bolsa. Los niños, impactados por los uniformes y las esposas, ven cómo detienen a la mujer que los ha criado y se los llevan a los tres a comisaría. La Tocha se queda en el calabozo y a ellos los meten en un taxi con destino a la Prote, un edificio siniestro del Poblenou que funciona como centro tutelar de menores. Allí descubrirán pronto dos cosas: que van a internarlos en un correccional hasta que su padre salga de prisión y que les interesa marcharse cuanto antes porque los curas que tutelan el asilo dan hostias como panes.
Una semana después se suben en un autobús de línea, un trayecto tedioso y frío de tres horas hasta que el vehículo se detiene en medio de la nada. Los chicos bajan con lo puesto, no llevan equipaje y el abrigo declara su derrota ante el primer envite del viento. A su alrededor, una llanura de tierra arada hasta donde permite ver la noche y la niebla. Cuando escampe, contemplarán un paisaje monótono de arcilla helada y guijarros que se extiende hasta el horizonte, un páramo que tan solo rompe la cinta de asfalto por la que ven perderse el autobús y el caserío de la Obra Tutelar Agraria donde los acaban de internar.
La colonia está formada por varias construcciones sencillas, con fachadas encaladas y techos de teja a dos aguas, dondese alojan los chicos por grupos de edad. En cada dormitorio se agrupan ocho o diez internos, aunque las primeras noches la Sombra y su hermano se instalarán en un dormitorio privado para suavizar su integración. Pronto irán conociendo las fronteras de ese centro sin rejas ni alambradas donde los chicos reciben formación académica y aprenden oficios agrícolas. La mayoría ha llegado allí por delincuencia juvenil, otros, por problemas familiares, como es su caso. La pequeña aldea se completa con una cantina, una peluquería y un cine que están cerrados la mayor parte de la semana.
Los hermanos tienen nueve y diez años cuando ingresan en la colonia y guardan un buen recuerdo de los tres años que pasarán en el internado. Los dos se parecen físicamente, pero la Sombra es pólvora y el hermano, agua; la Sombra es revoltoso y el hermano, reservado; la Sombra se sienta con los pintas de la última fila, su hermano, en el primer banco. El mayor se hace amigo de los libros, el pequeño se hace íntimo del Tetas, el Ubaldo y el Carpanta, los colegas que le acompañarán el resto de la vida. Junto a ellos dará su primer beso, a la hija del director del centro, y su primer palo.
Los sobrenombres no son muy sofisticados. El Tetas responde al mote por su tendencia a tocarle los pechos a las chicas que se le ponen a tiro. Tiene la misma edad que la Sombra, pero está más maleado, ya cuenta con un historial de robos y asaltos y se ha escapado de varios correccionales. También se escapa de la Colonia, pero siempre acaba volviendo porque la residencia se encuentra demasiado lejos de ninguna parte. El seudónimo de Carpanta es pura ironía, de todos los internos es el que pasa menos necesidades. Cada vez que hay visita familiar, sus parientes le agasajan con juegos de mesa, dinero y hasta una bicicleta. Todo fruto de la delincuencia, naturalmente. En el extremo contrario está el Ubaldo, que no tiene ni una peseta para jugarse a los dados. Esos tres lugartenientes, veteranos en el internado, le enseñarán a la Sombra los cuatro puntos cardinales para orientarse en la vida, y el primero de todos es la ley del más fuerte, ahí está el norte. Cualquier disputa puede resolverse a bofetadas. La Sombra irá mejorando la proporción entre las que da y las que recibe, hasta que llega el momento en que nadie le toca. Con once años, el chico no es un matón, pero desde luego es bravo y está a punto de cometer su primer asalto.
Será una tarde entre semana, cuando ya quedan pocos meses para salir del internado. La cantina tan solo abre los días festivos y los chavales trazan un plan para saquear la caja registradora. Al salir de clase, aprovechando el tiempo libre antes de la cena, el Tetas, el Carpanta y la Sombra brincan como saltimbanquis de la ventana de un aula al tejado del cine, de ahí a la peluquería y, de un último impulso, alcanzan la escotilla por la que se cuelan al bar. Fuera se queda el Ubaldo de centinela. Consiguen un buen botín, arrasan con todo el tabaco que encuentran y les meten unos lingotazos a las botellas de licor. Unos días después, la imprudencia hará caer al Ubaldo, el único de la banda que no entró en el establecimiento. Los instructores del centro le ven manejando dinero con alegría, él, que no tiene ni para pipas. Ese dinero solo ha podido salir del asalto a la cantina.
Ese es el primer atraco de la Sombra. Tiene once años, un grupo de amigos fieles y ha descubierto un modo de vida con el que pagarse todo aquello que la realidad no le concede. Hasta el momento, el único dinero que maneja es el que le hace llegar la Tocha de la reventa de entradas. Él mismo participa en el negocio a partir del segundo año de estancia en la Obra Tutelar Agraria, cuando las autoridades le permiten pasar con su madrastra las vacaciones de verano y Navidad. La Sombra recuerda las noches de guardia sentado en los incómodos adoquines del pasaje Méndez Vigo, donde estaban las oficinas y las taquillas del FC Barcelona. Las grandes veladas, el chico tiene que hacerse fuerte ante los reventas de Madrid, de Valencia o de Sevilla que compiten por unas buenas localidades en tribuna. También operan en el entorno de la plaza de toros Monumental, siguiendo el mismo método de los caramelos de grifa: la Tocha es quien hace de enlace, deambula por el entorno de la plaza silbando a los oídos que se acercan su cartera de localidades. Cuando cierra una venta, telegrafía unas indicaciones al chico. Él se dirige directamente a los servicios del bar Sol y Sombra, que ya a esa hora está lleno de aficionados templando sus oles con tragos de anís y coñac, se encierra en el retrete y saca de los calzoncillos los boletos que le haya encargado la Tocha.
Cuando el padre sale de prisión, la Sombra que vuelve al barrio Chino proyecta una silueta más oscura en las paredes. «No éramos matones —recuerda—, pero sí conflictivos». Por primera vez, habla en plural.
3. CÓMO CONOCÍ A LA SOMBRA
En 2013, la explosión de la burbuja inmobiliaria había destrozado el país. Uno de cada cuatro españoles estaba desempleado, casi todas las calles tenían una mella o alguna pieza picada: cada tres establecimientos había una sucursal bancaria cerrada, una oficina inmobiliaria en traspaso; el negocio agonizante del lampista que pasó de reparar escapes de agua a alicatar edificios enteros; o aquel ebanista que se había hipotecado para levantar una franquicia de cocinas italianas y modernos cuartos de baño. Se vendían tantas puertas, se colocaban tantas ventanas de aluminio… Muchos vaciaron los locales, otros ni eso, y en sus escaparates aún colgaban las fotos de nuevas promociones de pisos que ya nunca se venderían, las ventajosas condiciones de una hipoteca para la compra de vivienda al 0’75 % TAE más Euribor (a quién le importaba qué significaba TAE y Euribor) con la que te regalaban, además, un televisor o un fabuloso juego de cacerolas. Se notaba menos tráfico y, por supuesto, ya no se escuchaba el ruido de fondo de las grúas levantando edificios. Ni una hormigonera. Ni una excavadora.
El agujero se tragó empresas, familias, profesiones. Un buen amigo perdió el paso en uno de esos socavones. La promotora inmobiliaria para la que trabajaba despidió al noventa por ciento del personal. Juan, ingeniero de profesión, había supervisado las obras de urbanizaciones, viales y rotondas en los años de expansión. Era la cabeza fiable que controlaba las cuadrillas, vigilaba que el encofrado tuviese los centímetros cúbicos de hormigón comprometidos, se aseguraba de que las estructuras cumpliesen una distribución de cargas adecuada. Y ahora veía cómo todo se venía abajo.
Mi amigo encontró refugio en una fundación que le puso al frente de un programa de inserción. Se trataba, hablando en plata, de reciclar seres humanos de la construcción. Las calles estaban llenas de albañiles, encofradores, escayolistas o lampistas que no volverían a trabajar en su profesión. Los servicios sociales desviaban los expedientes de este perfil a la fundación y él montaba cuadrillas de mantenimiento. Uno de esos expedientes fue el de la Sombra.
La entrevista se produce en el despacho de la fundación. De un lado, mi amigo Juan, vestido de manera informal, pantalón tejano, camisa por fuera y unos modales sencillos que le hacen caer bien sin dificultad; del otro, la Sombra, hombre de apariencia tosca y pocas palabras. Han pasado cinco años desde que saliera a la luz en la comisaría. Ha ganado peso, el relleno se le acumula en el vientre, le desborda el cuello y el jersey de pico que se ha puesto para la ocasión no disimula su pobre estado de forma.
El capataz lleva el peso de la conversación, repasa la experiencia laboral del candidato, que escucha y asiente con la cabeza. El hilo de su mirada es tan firme que podría tenderse la ropa. La oferta no es ninguna joya: un contrato de inserción de seis meses para trabajos de mantenimiento, pero es un empleo y a la Sombra le interesa. Dice que necesita sumar unos cuantos meses cotizados para acceder a unas ayudas públicas para personas que no han cotizado nunca. Y esa última palabra es la que hace saltar las alarmas del reclutador: «Nunca». Juan vuelve a coger el currículum que ha dejado sobre la mesa. La experiencia profesional de aquel sujeto cabe en una hoja, pero traza una línea más o menos continua de trabajos de electricidad y lampistería que se alarga durante más de veinte años. Y pregunta:
—¿Cómo puede ser que no hayas cotizado nunca?
No puede decir que la pregunta le coja por sorpresa, pero la Sombra tarda unos segundos en contestar. Traga saliva, elige las palabras con la misma pausa con la que esa mañana ha seleccionado la ropa adecuada para la entrevista. Al final opta por una combinación sencilla:
—Me han pasado cosas y nunca he podido cotizar.
«Me han pasado cosas» no es la respuesta que Juan esperaba. Por allí circula bastante gente, está acostumbrado a escuchar historias. Muchos peones de obras de origen extranjero tienen problemas de cotización porque llegaron a España por la puerta de atrás. El relato varía según el país de procedencia: unos viajaron camuflados en un camión que cruzaba la frontera, otros atravesaron en patera el Estrecho de Gibraltar, los menos alcanzaron el país con un visado de turista y se quedaron trabajando sin papeles. Si hay un sector que acepta mano de obra irregular, ese es el de la construcción. Si hay un sector donde se pueda trabajar sin estar dado de alta y cobrar en negro, ese es también el de la construcción. Pero el hombre que se sienta delante no tiene aspecto de inmigrante, al contrario, es un prototipo de español corriente, rasgos vulgares, talla media. Y eso no encaja con nada de lo que ha oído hasta la fecha.
Lo fácil sería no preguntar más, resolver el encuentro de forma educada, quizás un par de cuestiones para que no parezca una despedida súbita y rematar con la fórmula protocolaria: «Gracias por venir, aquí guardo su currículum. Descuide, que si hay alguna posibilidad, le llamaremos». Hay gente de sobra como para seleccionar a un tipo de un pasado tan dudoso que no es capaz ni de explicar. Pero Juan no hace nada de eso. Al contrario, decide darle una oportunidad:
—¿De qué clase de cosas estamos hablando?
La Sombra vuelve a hacer una pausa. Respira hondo y expulsa el aire lentamente, como quien echa columnas de humo por la nariz. Si ahora tuviera un cigarro, se lo fumaría. Vuelve a su armario de argumentos. Hay prendas que disimulan el sobrepeso, pero no hay palabras que le quiten gravedad a lo que tiene que confesar. Sabe que, diga lo diga, la respuesta va a desconcertar aún más a su entrevistador. Y prueba con esto:
—Hace años tuve problemas con la Justicia. Tenía una condena pendiente y por eso no he podido cotizar.
Estaba en lo cierto. La explicación pone más en guardia a Juan, que siente el latigazo instintivo de enderezarse sobre la silla. Ahora es él quien gana tiempo peinándose la barba con los dedos. Se le ocurren mil problemas con la Justicia, ninguno bueno. Sabe que aquel hombre no tiene ninguna obligación de explicarle nada más y así se lo dice. Pero también le dice que le gustaría saber algo más. Le ha costado mucho formar una buena cuadrilla de trabajadores, hay buen ambiente en el grupo y no quisiera equivocarse. No desea un empleado problemático. La Sombra asiente. La Sombra entiende. La Sombra explica:
—Maté a una persona. Fue hace mucho tiempo, tenía veintiún años. Me vi en medio de una pelea, una riña entre borrachos. Me cayeron veinte años de cárcel y no quise entrar en prisión. Por eso nunca he podido cotizar, he vivido oculto desde entonces.
Todo esto me lo explicó Juan unos años más tarde, compartiendo una comida familiar. A mí me interesó la historia al instante y rápidamente me asaltaron mil dudas sobre lo que podríamos llamar «la logística del anonimato». ¿Cómo se puede vivir escondido treinta años? ¿Dónde se ocultó? ¿Cómo se ganaba la vida? ¿Y el médico, cómo lo hizo para ir al médico? ¿Se casó? ¿Tuvo hijos? Y, sobre todo, ¿cómo se vive treinta años cargando con ese sentimiento de culpa? ¿Tenía sentimiento de culpa?
Mi amigo no tenía respuesta para todas aquellas preguntas, su relación con la Sombra era cordial, pero no habían intimado tanto como para entrar en detalles. A veces iban en coche camino de alguna reparación y la Sombra saltaba como un resorte al presentir, antes que cualquiera de sus acompañantes, la presencia de un coche de policía. Por una fracción de segundo se declaraba un estado de emergencia que solo sucedía en su cabeza. Pasado el peligro, destensaba la columna y volvía a perder la mirada en la carretera. Los años entrenados en la alerta le habían dejado secuelas, parecía que tenía ojos en la nuca.
Ante la insistencia, Juan se comprometió a transmitirle a la Sombra mi interés por conocerle. Le ofrecía un encuentro informal, romper el hielo con un café y después ya veríamos. Aún no sabía qué podría hacer con aquella historia, si es que él estaba dispuesto a explicarme su vida. Desconozco si la Sombra se mostró reacio o si Juan demoró su función de celestina. En cualquier caso, le entiendo. No es fácil decirle a alguien que te ha confesado el pecado de su vida que se lo has explicado a un amigo periodista y quiere hacerte unas preguntas. El caso es que pasaron un par de años desde la primera conversación y yo seguía interesado en la historia del prófugo. Por aquel tiempo había leído El adversario, de Emmanuel Carrère, y estaba dispuesto a copiar su estrategia: escribirle una carta a la Sombra exponiendo mis motivos para conocernos. No hizo falta. Una tarde de enero, Juan me llamó para decirme que nos había concertado una cita.
Le agradecí su intermediación y, antes de salir al encuentro, le pregunté por qué había decidido contratarlo pese a aquellos antecedentes:
«Me dijo una cosa que me llevó a confiar en él», respondió. «Dijo que era buena persona, y la prueba de ello es que en treinta años nunca más había vuelto a meterse en problemas, nunca jamás había vuelto a cometer un delito. Le creí. Pensé que era un buen tipo que había tenido mala suerte y se había arruinado la vida. Yo no soy quién para juzgarle y, después de tantos años oculto, supongo que también había pagado su penitencia. Al fin y al cabo, el trabajo de la fundación consistía en reinsertar personas».
No diría que la Sombra engañó a Juan aquella mañana, pero desde luego no fue preciso en su alegato de defensa.
Quince días después, el hombre que ha vivido casi tres décadas de forma clandestina está delante de mí. Nos citamos a las siete de la tarde en la puerta de la iglesia de Santa Eulàlia de Hospitalet. Ya es de noche, no hay mucha gente en la calle y quizás por eso nos reconocemos al instante. Él tiene pinta de esperar y yo de buscar a alguien. Viste jersey de lana y abrigo de paño gris abierto de par en par, ajeno al frío húmedo que se mete en los huesos. Me conduce a un bar cercano, un local estrecho con azulejos anticuados, mesas de fórmica, botellas de brandi y una barra gastada tras la que se apostan un par de señoras orientales.
—Se han quedado todos los bares —me dice—, en todo el barrio no queda un solo bar que no pertenezca a los chinos.
Al fondo hay un hombre soldado a una máquina tragaperras; el resto del local está desierto, pero él insiste en que nos sentemos en el exterior, en una mesa de medio metro que reposa en la cristalera, bajo el rótulo de desayunos y meriendas.
Pide un café solo y con el primer sorbo se agota el protocolo de gestos y frases que nos ha permitido llegar hasta aquí regateando la verdadera razón del encuentro. No le cuesta arrancar. Durante las siguientes dos horas me relatará su vida con rigor y frialdad, como si hablara de otra persona. Tiene una memoria ágil, fotográfica por momentos, y avanza por su biografía con la voz desapasionada del agente inmobiliario que muestra una vivienda imposible de colocar. No evita ninguna habitación, ni las más oscuras, no pretende convencerte de que las estancias son cálidas, no golpea con los nudillos para demostrarte que las paredes son sólidas. Porque sencillamente no necesita que le compres su relato. Has querido escucharlo, pues escucha.
Hay quien, a esas alturas, cercanos ya los sesenta, revuelve con nostalgia en los años de la infancia, idealiza los buenos recuerdos y acomoda como puede la frustración por las oportunidades perdidas, la amargura de los que saben que las cosas podían haber sucedido de otra manera. En su voz no prende ninguna de estas emociones. Ninguna. Excepto cuando explica el momento en que recobró la identidad, su libertad. Ahí sí le cambia el tono, la cara. «Aún se me pone la piel de gallina», confiesa, como si volviera a ser libre al explicarlo.
Durante la narración yo intento tomar algunas notas. Fechas, lugares, palabras sueltas como testigos de su vida:





























