
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Un libro que nos muestra los peligros de la corrupción y la avaricia. Arnau es un joven biólogo que trabaja en la India. Ahí investiga, en una multinacional, los cultivos transgénicos del arroz, con un sueño: poder ayudar al desarrollo de las zonas más empobrecidas del país. Pero pronto se dará cuenta de que otros intereses juegan su papel en la empresa: muchos de sus miembros lo único que buscan es el enriquecimiento personal. Arnau tendrá que luchar contra la corrupción y el poder de empresas multinacionales para evitar consecuencias desastrosas en los cultivos de los campesinos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maria Carme Roca i Costa
La temida huella de Kali
Saga Kids
La temida huella de Kali
Original title: La temuda petjada de Kali
Original language: Catalan
Copyright © 2004, 2022 Maria Carme Roca and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728022689
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Joan y Paula, aprendiz de escritor, aprendiza de ilustradora.
A los científicos de nuestro país, quienes, a pesar del entorno poco favorable, consiguen que el conocimiento avance.
«Todo el mundo necesita entender la ciencia, no solamente para el bienestar de la sociedad, sino también porque es emocionante e inspiradora.»
Stephen Jay Gould, ex presidente de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS)
«Si tienes dos pedazos de pan, da uno a los pobres, vende el otro y compra jazmines para alimentar tu alma.»
Proverbio hindú
Preludio
Yo, Kali, «la Negra», la marginada, la paria, la violenta, la diosa de la destrucción..., yo os maldigo.
Deberán transcurrir muchas lunas bañadas en sangre y consumidas por el fuego abrasador antes de que se apacigüe la ira que me atenaza las entrañas.
Mortales, yo os maldigo.
Seréis devorados por mi lengua cavernosa, vosotros, ¡oh, hombres!, que habéis querido estropear mis designios y habéis codiciado romper el ciclo vital de la rueda del tiempo, inexorable.
Vosotros seréis herederos de la malevolencia, que os envolverá como una densa hiedra.
Yo, Kali, la diosa madre, os maldigo y condeno a la soledad de los abismos.
Para que de vuestro sacrificio pueda renacer la vida, os perseguiré allá donde estéis.
La huella de Kali será temida por siempre jamás.
1. Enero
Barrio de San Antonio (Ensanche), Barcelona
Martín se dejaba llevar por el estruendo ensordecedor de los petardos y las tracas. El relampagueo de las luces enturbiaba el pensamiento de un «diablo» que seguía frenéticamente con sus compañeros el sonido rítmico de los timbales.
Los pies, con pasos diestros, ensayados mil veces, bailaban sin descanso al tiempo que perseguían a los espectadores. El chico disfrutaba cuando asustaba a la multitud enarbolando el tridente, donde relucía el fuego de los petardos a modo de bandera.
La Fiesta Mayor de invierno del barrio de San Antonio de Barcelona estaba a punto de tocar a su fin. El correfoc estaba formado por un grupo de chavales disfrazados de diablos, con sus petardos y fuegos de artificio, y era el acto que cerraba brillantemente una semana de juerga que había servido para despertar al barrio, no dormido, pero sí sometido a la calma de lo cotidiano.
—¡Ánimo, chicos, con fuerza! —gritaba el guía del grupo de «diablos» cuando ya casi habían llegado a los jardines de Alguer, donde terminaba el trayecto.
A Martín le daba pena que se acabara tan pronto. Quería dejarse llevar por el griterío y el fragor. Quizá de esa manera podría desprenderse de toda su rabia, su impotencia.
¡Maldita Mónica!
Habría seguido bailando toda la noche para desahogarse sin hacer daño a nadie. Deseaba evadirse de la realidad, seguir la danza endemoniada de los danzarines del correfoc hasta que el calor de los petardos, en contraste con las bajas temperaturas de enero, despejase las nieblas de su alma.
—Entra tú primero, Martín —dirigía Joan, el jefe de los «demonios», mientras giraba sobre sí mismo con energía.
Sus compañeros, los «diablos», le incitaban, mientras él no podía borrar de su mente la imagen que lo mortificaba. ¡Maldita, más que maldita!
Toda la culpa la tenía la estúpida de Mónica Sabater, la profe de Biología del insti. Por su culpa, el tutor había vuelto a avisar a su padre.
«Su comportamiento es incorrecto e irresponsable», había dicho el tutor, contundente.
¿Y qué? ¡Se lo merecía por creída y marisabidilla!
Como consecuencia, su padre se había enfadado y le había reñido severamente: «Una cosa es que no estudies bastante, pero lo que no permitiré es que seas un maleducado.»
De nada había servido que le dijera a su padre que Mónica se lo buscaba, se lo ganaba a pulso, la muy idiota.
—¡Doble vuelta al entrar en la plaza! —gritaba el «gran diablo».
Los tambores aumentaron los repiques y los estallidos de los petardos se intensificaron. Se acercaba el final y había que multiplicar la emoción. A fin de cuentas, era lo que todo el mundo esperaba. Estaban armando una buena, ¡desde luego que sí! Este año habían invitado a otros grupos de «diablos» que aumentaban el volumen y el estruendo de la Fiesta Mayor que ellos cerraban.
Y con una vuelta enérgica, blandiendo el tridente, acabó arrodillado en el suelo al lado de sus compañeros, que con un mismo gesto daban por acabada la actuación.
A punto estuvo su padre de no dejarle ir. Estaba realmente enfadado. Tuvieron que intervenir algunos amigos para que cediera. Joan fue quien más intercedió por él. No en vano era el jefe de los «diablos».
«Martín no puede faltar. Tenemos bajas por enfermedad, y su experiencia nos hace falta. Por favor...»
Augusto, el padre de Martín, sonrió socarrón. Experiencia, decía ese pipiolo. Con sólo dos años de actuaciones se creían vete a saber qué.
Al final, había cedido. A cambio, él se había comprometido a enmendarse. Y debería cumplirlo.
¡Maldita sea!
Todavía se sentía aturdido, afectado desde el viernes anterior. Pelearse con un profe siempre es una situación tensa, aunque te consideres poseedor de la verdad más absoluta. Pero es que esa maldita mujer lo sacaba de quicio. Lo peor era la sensación que queda cuando crees —no podía engañarse a sí mismo— que tal vez Mónica tenía razón y era él quien se equivocaba. Entonces perdía fuerza, se le deshinchaban los argumentos.
Detrás de los cristales de la ventana que daba a la calle Urgell, Augusto, el padre de Martín, reflexionaba sobre si había hecho bien al dejarle ir al correfoc. Últimamente, el chaval se estaba pasando. Pero no quería perder el equilibrio, a menudo tan precario, entre la disciplina y la responsabilidad. A veces se culpaba y se compadecía a sí mismo por la tarea de educar en solitario a aquel mocoso con aires de superioridad.
Esa noche más que nunca echaba en falta a Nieves, su esposa. Parecía mentira que hubieran pasado más de catorce años desde su muerte. Quizás era el fuerte olor de los petardos, que impregnaba el aire de melancolía. Martín no llegaba a los dos años de edad cuando murió su madre. Tal vez por eso lo malcriaba. De repente, se había encontrado con un adolescente de quince años, Arnau, y un niño que a duras penas caminaba.
Pensó en Arnau. Hacía años que vivía fuera, lejos de Barcelona. Sólo se veían a veces, en vacaciones, muy de tarde en tarde. El verano anterior lo habían pasado juntos, los tres en la India, donde estaba él ahora. Arnau trabajaba allí como biotecnólogo; se había especializado en agrotecnología. Responsable y aplicado desde pequeño, Arnau no sólo se sacó una carrera y un doctorado brillantes, sino que obtuvo una beca para ir a Estados Unidos. Al concluir los estudios, entró a formar parte de una importante empresa norteamericana en Calcuta.
Sin embargo, en su afán por ayudar a su hijo a que avanzase en su carrera, lo había alejado de sí.
El estruendo de los petardos interrumpió la calma de Augusto.
Y Martín..., ¿qué haría con aquel muchacho?
Mal estudiante, irresponsable, desde crío un demonio... Eso mismo: un demonio. Sólo le había faltado meterse a «diablo» con el grupo del barrio.
Después de la fiesta, a lo mejor llegaría más tranquilo. Los últimos días había estado más agitado que de costumbre. Algo debía de rondarle por la cabeza. Quizás una chica. La tal Paula, que no dejaba de llamarle y mandarle mensajes al móvil.
Algún día ese crío se haría daño con tanto juego de petardos. Crío... Martín cada vez estaba más lejos de la infancia. Y eso no le gustaba; no quería perderlo como le había pasado con Arnau.
En cuanto Martín abrió la puerta de casa, advirtió que su padre no se había acostado aún.
—Mañana estarás para el arrastre —le dijo Augusto.
—Pues me acostaré más temprano... Bueno, papá... Gracias por haberme dejado ir... Ha estado muy bien.
—Me lo imagino. Se oía mucho jaleo.
—Lástima que no hayas venido.
—Ya sabes que a mí el fuego... Vamos, vete a dormir, que ya es muy tarde.
Su padre tenía razón. Sólo le quedaban cuatro horas de sueño y todavía tenía que dejar la mochila preparada para el día siguiente. Sabía que por la mañana no tendría ánimos para encontrar nada, sobre todo en medio del desorden que conformaba el aspecto caótico de su cuarto.
Flaco, de apariencia frágil, se movía siempre con movimientos rápidos, aunque no tuviera ninguna prisa. Bruscamente, apiló el montón de ropa medio limpia, medio usada, medio planchada, medio de todo, que estaba esparcida por todas partes. Charo, la mujer que venía a ayudarles en la limpieza de la casa, profería a menudo amenazas reivindicando el orden, o como mínimo, la posibilidad de entrar en aquella cueva.
«Uno de estos días tendrás que ir a buscar tus cosas a un contenedor de basura», había sido una de sus últimas sentencias. Martín sonrió divertido recordándolo. Al hacerlo, se le marcaron todavía más sus dos hoyuelos en las mejillas chupadas de su rostro, en que destacaban unos vivaces ojos grises. El cabello negro, corto y engominado culminaba un cuerpo esbelto de casi metro ochenta.
De todas formas, aunque disfrutaba provocándola —le gustaba oírla quejarse con su voz estridente—, ordenó los papeles y los libros repartidos por el escritorio, en contra de su naturaleza. Para Martín, el sentido del orden, tal y como lo entendían su padre y Charo, era absurdo. Él sabía encontrarlo todo. Tenía una memoria fotográfica.
De repente, sintió un mareo. Quizá porque no había dejado de dar vueltas y más vueltas. Joan se pasaba mil pueblos a la hora de montar la coreografía. El tobillo le recordó que existía dedicándole un buen pinchazo. Después de torcérselo, pasados los primeros momentos de dolor, se había olvidado de él. Sin embargo, ahora, al enfriarse, el dolor se hacía cada vez más intenso.
En medio de unos calcetines y unos calzoncillos —debían de ser los del viernes— encontró la carpeta de la cual sobresalían los apuntes de Biología del asqueroso crédito variable que en mala hora había escogido.
«...Dentro de cada una de las células que forman un ser vivo hay una estructura que se llama ADN (ácido desoxirribonucleico), que nos define e identifica como individuos. Es como nuestro libro de instrucciones. Cada frase de ese libro es un gen, y el organismo utiliza el lenguaje genético —técnicamente lo llamamos código genético— para traducir las frases de ese libro, es decir, los genes, y convertirlos en proteínas, que serán las que desempeñarán las funciones necesarias para la vida...»
Martín leyó en voz alta un fragmento imitando exageradamente la voz aguda de Mónica, burlón:
«...Este lenguaje genético, el idioma de nuestras células, es el mismo para todos los seres vivos que habitan la Tierra, ya que todos, animales, plantas y microorganismos, son descendientes de la misma célula original que se creó hace 3.500 millones de años.»
¡Maldita rata sabionda! Es que no la podía aguantar, siempre con sus aires de querer arreglar el mundo. ¡Quién se creía que era! Una engreída, eso era, una boba que les hablaba de los dones de la naturaleza y sólo sabía arremeter contra la biotecnología. La semana anterior, por ejemplo, habían discutido en plena clase al hablar de los posibles peligros de los alimentos transgénicos. Pero él le había aportado un argumento de peso, que ya tenía preparado, claro:
«Las críticas expresadas por los ecologistas no tienen un fundamento científico —le había dicho—. Hablan de hipotéticos perjuicios medioambientales que nunca se han demostrado. De hecho, hay plantas transgénicas que ayudan a mejorar el medio ambiente.»
Se había quedado con ella, ¡ja!
«No se puede cerrar la puerta a una ciencia potencialmente beneficiosa con el argumento de un montón de hipótesis sin demostrar», había remachado.
La verdad es que había reproducido casi textualmente lo que le había contado Arnau durante el verano en la India. La India... Qué ganas tenía de volver.
Quizá lo haría las próximas vacaciones de verano. Recordaba con afecto a Shambu y Nilanjana, los hijos de una familia con la que Arnau mantenía amistad. Y no sólo eran ganas de ir, era una necesidad. Arnau no se lo había dicho claramente, pero sabía que pasaba un mal momento, que tenía problemas en la empresa donde trabajaba.
Todavía tendría que darle la razón a la imbécil de Mónica. Delante de ella, se ponía a favor de las teorías de Arnau, pero la verdad... ¡Oh, qué rabia! A lo mejor debería claudicar ante sus explicaciones. Precisamente ella, que había dejado plantado a Arnau. Martín sentía como una afrenta propia que años atrás Mónica hubiera cortado su noviazgo con su hermano. ¡Imbécil, si es que era una imbécil!
Y ahora.... No podía soportar tener que pedirle ayuda. ¿Qué dirían sus compañeros? ¿Qué dirían si ahora, después de pelearse con ella de manera casi ininterrumpida durante más de dos cursos, de repente, le hacía confidencias? ¡Bah!
Acto seguido, Martín guardó un examen donde estaba escrito un hermoso insuficiente... ¡Menuda tacaña! Total, porque no respondía a las preguntas como ella quería. Claro que eso no quedaría así, porque pensaba pedir una revisión de examen. ¡Faltaría más!
Calcuta, Bengala Occidental
En el pequeño apartamento del centro de la occidentalizada Calcuta, Arnau Escoda acababa de cerrar el chat. Había pasado demasiado rato choteando con Thug, que era el nick de su hermano Martín. ¡Anda que no le gustó poco cuando le propuso que se llamara así!
«Quiero un nombre feroz», le había pedido su hermano pequeño. ¿Y quién más feroces que los thugs, las bandas organizadas de asesinos que atemorizaron a los viajeros por toda la India durante más de trescientos años? Eso sí, en nombre de la diosa Kali.
Después de trabajar un rato en un artículo que estaba escribiendo para una revista científica, Arnau revisó su correo electrónico. ¡Dios mío! Otra vez Thug. Ahora le mandaba un e-mail. ¡Caray con el crío! Arnau lo imprimió. Le gustaba guardarlos y releerlos de vez en cuando; le divertía. ¡Cuántas tonterías llegaba a decir! Ahora, el monotema era la profesora de Biología. Mira por dónde Thug la había escogido como víctima. ¡Estaba hecho un demonio! Le pegaba esa afición suya de hacer de «diablo». Su hermano debería controlar sus impulsos beligerantes.
La de Biología. Mónica, vaya... Hacía tanto tiempo que no la veía... Lo pasó mal cuando ella le dejó. Ahora, al menos, las heridas habían cicatrizado, aunque la huella no se borraría nunca, por mucho tiempo que pasara.
Como era ya tarde, apagó el ordenador y se abandonó sobre la silla delante del escritorio. Ésta giró, cediendo al leve impulso que le había dado su ocupante. Entonces, sus ojos se fijaron en un póster que tenía colgado en la pared de enfrente. Arnau lo observó como si fuera la primera vez que lo veía. Representaba a Kali, la diosa destructiva que se engalanaba con una guirnalda de calaveras humanas enmarcando aquel rostro espantoso, con los dientes manchados de sangre y la lengua fuera. Arnau la miró fijamente. Le pareció que los cuatro brazos de Kali quisieran atraparlo. ¿Cuál de los cuatro? ¿El que esgrimía la espada en la mano? ¿O el que aguantaba una cabeza humana cortada? Prefería que lo hiciera el que simbolizaba llevar la felicidad, aunque se conformaba con el que ahuyentaba el miedo. Allí estaba. Kali, omnipotente, más allá del temor y la existencia finita. Por eso se creía que podía proteger a sus devotos contra el miedo y que les proporcionaba una paz ilimitada. Ahora, Arnau también tenía miedo; una angustia como la que debían de sentir las víctimas que la diosa se cobraba en la Antigüedad, cuando sus seguidores le ofrecían sacrificios humanos.
Temía haber elegido el camino equivocado y que Kali —amenaza de malos presagios— condujera sus pasos, que le obligara a seguir sus huellas.
No debería haberse sincerado con Martín; sólo era un chiquillo y enseguida se tomaba todo a la tremenda. O a lo mejor, lo que había pretendido no era simplemente contárselo a Martín. No, no era ése el objetivo: la razón por la cual se lo había contado a su hermano era que, en el fondo de su corazón, deseaba que él se lo dijera a Mónica.
No quería que le explicara nada a su padre. Eso no. Y sabía que Martín no lo haría. Su padre ya tenía bastante con esa soledad que a veces parecía tragárselo. Por él, sobre todo, sentía haberse ido de Barcelona.
¿Y ahora qué? ¿Qué hacía en la India? Sí, claro, la teoría la conocía: trabajar en la modificación genética del arroz para mejorar su calidad nutritiva en países donde la dieta se basa fundamentalmente en ese cereal. Pero en la práctica... no había podido hacer nada de eso; incluso estaba perjudicando a los agricultores.
Había ido a la India con una idea fija; bueno, más que una idea, un ideal: acabar con el hambre en el mundo. Había creído en ello sinceramente. A pesar de eso, los argumentos que le habían empujado a instalarse allí se desmoronaban.
Había ido para introducir la nueva tecnología en la agricultura como una ciencia limpia, llevando el progreso del laboratorio a los campos. Pero ahora temía que Everlife, la empresa para la que trabajaba, estuviera anteponiendo en exceso sus intereses económicos al bien común que prometía.
Mónica ya se lo había advertido: «La ingeniería genética no es buena. Está incidiendo en los países pobres de una manera irracional. No están preparados. La imposición de estas técnicas dejará a los pequeños agricultores más inseguros que nunca...»
Entonces él no quiso creerla; en realidad todavía se resistía.
Si Mónica no le hubiera dejado, quizá no se hubiera marchado de Barcelona, pero la ruptura contribuyó a su marcha. Eso y su deseo de cambiar el mundo le empujaron en aquella aventura que ahora le parecía tan lejana.
Sólo hacía unos días, Martín le había contado que Mónica había roto con su novio y que no salía con nadie. No pudo evitar alegrarse. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía? Bueno, a lo mejor alguno. La había querido y, cuando quieres a alguien intensamente, no deseas compartirlo nunca con nadie, aunque haya pasado tiempo y ya no quede nada.
¡Caramba con el niño! Le pareció que se lo decía para darle una alegría.
¡Quién iba a pensar que Mónica sería su profesora de instituto!
Arnau se la imaginaba aleccionando a sus alumnos con la misma convicción que cuando hablaba con él de genética. Mónica siempre quería imponer su voluntad, sus ideas. Se sonrojaba de coraje por el empeño que ponía.
Muchas veces había pensado que no debió irse de Barcelona. La verdad era que había huido, había escapado de una realidad que no le gustaba. Mónica le dejó por Raimon y él, queriéndola como la quería, no luchó lo bastante para retenerla, se rindió demasiado pronto y la perdió.
Y ahora Martín le decía que Mónica ya no estaba con Raimon. Por lo visto, todo el instituto hablaba de ello, porque Raimon había montado más de un numerito por recuperarla.
Las dudas le caían encima como una pesada losa. Después de tanto tiempo trabajando en Everlife, empezaba a preguntarse qué pasaba... Las patentes, el etiquetado, el producto final... El suyo era trabajo de laboratorio, firmaba conforme sus experimentos cumplían la normativa prefijada, pero había algo que no cuadraba. Al principio pensó que sería un error, no era difícil equivocarse, tal vez él mismo... Todavía tendría que darle la razón a Mónica...
Nueva Delhi, Delhi
En Everlife, Jawaharlal Beihari, el jefe de laboratorio de Arnau Escoda, se dirigía pesaroso al despacho de George Marshall, el gerente de la multinacional en la India. La central de la empresa en el país ocupaba un edificio moderno y de estilo occidental. Beihari se había desplazado desde Calcuta, donde estaban los laboratorios principales. Los últimos acontecimientos habían tomado un cariz desagradable que no sospechó cuando se hizo cargo del asunto que les ocupaba. Y ahora era demasiado tarde para echarse atrás si quería evitar que rodara su cabeza. Lo peor de todo era el sentimiento de traición que lo consumía y que solía ahogar cada noche en una copa de aguardiente. En un caso como ése, las medias tintas no valían; había que tener suficiente valor para desbaratar el trabajo de un compañero y después quedarse tan ancho. Y él, debía reconocerlo, no tenía mala baba. Conocía suficientemente a Arnau Escoda para saber que era un individuo íntegro y amante de su trabajo, pero hubiese preferido que no se involucrase tanto, que no se lo tomara como una cosa personal.
Indira, la secretaria de George Marshall, indicó a Beihari que podía pasar.
Después de un breve y frío saludo, el gerente acomodó su cuerpo voluminoso en el asiento a la vez que soltaba un sonoro resoplido. A pesar de los agradables veinte grados de temperatura que disfrutaba el despacho, unas gruesas gotas de sudor brillaban en la frente de Marshall, surcada por las arrugas. Esto era habitual en él, y le obligaba a secarse a menudo la sudoración excesiva. Lanzó el pañuelo de papel a la papelera y sin más preámbulos fue directo al grano.
—Hace días que espero resultados. Las órdenes son precisas, Beihari: la venta de las semillas transgénicas no se puede interrumpir ni demorar.
—Hay que disimular un poco... Nos estamos saltando demasiado el proceso que hemos de seguir...
—¡No me vengas más con esas historias! —interrumpió bruscamente Marshall, dando un golpetazo en la mesa—. Ya hemos hablado muchas veces del procedimiento... Y tú estuviste completamente de acuerdo.
—El trabajo en el campo es complicado. Siempre pueden surgir situaciones adversas. La cosecha anterior ya fue muy escasa para los campesinos. De hecho, por eso recurrieron a nosotros...
—¿No querían semillas? ¡Pues ya las tienen! ¡No admito más sorpresas! —gritó furioso el gerente.
Antes de entrar, Jawaharlal Beihari sabía que le esperaba una conversación polémica, pero no imaginó recibir tantas broncas seguidas. Y eso que todavía no le había contado nada de Escoda...
Permanecieron unos segundos en silencio, cada uno sopesando sus próximas palabras. Marshall hacía esfuerzos por controlar los nervios. De nuevo, tuvo que secarse el sudor.
—No es tan fácil. Hay problemas que surgen sobre la marcha, problemas que no se habían previsto... —argumentó con voz serena Beihari, mientras su mirada repasaba la habitación de punta a punta, como siempre hacía, tal vez porque no se atrevía a mirar a la cara a su interlocutor.
Con el pañuelo en la mano, Marshall le escuchaba sin quitarle los ojos de encima. Entonces cambió el tono agresivo que había mantenido hasta entonces por otro más conciliador.
—Ya sé que no es fácil, pero no es imposible. Por los permisos no te preocupes. Tengo la burocracia en el puño. Me deben favores y ha llegado el momento de que me los devuelvan. Yo me ocupo de las gestiones administrativas y tú ocúpate del laboratorio.
—Ése es el problema. De eso precisamente quería hablarte... No trabajo solo en el laboratorio... Arnau Escoda, mi ayudante, sospecha algo, desde hace un tiempo lo está cuestionando todo.
Al oír estas palabras, Marshall se puso muy serio.
—Ése no es el problema, es tu problema. ¡Apártalo, dale otro trabajo, pero a mí no me compliques la vida con un científico idealista de tres al cuarto!
Beihari comprendió que era inútil seguir hablando del asunto y salió del despacho. Cabizbajo, se dispuso a volver a Calcuta mientras pensaba en todo aquello. Tendría problemas con Escoda, eso se veía venir. No desistiría fácilmente de averiguar lo que ocurría, y el tema podía complicarse. Para el gerente de Everlife, cualquier cosa o persona que lo estorbase era susceptible de ser eliminada.
2. Febrero
Delta del Ganges, golfo de Bengala
Con manos hábiles y a la vez finas y delicadas, Nilanjana preparaba un sencillo almuerzo; más que sencillo, escaso, para toda la familia. Sobre la mesa de madera dispuso un bol de arroz blanco flanqueado por pequeños cuencos donde iba poniendo diferentes salsas: picante, de sésamo, de cebolla... Al lado, colocó una panera de mimbre con chapati,


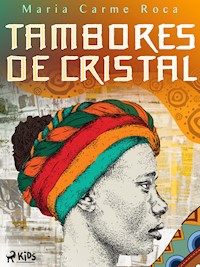















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










