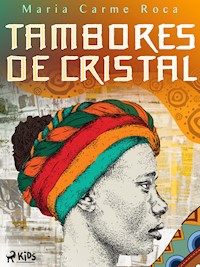Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A la sombra de las intrigas de palacio hay muchas mujeres, personajes que se mueven con sutileza por los entramados políticos. No pueden ser reyes ni gobernantes, pero eso no impide que puedan ostentar el poder. En esta ambientación de intrigas catalanas, el libro muestra la vida de dos personajes femeninos. Por un lado, Violant de Bar, la reina viuda del rey Joan I, una mujer ambiciosa que aspira a colocar su descendencia en el trono. Por otro lado, Anfosa de Castellnou, una experta dama de la corte. Ambas son luchadoras, cultas y harán lo posible para conseguir sus objetivos. Pero, ¿qué pasará cuando sus caminos se encuentren? Una novela con una atmosfera atractiva, llena de ambición y luchas de poder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maria Carme Roca i Costa
Intrigas de palacio
Saga
Intrigas de palacio
Copyright © 2008, 2022 Maria Carme Roca and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728022399
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para mis queridas tías Teresa Costa,
Carme Costa y Rita Galobardes.
De subtilitat singular, d’entendre, de comprendre, de gosar emprendre grans fets, no pens que persona del món vivent li’n port avantatge...1
Fragmento del elogio que Bernat Metge hace de la reina Violante de Bar en el Libro cuarto de El sueño.
BREVE APUNTE HISTÓRICO
A finales del siglo xiv , el rey Juan I, llamado el Cazador, el Amador de la Gentileza, el Despreocupado, murió sin descendencia masculina.
Falleció un viernes, 19 de mayo de 1396, mientras cazaba en los bosques de Orriols, cerca de Foixà, camino de Torroella de Montgrí, en tierras de Gerona. Le acompañaban su esposa, la reina Violante, y sus consejeros. Todo parece indicar que sufrió un ataque al corazón o un derrame cerebral que le derribó de su montura. Murió antes de llegar a Gerona. Sin embargo, hubo quien creyó que su muerte no había sido accidental. No faltaban motivos que avalaran tal suposición. A sus cuarenta y cinco años, el rey dejaba atrás una corona empobrecida, unos súbditos descontentos de su gobierno y el aplauso de los miembros de su camarilla.
Su muerte, pues, contentó a la mayoría y sólo fue sentida por sus consejeros y amigos –entre ellos, el mismo Bernat Metge–, que, de inmediato, fueron acusados de crímenes políticos e incluso de alta traición. Su propia viuda no se libró de tanta ira desatada. La animadversión hacia su persona quedó patente en el hecho de que ni tan siquiera se planteó la posibilidad de que ella pudiera ejercer la regencia. También se les negó tal oportunidad a las hijas del rey. Los miembros del Consejo se apresuraron a encomendar la regencia a María de Luna, esposa de Martín –hermano del monarca–, que, por entonces, se hallaba en Sicilia.
Nadie apreciaba a Violante, nadie se puso de parte de la hija del duque de Bar y sobrina del ya fallecido rey de Francia, Carlos V el Sabio.
Pero la reina viuda no se quedó de brazos cruzados. Se equivocaban quienes creían que podían arrinconarla fácilmente. Ella, que había sido el puntal de la corona durante el gobierno de su esposo, ella, que había gobernado en su nombre cuando había sido necesario, ella, que había parido un hijo tras otro con tal de dar herederos a la corona... no se merecía este trato. Al menos eso pensaba Violante.
Y, aunque afligida por la muerte del hombre que amaba, la reina viuda no se rindió. Acostumbrada a la desgracia que tantas veces había estado presente en su vida, continuó luchando por lo que creía suyo.
Mujer culta, inteligente, tan refinada como ambiciosa, la reina aún tenía que decir la última palabra. Y era un mensaje importante: estaba embarazada. Puesto que ésa era la única arma que le permitiría conservar el poder, iba a utilizarla.
Tanto la corte como los miembros del Consejo se quedaron atónitos: la noticia rompía el orden sucesorio previsto. Aunque lo cierto es que tampoco les extrañó. Todos conocían la buena relación que existía entre el rey Juan I y su esposa, y que la reina Violante estuviera embarazada no era ninguna sorpresa. Eso sí, debía ser un varón, una infanta no alteraba la situación.
Por otra parte, la regente designada, María de Luna, una mujer sensata y bondadosa, pero de carácter firme, estaba decidida a defender los derechos de su marido. Y, en la retaguardia, Sibila de Fortiá, la cuarta esposa de Pedro III el Ceremonioso y, por tanto, madrastra de sus dos hijos varones, observaba disimuladamente cómo sus nueras se disputaban la regencia.
Así, cuando Europa despedía el Medioevo y se abría al Renacimiento, mujeres tan singulares como María de Luna, Sibila de Fortiá o Violante de Bar, que tenían vetado el poder por su condición femenina, se encontraron dirigiendo las riendas de la política en un mundo presidido por los hombres.
Y Violante, sobre todo, las empuñó con firmeza.
PRINCIPALES PERSONAJES HISTÓRICOS
Benedicto XIII (1328-1422). Pedro Martínez de Luna, conocido como el Papa Luna o el antipapa. Sucesor de Clemente VII en la corte papal de Avignon.
Bernat Metge (1340/46-1413). Escritor y traductor. Notario, miembro de la Cancillería y secretario real de Juan I, de Violante de Bar y, posteriormente, de Martín el Humano.
Carrossa de Vilaragut (1356-1433). Doncella y amiga de Violante de Bar. Hija de Juan de Vilaragut, señor de Albaida, y de Isabel Carrós y Ximenes de Borriol. Entró al servicio de Violante cuando ésta contrajo matrimonio con Juan, por entonces duque de Gerona.
Christine de Pisan (1364-1430). Escritora francesa, hija del astrólogo Thomas de Pisan, educada en la corte del rey Carlos V de Francia.
Jaime de Urgel (1378/80-1433), llamado el Desafortunado. Conde de Urgel y vizconde de Ager, hijo del conde Pedro II de Urgel y de Margarita de Monferrato. Contrajo matrimonio en 1407 con Isabel, hija de Pedro III el Ceremonioso.
Juan I (1350-1396). Rey de la Corona de Aragón, conocido como el Cazador, el Amador de la Gentileza y el Despreocupado. Hijo de Pedro III el Ceremonioso y de Leonor de Sicilia. Prometido a Juana de Valois, hija de Felipe IV de Francia. El matrimonio no llegó a celebrarse porque la novia murió durante el viaje. Se casó entonces con Mata de Armanyac y, al enviudar, con Violante de Bar.
Luis III de Anjou o de Provenza (1403-1434). Rey titular de Nápoles, conde de Provenza y duque de Anjou. Hijo de Luis II y de Violante de Aragón. En vida de su padre ostentó el título de duque de Calabria.
Margarita de Prades (1387/88-1429). Reina de la Corona de Aragón. Hija de Pedro de Prades y Juana de Cabrera. Segunda esposa de Martín el Humano.
María de Luna (1357-1406). Reina de la Corona de Aragón. Hija de Lope de Luna, primer conde de Luna, y de Brianda de Got. Primera esposa de Martín el Humano.
Martín I (1356-1410). Rey de la Corona de Aragón (1396-1410) y de Sicilia (1409-1410), conocido como el Humano. Hermano de Juan I, heredó la corona al morir éste sin descendencia masculina. La misma circunstancia le afectó a él, por lo que, tras el interregno, hubo de firmarse el Compromiso de Caspe.
Martín I de Sicilia (1376-1409). Rey de Sicilia conocido como el Joven. Casado con María de Sicilia, de quien heredó el reino, al enviudar contrajo matrimonio con Blanca de Navarra. Solo dejó hijos bastardos.
Renato de Anjou o de Provenza (1409-1480), conocido como el Bueno. Conde de Provenza, duque de Anjou, duque de Bar y de Lorena, rey de Nápoles (1438-1472), conde de Guisa. Rey de Cataluña y pretendiente a la Corona de Aragón (1466-1472). Hijo de Luis II de Provenza y de Violante de Aragón. Contrajo matrimonio con Elisabet de Lorena y, tras enviudar, con Juana de Laval.
Sibila de Fortiá (¿-1406). Reina de la Corona de Aragón. Hija de Berenguer de Fortiá y de Francisca de Vilamarí. Cuarta esposa de Pedro III el Ceremonioso. Madrastra de Juan I y Martín I.
Violante de Aragón (1381-1442). Reina titular de Nápoles, duquesa de Anjou y condesa de Provenza. Hija mayor de Juan I y Violante de Bar. Contrajo matrimonio en 1400 con Luis II, rey de Nápoles, duque de Anjou y conde de Provenza.
Violante de Bar (1365-1431). Reina de la Corona de Aragón, nacida en Francia. Hija de Robert I de Bar y de María, hermana de Carlos V de Francia. Segunda mujer del infante Juan, duque de Gerona, que más tarde se convertiría en rey de la Corona catalano-aragonesa.
PRIMERA PARTE 1396
Una oscura sombra se desliza por las tortuosas calles del barrio judío de Barcelona. La débil luz violácea del atardecer se ha conjurado con su voluntad de pasar desapercibida. Arrastrada por una plataforma invisible, no anda, resbala sobre los humildes adoquines que apenas pueden silenciar las suaves, pero decididas pisadas.
Es una mujer. Y no una mujer cualquiera. Anfosa de Castellnou –así se llama– es una de las doncellas de la duquesa de Montblanc, María de Luna, la esposa del duque Martín, el hermano del rey Juan I que acaba de morir.
Los ventanales se entreabren para observar quién anda por la calle. Es imposible reconocerla embozada como va en un manto adamascado de un azul tan oscuro que se confunde con la noche recién estrenada.
Hace aire. Un viento furibundo de primavera que silba reproches y remueve hedores de muertes antiguas y recientes. Han pasado ya cinco años desde el asalto a la judería de Barcelona, pero aún permanecen abiertas las heridas infligidas a sus habitantes. Cualquier persona ajena al barrio es sospechosa y, por tanto, susceptible de despertar temores. Por eso, cuando algún desconocido se adentra en sus calles, todo el mundo opta por recogerse en el interior de las casas.
Anfosa, no obstante, hace caso omiso de los temores ajenos y, pese a ser cristiana, va derecha a su objetivo: la calle Jafiel, una de las más emblemáticas de la judería.
Alta, esbelta y flexible como un junco, se mueve a favor del viento que ahora la lleva hacia... ¿lo sabe alguien? Ella. Y, hasta que no encuentre la ocasión, bien se cuidará de propagarlo. Diestra como es con las palabras, sabe medirlas con discreción, dosificar los silencios y guardar los secretos con calculada sabiduría.
La mirada de Anfosa, vestida de un azul casi transparente, ha dado con la casa que buscaba. Una extraña sonrisa que bien pudiera confundirse con un gesto de desagrado se ha dibujado en su rostro, de una extraña belleza y que se resiste a marchitarse a pesar de haber rebasado ya las tres décadas de vida.
Parada ante el gran portalón de madera, golpea la puerta con dos toques largos y uno corto, se detiene unos instantes y repite de nuevo, aunque levemente. Es la señal convenida.
Desde un ventanuco abierto en el piso superior, un hombre tuerto la observa y, de inmediato, escupe en el suelo. Es Jacob Alatzar, el que fue médico de prestigio en la corte del rey don Juan, al que sirvió con ayuda de su esposa. Pero eso fue antes, ahora no corren buenos tiempos para los suyos.
«¡Mal rayo la parta!», refunfuña el tuerto mientras corre, escaleras abajo, a avisar a su mujer de la visita.
Miriam, así se llama ella, se levanta trabajosamente del banco y deja una escudilla sobre la mesa. En su interior hay un puñado de verduras picadas. Los ojos, brillantes debido al escozor producido por la cebolla, miran al hombre entre temerosos y perplejos.
–Ve a abrir –le ordena.
En el exterior, Anfosa espera paciente. Aún sin verlo, adivina lo que está pasando en el interior de la vivienda: Jacob, el médico tuerto, la ha visto desde la ventana y debe de haber avisado a su mujer. Y sabe que, aunque a regañadientes, van a abrirle.
En la puerta, Anfosa escucha cómo se acercan unos pasos oscilantes, los propios de una persona que cojea.
–No sois bienvenida –dice la mujer responsable de las pisadas, entreabriendo la puerta para disimular su desagrado.
–Las noticias que os traigo os interesan –asegura Anfosa.
Un breve silencio antecede al chirriar de unas bisagras oxidadas.
–Pasad –espeta Miriam, muy hosca.
Seguida por Anfosa, Miriam se dirige hacia la estancia que hace las veces de comedor y cocina y ofrece asiento a la recién llegada, que, con algo de recelo, se sienta en una silla mugrienta por los humos de la cocina.
«¡Lástima de damasco!», se lamenta la dama al saber inevitable el contacto de la tela delicada de su manto con el banco grasiento.
Al dejar resbalar sobre sus hombros el manto de fino damasco toscano, regalo de María de Luna, Anfosa ha dejado al descubierto un no menos delicado brocado veneciano que resalta su armoniosa figura. Tanta elegancia no pasa desapercibida para Miriam, que, por un momento, se avergüenza de su vestido tosco de sarga humilde. No le importa demasiado, pues la presunción no se cuenta entre sus defectos, pero le desagrada comprobar que, gracias a su atuendo, la dama hace gala de cierta superioridad.
–Podéis hablar, estamos solos –dice, señalando a Jacob, que acaba de incorporarse a la reunión–. Os agradeceremos, no obstante, que seáis breves y os vayáis pronto.
–El rey Juan ha muerto –anuncia Anfosa con semblante serio.
El matrimonio judío intercambia una mirada de sorpresa. Pese a que ya hace una semana del acontecimiento, apenas salen de casa. Es lógico, pues, que desconozcan la noticia.
El único ojo de Jacob parpadea nervioso mientras observa con interés a Anfosa.
A la dama le gustaría regodearse, manteniendo la incógnita un buen rato a fin de hacer crecer la curiosidad de los judíos –enseguida ha comprendido que desconocían la muerte del rey–, pero no se lo puede permitir. Ha de ir al grano. No le interesa que nadie la eche de menos. Ha contado que iba a ver a un pariente enfermo y ciertamente lo ha hecho, cuidándose de tener una buena coartada, pero si no quiere levantar sospechas no puede entretenerse demasiado en casa del médico judío.
–El rey Juan murió el viernes pasado... Dicen que cayó de su caballo mientras iba de cacería. Hay quien asegura que el caballo se asustó al ver a una loba enorme; otros, que ha sido víctima de la enfermedad que le atacó apenas ser coronado rey... Os acordáis, ¿verdad?
Jacob asiente con la cabeza. De sobra se acuerda de que el rey Juan cayó gravemente enfermo al poco tiempo de ceñir la corona. Recuerda también que la reina Violante creyó que la recuperación del monarca se debía a sus oraciones, a la penitencia que se impuso y a las generosas donaciones concedidas a iglesias y monasterios para que se rezara por la curación de Juan. Claro que, como mujer inteligente que es, no se conformó con las oraciones y recurrió a la ciencia y a la medicina. Por eso acudió a él, al prestigioso cirujano Jacob Alatzar. Es más, fue muy generosa.
–Así que ya veis, un desgraciado accidente ha causado la muerte del rey –concluye Anfosa.
–¿Vos creéis que se ha tratado de un accidente? –pregunta incrédula Miriam mientras vuelve la mirada a su marido buscando su complicidad.
–Eso dicen... –susurra Anfosa con sarcasmo.
–Puedo deducir de vuestras palabras que no lo acabáis de creer –comenta Jacob suspicaz–. Ciertamente, se mueven demasiados intereses en torno a la muerte del rey.
–¿Sibila? –irrumpe Miriam en la conversación.
Anfosa esgrime una sonrisa enigmática y frunce los labios. Parece que está a punto de dar un beso o de decir un disparate. Es la segunda opción. Sibila, la viuda de Pedro III, el anterior soberano, padre del rey Juan, tenía muchas posibilidades de estar implicada en el tema. Pero pensar tal cosa era la solución más fácil.
–No es sólo Sibila... También María de Luna. Vaya, no ella en persona, todos sabemos que es una mujer irreprochable, me refiero a su familia, los Luna.
–¿No es una osadía suponer tal cosa de la saga de la condesa? ¿Acaso no es a ella a la que servís? –increpa el tuerto.
–Ya sabéis que no tengo amo ni ama, a pesar de servir como doncella a la duquesa de Montblanc.
Mientras escucha a Anfosa, Jacob repara en que si el rey ha muerto sin herederos, la corona pasa a su hermano Martín... Pero éste está en Sicilia. A María, por tanto, le corresponde la regencia, un cargo que no sólo la favorecerá a ella sino a todo aquel que pertenezca a su área de influencia. Por tanto, Anfosa se convertirá en una persona con la que más vale no enemistarse.
–Decidnos, señora, a qué se debe vuestra presencia en esta casa –le interrumpe Jacob, cambiando su tono hiriente por otro más solícito.
–Estoy aquí en nombre de la reina Violante, a pesar de que no es ella quien me envía. Es más, ella no sabe nada.
Anfosa de Castellnou respira hondo y se acomoda algo más relajada en su mugriento sitial. Sabe que ya ha encendido una chispa de curiosidad en sus interlocutores.
–¿Quién os envía, pues? –pregunta el matrimonio al unísono.
–Una amiga suya.
–Carrossa de Vilaragut –exclama Miriam.
–Vosotros lo habéis dicho, no yo –puntualiza Anfosa con sutileza.
–¿Y nosotros? ¿Qué queréis de nosotros? –pregunta Jacob un poco harto de tanto misterio.
Anfosa, que, además de que se le hace tarde, advierte la impaciencia de los judíos, se apresura a puntualizar:
–Puesto que los consellers 2 de Barcelona, con la aprobación de los miembros de las Cortes de Aragón, de Mallorca y de Valencia, se han apresurado a nombrar regente a la duquesa María de Luna, Violante se ha quedado sola.
–Como en su momento se quedó Sibila –añade Miriam.
–Pero Violante afirma que está embarazada –continúa Anfosa.
–Eso puede cambiarlo todo –interviene Jacob.
–Así es.
–Y al rey, ¿ya le han enterrado? –pregunta Miriam temerosa de que puedan ser víctimas de algún tipo de represalia por no haber rendido los debidos respetos al rey difunto.
En los últimos tiempos, los judíos hasta temen respirar el mismo aire que los cristianos.
–El cuerpo del rey viene de camino a Barcelona. Creo que mañana se le depositará en Santa Eulalia del Campo y se le enterrará en la catedral dentro de dos o tres días –contesta Anfosa.
–Estáis muy bien informada –comenta Jacob.
–Sí, pero no es mérito propio sino de la dama que me envía. A ninguno de nosotros nos interesa que María de Luna sea la reina –añade Anfosa retomando el hilo de la conversación que poco antes interrumpió Miriam–. Tal vez no lo consigamos, pero nos conviene que Violante sea la regente. Con ella todo sería más fácil, y no hace falta que os diga que vosotros, los judíos, saldríais ganando...
El matrimonio se remueve, inquieto, en el banco carcomido y aún más mugriento que el asiento de Anfosa.
El recuerdo de los fatídicos sucesos acontecidos en las juderías a comienzos de agosto de 1391 aún resuena con fuerza en su corazón: asaltos, robos, incendios de viviendas, heridos, muertos... A pesar de todo, piensa Jacob, salieron bien parados de la acometida del fanatismo antisemita. Él únicamente perdió un ojo: no pudo evitar el bastonazo que le reventó el globo ocular, pero cayó desmayado y su agresor le dio por muerto. Por su parte, su mujer, que podía haber fallecido al ser defenestrada –suerte que la casa no tiene más que dos pisos–, sólo se quedó coja de la pierna derecha. Unos fanáticos entraron y, después de robar todo lo que les pareció aprovechable, lo destrozaron todo. Si él se hubiera encontrado mejor –¡Dios, cuánto le dolía el ojo!– habría podido cuidar de Miriam y evitarle el daño en la pierna.
De nada habían servido las ordenanzas del rey don Juan. Pese a que por entonces estaba en Zaragoza, el monarca había decretado que se protegiera a los judíos. Pero los muertos se multiplicaron por docenas.
Y lo peor, la triste realidad, era que desde entonces se había ido al traste la prosperidad proverbial de los judíos catalanes.
Jacob y su mujer sabían que los tiempos gloriosos se habían acabado y ahora el anciano médico se planteaba la posibilidad de irse muy lejos. Demasiados sucesos desgraciados les perseguían. Y todo por culpa de la envidia que provocaba su condición de ciudadanos prósperos y sabios que gozaban de la protección real. En los últimos cincuenta años se les había acusado de todo tipo de culpa, hasta de ser los causantes de la epidemia de peste.
Cada vez iban perdiendo más terreno y protección. Hacía un año que habían convertido la sinagoga de la calle Sanahuja en una iglesia, la de la Trinidad, y habían alquilado a un alfarero la sinagoga mayor. Todo iba desapareciendo poco a poco: los baños, los hospitales, las escuelas para los más pequeños...
Jacob se había perdido unos instantes en sus propios recuerdos, pero vuelve a la realidad cuando oye cómo su mujer pregunta a Anfosa qué quiere de ellos.
–De momento nada –responde la dama–, sólo saber si puedo contar con vosotros en caso de que la reina viuda Violante os necesite.
–No queremos saber nada de los reyes, sean quienes sean. Ahora ya no –afirma rotunda Miriam.
–No quería ser desagradable –añade Anfosa–, he venido a vuestra casa con el ánimo bien predispuesto, pero dispongo de cierta información que os compromete y que no querría tener que utilizar.
El tuerto y la coja callan, tragándose la rabia y la impotencia propias de las personas que saben no tener otro remedio más que someterse a la voluntad de quien los tiene bien agarrados.
–Sé que ayudabais al rey don Juan en estancias secretas del Palacio Real...
–Eso es agua pasada. Como acabáis de decir, el rey ha muerto y los asuntos que podíamos tratar con él, también.
–Las aguas pueden volver a fluir y pueden hacerlo claras y brillantes o estancadas y podridas. El rey ha muerto, pero no su viuda. Ella sabe ser generosa. Supongo que os convendría marcharos de la ciudad tal como han hecho otros judíos. Y salir de la ciudad es caro. Os lo repito, a pesar de que no es necesario insistir, puesto que ya lo sabéis: la reina Violante es generosa.
–Hablad sin tapujos –pide Jacob.
–Necesita ayuda. Como ya os he dicho, ella asegura que está embarazada. Yo, la verdad, no lo creo y quien me envía tampoco. La conozco desde hace años. Los partos y la muerte de sus hijos recién nacidos se han ido alternando con los abortos. Sea lo que fuere lo que la sucede ahora, lo que nos conviene es que parezca que está embarazada al menos durante un tiempo. Y, para eso, os necesita.
Anfosa se detuvo un momento y después de respirar hondo –¡Virgen Santa, qué olor tan desagradable!– continuó:
–Es necesario que no tenga pérdidas, que no le vengan las sangres. Eres buena matrona, Miriam, conoces la naturaleza de las mujeres y sabes qué hay que hacer. No es necesario que te recuerde cuántas veces se te ha requerido en la corte...
–Eran otros tiempos. Ahora soy vieja y las manos me tiemblan.
–No me vengas con excusas que bien me he fijado en lo finas que están picadas esas verduras. Tienes la cabeza clara y la cojera no te impide atender bien a una embarazada. Repito: sabes qué hacer. María de Luna no se quedará de brazos cruzados; no se tragará así como así el embarazo de su cuñada.
–Y vos, ¿qué obtenéis de este asunto? ¿Por qué lo hacéis? –pregunta Miriam incisiva.
–Eso es cosa mía y a vosotros no os importa. El sigilo es un buen refugio pues nos protege a todos. Ahora debo irme. ¿Puedo contar con vosotros?
–¿Acaso tenemos otra opción?
–No, pero me gustaría que lo hicieseis de buen grado.
Y tal como llegó, embozada en una capa de damasco que la cubría por completo, partió judería abajo, confundiéndose con las sombras de una noche sin estrellas.
Al muy alto señor y esposo muy querido, el señor rey.
Muy alto señor y esposo muy querido,
Amado, por fin lo han conseguido. Nuestros enemigos se han salido con la suya. Estáis muerto, bien muerto. Y, aunque todavía siento vuestro calor, sé que descansáis yerto, sin vida.
¿Por qué tuvisteis que ir al encuentro de la muerte en los bosques de Foixà?
¿Por qué? ¿Por qué os habéis dejado vencer y me habéis dejado sola en la batalla?
¿Por qué no habéis recurrido a mí como en tantas otras ocasiones?
Lo sé, lo sé; no os lo reprocho, pero es tan grande la pena que me aflige...
Amado, el día antes de morir... me lo dijisteis. Me confirmasteis vuestros temores, que era cierto lo que os habían dicho, las palabras que antes no habíais querido escuchar. Qué dolor tan inmenso pensar que quienes teníais por fieles consejeros, peor aún, por amigos, os hayan traicionado. Y con la peor de las traiciones, que sabido es que tramaban y traman una conjura para arrebataros el reino.
Pero tengo una buena noticia para vos, ¿sabéis? No os lo había dicho todavía, pero estoy embarazada.
¡Oh! No os enfadéis, si no os lo dije antes fue por las graves dificultades que nos han rodeado en las últimas semanas. Es más, mi embarazo es muy reciente.
¿Que no me haga ilusiones, decís? ¿Cómo os atrevéis? ¡Claro que me las hago! ¡Como siempre que he sentido brotar la vida en mi vientre!
Y en esta ocasión nacerá, será fuerte y sano. Y un príncipe, el heredero que necesitáis y que hasta ahora no os he podido dar.
No, amado mío, no soy tozuda... Bueno, tal vez sí.
Y pienso decir a todo el mundo que espero un hijo vuestro.
Sí, ya sé. No me creerán y pensarán que soy capaz de cualquier cosa con tal de conservar el poder. ¿Acaso no me lo merezco, por María Santísima?
Pero se han apresurado a nombrar reina regente a María de Luna...
Os he de dejar. Carrossa, cuya grata visita espero en estas horas tan tristes para nosotros, no tardará en llegar y antes quiero volver a leer la carta que, por medio de algunos de sus consejeros, me ha hecho llegar María de Luna. Ruego a Dios que me ayude a encontrar una salida adecuada para nuestra causa.
Que el Espíritu Santo os guarde.
Dada en Barchinona bajo nuestro sello secreto a xxvi de mayo, año de la Natividad de Nuestro Señor m.cccxc.vi.
La triste y afligida reina Y[olant].
Violante sostiene con fuerza, casi estruja, la carta que tiene entre las manos. No son buenas noticias, en absoluto. Aprieta los labios flanqueados por unas mejillas de nácar, ahora encendidas, mientras, sentada en un taburete de terciopelo, golpea rítmica y suavemente el suelo con los chapines de seda bordados. La reina viuda no pierde majestad con su gesto, bien al contrario, podría decirse que hay cierta elegancia en su desasosiego.
Carrossa de Vilaragut, de pie junto a ella, espera que sea la reina quien hable. Pero tarda en hacerlo. Violante no piensa abrir la boca hasta saber a ciencia cierta qué es lo que quiere decir, hasta que consiga poner orden en su pensamiento.
–María de Luna... me ha escrito...
Violante debería haber dicho «la reina regente», pero no dejará que sus labios pronuncien tales palabras, al menos de momento.
–… quiere saber, de mi propia boca, si es cierto lo que afirmo. Me pide, por el amor de Dios y en justicia, que declare la verdad sobre este hecho. Asegura que vendrán a exigírmelo, pero ha querido avisarme antes.
–Su situación no debe de ser nada agradable –interviene Carrossa.
Violante le lanza una mirada furibunda que hace que su amiga se apresure a continuar.
–Quiero decir que ella ya debía estar convencida de que iba a ser la reina regente.
–Pues mientras yo, la reina, espere un hijo, no lo será –replica Violante con altivez.
–Querrá saberlo de primera mano... Pensad que las noticias le deben de haber llegado envenenadas por los chismorreos... –insiste Carrossa conciliadora.
–¡Diréis las mentiras! ¡Sólo son mentiras!
–Señora, calmaos..., este estado de excitación no os conviene, mucho menos si, como decís, estáis embarazada.
Como impulsada por un resorte, Violante se ha levantado de repente, pero frena en seco mientras mira de arriba abajo a su dama.
–¿Qué insinuáis con eso de «como decís»? Vos tampoco me creéis, ¿no? –pregunta dolida–. ¿Cómo es posible que nadie me crea si no he parado de dar a luz un hijo tras otro?
Violante se sienta de nuevo, como si se desplomara; da muestras de un gran cansancio, mientras ignora las protestas de Carrossa.
Con la cabeza inclinada sobre el hombro derecho, junta las manos y hace girar en torno al anular uno de los anillos que luce, su preferido, el que lleva engarzado un zafiro azul bellísimo y que ahora se mueve fácilmente. Seguro que en los últimos días ha adelgazado.
De sobra sabe que su mutismo hace sufrir a Carrossa. De eso se trata. Nadie, ni siquiera su mejor amiga, puede atreverse a dudar de su palabra.
–No me malinterpretéis, majestad.
Al escuchar el tratamiento regio, Violante se ablanda, alza la vista y contempla a una Carrossa empequeñecida, acoquinada. Le duele mostrar esta actitud, pero no puede consentir la más mínima duda y por eso continúa en silencio hasta que considera que ya la ha castigado suficientemente y da rienda suelta al aprecio que siente por la dama.
–Isabel –cuando se dirige a ella, Violante nunca la llama Carrossa, el apodo por el que se la conoce en la corte–, demasiados hijos he tenido como para no saber cuál es mi estado. Y no me digáis –se adelanta cuando observa que Carrossa quiere intervenir– que puedo estar confundida. En más de un embarazo he tenido pérdidas que me han hecho creer que había malparido.
Carrossa se acerca y Violante se levanta para abrazarla cariñosamente.
–Tenéis que perdonarme, he sido injusta con vos. Habéis venido a confortarme y os recibo con quejas y malhumor, sin pensar que no os debe de haber resultado fácil venir a verme.
Violante es consciente de que a Carrossa no le resulta fácil visitar la corte desde que hace siete años se la obligó a abandonarla a raíz de una serie de acusaciones que se vertieron sobre ella.
¿Por qué se empeñan en separarla de sus amigas? Primero fue Constanza de Perelló, luego Carrossa...
–Perdonadme, amiga mía –repite–, es el malestar que siento al pensar que, en este momento, María de Luna, como regente, preside las Cortes que ha convocado en la sala del Consell del Palau Menor. Seguro que estará hablando de este asunto... aunque lo que más me duele es que no me hayan convocado.
De nuevo, Violante aprieta los labios y se traga la rabia porque sabe que María vendrá a verla con los miembros del Consell después de la sesión de Cortes. María hará las cosas bien hechas y se asegurará, aunque no lo haga directamente, de comprobar que está embarazada. María será la primera en esperar el nacimiento de la criatura. Pero, antes de que eso pase, deberá sufrir la humillación de tener que demostrar que espera un hijo.
Los ojos airados de Violante se encuentran con los llorosos de Carrossa.
–Majestad, no es necesario que os diga que siempre estaré a vuestro lado, pase lo que pase –afirma solemnemente.
Violante quisiera añadir que demasiado ha estado ya a su lado, mejor dicho, junto a su marido. Ha pasado ya mucho tiempo, pero se dijo que Carrossa era la amante del rey. Ahora prefiere callar, ya son demasiados los enemigos que se ha ganado como duquesa y como reina. Además, carece de pruebas de que eso haya sido cierto y prefiere protegerse con la duda antes que perder a una aliada.
–Majestad –musita Carrossa–, debo irme, ya sabéis que no soy bien recibida en Palacio y no puedo abusar del compromiso en que he puesto al ujier... Sólo una cosa más: si os visita una dama de nombre Anfosa, escuchadla. Es doncella de María, pero está de vuestro lado.
Violante parece no escuchar a su amiga.
–Marchaos, por favor, marchaos. Ya os he entretenido demasiado –se justifica mientras la despide con un abrazo.
La reina viuda contempla cómo Carrossa, envuelta en un manto que disimula sus rasgos, se dispone a salir de la estancia y de Palacio. Y recuerda la época en que la veía escapar de la cámara del camarlengo –¡menuda pieza, Francesc de Pau!– cuando ambos gozaban de un amor prohibido.
A pesar de todo, se dice, Carrossa siempre ha estado de su lado. Y así ha de continuar.
Sola, animada por saber que cuenta con el apoyo de Carrossa, Violante se acaricia el vientre con afán inusitado.
Respira hondo, como si quisiera absorber todo el aire de la sala, y se dirige al mueble que hace las veces de tocador, de donde extrae una carta que le resulta mucho más agradable.
¡Qué ocurrencias tiene este Francesc de Pau!
Para darle consuelo le ha enviado una carta que figura escrita por la pequeña Juana, la hija de Violante, donde le anuncia su llegada. ¡Cómo la echa de menos! ¡Cómo le gustaría poder abrazarla! Tuvo que dejarla en Perpiñán cuando, agobiado por tanto conflicto, el rey la llamó a su lado.
Siempre igual. Lo primero el marido, el rey.
Suerte que la pequeña Juana –¡Dios mío!, y tan pequeña, si sólo tiene cuatro meses...– no tardará en llegar. Su presencia la confortará enormemente.
Al sentir que se aproximan algunos instantes de felicidad, Violante vuelve a acariciarse el vientre.
«Dios mío, tengo que tener una criatura como sea, he de estar embarazada, es de justicia, es de justicia...», murmura.
El susurro con que expresa su deseo, tan intenso como sentido, se esparce por el aire aromatizado con perfumes y se estrella contra las paredes tapizadas y los ventanales cerrados.
Un antiguo y conocido borboteo interno la sobresalta. Violante se abraza el vientre con fuerza y sonríe.
«Es un niño, estoy segura.»
En el interior de la antigua muralla romana, concretamente en su extremo suroeste, se halla uno de los edificios más bellos de Barcelona: el Palau de la Reina, también conocido como Castell Nou.
A María de Luna le entusiasma residir en él y, a menudo, pasa largas temporadas allí, sobre todo cuando hace buen tiempo y se convierte en un rincón placentero del interior de las murallas donde disfrutar de los jardines y las suaves temperaturas. Antes de convertirse en palacio, había sido una fortaleza aneja a la muralla romana. Medio siglo atrás había pertenecido a los templarios, pero cuando el papa Juan XXII publicó la bula que disolvió la orden, el castillo pasó a ser propiedad de los Hospitalarios de San Juan, quienes lo vendieron al obispo de Vic. En 1368, el rey Pedro lo compró y, como ya era propietario del edificio contiguo, un antiguo convento de dominicas cuyo huerto estaba extramuros, unió ambas mansiones y las acondicionó como residencia para su esposa, la reina Leonor.
Ahora lo disfruta María.
Es un edificio bellísimo, enriquecido por el trabajo de arquitectos como Bernat Roca, uno de los mejores del momento. Algunas estancias se han construido imitando las del Palau Major, sobre galerías superpuestas a la muralla romana. Además, ha sido cuidadosamente decorado y disfruta de las mayores comodidades, como por ejemplo salas provistas de calentadores.
Pero lo mejor del palacio es el jardín que se extiende bajo las torres. En él hizo importantes aportaciones el rey Juan I, ya que convirtió el antiguo huerto en uno de los primeros jardines botánicos y zoológicos del mundo.
Allí pueden verse las plantas más hermosas de tierras musulmanas: naranjos, limoneros, chumberas, cipreses, parras, rosales, jazmines, lirios..., que visten de color y aromatizan los fríos muros de piedra que las resguardan.
Es espectacular, también, la cantidad de animales que allí se encuentran. Ya durante el reinado de Alfonso III había leones. Pero ahora, por deseo expreso del todavía duque de Montblanc, y antes por el interés del difunto rey Juan, se han instalado ciervos, leopardos, rinocerontes... Además de, por supuesto, una espléndida colección de halcones –los favoritos del rey Juan y la reina Violante– y una infinidad de aves exóticas.
Sin embargo, ahora este paraíso terrenal no es más que el eje de un hervidero de intrigas políticas y conjuras secretas.
Con su deslizar silencioso, Anfosa pasa por entre dos hileras de naranjos florecidos dirigiéndose a una puerta abierta en un extremo del jardín. Es una de las entradas por las que servidores y proveedores introducen sus mercaderías en el palacio.
Anfosa abre el cerrojo que cierra la puerta al advertir que, al otro lado de la misma, alguien espera. Al darle paso, una campesina portando un cestillo lleno de simientes entra y saluda a Anfosa con una inclinación de cabeza.
El traje campesino, sin embargo –capota, delantal y mantoncillo de lana–, es sólo un disfraz que esconde a Carrossa de Vilaragut. Si alguien se fijara en sus manos, pronto advertiría que no son las de una campesina; son manos finas, cuidadas, de las que nunca han trabajado y, mucho menos, han labrado la tierra. Pero, de lejos, aquel que las observe con ojos inquisidores no pondría en duda que una payesa ha llegado a fin de cumplir el encargo de la dueña de la casa, en este momento María de Luna, quien gusta de proveerse de las más diversas especies florales.
Carrossa sigue a Anfosa, que se detiene en un rincón resguardado del viento y protegido de la lluvia gracias a una parra que aún no ha dado fruto.
–Sentaos, yo me quedaré de pie –dice Carrossa en respuesta al ofrecimiento que le ha hecho Anfosa de que tome asiento–. No sabemos si nos vigilan...
Carrossa, satisfecha, respira hondo. Ha demostrado a Anfosa que la gana en perspicacia.
Siguiendo sus instrucciones, la dama se sienta en el banco de alabastro confortablemente forrado con cojines de terciopelo color carmesí y se dispone a rendir cuentas de su visita.
–Sed breve, no puedo entretenerme –le pide Carrossa mientras deja en el suelo el cestillo de mimbre.
–He cumplido vuestro encargo –se apresura a decir Anfosa mientras disimula haciendo ademán de repasar el contenido del cesto–. Ayer, al anochecer, fui a casa del médico Jacob Alatzar. Miriam, su mujer, también estaba.
–¿Y qué os dijeron?
–Mi propuesta no les gustó en absoluto, pero creo que colaborarán, necesitan dinero.
Anfosa hace una pausa asaltada por otros pensamientos mientras, en su entorno, el murmullo del agua de una fuente que mana tranquilamente pone música a un cálido día de finales de mayo, iluminado aún por el sol de primera hora de la tarde.
–¿Y... la reina Violante? –pregunta Anfosa, que no quiere que Carrossa se vaya sin haberle explicado alguna novedad sobre la soberana.
–Está convencida de que está embarazada, la misma ilusión se lo hace creer. Por otra parte, nos conviene que, al menos, ella se lo crea.
–Todavía disponemos de algo de tiempo, no demasiado. En estos momentos, María está atendiendo a sus consejeros y a las personas de su confianza –explica Anfosa.
La doncella de María de Luna no se equivoca. En el interior del palacio, la regente provisional está reunida con las personas más notables de la corte para que la aconsejen mientras su marido continúe ausente. Uno de los asuntos que hay que tratar es, evidentemente, el embarazo de la reina viuda.
Acompañan a María de Luna en ese momento Ignacio de Valterra, arzobispo de Tarragona, Bernat Galcerán de Pinós, monseñor Miguel de Gurrea, monseñor Francesc de Aranda, mosén Bernat Miquel, Guillem Pujada, Gerard de Palol, Bernat Çatrilla y otros caballeros, ciudadanos y letrados a los que más adelante se añadirán Hug de Anglesola y Roger de Montcada.
Hay que decir que entre ellos hay dos aragoneses. Un detalle que debe destacarse porque la presencia de consellers de diversos reinos sirve para calibrar la importancia del acto. Y, por supuesto, está presente la influyente camarilla real. Prudente como es, María de Luna ha acertado al hacer esta convocatoria. Está agradecida, además, al hecho de que personalidades tan notables como Joan Serra, Matías Castelló, Arnal Bueges, Pere Dusay hijo, Jaume Marquet, el arzobispo de Tarragona y Bernat Galcerán de Pinós, al enterarse de la muerte del rey Juan, se trasladaran a su palacio para acompañarla entre aclamaciones hasta el Palau Major. Era la mejor demostración de que todos ellos reconocían y apoyaban sus derechos como regente.
Carrossa y Anfosa, que lo saben, lo comentan y hablan de la rapidez con que se están sucediendo los acontecimientos.
–La Diputación del General de Cataluña –dice Carrossa– ha enviado una embajada a Sicilia para informar al duque de su ascensión al trono y rogarle que venga lo antes posible a hacerse cargo del reino. Parece ser que, en tres galeras armadas por el municipio, Hug de Bages, arzobispo de Tortosa, Joan Folch de Cardona, Manuel de Rajadell y Pere Grimau de Perpiñán se han hecho a la mar. Y ya lo han anunciado en Valencia...
–¿Quién lo ha anunciado? –pregunta Anfosa.
–María de Luna y los consellers de Barcelona. Pero, parece ser que en Valencia dan largas a la respuesta porque los delegados residentes en el Consell valenciano en Barcelona, mosén Bernat Anglés y Pere de Solanes, quieren antes saber si es cierto eso que dice la reina Violante de que espera un hijo.
Las dos mujeres callan por unos instantes como si necesitaran rumiar sus propios pensamientos.
Anfosa, al darse cuenta de que Carrossa debe marcharse, se levanta y saca una bolsita escondida entre las amplias mangas bordadas, simulando que paga la mercancía como si su interlocutora fuera una campesina.
Pero Anfosa aún tiene preguntas pendientes.
–Tengo entendido que Sibila de Fortiá está en el Palau Mayor –dice, esperando provocar un comentario de Carrossa.
–Sí, y poco durarán Violante y Sibila juntas... Pero, de momento, hasta que no entierren al rey Juan y no se aclare el asunto del embarazo, las dos viudas tendrán que soportarse. Sé, por una de las damas de Violante, Blanca de Benviure, que Sibila parece haber rejuvenecido y que disfruta viendo la desgracia de su aborrecida nuera.
–Es una rival temible para Violante –añade Anfosa.
–Nuestra reina no lo tiene fácil. Por una parte, Sibila, que no cesa de tejer insidias; por otra, María, que goza del apoyo de los consellers. Y no sólo ellas...
Anfosa observa con atención a Carrossa, aguardando una explicación.
–No podemos olvidar a Juana...
–¿La hija de Mata de Armanyac? ¿Eso creéis? Se dice que, pobrecita, la cabeza no le rige...
–Pero el conde de Foix, su esposo, tiene la cabeza muy en su sitio y no tengo la menor duda de que reclamará sus derechos sobre la corona. Por otra parte, tampoco podemos descartar a Violante, la hija de nuestra pobre viuda. No por ella misma, ya que adora a su madre, sino porque, al tener como tiene quince años, ya puede ser utilizada como moneda de cambio para alianzas políticas. En vida de su padre, Violante tuvo mucho interés en emparentarla con los Anjou, pero todavía no se ha casado y el pacto se puede torcer. Ya lo veis, demasiadas gallinas revoloteando por el gallinero, y el gallo que nos falta aún por nacer... En fin, quedad con Dios, Anfosa. Ya sabéis lo que debéis hacer. No olvidéis que es muy probable que mañana una comisión de consellers interrogue a Violante. He de recordaros que sólo os queda una noche.
Anfosa contempla cómo Carrossa se va por donde ha venido sin antes haber olvidado vaciar el contenido de su cesta en otra que ella le tenía preparada.
La dama respira hondo y su nariz se llena del aroma a jazmín que el aire, juguetón, ha arrancado de las plantas del jardín. Sonríe. Todo marcha. Ha sabido interpretar muy bien su papel a pesar de que no es fácil engañar a Carrossa. Más vale que piense que es superior, que domina la situación, que dirige la escena. Que disfrute mientras pueda.
Violante, afanosa, da indicaciones a sus doncellas acerca de su vestuario. Acaban de llegar dos baúles desde Gerona y deberá hacer una selección de su contenido. Cuando el rey Juan murió, hubo de desplazarse rápidamente a Barcelona y no tuvo tiempo de disponer de su indumentaria. Ahora debe ir de luto. Apenas llegar, encarga que le confeccionen el vestido que piensa llevar el día del entierro: negro y sobrio, pero solemne, como corresponde a la viuda de un rey. También necesita una mantilla nueva. Suerte que Juana Gonzálvez –la encajera que siempre la acompaña– le hará una adecuada.
Por otra parte, lo que ahora necesita es ropa amplia, vestidos holgados. Dentro de poco –en cada nuevo embarazo se ensancha con más facilidad– lucirá un vientre abultado que mostrará con orgullo y que hará callar a aquellas voces que ponen en duda su embarazo. Violante no se lo puede creer. ¿Cómo es posible?, se pregunta una y otra vez. Lo entendería si ahora, de repente, después de diecisiete años de matrimonio, se hubiera quedado embarazada por primera vez, pero... ¡Virgen Santa! Si hay algo que nadie puede reprocharle es su fertilidad.
–Éste no, Elieta, tiene demasiado color –dice a una de las doncellas, arrebatándole de las manos un vestido verde claro de seda adamascada con hojas de hiedra bordadas y ribeteadas con hilo de oro.
¡Qué falta de sentido común tiene esta mujer! ¿No se da cuenta de que no es el atuendo apropiado para una viuda?