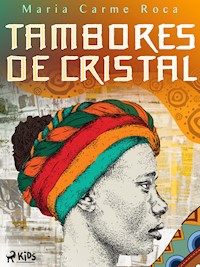
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Una novela que muestra al lector una África menos conocida. Jacques Breuil, de origen francés, tiene la vida soñada: es un joven periodista seductor y aventurero. Por eso el trabajo para el que ha sido contratado no puede ser más perfecto: hacer un reportaje sobre la situación política de la República Centroafricana. Lo que empieza siendo como una faena fácil y entretenida se convertirá, pronto, en una tarea mucho más compleja de lo que Jacques esperaba.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maria Carme Roca i Costa
Tambores de cristal
Saga
Tambores de cristal
Original title: Tambors de vidre
Original language: Catalan
Copyright © 2006, 2022 Maria Carme Roca and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728022665
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A Josep M., por su apoyo incondicional a todos mis
atrevimientos incluido el de escribir.
M. Ballarín
Para Paquita, con afectuosa complicidad de cuñada
y reconocimiento por su trabajo de enfermera.
M. C. Roca
Mujer negra
«¡Mujer desnuda, mujer negra
vestida de tu color, que es vida,
de tu forma, que es belleza!
He crecido a tu sombra;
la suavidad de tus manos vendaba mis ojos.
Y en pleno verano y en pleno mediodía,
te descubro.
Tierra prometida desde la alta cima de un puerto
calcinado,
tu belleza me fulmina en pleno corazón,
como el relámpago del águila.
Mujer desnuda, mujer oscura,
fruto maduro de carne tersa,
sombrío éxtasis del vino negro,
boca que haces lírica mi boca,
sabana de horizontes puros,
sabana estremecida
bajo caricias ardientes del viento del Este.
Tam-tam esculpido, tam-tam terso
que ruges bajo los dedos del vencedor.
Tu voz grave de contralto
es el canto espiritual de la Amada.»
Léopold Sédar Senghor
«La gran riqueza de la naturaleza consiste en generar diversidad. El rechazo xenófobo es de origen cultural, a menudo motivado por el miedo, y en abierta contradicción con la tendencia expansiva de la naturaleza»
Ramón Margalef, ecòleg
Capítulo uno
Bosque tropical, República Centroafricana
El cazador busca a la presa,
la presa no busca al cazador.
El calor es húmedo. En la lejanía, se oyen cánticos al ritmo de los tambores que resuenan como lamentos. Se aproximan. Lentamente. Pero cada vez están más cerca...
Un súbito y largo silencio da paso a los gritos de los guerreros que desgarran la quietud de la noche. La furia se abate sobre el pueblo. Implacable. Injusta.
Los agresores se entregan al genocidio. Humillan, degradan. A golpes de machete, decapitan, mutilan. Lanzan granadas, todo arde a su paso. Las llamas se alzan altivas y el humo, enseguida, invade el aire que se vuelve irrespirable.
—¡Corre, Naorine, corre! —grita su madre—. ¡Puedes hacerlo, huye lo más lejos que puedas, donde no consigan encontrarte!
—¡No puedo, mamá, no puedo! ¡Las piernas no me obedecen! —repite la niña, asustada.
—Donde no consigan encontrarte, donde no consigan encontrarte... —responde el eco de la voz materna hasta que de él sólo queda una huella amarga y lejana.
Por fin, Naorine echa a correr, pero, en aquel preciso instante, una mano enjuta y fuerte la atrapa. La agarra fuertemente por el brazo, obligándola a darse la vuelta y mirarle, fijamente.
Naorine choca con unos ojos grandes y profundos, negros como un abismo donde no hay ni un atisbo de clemencia.
El soldado ríe dejando entrever unos dientes blanquísimos que contrastan con su negra piel. Alza el brazo, enarbola un machete y lo deja caer diligente sobre su cuello.
Oscuridad. Olvido.
Naorine chilla.
Y el grito la despierta. Trastornada por la pesadilla y jadeando, se incorpora sobre la alfombra donde está echada. La desazón y el bochorno de la calurosa noche del mes de junio la han hecho sudar. Poco a poco, como siempre, recobra la calma y la respiración recupera su buen ritmo. Del exterior de la cabaña le llegan los sonidos silvestres que la arropan. El griterío de los animales se mezcla con el susurro de la espesa vegetación tropical. Bosques de caucho, guareas y palmas rodean la pequeña cabaña, hecha de barro con ramas entrecruzadas y cubierta de paja. Aún es noche cerrada. La luz de la escasa luna, que no consigue abrirse paso entre el ramaje, le permite percibir que todo está en orden, en paz. Todos duermen. A su lado, el pequeño Yaboué se chupa el dedo y emite suaves ronquidos mientras duerme plácidamente apoyado en su madre, Neogane, que abraza a Chinchiguane, que pronto cumplirá cuatro años. Y, en el otro extremo de la cabaña, intuye la presencia de Kanga, hermano de Yaboué y Chinchiguane. Kanga quiere ir a dormir a otra cabaña, con los hombres, pero Neogane dice que no irá allí hasta que no cumpla nueve años. Y, de momento, sólo tiene siete.
Por suerte, hoy Naorine no los ha despertado. A veces, Kanga se ríe de ella; le reprocha que ya es demasiado mayor para tener pesadillas, que una muchacha a los quince años ya no debe llorar. Tal vez tenga razón, pero no puede evitarlo. Cuando lo hace, su madre le riñe y le explica que es muy triste que no te quede nadie de tu familia, la familia que Naorine perdió en aquella pesadilla.
Afortunadamente encontró a Neogane. Ella la acogió cuando Kanga tenía tres años. Su marido también la aceptó de buen grado; sin embargo, por desgracia, no pudieron compartir juntos demasiado tiempo. Un par de meses después de nacer Yaboué, murió víctima, dicen, de los malos espíritus. Un médico blanco dijo que había sido a causa de la enfermedad del sueño, que tenía que haber ido al hospital. Tal vez sí. A Naorine, de vez en cuando, le gusta ir al hospital de la capital y escuchar lo que dicen los médicos y las enfermeras. Le gusta ese oficio. El viejo Otomba no cree en la medicina de los hospitales. Naorine, sí. Aunque durante muy poco tiempo, ella fue a la escuela de Bangui mientras vivía con sus padres y aprendió algunas cosas. Otomba, no, y por esa razón, desconfía de ellos. Sin embargo, el anciano es muy sabio y Naorine lo quiere como si fuese su abuelo. Cuando huyó de la matanza, fue él quien le brindó protección en el interior del bosque. Aquí, en el poblado, alzado en un claro en los límites de la selva, convive con un centenar de personas que también se vieron obligadas a huir. Otomba es el jefe del grupo. Este privilegio le corresponde porque es el más anciano y porque, a lo largo de su vida, ha demostrado valentía y sabiduría. Otomba siempre ha vivido en la selva. Es descendiente de un clan que no cree en nada de lo que, desde hace tiempo, ha ido aportando el hombre blanco. Por esta razón se aparta de él y acoge a todos los que huyen de su influencia.
Naorine piensa que, a pesar de todo, ha tenido suerte. Salvó la vida y tiene una nueva familia. No obstante, con frecuencia, le invade la melancolía y echa de menos a los suyos. Querría que todo fuera como antes, como cuando era pequeña y vivía en Bangui, la capital.
Han pasado cuatro años desde su tragedia, pero el recuerdo es tan intenso aún que le da la impresión de que lo acaba de vivir. Teme que no lo podrá superar nunca.
Antes, Naorine era una niña muy alegre. Siempre sonreía. Y, con frecuencia, la sonrisa se transformaba en una explosión de risas, de ganas de vivir. Aunque en su casa vivían modestamente, no les faltaba nada fundamental. No sabe muy bien cuál era el oficio de su padre. Sólo recuerda que siempre olía a madera, como algunos de los árboles que hay en el bosque, los que dan caucho. Cuando los mira piensa en él, le hacen sentir su presencia y eso la reconforta. Su madre..., su recuerdo le duele más, tal vez porque fue el último rostro querido que vio con vida. Ella hizo que se escondiese en la leñera. Fue fácil. Naorine, con once años, era pequeña y menuda. Lástima que Morine, su hermana mayor, no cupiera allí también y que Niamé, el pequeño, no dejase de llorar y agarrarse a las faldas de su madre.
Hacía tiempo que, en Bangui y otras ciudades, los disturbios cada vez eran más frecuentes. Naorine escuchaba a los adultos hablar del tema, pero, por aquel entonces, para ella era más importante ocuparse de jugar, de ayudar a su madre o cuidar de Niamé. Tener a su familia le bastaba, no podía imaginar que algún día le faltase. Y la primera vez que experimentó ese sentimiento, que le provocó auténtico terror, ya fue demasiado tarde para ponerle remedio.
Sucedió un atardecer. Su padre entró en casa con el rostro desencajado (¿era posible que su padre tuviese miedo?) y les dijo que era preciso que se escondiesen, que no tenían tiempo de irse. Sin embargo, y gracias a su madre, sólo pudo hacerlo ella. Todo sucedió de forma muy rápida y precipitada.
«Cuando no oigas ningún ruido, sal y corre, huye muy lejos, al bosque», le dijo su madre. Naorine entonces no la entendió. Tiempo después, comprendió que su madre sabía que no había escapatoria. Y si por casualidad alguno de ellos podía salir con vida era ella, que era rápida y ligera como una gacela. Cabe decir que era la mejor de la escuela. Incluso los chicos la envidiaban. No les importaba que los superase en otras materias, como en las lenguas, por ejemplo, ya que tenía mucha facilidad aprendiendo sango, la lengua Centroafricana, y francés, pero les dolía que fuese tan buena corredora. Jamás habría pensado que las piernas le salvarían la vida.
«Cuando no oigas ningún ruido», le había dicho. Y así lo hizo. Después de una espera que se hizo interminable y de escuchar todos los sonidos que puede tener la muerte, se hizo el silencio, más terrible aún que los gritos de horror de sus padres y hermanos y que los alaridos de los bárbaros que los atacaban.
Esperó. El aviso de su madre y el instinto de supervivencia la ayudaron a hacerlo.
Cuando salió de su escondite, deseó estar muerta o al menos ciega, para no ver cómo la muerte, una muerte horrible y cruel, se había apoderado de su casa.
Con el tiempo, reconstruyó la tragedia y, al hacerse mayor y hablar con otras personas que también habían sufrido situaciones similares, descubrió que su madre y su hermana también habían sido violadas.
«Huye muy lejos, al bosque», le había dicho su madre. Pero no podía. Naorine recuerda que al humedecérsele las piernas, ya que se le escapó la orina del miedo que sentía, fue consciente de que aún estaba viva. Y que aquello no era justo.
No quería quedarse allí, quería olvidar cuanto antes mejor lo que acababa de ver. Pero seguía inmóvil, horrorizada, sin fuerzas para mover ni un solo dedo.
El ruido de las pisadas que provenían de unas botas militares que se acercaban la agarrotaron aún más.
—Vaya..., ha quedado una pequeña rata... Mira por dónde, si no hubiese echado de menos el reloj que seguramente se me ha caído en este estercolero, no te habría visto —dijo un hombre, un soldado que sostenía en la mano un machete ensangrentado.
Se le acercó burlón, disfrutando de la expresión de terror de Naorine, que retrocedió un paso.
—¡Oh! ¿Tal vez quieres irte? —se rió de ella.
De reojo, Naorine vio el rostro de su madre con los ojos abiertos.
«Corre, huye», parecía decirle.
Y, como accionada por un resorte, echó a correr mientras el soldado, sorprendido, llegó tarde con su golpe de machete y tan sólo cortó el aire. Sin embargo, furioso, la siguió. Pensó que atraparía con facilidad a una niña. Se equivocó, pues la menospreció. El soldado no sabía que Naorine era muy veloz.
—¡Te encontraré, maldita rata! Estés donde estés, te escondas donde te escondas —vociferaba.
Pero Naorine ya había huido.
Neogane se despierta y ve que Naorine no está a su lado. Como otras veces, debe de haber tenido pesadillas y, a pesar de estar adormilada, sale a buscarla.
Está allí mismo, al lado de la cabaña, sentada en el suelo, descalza, con el rostro oculto y los rizos del pelo acariciándole las negras rodillas que tiene dobladas debajo del camisón blanco que ella misma le tejió. Inconscientemente, los dedos de Naorine tiran con fuerza del dobladillo del camisón, como si tuviese frío. Seguramente, no es el frío lo que la empuja a esconderse debajo de cualquier cosa, aunque sea un fino camisón de algodón blanco, sino el miedo.
Neogane se acerca a ella y la acaricia con ternura.
—Naorine, no pasa nada...
La mirada de Naorine es de desconcierto, casi de desesperanza.
—Tienes que tener confianza, llegará un día, y tal vez no sea muy lejano, que tu sueño será tranquilo.
La abraza con más fuerza y le canta una nana, como la que hace unas pocas horas ha cantado a los pequeños. La voz, suave y cadenciosa, sale de su boca, sin ningún esfuerzo, ni siquiera tiene que pensar para cantarla. Lo ha hecho tantas veces...
Naorine apoya la cabeza sobre su hombro y es ella quien canta ahora, tomando el relevo. Afortunadamente, se ha ido calmando.
Pobre criatura, Neogane la encontró un día mientras recogía frutos en el bosque. Se había levantado muy temprano porque aquella mañana, además de recoger los frutos habituales, tenía que hacer sangrar los árboles para extraer de ellos el vino de palma de la savia de las palmeras. De pronto, oyó un extraño ruido. A pesar de la multitud de sonidos que resonaban en la selva, Neogane los conocía casi todos. Sin embargo, aquello parecían lamentos, gritos ahogados, lanzados contra el verdor infinito. Primero pensó que eran los espíritus del bosque. Tal vez un alma medio corpórea que vagaba entre los árboles. Tal vez era un espíritu maligno que en vida había osado romper la armonía de la existencia con algún hecho reprobable o se habría atrevido a enfurecer a los antepasados y éstos, como castigo, le habían condenado a la soledad de la selva por siempre jamás. Todo el mundo sabe que en el bosque, además de Tore, el dios supremo, generoso y bondadoso que les ofrece cada día los bienes animales y vegetales del bosque para sobrevivir, viven los espíritus de la floresta, que guían el alma de los muertos. Por suerte, pronto descubrió que aquellos gemidos no provenían de almas errantes sino de la voz temblorosa de una niña que se escondía detrás de las piedras. La debilidad a causa de la desnutrición que sufría no le permitía levantarse, ni siquiera gritar con fuerza. El cabello lleno de rizos enredados, desesperadamente desordenados, empapados en sudor, enmarcaba una cara dulce, fatigada, de ojos grandes y nobles. Unos tímidos gritos salieron de los pálidos labios de Naorine, tan fríos como la roca donde se apoyaba, vencida. Pocas horas después, la niña yacía en la cama de Neogane, al lado de sus hijos. Su juventud hizo que se recuperase con rapidez y pronto entró a formar parte de su familia, una familia posteriormente mutilada cuando el sueño maldito se llevó a Yosé, el marido de Neogane, muy lejos. Con los espíritus.
—Estoy bien, Neogane, entremos, pronto se hará de día. No quiero que dejes de dormir por mi culpa.
—Tampoco puedo dormir si sé que tú no lo haces. Pero tienes razón, es preciso que aprovechemos el poco tiempo que nos queda. Mañana será un día cansado... Deberías acompañar a Janine al hospital, podéis aprovechar que algunos hombres van a ir al mercado y marchar con ellos.
—Janine es...
—Sí, es la chica que, hace unos días, vino con el último grupo de refugiados. Me parece que no está bien, se lo hemos preguntado pero no quiere decir lo que le pasa. Tal vez a ti te lo dirá...
—No sé, intenté hablar con ella y huyó. Me parece que tiene miedo. Me duele, porque imagino cómo se debe de sentir.
Avenida Boganda, Bangui, República Centroafricana
Sólo los pies del viajero
conocen el camino.
Un europeo camina por la capital de un país que pisa por primera vez. Su apariencia contrasta notablemente con la de los nativos. No es habitual ver por allí a un hombre blanco, rubio y con los ojos azules. Le miran con reserva y no es sólo por el color de su piel, es su aire descarado, de adolescente impertinente que, a pesar de tener treinta y seis años, aún manifiesta sin reservas.
El viento cálido abofetea un rostro mal rasurado y brillante a causa del sudor. Hace pocas horas que ha aterrizado en el fuertemente custodiado aeropuerto de Bangui, en un vuelo procedente de París, y un minibús le ha llevado al centro de la ciudad. A pesar de la pobreza, le sorprenden el encanto de la zona, el entramado multicolor que forman las calles, las casas y los arbustos en flor, que se mezclan entre sí sin ningún orden aparente. Se encuentra en la plaza de la República, en el centro de una ciudad que se extiende alrededor del río Oubangui hasta tropezar con las colinas del norte, cubiertas por una espesa vegetación. Sabe que el hotel que busca tiene que estar cerca. Ahora, lo que más desea es ducharse y cambiarse la ropa, que está tan empapada de sudor que se le pega desagradablemente al cuerpo. Antes, sin embargo, tiene como prioridad dirigirse a otra dirección, también céntrica, de la ciudad.
A pesar de que le apetecía estar en África, conforme avanza con una ligera bolsa de viaje y material fotográfico, duda de si ha hecho bien al aceptar este destino. El calor es apabullante, la inseguridad y la violencia en las calles están a la orden del día y tiene sospechas bien fundadas de la existencia de insectos con complejo de superioridad, todo ello mezclado con una pobreza soterrada que se palpa simplemente echando una sola ojeada... Y eso sin contar con la implacable furia devastadora del sida y la guerra. En definitiva, una ausencia total de glamour.
De todos modos, puesto que es un periodista especializado en situaciones conflictivas y escandalosas, no dudó ni un instante en aceptar la propuesta que le hizo el Paris Match, revista donde trabaja últimamente, de realizar un reportaje sobre la situación política actual del país. No obstante, y al margen del trabajo encargado, Jacques Breuil disfruta al realizar sus propias investigaciones unidas a un afán de aventura personal, lucro económico y... presencia femenina, su auténtico talón de Aquiles.
Breuil, de origen francés, ha pasado más de la mitad de su vida fuera de su país. El último trabajo lejos de Francia lo hizo en la India. Allí contribuyó a destapar la corrupción de una empresa multinacional dedicada a la aplicación de los cultivos transgénicos.
Ahora, le ha llevado a África el hecho de que en Europa apenas se sabe nada de lo que en realidad sucede en esta parte del mundo. Iraq, Irán, Afganistán, Israel, Palestina... están en boca de todo el mundo y de todos los medios de comunicación. Y esto sin contar con los «grandes»: Estados Unidos, Gran Bretaña, su propio país, Francia... Por el contrario, África continúa siendo inmensa, desconocida, y la República Centroafricana es, además y sin duda, uno de los países más pobres del mundo.
Sabe, por lo que se ha documentado, que la República Centroafricana es un país con escasa población a causa del éxodo que experimentó cuando sus habitantes fueron vendidos como esclavos a los europeos hasta bien entrado el siglo XIX. Más tarde, en el año 1880, los franceses anexionaron el territorio y, en 1910, lo convirtieron en parte de la Federación del África Ecuatorial Francesa. El problema, casi siempre es el mismo, es que explotaron a sus habitantes y al país sin aportarles infraestructuras para que pudiesen desarrollarse por sí mismos. La historia del país continúa con un panorama desolador, además de sufrir los abusos de los buscadores de oro y diamantes durante la Segunda Guerra Mundial. El hecho de conseguir la independencia en 1960 no mejoró las cosas y, desde entonces, el país ha vivido una serie de golpes de Estado que han contribuido a aumentar, más que nunca, la pobreza.
Jacques sabe que, actualmente, la República Centroafricana es un país minado por la corrupción y que atraviesa otro momento delicado. Ya hace años que dura y no parece que el conflicto pueda resolverse en breve. El presidente Ange-Félix Patassé, escogido y reelegido democráticamente en la década de los noventa, después de varios golpes de Estado, fue finalmente derrocado por el general Bozizé, que es quien ostenta el poder. Todo ello, evidentemente, con las nefastas consecuencias que comporta cualquier guerra civil y de la que siempre salen perjudicados los más inocentes.
Y ya se sabe, todo esto apenas aparece en los periódicos ni en la televisión. Estos últimos hechos sucedieron mientras el mundo miraba atentamente hacia Iraq.
Lo que le interesa a Breuil es encontrar algo más jugoso que comprometa a algún político o militar. Y por lo que parece, aquí, como en cualquier parte del mundo, seguramente la gente puede ser comprada para obtener información. Una información que podrá obtener, o al menos en parte, es lo que desea, aquí mismo, en el edificio que tiene delante.
Jacques Breuil se detiene, atraviesa la avenida Boganda, la calle más comercial de la ciudad, deja la bolsa en el suelo y comprueba otra vez la dirección. Sí, es aquí. Aunque, en realidad, no esperaba que fuese este tipo de local, de tienda, mejor dicho. Sin embargo, ya le gusta que la vida le ofrezca sorpresas. Por otra parte, si lo piensa mejor, incluso es adecuado.
El periodista mira a través del escaparate, pero no puede distinguir nada con claridad. En el exterior, la luz del sol es muy intensa y el cristal le devuelve la imagen de un hombre atractivo a pesar de llevar la camisa arrugada, empapada en sudor, que se escapa por debajo de un chaleco también arrugado. Unos pantalones beige y unas botas negras de piel completan el vestuario de un hombre presumido, que disfruta al verse reflejado en el cristal del escaparate. En el interior, por el contrario, parece que estén a oscuras. Tal vez está cerrado. Con alivio comprueba que no, que está abierto. Sin embargo, aún tiene dudas, le extraña que el individuo que le interesa ver esté aquí dentro. Y comprueba de nuevo la dirección.
Hace rato que Ngan Bekelé observa a un hombre blanco que mira por los cristales del escaparate de su establecimiento. ¿Qué querrá? No tiene el aspecto de ser un cliente... Intenta ignorarle y continúa admirando satisfecho el pedido que acaba de recibir. Los clientes no quedarán decepcionados. Buena madera, buena talla... Unos ataúdes perfectos.
Tuvo una buena idea cuando decidió, hace cosa de tres años, abrir una funeraria con todos los elementos necesarios e imprescindibles para el ritual mortuorio. Le va muy bien. Por desdicha, la desgracia de unos es beneficiosa para otros. Y él está entre estos últimos. Un negocio sólido y en absoluto arriesgado. En alza, sí señor. Los muertos no cesan de aumentar. Y no sólo a causa de la guerra civil. Todo tipo de enfermedades, el sida especialmente, diezma a una población debilitada desde hace bastante tiempo.
Los cristianos son los clientes perfectos, los que gastan más. Quieren un buen ataúd, que sea de madera de calidad. Él les ofrece una buena envoltura que, al menos, tranquilizará algunas conciencias convencidas de que le han ofrecido un último regalo al muerto.
Su mujer, Josephine, ha aprendido a maquillar a los cadáveres. Lo hace muy bien. Algunos muertos mejoran notablemente, incluso lucen más que en vida. Los buenos oficios de Josephine son otro éxito añadido al negocio. Les va bien, sin duda. Bendito sea el dios que los protege. Sea cual sea.
Aunque hace gala de agnóstico, Ngan Bekelé sigue un antiguo ritual aprendido de sus antepasados, antes de poner los ataúdes en venta. De esta forma, libra a la madera de cualquier espíritu maligno. No está convencido del todo, pero tal vez sea esto lo que hace que el negocio vaya bien.
Al fin, el hombre blanco se ha decidido a entrar.
—Bonjour, monsieur...
Habla un francés perfecto, seguramente es francés.
—Buenos días... ¿Desea un ataúd, señor? ¿Una lápida? ¿Esquelas tal vez? Le enseñaré el muestrario — dice, sospechando que no querrá nada de lo que le acaba de ofrecer.
El forastero no contesta, le mira, sonríe. Ngan no sabe cómo interpretar esta sonrisa. Echa una ojeada a la tienda después de indicarle con un gesto que mirará lo que tiene expuesto.
¿Por qué lo hace si no comprará ni encargará nada?
No obstante, Ngan aprovecha para observarle. Cuando entra alguien en la tienda, adivina fácilmente qué es lo que desea. Le gusta observar el comportamiento humano. La mayoría de los que entran en su establecimiento tiene cara de desconcierto, generalmente bañada en tristeza, incluso desconsuelo. Muchos de ellos han perdido a un ser querido; si no fuese así, no querrían nada, les daría igual que se pudriese en cualquier parte. Sin embargo, no siempre hay afecto. A veces, en sus clientes sólo ve compromiso o interés. Aunque la codicia conduce a enterrar al muerto muy pronto; hay un afán por quitárselo de encima, no sea que el muerto se arrepienta de ello y vuelva a la vida.
Ngan contempla al extranjero con desconfianza. Aparte de cuatro locos idealistas, ha aprendido que los blancos sólo buscan su propio interés. Y éste no tiene aspecto ni de voluntario en misión humanitaria ni de misionero.
—¿Desea algo el señor? —insiste, harto de verle curiosear.
—Oh, disculpe..., bonitos ataúdes... Incluso me entran ganas de escoger uno..., tal vez más adelante... Perdone, no me haga caso, debe de ser cosa del jetlag...
Seguidamente, cambia el registro burlón por otro completamente serio:
—Usted debe de ser el señor Ngan Bekelé; un buen amigo me ha dado su dirección —dice mostrándole una tarjeta en la que, aparte de su nombre escrito a mano, hay impreso el del mencionado amigo.
Ngan mira la tarjeta sin interés.
—Perdone otra vez, no me he presentado: me llamo Jacques Breuil y... busco a Paul Denant —dice mirándole a los ojos.
Fijamente.
Pero Ngan continúa impasible.
Sin perder más tiempo, el periodista saca de uno de los bolsillos del chaleco algo de dinero y lo deja sobre la mesa.
El rostro de Ngan cambia. Es sensible al dinero, no puede evitarlo, hay cosas que se llevan en la sangre. Sin embargo, esta situación no le gusta en absoluto, no quiere más líos. Decidió apartarse de ellos cuando abrió la tienda y no será este blanco quien acabe con su buena estrella. No obstante, se lo piensa y opina que lo que le pide no le compromete, al menos no mucho. Y el montón de dinero es lo suficientemente tentador como para correr un pequeño riesgo.
—Escúcheme bien, porque no lo volveré a repetir — responde al fin Bekelé—: en Damara, al norte de Bangui, hay un equipo móvil de Hopeful. Le encontrará allí.
—¿Paul Denant..., en una ONG? —pregunta el forastero casi partiéndose de risa.
Ngan hace como si ignorase su pregunta.
—Y ahora, si es tan amable... Tengo mucho trabajo —se excusa, aunque después de recoger el dinero de encima de la mesa.
El periodista sonríe, ¿se burla, tal vez?, hace un gesto de despedida con la mano, deja una tarjeta, imagina que la suya, sobre el mostrador y, cargándose de nuevo la bolsa, se dispone a salir de la tienda. Sin embargo, antes de hacerlo, comenta:
—Bonitos, los ataúdes, le haré propaganda.


















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










