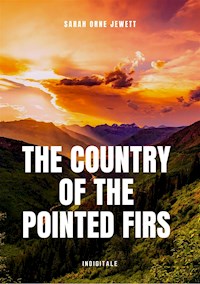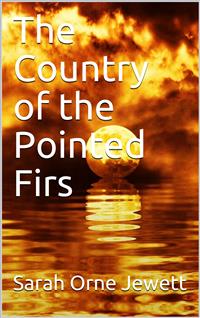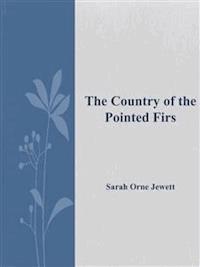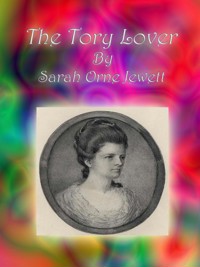6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dos Bigotes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Definida por Henry James como "una pequeña y hermosa obra maestra" y considerada como un clásico incontestable de las letras anglosajonas del siglo XIX, La tierra de los abetos puntiagudos es la gran novela de Sarah Orne Jewett, una de las voces más respetadas de la literatura regionalista estadounidense. El verano acaba de empezar y a la localidad costera de Dunnet Landing llega una escritora en busca de un lugar tranquilo donde refugiarse del ajetreo de la ciudad y poner punto final a su libro. Allí alquila una habitación en casa de la señora Todd, una experta botánica que vende remedios caseros preparados con las plantas de su jardín y con la que entablará una profunda amistad. Ella será la encargada de introducirla en la vida social de una comunidad que parece discurrir aislada bajo la imponente presencia de los abetos a los que alude el título. Sarah Orne Jewett construye una magnífica novela que retrata con sensibilidad y nostalgia un mundo en vías de desaparición, y nos presenta una memorable galería de personajes femeninos: mujeres independientes y de gran entereza que defienden su derecho a la soledad y que tejen una firme red de cuidados y afectos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
La tierra de los abetos puntiagudos
La tierra de los abetospuntiagudos
Sarah Orne Jewett
Traducción de Raquel G. Rojas
Primera edición: septiembre de 2015
Título original: The Country of the Pointed Firs
© de la traducción: Raquel G. Rojas
© de esta edición: Dos Bigotes, a.c.
Publicado por Dos Bigotes, a.c.
www.dosbigotes.es
isbn: 978-84-943559-6-7
Depósito legal: M-29538-2015
Impreso por Solana e hijos Artes Gráficas, s.a.u.
www.graficassolana.es
Diseño de colección:
Raúl Lázaro
www.escueladecebras.com
Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, deberá tener el permiso previo por escrito de la editorial.
Impreso en España — Printed in Spain
I. El regreso
Había algo en el pueblo costero de Dunnet que lo hacía más atractivo que otras aldeas marítimas del este de Maine. Quizás era el simple hecho de la familiaridad con aquel lugar lo que lo hacía tan cautivador y otorgaba tanto interés a su litoral rocoso, a sus umbríos bosques y a las pocas casas que parecían firmemente encajadas, como clavadas con los propios árboles, entre las cornisas montañosas que había junto al puerto. Estas casas sacaban el máximo partido de sus vistas al mar, y sus pequeños jardines se llenaban con la alegría de una resuelta profusión de flores. Las altas y estrechas ventanas paneladas en lo alto de los escarpados gabletes parecían observar con ojos sagaces la bahía, y más allá el horizonte, o recorrer la costa en dirección norte, con su fondo de píceas y abetos balsámicos. Cuando uno conoce un pueblo como este y su entorno, es como si conociera a una persona. El amor a primera vista es tan repentino como rotundo, pero construir una verdadera amistad puede ser labor de toda una vida.
Tras una primera y breve visita hacía dos o tres veranos, durante un viaje en velero, volvía una enamorada de Dunnet Landing para encontrar las mismas costas de abetos puntiagudos, el mismo pueblo pintoresco con sus complejos convencionalismos, esa mezcla de sentimientos de saberse lejos de todo pero tener la convicción un tanto infantil de ser el centro del universo, que atesoraba en su recuerdo. Una tarde de junio una única pasajera desembarcó del vapor que llegó al muelle. La marea estaba alta, había una multitud considerable de espectadores, y la sección más joven de aquella comitiva la siguió con curiosidad contenida por la angosta calle que subía hacia la pequeña villa de brisa salina y blancos listones de madera.
II. La señora Todd
Más tarde, solo encontré una pega al alojamiento que había elegido para pasar el verano, su absoluta falta de recogimiento. Al principio, la diminuta casa de la señora Almira Todd, que daba a la calle por la parte trasera, parecía bastante apartada y resguardada del ajetreo del mundo exterior tras un tupido jardincito en el que todo tipo de exuberantes plantas, dos o tres alegres malvarrosas y saxífragas urbanas se apelotonaban contra el muro de piedras grises. Era un jardín algo extraño, desconcertante para una forastera, pues las escasas flores estaban en clara desventaja respecto a tanto verdor, pero pronto descubrí que la señora Todd sentía verdadera pasión por las hierbas, tanto silvestres como cultivadas, y que la brisa marina entraba en aquella casa impregnada no solo de eglantina y mejorana, sino también de melisa, salvia, borraja, menta, ajenjo y abrótano. Y si tenía que ir hasta el rincón más alejado de aquella pequeña urdimbre de hierbas, la señora Todd pisaba el tomillo y su aroma se hacía notar entre todos los demás. Era una mujer muy corpulenta, y si algún esbelto tallo conseguía eludir sus pies, sus voluminosas faldas lo doblegaban. Siempre sabías cuándo andaba por allí, incluso si aún estabas medio dormida por la mañana, y en solo unas semanas podías decir en qué rincón exacto se encontraba en cada momento.
En un lateral del huertecillo crecían algunas hierbas rústicas de propiedades medicinales, grandes tesoros y curiosidades, entre otras más comunes. Su olor extraño y acre despertaba vagos recuerdos de un pasado olvidado. Quizás algunas formaran parte, en otro tiempo, de misteriosos ritos sagrados, depositarias a través de los siglos de una sabiduría mística, pero ahora solo eran modestas tisanas preparadas con melaza, vinagre o licor en un pequeño caldero sobre el fogón de la señora Todd, que las dispensaba a los vecinos afligidos que a menudo llamaban a su puerta de noche, casi a hurtadillas, con sus botellitas de aspecto anticuado para que se las rellenara. Una de estas panaceas era el remedio indio, que no costaba más de quince centavos. A veces podía oír cómo susurraba instrucciones a sus clientes cuando pasaban bajo la ventana. La mayoría de los remedios permitían que el comprador se fuera de la cocina sin consejos especiales, pues la señora Todd sabía ahorrarse trámites innecesarios, pero sobre algunos daba determinadas advertencias desde la puerta y para otros tenía incluso que acompañar su acción sanadora murmurando largas series de indicaciones hasta llegar a la verja del jardín, con cierto aire de misterio y trascendencia hasta el último momento. Puede que no solo se ocupara de las dolencias cotidianas de la humanidad, a veces parecía que el amor y el odio, los celos y los vientos desfavorables en el mar pudieran encontrar también su propia cura en las extrañas y asilvestradas plantas del jardín de la señora Todd.
El médico del pueblo y esta diestra herbolaria tenían una estupenda relación. Puede que el buen hombre ya contara con tener que contrarrestar más tarde los efectos adversos de algunas de estas pociones, pero en cualquier caso, pasaba por allí de cuando en cuando y saludaba a la señora Todd por encima de la cerca de madera. La conversación se desviaba en seguida a lo profesional, tras las imprescindibles palabras de cortesía, y mientras jugueteaba con alguna ramita de dulce aroma entre sus dedos hacía insinuaciones jocosas sobre, por ejemplo, la fe en el tratamiento continuado con elixir de eupatorio, en el que mi casera depositaba tal confianza como para comprometer alguna vez la vida o las capacidades de sus respetables vecinos.
Llegar al más tranquilo de los pueblos costeros a finales de junio, cuando apenas sí había empezado la agitada temporada de recolección de hierbas, era llegar al inicio del momento álgido en la elaboración de la tradicional cerveza de pícea de la señora Todd. Esta refrescante bebida había llegado a alcanzar una extraordinaria perfección gracias a una larga serie de experimentos y había adquirido una inmensa fama local, de manera que los ingredientes se le agotaban tan rápido que tenía que reponerlos continuamente. Por diversos motivos, los días de retiro y libres de interrupciones que iba buscando resultaron escasos en este, por lo demás, encantador rincón del mundo. Mi anfitriona y yo habíamos llegado a un ventajoso acuerdo según el cual yo tomaría un sencillo almuerzo frío a mediodía pero me resarciría con una generosa cena caliente, para la cual la inquilina se veía a veces corriendo calle abajo con una ristra de peces en la mano. Pronto se vio que este acuerdo dejaba margen de sobra para que la señora Todd recorriera bosques y prados en busca de sus hierbas. La llegada de clientes que solicitaban cerveza de pícea era constante en los días de calor, y también había mucha demanda de otros jarabes y elixires reconfortantes con los que mi insensata curiosidad durante los primeros días en la casa me había hecho familiarizarme. Como sabía que la señora Todd era viuda y apenas tenía este modesto negocio y el alquiler de una hambrienta huésped para mantenerse, no costaba entregarle de inmediato la propia energía y todo el interés, hasta que se convirtió en rutina que ella saliera al campo siempre que hacía buen tiempo mientras la inquilina atendía las visitas urgentes.
Entre los esporádicos e instructivos paseos con la señora Todd y ejercer de socia en sus frecuentes ausencias, julio se me pasó volando y no fue hasta una noche en la que me vi, orgullosa y satisfecha, entregándole los dos dólares y veintisiete centavos que había cobrado ese día, cuando me acordé de que tenía que escribir y de que ya llevaba mucho retraso. Iba a necesitar mucha fuerza de voluntad para renunciar a todas aquellas magníficas recompensas, después de haber recibido aquellos gestos de cariño, de haber sido agasajada con las primeras setas de la temporada para cenar, de haber sentido la gloria de conseguir dos dólares y veintisiete centavos en un solo día. Los trabajos literarios siempre se ven contrariados, en el mejor de los casos, por la incertidumbre, y hasta que no oí la voz de mi conciencia con más fuerza que el mar de la cercana playa de guijarros no le comuniqué a la señora Todd mi desagradable retirada. Ella se mostró más cariñosa que nunca, aunque algo melancólica, y me pareció tan decepcionada como me esperaba cuando le dije con franqueza que ya no podría disfrutar de lo que llamábamos «recibir visitas». Sentí que era una crueldad para todo el vecindario restringir su libertad en el momento más importante de la recolección de las diferentes hierbas silvestres con las que tanto contaban para aliviar sus dolencias invernales.
—Bueno, querida —me dijo apenada—, me ha venido muy bien que estuviera aquí. Hacía años que no tenía una temporada así, pero tampoco había tenido a nadie en quien confiar de esta manera. Le faltan algunas cualidades, pero con el tiempo ganaría en criterio y experiencia y sería muy competente en el negocio. Así se lo diría a quien me preguntase.
La señora Todd y yo no nos distanciamos por este cambio en nuestra relación, al contrario, esta pareció hacerse más íntima. No sé muy bien qué hierba nocturna era la que, en ocasiones, bien entrada la noche, desprendía una penetrante fragancia, después de caer el rocío y cuando la luna estaba ya alta y llegaba una fresca brisa marina. Entonces la señora Todd debía de sentir la necesidad de hablar con alguien, y yo estaba más que encantada de escucharla. Las dos caíamos en una especie de embrujo y ella se quedaba fuera, al otro lado de la ventana, o venía hasta mi saloncito y me contaba alguna novedad trivial del día o, como sucedió una noche de neblina estival, aquello que guardaba en lo más profundo del corazón. Así fue como supe que una vez había amado a alguien de una posición social superior a la suya.
—No, querida, el hombre del que le hablo no podía permitirse pensar en mí de esa manera —me explicó—. Cuando éramos jóvenes su madre no veía bien la relación e hizo todo lo que pudo por separarnos. Luego la gente pensó que los dos tuvimos matrimonios adecuados, pero no fue lo que ninguno hubiéramos querido. Ahora los dos estamos solos otra vez y quizá podríamos tenernos el uno al otro. Él era mucho más que un simple marinero y le fue mejor que a la mayoría. Venía de buena familia y en la mía éramos gente sencilla y trabajadora. Hace años que no lo veo y supongo que habrá olvidado lo que sentimos de jóvenes, pero el corazón de una mujer es diferente. Los sentimientos vuelven cuando crees que los has superado, tan cierto como que la primavera vuelve cada año. Además, siempre he sabido cómo tener noticias suyas.
Estaba de pie, en el centro de una alfombra trenzada de círculos negros y grises que, en la penumbra, parecían girar a su alrededor. Su estatura y su fuerte complexión, en aquella estancia de techo bajo, le daban el aspecto de una formidable sibila, mientras la extraña fragancia de aquella misteriosa hierba llegaba desde el jardín.
III. La escuela
Durante unos días los clientes habituales siguieron pasando por delante de mi ventana y, ya a punto de acabar la siega del heno, como la fama de la señora Todd estaba tan extendida, empezaron a llegar también forasteros del interior de la región. A veces acudía alguna joven y pálida criatura, como una anémona blanca languideciendo en pleno verano, en cuyo rostro la tisis había dejado su vívida y melancólica huella, pero con más frecuencia se dejaban ver dos corpulentas granjeras de piel curtida que detallaban sus síntomas a la señora Todd con gran escándalo y alborozo, alternando la complacencia de los chismes amistosos y los consejos médicos. Parecía que ellas mismas aportaban gran parte de sus conocimientos terapéuticos. Entonces comprendí cuál fue la escuela en la que mi casera había perfeccionado su don natural, pero el suyo era siempre el criterio que prevalecía, y sus últimas prescripciones, «Tómese un puñado de hisopo» (o de la hierba que fuera), se aceptaban con un respetuoso silencio. Una tarde, después de pasar un rato escuchando una conversación especialmente animada (imposible no escuchar sin tapones en los oídos), riéndome y con la pluma ociosa en la mano, decidí coger el sombrero y el cuaderno y alejarme de la tentación, salí atravesando el perfumado y verde jardín y subí por un polvoriento camino que llevaba a lo alto de la colina, hasta que por fin me detuve y miré hacia atrás.
La marea había subido, la amplia bahía estaba rodeada de oscuros bosques y las pequeñas casitas de madera se asomaban al muelle. La de la señora Todd era la última casa del camino que se adentraba desde el puerto. Las grises cornisas de aquella costa rocosa estaban cubiertas casi en su totalidad por un manto de hierba y por abundantes arrayanes y rosas silvestres. Desde allí podía ver las tierras altas del interior, salpicadas de granjas. Al borde de la colina se alzaba una pequeña escuela de paredes blancas, algo deterioradas por la exposición al viento y a los demás elementos, que seguramente servía como punto de referencia para las gentes del mar, y desde cuya puerta había una hermosísima vista del océano y de la costa. Los escolares ya estaban de vacaciones pero nadie había cerrado la puerta con llave y, tras observar durante un buen rato por una de las ventanas que daban al mar y sentarme luego a reflexionar a la sombra de los mirtos cercanos, regresé al centro neurálgico del pueblo y, para diversión de dos de los próceres, hermanos y autócratas de Dunnet Landing, la alquilé durante el resto del verano por cincuenta centavos a la semana.
Aunque pueda parecer mezquino, el aislamiento del lugar resultó tener grandes ventajas, y allí pasé muchos días sin que nadie me molestara, acompañada tan solo por el viento que soplaba desde el mar y entraba por los altos ventanucos haciendo oscilar las pesadas contraventanas. Colgaba el sombrero y la cesta del almuerzo en un clavo que había junto a la entrada, como si fuera una colegiala, pero me sentaba en la mesa del profesor y me convertía en la máxima autoridad frente a todas esas filas de tímidos bancos vacíos. De vez en cuando una oveja se acercaba holgazaneando hasta la puerta y se quedaba allí un rato, con la mirada fija en el interior. Con la caída del sol, y sintiéndome una persona de provecho, bajaba de nuevo al pueblo y, normalmente a mitad de camino, podía percibir el aroma no ya de las hierbas del jardín, sino de la cena de la señora Todd. Las tardes en que había alguna reunión o algún acontecimiento público que requiriese su presencia, tomábamos el té muy temprano y me recibía a mi vuelta como si hubiera estado lejos mucho tiempo.
Alguna que otra vez me inventaba excusas para quedarme en casa mientras ella iba a alguna de sus largas excursiones, de las que regresaba tarde y con las manos llenas y el delantal cargado a rebosar. Era temporada de poleo, la escasa lobelia estaba en su punto álgido y el helenio empezaba a florecer. Un día la vi aparecer en la escuela, quizás en parte por la curiosidad que le despertaba mi trabajo, aunque me explicó que no había tanaceto en toda la región más vigoroso que el que crecía alrededor del colegio. Como lo pisoteaban durante toda la primavera, luego crecía con más fuerza, al igual que algunas personas tienen una juventud difícil pero están destinadas a dar lo mejor de sí mismas antes de morir.
IV. En la ventana de la escuela
Un día llegué a la escuela bastante tarde, pues había asistido al funeral de una vecina a la que conocía y a la que había visto apagarse poco a poco hasta que, en sus últimos días, tanto el doctor como la señora Todd habían tratado en vano de aliviar sus sufrimientos. El oficio se había celebrado a la una, y ahora, a las dos y cuarto, estaba yo de pie junto a la ventana de la escuela, observando el cortejo a lo lejos mientras recorría el camino de la costa. Iban a pie y, a pesar de la distancia que me separaba de ellos, podía reconocer a la mayoría de los dolientes de aquella solemne comitiva. La señora Begg se había ganado el respeto de sus vecinos y eran muchos los amigos que ahora la acompañaban hasta su última morada. Había crecido en una granja cercana, y las pocas veces que nos habíamos visto me había manifestado su descontento con la vida del pueblo. Allí en el muelle vivían todos demasiado pegados unos con otros para su gusto, y no podía acostumbrarse al constante murmullo del mar. Había llorado la muerte de tres maridos marineros y su casa estaba decorada con distintas curiosidades procedentes de las Antillas, multitud de conchas y refinados corales que habían traído de sus viajes a bordo de los barcos madereros. La señora Todd me había confiado la historia de nuestra vecina. De niñas habían pasado bastante tiempo juntas y, según sus propias palabras, «habían vivido tantas dificultades que conocían lo mejor y lo peor de la vida». Desde la ventana pude distinguir su voluminosa y afligida figura. Caminaba tan despacio que dividía el cortejo en dos, pues entorpecía el avance de los que iban detrás. Apenas se retiraba el pañuelo de los ojos, y sentí una gran compasión al saber que su dolor no era fingido.
Junto a ella, aunque con cierta dificultad, identifiqué a la única persona que me resultaba extraña y sin relación con aquel grupo, un anciano que siempre me había parecido algo enigmático. Reconocí su figura enjuta y encorvada. Llevaba un chaquetón estrecho y andaba apoyándose en un bastón, con la misma «inclinación a sotavento» que los árboles doblegados por el viento arriba en la colina.
Era el capitán Littlepage, a quien solo había visto una o dos veces hasta entonces, y siempre sentado, pálido y viejo, tras una ventana cerrada, nunca en la calle como ese día. La señora Todd siempre sacudía la cabeza con gesto circunspecto cuando le preguntaba sobre él, y decía que ya no era el mismo de antes, pero parecía guardar el resto con sus otros secretos. Bien podía el capitán haber sido una de aquellas plantas que crecían en cierto rincón del jardín, invadido por las babosas, cuyo misterio nunca logré que me desvelara, aunque una noche la descubrí cortándoles las puntas a la luz de la luna, como si fuera cosa de hechicería y no un remedio medicinal, como se hacía con las hojas más deterioradas de la sanguinaria.
Noté que mi casera trataba de seguir el ritmo de los pasos más ligeros del capitán, que parecía un viejo y extraño hombre-saltamontes. Detrás de ellos iba una mujercilla de corta estatura y muy impaciente, la que cuidaba de la casa del capitán aunque, según la señora Todd y algunos vecinos más, no lo hacía de la manera más apropiada. La gente del pueblo solía llamarla «la Mari Harris esa» cuando hablaban entre ellos, pero la trataban con cordialidad tensa si se la encontraban cara a cara.