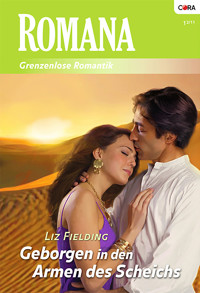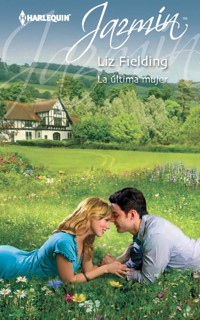
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Era la última mujer a la que pediría una cita Claire Thackeray: madre soltera y columnista de cotilleos a la espera de una exclusiva sobre el guapísimo multimillonario Hal North, el chico por el que estaba loca durante su adolescencia. Su gran temor: los hombres guapos que le aceleraban el corazón. Hal North: chico malo convertido en millonario, de vuelta en el pueblo que lo vio nacer como el nuevo propietario de la finca Cranbrook Park y decidido a dejar atrás su turbulento pasado. Su gran temor: las periodistas, especialmente las guapas, como su nueva vecina e inquilina, Claire Thackeray.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Liz Fielding. Todos los derechos reservados.
LA ÚLTIMA MUJER, N.º 2478 - septiembre 2012
Título original: The Last Woman He’d Ever Date
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Jazmín son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0811-9
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
CAPÍTULO 1
¿ESTÁ en venta Cranbrook Park?
El futuro de Cranbrook Park ha sido sujeto de constantes especulaciones durante esta semana, cuando la decisión del Ministerio de Hacienda de recuperar impuestos impagados despertó preocupación entre los acreedores.
La finca de Cranbrook Park, que contiene las ruinas de una abadía del siglo XII, ha estado ocupada por la misma familia desde el siglo XV. El salón original de estilo Tudor fue construido por Thomas Cranbrook y el parque, diseñado a finales del siglo XVIII por Humphrey Repton, está en el corazón de Maybridge. Tanto la mansión como la parcela han sido a menudo prestadas generosamente para eventos benéficos por el presente barón, sir Robert Cranbrook.
El Observer se ha puesto en contacto con los interesados para clarificar la situación, pero nadie ha querido hacer comentarios.
Maybridge Observer, jueves, 21 de abril
Sir Robert Cranbrook miró al otro lado de la mesa. Incluso en silla de ruedas y afectado por una embolia era un hombre impresionante, pero le temblaba la mano mientras tomaba el bolígrafo que le ofrecía su abogado para entregar con una firma siglos y siglos de riqueza y privilegios.
–¿También quieres una prueba de mi ADN, chico? –le espetó, tirando el bolígrafo sobre la mesa. Tenía dificultades para hablar, pero en sus ojos brillaba el arrogante desdén que daban quinientos años de poder–. ¿Estás dispuesto a arrastrar el nombre de tu madre por los juzgados para satisfacer tus pretensiones? Porque si es así, impugnaré tu derecho a heredar mi título.
Incluso después de haberlo perdido todo seguía pensando que su nombre y su título de barón significaban algo…
La mano de Hal North era firme como una roca mientras tomaba el bolígrafo para firmar el documento, inmune a ese insultante «chico».
Cranbrook Park no significaba nada para él más que un medio para conseguir un fin. Él era quien controlaba la situación, forzando a su enemigo a sentarse y mirarlo a los ojos, a reconocer el cambio de poderes. Esa era satisfacción suficiente.
Casi suficiente.
El peón de Cranbrook, Thackeray, no había vivido para ver aquel momento, pero su hija era a partir de aquel instante su inquilina y echarla de allí cerraría el círculo.
–No puede permitirse el lujo de litigar conmigo en los tribunales, Cranbrook –le advirtió, devolviéndole el bolígrafo al abogado–. Le debe hasta su alma a Hacienda y sin mí sería un hombre arruinado viviendo de la caridad.
–Señor North… –empezó a decir el abogado.
–No tengo interés en exigir que se porte como un padre. Se negó a reconocerme como hijo cuando hubiera significado algo –siguió Hal, sin hacerle caso. Eran solo Cranbrook y él enfrentándose con el pasado, nada más importaba–. Y yo ni necesito su apellido ni quiero su título. Al contrario que usted, yo no he tenido que esperar que mi padre muriese para ocupar mi sitio en el mundo, para ser un hombre.
Hal tomó la escritura de Cranbrook Park, un pergamino atado con una cinta roja que llevaba el sello real.
–No le debo mi éxito a nadie. Todo lo que tengo, todo lo que soy, incluyendo la propiedad que usted ha perdido por desidia, me lo he ganado trabajando, haciendo cosas que usted siempre ha creído despreciables. Cosas que podrían haberle servido para no perder Cranbrook Park y que lo hubieran salvado si fuese un hombre de verdad…
–Eres un vulgar ladrón….
–Y ahora ceno con presidentes y primeros ministros mientras usted espera encontrarse con Dios en un mundo que ha quedado reducido a una habitación con un tiesto, en lugar del parque creado por Humphrey Repton para uno de sus ancestros más avispados.
Hal se volvió hacia el abogado y le tiró la vieja escritura como si fuera un papel sin valor antes de levantarse.
–Piense en mí sentado frente a su escritorio mientras hago mío ese mundo, Cranbrook. Piense en mi madre durmiendo en la cama de la reina, sentada a la mesa donde sus antepasados halagaban a reyes en lugar de servirlos –le dijo, mirando alrededor–. Hemos terminado.
–¡Nada de eso! –sir Robert Cranbrook se agarró a la mesa para ponerse en pie–. Tu madre era una fulana que se gastó el dinero que le di para que se librase de ti y luego te usó como chantaje para mantener al borracho de su marido –le espetó, apartando al abogado cuando intentó sujetarlo.
Hal North no se había convertido en multimillonario dejando que lo traicionaran sus emociones, de modo que se mantuvo inexpresivo, las manos relajadas escondiendo lo que sentía.
–No se puede chantajear a un hombre inocente, Cranbrook.
–Pero no tuve que presionarla para que volviese. Era mía, comprada y pagada.
–Hal… –empezó a decir el abogado–. Vámonos.
–Dormir en una cama hecha para una reina no cambiará lo que es y ni todos los millones del mundo harán que tú dejes de ser lo que eres: basura –siguió sir Robert, señalándolo con el dedo–. Tu odio hacia mí te ha empujado durante todos estos años, Henry North, y como ahora tienes todo lo que siempre habías soñado crees que me has ganado la partida. Pero ese odio te comerá vivo. Disfruta de este momento porque mañana te preguntarás si merece la pena levantarse de la cama –siguió Cranbrook–. Tu mujer te dejó, no tienes hijos. Tú y yo somos iguales…
–¡Nunca!
–Iguales –repitió sir Robert–. No se puede luchar contra la herencia genética –añadió, sus labios curvándose en una parodia de sonrisa–. En eso es en lo que pensaré cuando tengan que alimentarme a través de un tubo –siguió, dejándose caer de nuevo sobre la silla de ruedas– y seré yo quien muera riéndose.
Claire Thackeray giró su bicicleta hacia la entrada de Cranbrook Park.
El cartel que prohibía el paso de vehículos estaba tirado en el suelo y, como llegaba tarde a trabajar otra vez, no se molestó en bajar de la bicicleta.
No tenía por costumbre saltarse las reglas, pero no podía arriesgarse a perder su trabajo. Además, casi nadie usaba ese camino, salvo algún pescador furtivo que aprovechaba para pescar las truchas de sir Robert. Solo estaba Archie, un burro que se había asentado en el parque, y si le dabas algo de fruta miraba hacia otro lado.
Mientras se acercaba al camino, Archie, a quien no le gustaba ver a nadie en su territorio, apareció entre unos arbustos. Era aterrador si no lo conocías e inquietante si lo conocías. El truco era tener a mano una manzana y Claire alargó la mano hacia la cesta de la bicicleta…
Pero la cesta estaba vacía y recordó entonces con toda claridad que la había dejado sobre la mesa de la cocina.
Archie, que esperaba su regalo, rebuznó airadamente para demostrar su enfado.
Su primer error fue no bajar de la bicicleta en cuanto se dio cuenta de que no tenía forma de entretenerlo porque, aunque la primera carga había sido una simple amenaza, la segunda era de verdad. Archie atravesó el muro de aligustre mientras Claire pedaleaba como una loca para evitarlo.
Su segundo error, más grave, fue mirar atrás para ver si lo había esquivado porque, de repente, cayó en una zanja, una mezcla de ruedas y miembros, no todos suyos, con la cara sobre un macizo de violetas.
Archie rebuznó una vez más y luego, con el trabajo hecho, se dio la vuelta para esperar a su siguiente víctima. Desgraciadamente, el hombre con el que había chocado y que estaba bajo las ruedas de su bicicleta, no iba a ningún sitio.
–¿Se puede saber qué demonios hace? –exclamó.
–Oliendo las violetas –respondió ella, mientras comprobaba mentalmente los daños. Su mano parecía estar enganchada en alguna parte de la anatomía masculina y él debía estar atrapado bajo la bicicleta porque no se movía–. Huelen muy bien, ¿no le parece?
La respuesta del hombre fue lo bastante vigorosa como para dejar claro que estaba de una pieza.
–Este es un camino peatonal.
–Sí, es verdad –asintió Claire, diciéndose a sí misma que no se quejaría si estuviese herido. Aunque eso no era un gran consuelo–. Siento mucho haberlo atropellado.
Y era verdad, lo sentía. Sentía mucho haber olvidado la manzana para Archie y sentía que el extraño se hubiera puesto en su camino.
Hasta treinta segundos antes llegaba tarde, pero ahora tendría que ir a casa a asearse un poco. Peor, tendría que llamar al periódico para decirle a su editor que había tenido un accidente y él enviaría a otra persona a entrevistarse con el director del comité de planificación del Ayuntamiento.
Le habían asignado ese artículo porque ella había vivido en Cranbrook Park toda su vida…
–No debería usar el camino como una pista de carreras –la reprendió él.
Ah, genial. Allí estaba, tirada en una zanja, enredada con la bicicleta y con un extraño a la espalda… esperaba que él también estuviese atrapado y no lo hiciese por deporte, y su primer pensamiento era darle una charla sobre seguridad en la carretera.
–Iba a trabajar, si no le importa.
–Pero no iba mirando por dónde iba.
Claire escupió lo que esperaba fuese una brizna de hierba.
–Puede que no se haya dado cuenta, pero me perseguía un burro.
–Sí, me he dado cuenta.
Ninguna simpatía, en absoluto.
Qué encanto de hombre.
–¿Y usted qué? –le espetó ella. Aunque su campo de visión era reducido, podía ver que llevaba un mono de color verde. Y estaba segura de haber visto unas botas de goma pasar ante sus ojos un segundo antes de caer al suelo–. Seguro que no tiene permiso para pescar aquí.
–No, no lo tengo –admitió él, sin el menor remordimiento–. ¿Se ha hecho daño?
Por fin…
–No, no me he hecho daño.
–Si no se mueve, no podré levantarme.
–Lo siento, pero uno no debe moverse después de un accidente. En caso de que haya una lesión grave –dijo Claire, esperando que se mostrase preocupado como era su deber.
–¿Y qué sugiere, que nos quedemos aquí hasta que pase una ambulancia?
–Llevo un móvil en el bolso.
Lo llevaba a modo de bandolera y debía estar en su espalda. Y seguramente era una suerte o se habría dejado llevar por la tentación de golpearlo con él. ¿Cómo se le ocurría aparecer así, de repente, delante de su bicicleta cuando estaba huyendo de un burro?–. Si lo encuentra, puede llamar a Urgencias.
–¿Le duele algo? –le preguntó él. Claire detectó una traza de preocupación, de modo que debía estar entendiendo el mensaje–. No voy a llamar a Urgencias para que curen un ego herido.
No, había vuelto a equivocarse.
–Puede que tenga una conmoción cerebral –replicó ella–. O podría tenerla usted.
Una podía soñar.
–Si es así, la culpa será suya. Se supone que debe llevar el casco en la cabeza, no en la cesta, ¿es que no lo sabe?
Tenía razón, por supuesto, pero el director del comité de planificación del Ayuntamiento era un hombre muy anticuado y si una mujer periodista iba a entrevistarlo tenía que ir vestida con falda y zapatos de tacón. Y después de haber hecho el esfuerzo de recoger su pelo en un elegante moño para el misógino no iba a estropearlo poniéndose un casco.
Había pensado tomar el autobús esa mañana y de no haber sido por el enorme moscardón que había entrado en la cocina lo habría hecho…
–¿Cuántos dedos ve? –le preguntó él.
–¿Qué? –Claire parpadeó cuando una mano llena de barro apareció ante su cara; la mano que no estaba tocando su trasero de una manera exageradamente familiar. Aunque no pensaba decirle que lo había notado. No, sería mejor hacer como si no se diera cuenta y concentrarse en la otra mano que, bajo el barro, consistía en una palma grande, un pulgar bien formado y cuatro largos dedos…
–¿Tres?
–No está mal.
–No sé si está mal o está bien. ¿Quiere que lo intentemos otra vez?
–No a menos que me diga que no sabe contar a partir de tres.
–Ahora mismo, no estoy segura de mi propio nombre.
–¿Claire Thackeray le resulta familiar?
Fue entonces cuando Claire cometió el error de levantar la cara del macizo de violetas para mirarlo.
Y la posible conmoción se convirtió en riesgo de infarto, con todos los síntomas: arritmia, boca seca, ligera pérdida de conocimiento.
El hombre al que había atropellado no era un irascible anciano que insistía en la santidad del paseo, aunque fuera poco escrupuloso sobre dónde pescaba.
Era irritable, pero no un anciano. Todo lo contrario.
Era un hombre maduro.
Maduro en el sentido de los hombres que habían pasado de la belleza púber de la adolescencia y la primera juventud.
Aunque Hal North nunca había sido exactamente guapo.
Había sido un joven flaco y rebelde que la había atraído y asustado al mismo tiempo. De adolescente, anhelaba que se fijase en ella, pero habría salido corriendo si él hubiese mirado en su dirección. Su madre habría tenido pesadillas de haber sospechado que su niña pensaba de ese modo en un chico.
Aunque su madre no tenía nada de qué preocuparse en lo que se refería a Hal North porque era demasiado joven como para que se fijase en ella. Había muchas chicas con curvas, chicas que se veían atraídas por su aura de joven temerario que a Claire la hacía temblar un poco… bueno, mucho, y que la hacía sentir algo que entonces no entendía.
Había sido como mirar a un actor de cine o a una estrella del rock en televisión. Una se emocionaba, pero no sabía qué hacer con esa emoción.
O tal vez solo le pasaba a ella.
Claire no era una de las chicas guapas del colegio, siempre riéndose de cosas que las demás no entendían. Mientras ellas se hacían mujeres y salían con chicos, Claire tenía que experimentarlo todo de segunda mano a través de las novelas románticas.
Hal había madurado desde el día que sir Robert Cranbrook lo echó de allí después de un incidente… aunque Claire nunca había descubierto qué pasó. Sus padres hablaban del asunto en voz baja, pero de inmediato cambiaban de tema si ella entraba en la habitación y Claire nunca había tenido una amiga con la que compartir secretos.
De modo que llenaba su diario con todo tipo de fantasías sobre lo que había pasado y sobre el día que Hal volvería a Cranbrook Park para encontrarla convertida en una mujer, el patito feo convertido en un cisne. Definitivamente, material para una novela romántica…
Pero con el paso de los años, su diario había sido abandonado y Hal olvidado por un romance de verdad.
Sin embargo, estando tan cerca, mucho más cerca de lo que había imaginado en sus fantasías de niña, descubrió que la atracción que sentía por él había aumentado con los años.
Ya no era el chico flaco con unos hombros que aún no podía llenar y unas manos demasiado grandes para sus muñecas, pero seguía teniendo esos pómulos tan pronunciados, la mandíbula marcada y una nariz que parecía haber recibido más de un golpe. El único rasgo suave de su rostro era la sensual curva de su labio inferior.
Pero eran sus ojos, tan oscuros a la sombra de los árboles, lo que más llamaba la atención. Eran unos ojos enérgicos, vibrantes, que hacían que una mujer no pudiese respirar.
Claire se recordó a sí misma que tenía veintiséis años y era una mujer adulta y trabajadora que mantenía a una hija. Una mujer adulta no se ruborizaba. Para nada.
–Me sorprende que me reconozcas –le dijo, intentando calmar los frenéticos latidos de su corazón. No pensaba admitir que tener la mano entre sus piernas era una intimidad con la que había soñado en la oscuridad de su habitación cuando era adolescente.
Claire apartó la mano de golpe y contuvo un gemido cuando se golpeó los nudillos con el freno de la bicicleta.
–No has cambiado mucho –el tono de Hal sugería que no estaba dándole la enhorabuena–. Sigues siendo la niña modosita de siempre. Y sigues pasando por el camino en la bicicleta. Seguro que es la única regla que te has saltado en toda tu vida.
–Saltarse las reglas no tiene ningún mérito –replicó ella, molesta. Que pensara que seguía siendo la misma que cuando llevaba el uniforme del colegio y la trenza era insultante–. Y tampoco tiene ningún mérito esconderse entre los sauces para pescar las truchas de sir Robert, por cierto. Y no es la única regla que tú te saltas.
–Ya veo que tienes una lengua muy afilada.
También eso le dolió. Lo había atropellado, sí, pero porque la perseguía un burro particularmente violento. Cualquier otro hombre estaría intentando esconder una sonrisa. De hecho, estaría riéndose a carcajadas.
–En cuanto a las truchas, nunca le han pertenecido a Robert Cranbrook –siguió Hal–. Solo tenía derecho a ponerse a la orilla del río con una caña, pero ya ni siquiera tiene eso.
–Tal vez no –asintió ella–, pero si los rumores sobre los problemas económicos de sir Robert son ciertos, ahora son de Hacienda y a Hacienda no le hará ninguna gracia que tú pesques cuando te parezca.
Niña modosita y regañona, pensó Claire.
–¿Tú crees?
–No te preocupes, por esta vez miraré hacia otro lado… si prometes no chivarte de que he pasado por aquí con la bici.
–¿Salimos de la zanja antes de que sigas intentando sobornarme? –sugirió él.
¿Sobornarlo? Pero si estaba de broma. Ella no era tan estirada…
–No pareces tener una conmoción y, a menos que me digas que no sientes las piernas o que te has roto algo, prefiero que las ambulancias se ocupen de urgencias de verdad.
–Buena idea –asintió Claire. Lo suyo era una emergencia, pero no médica. Y si ella era la protagonista de un artículo, sus compañeros del periódico no la dejarían en paz–. Espera un momento, voy a comprobarlo.
Movió las piernas y los brazos, flexionando los dedos para comprobar si tenía algún hueso roto, pero todo parecía funcionar con normalidad. Se había dado un golpe en el hombro al caer en la zanja, pero probablemente no tendría más que un cardenal. Aparte de eso, una rozadura en la espinilla y el pie izquierdo metido en un charco, nada importante.
–¿Y bien?
–No me he roto nada –respondió Claire–. Pero tengo suficiente sensación bajo la cintura como para saber dónde está tu mano.
Hal no parecía sentir la necesidad de disculparse, pero considerando que lo había atropellado mientras iba a toda velocidad, no quería pensar dónde tendría él los cardenales. O dónde había estado su propia mano.
–¿Y tú? –le preguntó.
–¿Si puedo sentir mi mano en tu trasero?
Hal esbozó una sonrisa y el corazón de Claire, que había empezado a latir a un ritmo más o menos normal, se lanzó al galope dentro de su pecho.
CAPÍTULO 2
–¿SIGUES de una pieza? –le preguntó Claire, mientras concentraba la mirada en las violetas de la zanja.
–Sobreviviré –respondió Hal.
Ella se encogió de hombros, arriesgándose a mirarlo de nuevo.
–Estupendo.
Esta vez la sonrisa llegó a sus ojos y, de nuevo, el corazón la traicionó.
–¿Nos arriesgamos a movernos? –preguntó él.
Ella ya no era una impresionable adolescente, se recordó a sí misma. Era una mujer adulta, una madre.
–La verdad es que sigo un poco mareada.
Eso, al menos, era verdad. Aunque no sabía si el mareo tenía que ver con la caída o con aquel inesperado encuentro.
–Muy bien, tú rueda un poco hacia la derecha y yo haré lo posible para desengancharnos.
Claire dejó escapar un gemido al sentir sus dedos en la rodilla. Había pasado una eternidad desde que era una niña tímida que lo miraba desde lejos, pero Hal seguía atrayéndola y asustándola en la misma medida. Bueno, tal vez no en la misma medida…
–¿Te duele?
–¡No! Es que tienes las manos frías –respondió ella.
–Eso es lo que pasa cuando tocas una trucha –dijo Hal, confirmando su impresión de que volvía del río cuando lo atropelló.
–¿Sigues vendiendo la pesca al dueño del Feathers?
–¿Sigue comprando truchas furtivas? –le preguntó Hal–. Hoy en día tendría que pagar mucho más.
–Ese es el problema de la inflación –asintió Claire–. Espero que tu caña siga de una pieza.
Hal movió cómicamente las cejas.
–¿No te has dado cuenta?
–Tu caña de pescar –aclaró Claire, apartando la mirada.
–No es mía –dijo Hal, apiadándose de ella–. Se la confisqué a un chico que estaba pescando sin licencia.