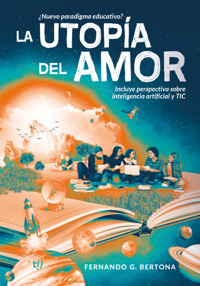
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
A la luz de las circunstancias actuales, ¿para qué leer un libro que trata sobre utopías, específicamente la utopía del amor? ¿Qué significa este interrogante en el ámbito de la educación? La respuesta se debe buscar, justamente, en las circunstancias actuales. De las grandes crisis —y la educación la sufre desde hace tiempo— se sale por arriba y a través de un nuevo paradigma, que se sostenga en una nueva visión de realidad: motivadora, desafiante, coherente y esperanzadora. La utopía del amor lo es. Podemos definirla como una hipótesis basada en un sólido diagnóstico de la realidad —incluidas la inteligencia artificial y las TIC— y en una observación crítica de las tendencias globales que nos permiten visualizar —sobre un escenario futuro probable— cuáles competencias y funciones podrían ser necesarias para un desarrollo integral de la persona. La utopía del amor requiere de una actitud: la intención del amor, la cual será necesaria para integrar un proyecto de esta naturaleza, al que hemos denominado Proyecto de Participación Inteligente y que consiste en la integración y aplicación de determinados conceptos y acciones que permiten aprender, resolver y comunicar, en el marco de determinados modelos cuya característica común es su facilidad para "jugar a aprender". La comprensión de tales conceptos y modelos, aplicables a cualquier tipo de asignatura debido a su naturaleza isomórfica, facilitará la ubicación de la persona frente a su entorno como asimismo el afianzamiento de conductas respetuosas, empáticas y autónomas, que permitan sostener unas relaciones humanas más constructivas, sostenibles y ciertas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Producción editorial: Tinta Libre Ediciones
Córdoba, Argentina
Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo
Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Bertona, Fernando Gustavo
La utopía del amor : ¿nuevo paradigma educativo? / Fernando Gustavo Bertona. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2024.
250 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-824-855-4
1. Educación. 2. Tecnologías. 3. Educación Tecnológica. I. Título.
CDD 370.111
Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.
Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.
La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Impreso en Argentina - Printed in Argentina
© 2024. Bertona, Fernando Gustavo
© 2024. Tinta Libre Ediciones
Dedicado
A mi familia por sus múltiples formas de manifestar el amor.
A Cecilia M. Nicola por la revisión del original y corrección de textos.
A Eduardo Console por su lectura del original y los valiosos aportes realizados.
A Monona Costa por sus sugerencias y apoyo permanente.
A Belén y María Bertona por sus aportes en la gráfica y el diseño de redes.
A Esteban Jaureguiberry por su amistad, su familia y su música.
A Eduardo Buffa y Ernesto Abril por su fructífera incondicionalidad.
A mis compañeros y compañeras de peregrinación, por tantos años de alegría, comunicación y “alimento” que han contribuido a fertilizar estas páginas.
Y a todas aquellas personas que sienten la imperiosa necesidad de participar de una sociedad con una educación liberadora, coherente, desafiante e innovadora para que las nuevas semillas puedan germinar en este suelo, florecer y dar aquellos frutos que la Vida se merece desde su mismo origen.
¡Es mi anhelo!
Sobre el autor
Fernando G. Bertona nació en la provincia de Córdoba (Argentina). Es geólogo, analista de sistemas, consultor de empresas e investigador independiente. Disfruta de la naturaleza, del silencio, de las buenas compañías y de la música. Su principal hobby es explorar y reflexionar sobre diversos aspectos de la realidad los cuales intenta presentar de una manera clara y sistémica.
Trabaja desde hace varias décadas en el desarrollo de modelos conceptuales —en el marco de la teoría general de sistemas— para facilitar una más clara ubicación y una más eficaz relación frente a lo circunstancial, haciendo foco en el concepto de participación inteligente.
En su etapa universitaria se desempeñó como ayudante de cátedra, jefe de trabajos prácticos y ayudante en proyectos de investigación (en las cátedras de Geología Estructural y de Campo, Paleontología y Petrología de la UNC). Fue cofundador de varias consultoras (Geología, Sistemas y Capacitación). En los 90, cofundó GALILEI Centro de Estudios Aplicados, dedicado a la consultoría institucional, a la implementación de proyectos de informática educativa en instituciones de nivel medio y a la capacitación informática a docentes.
Ha ejercido una actividad profesional variada y fructífera desde fines de los 70, asumiendo diferentes responsabilidades en los sectores de las ciencias informáticas, las ciencias geológicas y la difusión de ideas a través de artículos, ensayos, publicaciones, cursos, talleres y disertaciones.
Se ha desempeñado en diversos cargos tanto en lo privado como en lo público y en los ámbitos nacional e internacional. Participó como consultor en grandes obras civiles e hidráulicas, en diferentes etapas de desarrollo y en distintos roles, como geólogo y analista.
En el ámbito de las TIC, ha trabajado desde siempre en proyectos tecnológicos, entre los que se destacan procesos de reingeniería del Estado de la provincia de Córdoba, dentro de los cuales ocupó diversos cargos vinculados a la implementación de sistemas. Su principal función fue la gestión de proyectos, el diseño de procesos, el desarrollo de talleres de sensibilización y la capacitación de recursos humanos. En la actualidad observa con interés el desarrollo de la inteligencia artificial, sus beneficios e impactos posibles en la educación.
Es miembro activo del Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba (Ley 7642/87), período 2022/2024.
Su capacidad de sistematizar información y comunicar le ha permitido elaborar valiosas síntesis vinculadas a la participación inteligente y a la utopía del amor.
Actualmente participa en organizaciones públicas y privadas, aportando siempre una actitud de servicio y compromiso. Vive en Villa Allende (Córdoba) y es un vecino activo en su vida económica, social y política.
Índice
Sobre el autor 7
Prólogo 13
Hoja de ruta 17
Siglas 19
Parte I
Diagnóstico 21
1— Encierro y crisis 23
2— Romper el techo, salir por arriba 25
3— ¿Qué estamos viendo? 28
4— La vida, ese complejo mundo fragmentado de recursos limitados 32
5— Los acoplamientos: colaborativo vs. especulativo 35
Parte II
El amor como utopía: la participación inteligente (pi) 41
6— La hipótesis del Proyecto pi 43
7— El amor, esa utopía necesaria 46
8— Instalar la utopía del amor, el gran desafío de la comunidad educativa 49
9— La realidad como concepto pedagógico 53
10— El amor, fin y principio de una nueva educación 56
11— El amor 63
Parte III
La realidad 75
12— ¿De qué hablamos cuando hablamos de realidad? 77
13— El modelo MR3 – Isomorfismo y fractalidad 79
14— Dominios de realidad – Modelo DR5 84
15— La vida: el gran dominio 90
16— Responsabilidad del sapiens 93
17— Prejuicio y malversación conceptual 100
Parte IV
Las 4 Perspectivas 111
18— Modelos, perspectivas y aprendizaje 113
19— Perspectiva científica: construcción de conocimiento. La función Aprender (Modelo OMI) 119
20— Perspectiva sistémica: diseño de soluciones. La función Resolver (Modelo FIC) 127
21— Perspectiva comunicacional: articular lapi.La función Comunicar (Modelo 3E) 133
22— Perspectiva tecnológica 141
Parte V
Participación inteligente como estilo de vida 171
23— Qué es y qué no es la participación 173
24— Atributos: persona y organización 176
25— ¿Cómo prepararse para un futuro incierto? 200
26— Educación a través del Proyecto pi 209
Epilogo 1 214
Epílogo 2 215
Anexos 219
Decálogo del Respeto 221
Modelo MPO - La dinámica del Prejuicio 223
La Utopía del Amor 226
Lista de Figuras 227
Lista de Modelos y Conceptos 229
Glosario 230
Bibliografía 241
La utopía del amor
Prólogo
Este ensayo pretende iniciar un diálogo sobre temas vinculados a la educación, al amor y a la vida. Tiene como finalidad describir una visión sobre la educación a la vez que plantear una hipótesis de trabajo: la utopía del amor.
No he incursionado tanto en el cómo sino en el qué y el para qué. Considero necesario, casi urgente, reflexionar sobre estos temas, y es por ello que he incluido premisas, valores, conceptos y modelos que son el fundamento de este enfoque, aportando un marco teórico-práctico de referencia.
Incluyo conceptos sobre tecnología, principalmente sobre Inteligencia Artificial dentro del marco de la Teoría General de Sistemas (TGS), pues considero que estos enfoques sistémicos y tecnológicos están cambiando, y cambiarán aún más, los formatos y contenidos de la enseñanza-aprendizaje en el futuro.
Está dirigido a la comunidad educativa en particular aunque es extensivo a cualquier persona interesada en estos temas. En su desarrollo pueden aparecer conceptos y detalles en apariencia obvios para un docente, aunque quizás no los sean tanto para una madre, un padre o cualquier persona interesada. Es por ello que agradezco desde ya a los especialistas por su paciencia.
He utilizado el método de “página en blanco” que consiste en diseñar un sistema partiendo desde cero, describiendo la imagen-visión deseada y haciendo foco en aquello que se considera esencial para luego “rodearlo” de aquellos componentes que lo completan y le dan forma.
Sé que una visión debe ser lo más precisa posible. De esta manera se mejora su interpretación. Por ello, he intentado describirla con cierto detalle. A su vez he redefinido el concepto utopía y “remodelado” el concepto amor, con la finalidad de dar sustento a la misma.
A lo largo de estos textos, como dije, subyace una utopía: la del amor.
Esta visión ha surgido como respuesta a sucesivos planteos e interrogantes que me hago desde hace décadas vinculados con la incertidumbre creciente que vive la sociedad, principalmente en el ámbito educativo y social, que proviene de un mundo cada vez más complejo, más fragmentado y más inseguro, el cual impide analizar con cierta probabilidad de éxito, el futuro próximo.
No tengo claridad sobre cómo serán los próximos años. Sé poco de ello, aunque tengo en mi haber varias décadas de observación, análisis y registro que me aportan algo de claridad a través de pautas, patrones y líneas de tendencia que son muy provechosos y que alimentan y fortalecen mi intuición.
Por esto creo oportuno y muy necesario intentar un salto cualitativo para que no quedemos atrapados en una ciénaga que puede ser devastadora, como aquellas en que si uno se mueve, se hunde y si se queda quieto, se hunde también. Hay que escapar del dilema de la ciénaga.
No más lamentos, no más parches, no más excusas. Ese tiempo de mantenimiento forzado de un sistema demasiado complejo, ineficaz y desactualizado pienso que debería llegar a su fin. Por eso lo de “página en blanco”. Ya no más “contrarrestar efectos indeseados con otros más esperanzadores”, sin atender a las verdaderas causas del problema. Estos reiterados esfuerzos solo han generado una voluminosa pérdida de tiempo y de esperanzas como así también una gran cantidad de frustraciones.
Es por ello que invito a los lectores a pensar y reflexionar sobre lo que nos pasa como sociedad, como personas, como ciudadanos y como miembros de una comunidad educativa preocupados por tal situación.
¿Habrá llegado la tan esperada hora de decidirnos a construir algo nuevo?
Fernando G. Bertona
Sierras de Córdoba, diciembre de [email protected]
Una aclaración final: debido a la forma de organizar y comunicar mis ideas y al hecho de que el proceso de aprendizaje es principalmente colectivo, he utilizado la primera persona del plural para la escritura de los textos. A pesar de esto, este prólogo y los epílogos, lo he elaborado en primera persona del singular, pues en ambos casos lo planteado es absolutamente personal.
Nota: algunos conceptos y modelos que se proponen en el presente texto, ya fueron incluidos en BERTONA, F.G. (2016). Ver Bibliografía.
Hoja de ruta
Siglas
MR3: Modelo realidad
DR5: Dominios de realidad
MPO: Modelo del Prejuicio
PI o pi: Participación inteligente
OMI: Modelo de la función (Aprender) o f(A)
FIC: Modelo de la función (Resolver) o f(R)
3E: Modelo de la función (Comunicar) o f(C)
4AP: Modelo de los 4 atributos de relación de la persona
3AO: Modelo de los 3 atributos de la organización
IA: Inteligencia Artificial
TGS: Teoría General de Sistemas / se incluye el Enfoque de Sistemas
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Parte I
Diagnóstico
1— Encierro y crisis
2— Romper el techo, salir por arriba
3— ¿Qué estamos viendo?
4— La vida, ese complejo mundo fragmentado de recursos limitados
5— Los acoplamientos: colaborativo vs. especulativo
1— Encierro y crisis
La educación está en crisis. Ha perdido el rumbo. Ha olvidado el propósito, ha malversado la palabra y se ha desviado del camino. Está confundida en sí misma.
Los tiempos ya no son ni mansos ni tranquilos. Son acelerados, confusos y complejos.
La sociedad parece montar en pelo, cual inexperimentado jinete, un potro desbocado. Va a plena carrera sin posibilidad alguna de detenerse a reflexionar y decidir con serenidad sobre la mejor manera de salir de tal situación. Solamente atina a aferrarse al caballo para no ser despedida. Detener el animal es cosa imposible. No depende de ella. El potro corre velozmente hacia algún lugar desconocido sin responder a los intentos de control del aturdido jinete.
¿Qué hacer? Tal respuesta nunca provendrá del paradigma vigente. Nuestro jinete vive en él y está aturdido. Deberá buscar la salida por otro lugar, quizás en algún lugar más tranquilo, como suele ser la periferia del actual sistema.
Así parece haber sucedido siempre cuando una determinada visión de realidad entra en crisis y necesita desesperadamente ser superada. Toda crisis paradigmática se puede superar mediante un nuevo paradigma, fresco, pionero, que invite a ver las cosas desde otra perspectiva.
Y hoy estamos frente a esa oportunidad. Se trata de eso, de aprovechar la situación para tomar decisiones de fondo que nos permitan superar el momento y proyectarnos con esperanza. No hacer nada es evadir la solución y prolongar el sufrimiento.
Quizás no sea tan complicado. Podría solo consistir en usar los recursos disponibles, pero conceptualizados, ordenados y priorizados a la luz de una nueva mirada, que provoque, desafíe y convoque a la vez.
Anclar nuestra educación a visiones del pasado puede ser una catástrofe. Arrinconarse y defender a muerte la fracasada visión actual es peor. Solo elaborar una nueva visión de futuro es la salida, ya que como dijo alguien el futuro es aquel lugar donde pasaremos el resto de nuestras vidas. Invertir en el futuro es lo que se debe hacer.
Este ensayo es una necesidad, una propuesta, un mensaje en una botella arrojada a un mar de aguas turbulentas. Tal mensaje lleva como título “El primer deber es el de-ver”, pues, si no vemos la realidad, es absolutamente impropio cualquier deber que se pretenda cumplir para mejorar un sistema ineficaz: no hayacción trasformadora posible sin una visión clara y detallada de lo que se quiere alcanzar. Ver un futuro posible y aferrar nuestra mirada, nuestro sentir y nuestras manos a él, comprometiéndonos en ello, es la salida y esto debe ser entendido como un principio de garantía para tal transformación.
Nunca el mundo ha sido tan redondito como ahora. Y en esto influyen fuertemente las tecnologías, las TIC. Una buena parte de la sociedad parece estar sumergida en este mundo digital, pero no son muchos los que parecen tener claras las oportunidades y las amenazas que estas herramientas representan.
El futuro puede ser más claro y luminoso o más confuso y oscuro según nuestras decisiones de hoy.
Así como hoy tenemos la imperiosa obligación de abandonar las promesas nunca cumplidas del pasado, así también tenemos la urgente necesidad de no ignorar los mensajes que nos llegan desde el mañana.
2— Romper el techo, salir por arriba
La participación inteligente, que también llamaremos Proyectopi, es una idea que iremos desarrollando a lo largo de estos textos y que debe entenderse como un aporte conceptual cuya intencionalidad es mejorar las probabilidades de éxito de una educación que aspire a ser más realista y más eficaz.
Construir sostenibilidad es construir conocimiento de la realidad, es aceptar tal conocimiento y es reconstruir las conductas cotidianas a partir de ello. Un cambio de rumbo de esta naturaleza puede lograrse solamente desde la comunidad educativa y debe ser visualizado como un verdadero cambio cultural.
Tal proceso —que presupone un cambio de hábitos, de comportamientos— no necesariamente debe ser desechado por lento, por gradual, pues de ser válido tal argumento deberíamos desechar otros procesos tales como la construcción de una familia, la consolidación de las instituciones, de las amistades o de aquellos procesos propios de la naturaleza cuyos ciclos se desarrollan en miles o millones de años.
Los procesos “lentos” son los que sostienen la complejidadde la vida. Acelerar los mismos, con fines absolutamente impropios, solo garantiza una progresiva degradación hacia un estado de ignorancia, confusióny dolor, situaciones éstas cuyas múltiples manifestaciones vemos hoy en la sociedad.
Es necesario superar aquel interesado prejuicio de suponer que lo instantáneo es superior a lo lento y progresivo; que lo automático, es superior a lo manual; que lo lujosamente empaquetado es mejor que lo envuelto en papel de almacén. Cada cosa en su lugar.
La instantaneidad como meta y valor supremo de la civilización actual, parecería ser más bien una ilusión transitoria que una realidad duradera, pues presupondría lograr aquel “hágase la luz...” más propio de los relatos bíblicos que de las circunstancias humanas.
Los procesos de “tiempo cero”, instantáneos, aquellos que muchos líderes de esta sociedad desenfrenada intentan alcanzar, podrían tener como objetivo ejercer un control más eficiente sobre “las cosas” a la vez que servir como distractor, generando falsas expectativas para desviar la atención de aquello que es verdaderamente importante: desarrollar una educación sólida, actualizada en propósito, perspectiva, contenidos y valores, que facilite una inteligencia participativa como manera de superar esta civilización basada en la especulación, el oportunismo y la beligerancia.
En los procesos y las relaciones humanas, deberíamos invertir nuestra atención, tiempo, voluntad e inteligencia para ampliar conciencias, desarrollar hábitos saludables, mejorar conductas, reconstruir relaciones, despejar prejuicios, comunicarnos mejor, acercarnos sin temores ni miedos y conocernos un poco más a través de diálogos abiertos y sinceros. Solo así puede reconstruirse una sociedad libre, solidaria, ética.
En síntesis, el foco está en invertir en un proyecto educativo que sea convocante y que motive y desafíe a cada miembro de la comunidad a participar de “la escuela”, de una escuela renovada que facilite el descubrir, contener y desarrollar las vocaciones individuales.
Esta propuesta es una de las formas en que podemos imaginar aquello que denominamos la utopía del amor a partir de una participación inteligente —de docentes, alumnos, funcionarios, familia, comunidad— y cuya primera mirada podría mostrarnos un sólido marco institucional que contenga, promueva y facilite acciones educativas con significado, dirección y sentido.
No podemos mirar para otro lado. Ya no hay tiempo.
3— ¿Qué estamos viendo?
A la luz de nuestra ignorancia respecto de cómo será el futuro en los próximos años se hace muy difícil responder a las preguntas qué enseñar y para qué.
El mundo futuro del trabajo, del estudio y de la vida en general1 —sobre todo considerando la irrupción de la inteligencia artificial, su acelerado progreso y las tendencias que se observan— tendrá probablemente un escenario global cuyas características podrían ser similares a las actuales (incertidumbre, ambigüedad, volatilidad, complejidad, dinámica creciente, etc.) aunque seguramente más exacerbadas ¿Nos imaginamos este cóctel?
Quizás también debamos agregar otros componentes que podrían sumarse a ese coctel futuro ¿nuevas pandemias, nuevas guerras, control social creciente, pérdida de libertades civiles, naturaleza desbordada, atmósfera exacerbada? ¿Más calor, más frío, más caos?
En realidad ¡No sabemos nada! Solo disponemos de tendencias.
Ante esto ¿cómo diseñar una plataforma con cierta solidez que sea innovadora y que nos aporte alguna seguridad?
En principio se podría intentar definir algunos escenarios posibles, analizar sus marcos y características, visualizar sus dinámicas, identificar habilidades y contenidos útiles en cada uno para poder sostenerse y progresar. Luego, sopesarlos y tomar decisiones.
No hay otra salida, peor es seguir haciendo nada.
Una alternativa simplista podría ser recurrir a los tradicionales, viejos y enfrentados escenarios que en su momento fueron definidos como:
• La versión utópica del futuro y
• La versión distópica
Estas dos miradas vienen compitiendo desde que las TIC irrumpieron en este mundo a mediados del siglo XX, con el desarrollo de la informática y sus tecnologías asociadas. Los tecno-filósofos de la época se lo planteaban y lo discutían de manera regular en los medios especializados. La expectativa de esa época estaba referida principalmente a cuáles serían las características del futuro y particularmente del simbólico y temido año 2000, el cual era una gran incógnita2. De allí la aparición de estas dos formas extremas y opuestas para intentar caracterizarlo.
La primera sostenía, a manera de síntesis, que las tecnologías en el futuro iban a resolver la mayoría de los problemas de la gente y, por lo tanto, ésta tendría mayores probabilidades de ser feliz y de disfrutar del tiempo libre que se suponía íbamos a tener por el avance de los procesos automatizados y de la utilización de robots.
La segunda, todo lo contrario, sostenía que –dado el gran avance que ocurriría a partir de la evolución tecnológica— la única manera que un gobierno tendría para sostenerse en el poder, por la gran complejidad que alcanzaría esta civilización tecnológica y las crecientes demandas no satisfechas de la gente que quedaría fuera del sistema, era aumentar el control social.
Tal oposición era representada en el imaginario colectivo por dos libros referenciales de la época. Por un lado, la visión de George Orwell (1984, La rebelión en la Granja) y por el otro, la de Aldous Huxley (Un mundo feliz), que si bien ambas son distópicas, esta última novela fue tomada por mucha gente como una utopía, confundidos quizás por su título. Otros libros de la época del mismo calibre son Fahrenheit 451 (Ray Bradbury, 1953) y Soy leyenda (Richard Matheson, 1954).
Si bien la tecnología ha avanzado y mucho, también es cierto que a muchas personas la prometida cuota de felicidad no le ha llegado. Más bien ha sido al revés, han ido desapareciendo de manera creciente, expectativas y fuentes de trabajo por medio de procesos de automatización a partir de las nuevas tecnologías3. Y si hay algo que no se puede dudar, es la brutal concentración de recursos, riquezas y poder que tales tecnologías han provocado.
Entonces, podríamos tomar como punto de partida una pregunta: ¿Qué pensamos hoy respecto de hacia dónde se dirige la sociedad? ¿Nuestra realidad tiende más hacia lo distópico, hacia lo utópico o seguirá su propia inercia hacia algún lugar inesperado?¿Qué mundo estamos visualizando a futuro? De la respuesta que nos demos a estas preguntas debería surgir un horizonte y un camino apropiado que nos permita acceder a él.
A pesar de ello, de las dificultades del presente y porque creemos que no hay muchas más opciones para elegir, confiamos en la utopía. Nuestra visión es utópica y a nuestra actitud para enfrentarla la hemos denominado la intención del amor.
Y hay algo muy importante para considerar y madurar, cada uno en su propia soledad interior: no solo hay que seguir confiando en la utopía, sino que a su vez, es muy necesario y oportuno redefinirla, pues una utopía inservible o mal planteada, no es una verdadera utopía.
Debemos tener presente que una educación coherente, transformadora y activa es la herramienta perfecta para modificar de manera constructiva una sociedad.
Claro que a nosotros, en especial, nos interesa hablar de educación y conducta, que son las bases irremplazables de una ciudadanía sana, participativa y solidaria, en un marco de correctas relaciones humanas.
4— La vida, ese complejo mundo fragmentado de recursos limitados
Continuar con el hilo de la utopía, nos obliga a caracterizar la situación actual, con la finalidad de poder comprender en dónde estamos parados, el porqué de esta situación y el para qué se hace necesaria la utopía en su doble aspecto: comohorizontey como intencionalidad. Para ello, hemos recurrido a un texto del Profesor John P. van Gigch (1987) que expone en la introducción de su libro y que nosotros hemos tomado como título de este capítulo.
Su sencilla y contundente afirmación define un punto de vista a partir del cual explica, de qué manera progresiva, las sociedades a lo largo de la historia, han ido organizándose alrededor de sistemas artificiales cada vez más complejos (¿más utópicos?) con la finalidad de dotar a “sus mundos” de una cierta apariencia de orden, concepto que a su vez conlleva la idea de proveerse de seguridad para poder disfrutar de determinados beneficios, derechos y/o garantías.
A su vez, dicha complejidad se incrementa considerablemente por la interacción con otros “mundos” de distinto origen, como la naturaleza por ejemplo, el cual dispone de su propio marco normativo. El nivel de complejidad entonces aumenta y se profundiza, y la mirada sobre sus variadas facetas se hace más complicada aún.
Rescatamos aquí esta imagen con la finalidad de utilizarla como punto de partida para caracterizar algunos ámbitos de ese complejo mundo fragmentado en el que vivimos de manera tal que nos permita disponer de una perspectiva conceptual útil.
A cada uno de esos ámbitos, verdaderas piezas del gran rompecabezas de la vida, los hemos denominado dominio de realidad y su integración conforma un único y frágil espacio de realidad, marco referencial ineludible dentro del cual nos desarrollamos.
Esta complejidad, que percibimos como fragmentada, se presenta a nuestros ojos vestida con diversos “ropajes”, situación que genera significaciones distintas sobre una misma situación según el cristal de quien la observa.
En algunos casos, tal complejidad resulta lo suficientemente transparente como parapermitirnos observarla “tal cual es”. Se hace posible entonces recabar información y generar entendimiento sobre su estructura, componentes, relaciones, funciones, procesos, actores, lugares, motivos, etc. permitiéndonos así comprender.
Otra circunstancia distinta aparece cuando se nos muestra opaca, haciéndose dificultosa la identificación de su forma, límites, significados. En este caso, ante la ausencia de información, solemos recurrir al “me parece que”, “mi olfato me dice” o a nuestras propias creencias, prejuicios e ideologías.
Necesitamos desarrollar recursos útiles para poder abordarla con la esperanza de alcanzar cierta comprensión que permita mejorar nuestra ubicación frente a los hechos.
En la tercera parte describimos dos modelos: el primero sobre la realidad –modelo MR3, que nos permitirá abordar esta opacidad que nos suele presentar la realidad— y el otro que denominamos DR5, nos mostrará una nueva perspectiva sobre los distintos dominios de realidad que hemos identificado como críticos y sobre cuál es nuestra ubicación en ellos.
En los próximos puntos iremos desgranando algunas ideas que faciliten la tarea de separar “lo útil de lo inútil” y de complementar “lo necesario y práctico con lo utópico”, pues creemos que es la manera de identificar nuevas relaciones desde una mirada renovada que permita, además de desfragmentar nuestras pequeñas realidades, evitar alimentar la creciente entropía4 social.
5— Los acoplamientos: colaborativo vs. especulativo
La vida: ese acoplamiento no-consciente
La intención de la utopía presupone la existencia de una firme actitud que la impulse y la sostenga. Los indiferentes, los incrédulos y los especuladores quedarán naturalmente fuera. Es necesario entender cuáles son aquellos ámbitos en donde nuestra vida se desarrolla, de manera tal de ubicarnos en ellos y hacer foco.
De acuerdo con la tradicional mirada antropológica, el ser humano es una expresión de dos mundos: Natura y Cultura5. El resultado de esta mixtura se resume en un ser humano complejo, con características y atributos que son una síntesis de tal situación.
Como dijimos, las sociedades han ido complejizándose en la medida que creaban organizaciones para dotarse de una apariencia de orden y seguridad. Esta evolución, por diferenciación, permitió la aparición progresiva de espacios propios con diferentes características, los cuales disponían de sus propios atributos, funciones y reglas a través de los cuales el ser humano y sus organizaciones fueron progresando.
Cada uno de estos dominios de realidad posee –al igual que el hombre— sus propios atributos y debido a esto la relación entre ambos es sumamente compleja. Nosotros trabajaremos solamente con cuatro, cuyas dimensiones son macro y por lo tanto poseen una jerarquía sistémica superior: Natura, Cultura, Estado yAmbiente, y el mismo Humano que se integra a estos con actitudes y predisposiciones diversas. Más adelante explicaremos en detalle cada uno de ellos y sus relaciones.
Ahora bien, estas relaciones humano-dominios de realidad pueden manifestarse desde dos perspectivas extremas y opuestas:
a. Como vínculos de acoplamiento colaborativo
b. Como vínculos de acoplamiento especulativo
Hablamos de acoplamientos pues los vínculos establecidos entre el humano y cada uno de estos dominios, son dinámicos, complejos y permanentes. Es importante reflexionar y comprender la permanencia como condición. El humano no puede evadirse, aunque quisiera, de ninguno de ellos (los cuales son verdaderos sistemas), por lo cual se ve obligado a establecer distintas relaciones con cada uno de ellos. Y respecto de su carácter permanente, diremos que el humano no puede evadirse de la naturaleza, pues es parte de ella, tampoco de la cultura, pues es su protagonista, ni del Estado de cuyas leyes depende, ni del ambiente por definición6, ni de sí mismo.
La vida planetaria entonces, aparece como una sumatoria compleja de acoplamientos de diferentes tipos y escalas que dan marco a una diversidad de formas y condiciones en donde se desarrolla la vida. La frágil vida.
El dilema
Frente a esto, aparece un dilema, que puede ser planteado como sigue:
¿Continuaremos como estamos, aceptando la actual situación de incertidumbre y confusión creciente o tomaremos coraje e intentaremos ver un poco más allá y decidir en consecuencia? ¿Qué tipo de acoplamiento elegirá cada uno? ¿Cuál resultará ser el acoplamiento social prevalente? ¿Especular, colaborar? O dicho de otra manera ¿Seguiremos así aunque veamos a toda luz que “la cosa” no funciona o intentaremos algo distinto?
Tenemos que abandonar “el deber” (frente al viejo sistema) y reemplazarlo por el deber “de-ver” la nueva realidad que se presenta ante nuestros ojos.
Estamos en un tiempo en el que “los arriesgados” que ven un poco más lejos, deberán resistir los cantos de sirena de “los tradicionalistas” que suelen aferrarse a sus zonas de confort.
Un mosaico en un viejo hospital de Córdoba decía: “Los locos sueñan sueños que los obsesivos construyen para que los cuerdos disfruten y los necios critiquen“.
Estamos a las puertas de tener que definir a cuál “club” queremos pertenecer. ¿Al de los locos, al de los obsesivos, al de los cuerdos o al de los necios? Ese pareciera ser el dilema educativo de hoy:
Los unos garantizando la continuidad de aquello que no funciona.
Los otros, proponiendo embarcarse en el riesgo de una nueva oportunidad para una mejor educación.
Crisis y criterio7 son palabras con la misma raíz griega que significa “decisión, juicio” y que a su vez proviene de otra palabra griega que tiene su origen en la acción de dividir, de separar cosas.
Si leemos entre líneas, podríamos decir que una crisis obliga a tomar decisiones para separar aquello que no funciona (lo que entró en crisis, lo viejo), de aquellas nuevas ideas que pueden renovar la vida. Por ello se dice que una crisis es también una oportunidad que debe aprovecharse para transformar o renovar. Y aquí aparece la otra palabra, criterio, con la misma raíz, que implica la capacidad de evaluar diferentes situaciones alternativas, analizarlas, decidirse por la mejor e intentar resolver dicha situación.
Y en este tipo de análisis deberían incluirse muchos aspectos que hoy no parecen considerarse –por lo menos de una manera integral— pero que son piezas fundamentales de un sólido y coherente sistema educativo. ¿Cuáles legítimas demandas y aportes plantean los docentes y cuáles respuestas se deberían dar? ¿Cuáles innovaciones deberían ser atendidas para mejorar la participación de los sindicatos? ¿Qué inversiones serían necesarias para revitalizar la vieja infraestructura edilicia y tecnológica escolar? En cuanto a la seguridad del transporte, tanto de alumnos como de docentes ¿Se piensan incluir estrategias efectivas para su mejora o se lo considera un tema ajeno a “la escuela”? ¿Qué planes deberían implementarse para mejorar la participación de los padres en la educación de sus hijos? ¿Qué modificaciones significativas se cree necesario realizar en los planes de estudio para renovarlos? ¿Se imaginan qué tipos de cambios habría que realizar para dar consistencia y sostenibilidad al conjunto de componentes del sistema educativo?





























