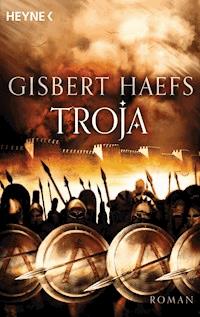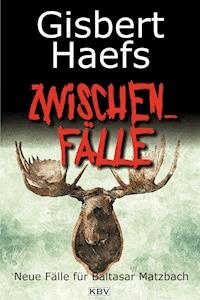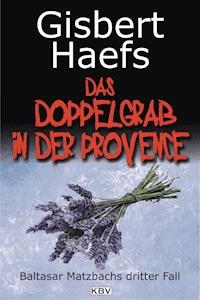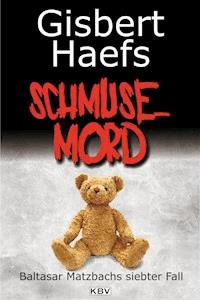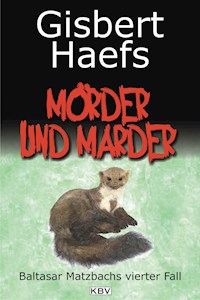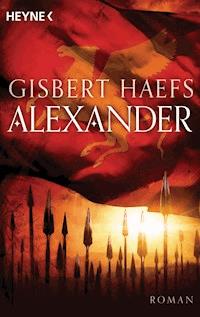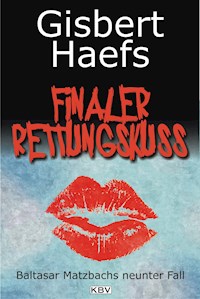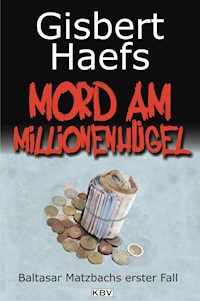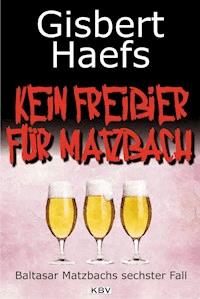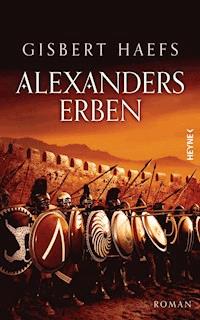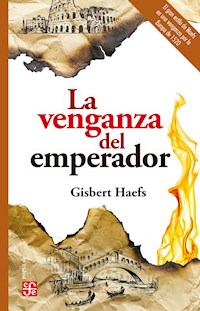
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Colección Popular
- Sprache: Spanisch
Jakob Spengler es testigo de la masacre de su familia a manos de un ejército liderado por cuatro hombres con características peculiares. Al quedar huérfano, es adoptado por el árabe Kassem y su séquito personal, Jorgo y Avram, quienes le enseñan diversas habilidades con las cuales podrá después buscar su venganza. Así comienza su viaje a través de la Europa conflictiva del siglo XVI. Uno por uno, y no sin sacrificios, Spengler encuentra y da muerte a los asesinos de su familia en los lugares más diversos e inesperados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR
778
LA VENGANZA DEL EMPERADOR
GISBERT HAEFS
LA VENGANZA DEL EMPERADOR
Traducción CARLOS FORTEA
Primera edición en alemán, 2009 Primera edición (FCE), 2020 [Primera edición en libro electrónico, 2020]
Título original: Die Rache des Kaisers, de Gisbert Haefs
Diseño de portada: Neri Saraí Ugalde Guzmán
D. R. © 2020, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected]. 55-5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6893-6 (ePub)ISBN 978-607-16-6743-4 (rústico)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
PRIMERA PARTE
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
SEGUNDA PARTE
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
TERCERA PARTE
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Veinticuatro
Veinticinco
Veintiséis
CUARTA PARTE
Veintisiete
Veintiocho
Veintinueve
Treinta
Treinta y uno
Treinta y dos
Post scriptum
PRIMERA PARTE
UNO
CUANDO oí los primeros disparos estaba en las profundidades del bosque. Apenas tenía experiencia con armas de fuego, y durante unos instantes me pregunté qué podía significar aquel ruido lejano. Luego me acordé de los soldados del príncipe elector, de la exhibición de sus nuevos arcabuces, y eché a correr, porque los disparos venían del valle. Del pueblo donde estaban los otros, mis padres y hermanos… Ya no pensé más. Algo como una masa pesada y densa parecía llenarme, quería subirme a la garganta; me lo tragué y, sin pensar, supe que era miedo. El rocío en el musgo, que hacía un instante daba un exquisito frescor a los dedos, cortaba como el hielo los pies desnudos.
En la piedra plana bajo el roble me detuve a dejar las dos cestas con setas y frutos del bosque, junto a los zapatos, la chaqueta y la pequeña ballesta. Antes, al quitarme los zapatos y la chaqueta, aún había pensado en la sonrisa de mi madre, a medias de reproche y a medias de diversión, al mencionar el frío otoñal del bosque:
—Vístete más caliente, Jakko, y no te lo quites todo en cuanto no te vea.
Mi madre. Mi padre. Mis dos hermanas. Mi hermano pequeño. Los otros cien hombres, mujeres y niños del pueblo. Reprimí el jadeo y escuché. Disparos, no había duda. Entrechocar de armas. Y gritos.
Volví a tragar saliva, varias veces. Busqué aire y seguí corriendo hacia el borde del bosque, por encima del pueblo. El pie derecho se enredó en un zarcillo y caí cuan largo era.
La caída me devolvió el sentido. Sin la hiedra y la caída hubiera salido corriendo de los matorrales al campo abierto, al pueblo, me dije. ¿Para qué? ¿Para coger las balas y detener los sables con las manos desnudas?
Para morir con los otros sin poder ayudarles.
Estaba tendido a pocos pasos del borde del bosque, en la espesura. Lenta, cautelosamente me arrastré por entre los helechos hasta llegar a un punto desde el que, entre la fronda, pudiera ver el valle.
Me acordaba de mi última mirada atrás, antes, ahora mismo. La mansión todavía medio en sombras, las casas, establos y cobertizos del pueblo delante, dispuestas en forma de herradura. Campesinos de camino a los campos y sembrados, aquí y allá las columnas de humo de un fogón o una chimenea.
Entretanto el sol estaba más alto, la mansión ya no estaba medio en sombras, sino completamente oculta por una nube. Del tejado salían lenguas de fuego, como si quisieran probar el humo. Engullir el humo, alimentarse del humo que ellas mismas creaban. También ardía la mayoría de las otras casas. Entre ellas corrían figurillas negras, y siempre que oía un disparo caía una de ellas.
Al otro lado, más allá del pueblo, alguien corría subiendo el sendero que llevaba al bosque oriental y a las cabañas de los carboneros. Un jinete lo seguía. Algo relampagueó a la luz matinal, y el fugitivo cayó.
Voces de hombres como lejano estrépito de botas sobre tablas. Un largo chillido: el vuelo de un pájaro asustado, y el pájaro desaparece y deja el vuelo, el grito, precipitarse abruptamente en la nada. Había muchas mujeres y muchachas en el pueblo, pero en cada grito que oía sólo estaban las voces de mi madre y mis hermanas.
No sé cuánto tiempo estuve allí tumbado, mirando fijamente y llorando sin ruido, cuántas veces rasgué y limpié el velo de lágrimas para poder ver el horror. Para tener que verlo. Tampoco sé quién era aquel muchacho que estaba allí tendido y temblaba. Un desconocido, cuya larga transformación en lo que hoy soy empezó en aquellos momentos.
Quizá ese desconocido de quince años pensaba en el muro, que no había podido proteger el pueblo. Un muro de tierra restaurado una y otra vez, con trozos de muralla y empalizadas. Arriba estaba la mansión, cuya planta baja no tenía ventanas hacia fuera del pueblo. En el extremo inferior —el izquierdo, desde donde yo estaba— de la herradura estaba la puerta, cerrada por las noches y en caso de peligro. Por las mañanas se abría, y nadie había sabido que hubiera peligro. Por la noche habíamos dejado pasar a los peregrinos, tres hombres cansados que se dirigían a visitar las reliquias de los Tres Reyes Magos en Colonia, en cumplimiento de un voto. Probablemente para no pensar en los otros, había pensado en ellos, en que su peregrinación había llegado a un sangriento final.
Seguían alzándose columnas de humo de los edificios, pero no de fogones ni chimeneas, y se iban haciendo cada vez más tenues. En la mansión, construida casi enteramente en piedra, el fuego había devorado el tejado, luego se había extinguido al no encontrar otro alimento.
Ya nadie gritaba. Había movimientos allí abajo, pero no prisa, y mucho menos fuga. Unos hombres montaban a caballo, otros cargaban en carros objetos procedentes de casas semidestruidas, y de la mansión salían figuras que se tambaleaban bajo el peso que llevaban.
El sol aún no había llegado a su cenit. Media mañana; el incendio y la masacre podían haber durado poco más de dos horas. Me pregunté cómo habían pasado; me daba la impresión de que acababa de tumbarme sobre los helechos.
¿Es posible, pensé, congelarse por dentro de tal modo que se detenga el tiempo? ¿Hay dos tiempos, uno interior, que puede congelarse, mientras el otro, el exterior, sigue su curso? Ni siquiera podía recordar haber tenido otro pensamiento antes de éste. Era como si sacara la cabeza de una larga y dura corriente de horror para tomar aire.
Probablemente aquellos hombres de abajo se habrían llevado unos cuantos carros y animales de carga; cargarían con el producto del saqueo todos los animales y vehículos útiles del pueblo… ¿y los demás? ¿Qué pasaría con los animales que no se llevaran?
Cerré los ojos. ¿Por qué pensaba ahora en vacas, cerdos y gansos? Para no pensar en los muertos, me dije. Tengo que pensar en los muertos. Quiero pensar en los muertos. Quisiera…
De pronto, un sordo estrépito llenó el valle, una ola que rompió contra mí y luego se allanó. Abrí los ojos y miré fijamente abajo, pero no vi nada que hubiera podido causar ese sonido.
Como una campana herida, pensé. ¡La iglesita!
No podía ver la vieja construcción, pero supuse que también habían prendido fuego a la iglesita. Las llamas tenían que haberla destruido o debilitado, y probablemente la campana se había caído de la torre.
Todavía recuerdo las imágenes y los olores, las casas humeantes en el valle, el rastro olfativo de un lince o un gato montés no lejos de los helechos entre los que yo estaba, un soplo de madreselva traído por el viento de la mañana; y me acuerdo de mis pensamientos. Pensamientos febriles, cuyo único sentido era no pensar en lo que había ocurrido allí abajo. Pensamientos como huida, como escapatoria, para velar lo ocurrido; pensar para no pensar; recordar para olvidar. Conté los penachos de helecho y moví la cabeza hasta que un determinado grupo de helechos estuvo exactamente en línea con la casa señorial y pareció soportar otras dos columnas de humo, aisladas, las últimas.
Y pensé en la campana herida. En el estertor de muerte de la campana al caer al suelo desde sus soportes. Del cielo a la tierra. En la iglesia —en cada iglesia, habían dicho los padres cuando yo era pequeño— vivía Dios. Y quizá no vivía en un lujoso recipiente, sino en los muros, en la torre, en la campana. Bien, ahora que su casa había sido destruida y el metal que le había servido de voz había caído, ya no podía estar allí. Quizá llenase el valle, convertido en luz, o flotara en forma de humo, humo enlutado, por entre los restos del pueblo. Pero la luz del valle no era distinta de la de costumbre, y la mayor parte del humo se había disipado. ¿Y si Dios había sido el estrépito? Se había extinguido, Dios y el sonido habían desparecido.
Si Dios había vivido en la iglesia, ¿cómo había podido permitir que todo aquello ocurriera? Habría podido evitarlo, y sin embargo había dejado que sucediera. ¿Le eran indiferentes los humanos? Entonces, también Él debía serle indiferente a ellos. ¿O era todo esto una prueba? ¿Para quién? Aparte de mí y de los hombres de ahí abajo, los asesinos, no había nadie más. ¿Un pueblo entero borrado del mapa para probarme a mí? ¿Para qué?
Pero quizá no se tratara de mí o del pueblo, sino de aquellos que habían estado saqueando y asesinando. ¿Era una prueba para ellos, que habían superado o en la que habían fallado? ¿Qué Dios haría asesinar a un pueblo entero para poner a prueba a los matarifes? ¿No sería al final mi Dios, nuestro Dios, sino el suyo… un dios de asesinos?
Traté de recordar pasajes de la Escritura. Allí había tanta sangre, tanto exterminio de los enemigos de Dios, tantas plagas contra su pueblo… visitationes populi sui. De forma más bien simultánea que sucesiva, me vinieron a la mente dos cadenas de ideas que se enroscaron a mis sentidos y encadenaron mis pensamientos. El horror. Dios. O Dios quiere impedir el horror y no puede, pensé, o puede pero no quiere, o no puede y no quiere, o puede y quiere. Si quiere y no puede, no es omnipotente. Si puede y no quiere, está enfermo. Si no quiere ni puede, es impotente y enfermo. Si quiere y puede… ¿por qué no lo hace?
Mucho más atrás, en un asqueroso rincón de mi granero interior, como podía llamarlo hoy, centelleaban otras dos ideas, fugaces fuegos fatuos, y sin embargo parte de las dos primeras cadenas: No debemos rezar a otro Dios que Él… ¿no significa eso: hay otros dioses, pero vosotros me pertenecéis? Y: Quizá este Dios nuestro sea el horror, y otros…
Entonces se formó la segunda cadena, hecha de pesados y voluminosos eslabones, iguales a frases: Si la Sagrada Escritura, según decía la Iglesia, sólo podía ser leída en latín, el latín era la lengua de Dios, las reglas del latín eran las reglas del cielo, y Deus era inconcebible para el rápido centelleo de las ideas en alemán.
Me tranquilizó. No me tranquilizó. Mientras estaba allí tendido y miraba y cavilaba, mientras trataba de disolver las cadenas de ideas y esconder los eslabones, se formaban otras nuevas. Cadenas, quizá serpientes, como aquella del Paraíso. Una prueba para mí, si me dejaría seducir por el horror terrenal para negar la santidad del cielo.
Pero a uno sólo le seduce algo agradable, atractivo, no el espanto. Y los hombres de allá abajo habían hecho algo espantoso. De lo que ahora escapaban, fuera del valle. Vi cómo se formaba la caravana de jinetes, carros y soldados de a pie; y retrocedí reptando desde los helechos hasta que me creí a salvo y me incorporé.
Mucho más a la izquierda, fuera de las puertas, poco antes de que el camino abandonara el valle, los asesinos tenían que acercarse al bosque, describiendo una larga curva. Corrí allí tan rápido como pude, para encontrar un sitio desde el que verlos mejor. No había ningún motivo para querer verlos mejor, de cerca, pero algo me impulsaba a hacerlo.
La vanguardia —unos cuantos hombres, que no parecían especialmente alerta, sino que charlaban y reían— había alcanzado ya el extremo del valle cuando me dejé caer detrás de unos tocones de haya cubiertos de yedra. Formaban una especie de seto, y desde allí hasta los hombres, hasta la carretera, no había más de quince pasos. Quería ver los uniformes, esforzarme por grabarlos en mi memoria, pero los infantes, que caminaban relajadamente, no llevaban uniformes. ¿Así que no eran soldados en saqueo, sino ladrones? Uno cuyo rostro pude reconocer había estado en el pueblo la tarde anterior como peregrino.
Habían disparado; los arcabuces tenían que estar en los carros, igual que los víveres robados y todo lo demás. Cuatro jinetes iban hacia el centro de la caravana. Pero no sólo llamaron mi atención por los caballos; sus ropas y sombreros eran distintas, más fastuosas que las de los demás. Oficiales, quizá jefes… jefes de una banda de bandidos errante. Nada de uniformes, nada de distintivos; incluso aunque hubiera visto más del mundo, no habría podido distinguir rangos ni reconocer por los uniformes de dónde venían esos hombres, esos asesinos. Sólo pude tratar de memorizar sus rostros.
Para poder buscarlos y encontrarlos mejor. De pronto aquella idea estaba ahí… no una decisión consciente, madurada, sino algo parecido a una revelación, nueva y sin embargo casi familiar. Evidente. Miré los rostros con ojos ardientes y me esforcé por retener la mayor cantidad de detalles posible.
Dos de ellos cabalgaban delante, dos detrás del carro, en medio de la caravana. El primero, el que iba delante a la izquierda, tenía un rostro estrecho, casi afilado, con blancas cejas boscosas y un blanco bigote recortado, pero no parecía viejo en absoluto. Cuando se volvió y gritó algo a uno de los que cabalgaban tras él —quizá también a los del carro—, vi bajo el ala del sombrero sus largos cabellos, atados en la nuca en una especie de cola de caballo; también eran blancos. Pensé: Turón; luego: Armiño; por fin: Comadreja.
El segundo oficial, delante a la derecha, se volvió hacia el primero y pareció hacer una observación. Sus labios carnosos, casi abultados, se movían, el resto del rostro, una ancha superficie que parecía extrañamente inanimada, no seguía los movimientos de la boca. El rostro de una máscara o el de un ídolo que se desmenuza… Moloch, me dije. Cuando levantó la mano izquierda para ajustarse mejor el sombrero, vi un brillo metálico; pero todo fue demasiado rápido como para poder establecerlo con más precisión. Quizá un guantelete de hierro, o un grueso anillo.
En el pescante del carro iban dos hombres; parecían estar pendientes de la ondeante grupa de los dos caballos, como si nunca la hubieran visto antes. El de la izquierda tenía la nariz como el morro de un cerdo; el de la derecha tenía la cabeza baja, así que no pude ver su rostro.
En la plataforma del carro, rodeado de bolsas y sacos, vi a un cura, o en cualquier caso a un hombre con cogulla oscura y tonsura. Tenía los antebrazos envueltos en tela, unidos por algo así como una fina cadena, apoyados en las rodillas. La distancia, así como el juego de las luces y las sombras —estaban pasando por debajo de un tilo— podían engañarme, pero estaba bastante seguro de que el cura o monje movía los labios como si rezara. Y de que le corrían lágrimas por las mejillas. Eran unas mejillas carnosas, casi bolsas, y del centro del cráneo hasta la mitad de la frente tenía una cicatriz ardiente. Un prisionero, quizá, al que habían torturado con fuego.
A la izquierda, detrás del carro, cabalgaba un gigante de casi dos metros de estatura, si es que aquel torso poderoso no se sostenía sobre unas piernas diminutas. Grande, de anchos hombros, aunque no gordo… un gigante, todo músculos. Salvo la carnosa nariz, nada llamaba la atención en su rostro, pero en conjunto sus rasgos resultaban amenazadores; era el rostro de un oso iracundo y hambriento. Llevaba en la cabeza un sencillo casco. Le faltaba la oreja izquierda. El oso desorejado, pensé. Sujetaba las riendas con la mano derecha, y dejaba colgar la izquierda: una zarpa, grande como una tabla de comer o una pequeña pala. Un rayo de sol cayó sobre ella, y antes de que el reflejo me deslumbrara vi una línea negra en el dedo corazón, que tenía que ser el grueso anillo que sostenía la piedra que escupía la luz.
El cuarto jinete, a la derecha detrás del carro, llevaba un enorme sombrero con oscilantes plumas, que en parte ocultaban y en parte sombreaban el rostro. Lo único visible y digno de recordar era la nariz, larga y curvada como el pico de un ave rapaz. Además, en algún momento se la habían roto, de manera que no sólo parecía olfatear el labio superior, sino también la comisura izquierda de la boca. Gavilán, pensé… no,Halcón asesino.
No necesitaba ver más de su rostro, porque ya lo conocía. Pertenecía a uno de los peregrinos que habíamos acogido por la noche. Me había parecido miserable, desfigurado y pobre; ahora resultaba amenazador e inquietante, una maldición hecha carne.
Miré a la izquierda, a la salida del valle: ¿habría allí un lugar, más cercano aún al camino, al que pudiera llegar deprisa y sin llamar la atención?
Por el rabillo del ojo vi un movimiento fugaz. Cuando quise darme la vuelta, una sombra cruzó el aire. El peso de un hombre cayó de pronto sobre mí, casi me aplastó en el suelo, y una mano dura se apretó contra mi boca.
Cuando dejé de defenderme inútilmente, la presión cedió un poco. El hombre acercó su boca a mi oído y susurró:
—Ni un ruido.
Asentir bajo la mano que me apretaba no era del todo fácil, pero conseguí al menos un estremecimiento.
—Silencio, ¿eh?
Se deslizó hacia un lado, de forma que pude incorporarme. Sólo entonces vi que detrás de él había un segundo hombre. Sostenía en sus manos un arco tensado; la punta de la flecha parecía centellear ante mi ojo izquierdo.
Algo en aquellos hombres resultaba extraño, pero sólo poco a poco me fui dando cuenta. Al principio no vi más que la punta de la flecha, luego la ropa —cosas sencillas, como las que llevan los viajeros normales—, y sólo después, en la penumbra del bosque, los rostros.
Eran más oscuros que todos los que había visto hasta entonces. La piel era morena, pero de un moreno distinto al de las caras de los campesinos al final del verano. También los cabellos y los ojos eran oscuros, y los rasgos en su conjunto parecían cortados de otro modo, sin que yo pudiera dar nombre a su peculiaridad.
Los dos llevaban botas con anchos zahones, y mantos de viaje o túnicas abiertas; se veían los cinturones, de los que colgaban puñales metidos en vainas corrientes. De pronto me acordé de las imágenes de extranjeros que tenían un aspecto parecido; pero los puñales y vainas de aquellos habían sido curvos y decorados. Los cuchillos curvos en los cinturones casi me habrían resultado familiares; los puñales normales lo hacían todo aún más extraño.
Naturalmente, esto no es del todo cierto; esa imagen es un añadido de mi memoria, rica en imaginación. Así los he visto a menudo, pero aquel día en el bosque ellos habían tenido que arrastrarse y dejar atrás las túnicas, y como estaban tumbados boca abajo —también el segundo, el del arco, se había tumbado— no puedo haber visto ni los cinturones ni los puñales. Probablemente también pensé mucho después por vez primera los pensamientos que he plasmado arriba sobre lo que Dios puede y no quiere o quiere y no puede… no entonces, con quince años, abrumado por un espanto que no me dejaba ni aire para respirar ni tiempo para cavilar.
Por aquel entonces yo tampoco sabía en qué idioma hablaron esos dos cuando los asesinos abandonaron el valle. Árabe… entretanto he olvidado más de lo que aún domino de él. Pero eso no tiene importancia para la historia que me han pedido que cuente. Igual que lo que ocurrió durante los cinco años siguientes. Sin los conocimientos y destrezas que adquirí en aquellos años, no hubiera vivido ni sobrevivido todo lo que voy a escribir. En ese sentido tiene cierta importancia fundamental, como la tienen los muros que sostienen los palacios o las prisiones. Que otros consideren si la vida que tengo que contar fue palacio o prisión; para eso no es necesario conocer con exactitud los cimientos del edificio. Así que de esos cinco años tan sólo diré lo imprescindible para que el resto del relato se entienda.
El hombre que se había lanzado sobre mí y me había tapado la boca era griego, y por aquel entonces debe haber frisado los treinta y cinco años. Según el lugar en que nos encontrásemos se llamaba Georg, Georges o Giorgio; entre nosotros se llamaba Jorgo. Había sido convertido en esclavo y era criado de Kassem ben Abdulá. Al segundo criado no lo vi enseguida; Ibrahim, que era judío, se llamaba en realidad Abraham y se hacía llamar Avram, cuidaba los caballos mientras los otros se deslizaban por el bosque. Y Kassem, naturalmente, mi señor, mi padre, amigo y guía… pero de él y de los otros se escribirá más adelante.
Cuando los asesinos se hubieron ido, esperamos un rato para estar seguros de que no volverían. Entonces bajamos al valle, hacia las ruinas y los muertos.
Como ésta no es la historia de mis sensaciones, no necesito recordar el horror. Ciento nueve muertos; yo habría sido el ciento diez. Kassem quería seguir cabalgando; los otros dos clamaron e imploraron (así sonaba y así se veía) hasta que estuvo dispuesto a quedarse. Finalmente, él mismo ayudó. Depositamos a mis padres y hermanos en una pequeña tumba en la que clavé una cruz de madera. En el travesaño grabé los nombres, abreviados, lo mejor que pude. Para los otros habitantes del pueblo hubo una gran fosa común.
Más tarde supe que Jorgo y Avram habían insistido en llevarme con ellos, al menos hasta el próximo pueblo grande. Yo estaba demasiado vaciado por dentro como para poder derrochar pensamientos en mi futuro. Más tarde me pregunté si habría habido otra posibilidad… para mí, no para Kassem, Jorgo y Avram. Habrían podido dejarme atrás, o matarme.
¿Y yo? ¿Habría debido quedarme atrás, reconstruir el pueblo, sembrar solo los campos? Desde que habíamos ido de la ciudad a ese pueblo había odiado la vida campesina… cuatro meses, desde la fuga. Ni siquiera sabía por qué habíamos huido allí, con la autorización del conde al que pertenecían las tierras y la mansión.
Pero ¿qué sabía yo? Mis padres me habían enseñado a leer, escribir y contar, además de latín y francés, y nada de eso era útil en el campo, salvo quizá que mientras ordeñaba, roturaba y cavaba había podido enhebrar inútiles pensamientos y deseos, que no hacían más ligero el trabajo, sino más espantoso. No podía llevarme nada más; los asesinos y saqueadores no habían dejado más que lo que había en mi cabeza y lo que llevaba puesto.
Había una cosa más… pero como no conocía ni confiaba en los extraños que estaban conmigo, no podía buscar y abrir el escondite. Lo haría en la primera oportunidad, más tarde, pronto.
Encontré, en cualquier caso, un objeto que pude llevarme y que, durante todos estos años, me ha facilitado, a menudo incluso me ha hecho posible, pensar, reír y vivir. Y se supone que fue ese objeto el que llevó a Jorgo y Avram a emplearse a mi favor: a llevarme consigo, para su entretenimiento y edificación.
En las ruinas de nuestra casa encontré, para mi sorpresa intacta, la dura cajita de mi violín: un amigo al que podía hacer llorar cuando yo no podía mostrar lágrimas, que a menudo se burlaba cuando yo tenía que componer un rostro serio, que a veces hacía bailar los cuchillos hasta que abandonaban mi cuello y que, en ocasiones, levantó una barrera de pedacitos de pan y pequeñas monedas entre la inanición y yo.
Pasaron cinco años de viaje y aprendizaje hasta que regresé al valle.
DOS
ANTES de llegar al puente del Mosela, Jorgo había estado burlándose de mi alegría y mis recuerdos de una gran ciudad.
—Ya verás, pequeño, cuanto más grande es el enano tanto más diminuto es el pueblo.
Entonces llegamos al puente, y Jorgo, que cabalgaba media cabeza por delante de nosotros, empezó a maldecir en una mezcla de griego y árabe. Avram sonrió, Kassem guardó silencio, yo escuché para aprender nuevas expresiones.
—Este país, bah, esta región, formada por los incapaces dioses de la Antigüedad con estiércol de camello y vómito de asno, con habitantes cuyos pensamientos sumados no alcanzan a llenar una cáscara de nuez. En otros sitios al menos hay salteadores de caminos decentes, a los que se puede hacer cosquillas con la daga, pero aquí… tributo de entrada, tributo de salida, costas de viaje, gabelas de puente, y cada granero torcido por el viento un Estado propio. Por no hablar de…
Kassem le interrumpió:
—Por no hablar, Jorgo. Ahora, callar es necesario y virtuoso.
Jorgo alzó una mano y enmudeció.
En los últimos días habíamos pagado a los guardias de la frontera sur del arzobispo y príncipe elector de Colonia, que nos dejaron pasar sin revolver en todas las alforjas y confiscar las armas. Luego, a los guardias de la frontera norte del principado de Jülich, que llegaba hasta el Rin, gabelas por el uso de un puente —en realidad, un dique de escombro reforzado con vigas que cerraba las lagunas de la vieja calzada romana sobre el Ahr—, un fuerte y un pequeño transbordador, un tributo de entrada en la frontera del príncipe elector y arzobispo de Tréveris, otro transbordador, y ahora veíamos el cobertizo de los recaudadores en el extremo norte del puente de Balduino.
Kassem pagó, como siempre, y yo completé mentalmente la lista de todos los gastos que había hecho por mí en los cinco años transcurridos. En el puente espoleé a mi caballo para llegar más rápido a Coblenza, la ciudad de la que nosotros —la familia, sombras amadas— habíamos huido a aquel valle apartado. Seguía sin saber cuál podía haber sido el motivo. Y, junto a la alegría de ver la gran ciudad de mis recuerdos, sentía una difusa esperanza. La de obtener conocimientos, explicaciones, poder entender por fin qué había sucedido, por qué, y si podía incluso arrojar luz sobre el crimen.
Porque nada de lo que había pasado en los años transcurridos desde entonces había podido borrar las imágenes y los sentimientos. No pasaba un día sin que pensara en aquel horror. A menudo los recuerdos venían desencadenados por azares: una palabra oída al pasar, una mirada, un ruido, la risa de una mujer. Todas las mujeres que reían eran la madre, todas las chicas las hermanas, todos los niños pequeños el hermano, todos los hombres… no, no todos; había tenido demasiado trato con hombres. Pero muchos hombres, vistos de lejos, u hombres con una determinada actitud que me daban la espalda, eran el padre. Sin embargo, la mayoría de los recuerdos se ocultaban en olores. Cada soplo de dulzura era papilla, y veía a mi madre alimentando a mi hermano pequeño; a cada asado le daba vueltas mi padre, y en una ocasión en que estaba con una ramera, de sus largos cabellos oscuros me llegó algo que me recordó el aroma de los cabellos rubios de mis hermanas cuando mi madre les lavaba la cabeza, y no fui capaz de terminar aquello por lo que había pagado.
Al extremo sur del puente, en la placita que había ante las puertas de la ciudad, desmontamos. La gran puerta de la gran muralla de la gran ciudad de Coblenza era angosta y baja, y tras ella entramos en estrechos callejones llenos de desperdicios, gente y estiércol de caballo. Más tarde, por la noche, de las tabernas y de muchas casas saldría olor a comida, vino y cerveza, pero en ese momento era una tarde llena de actividad, y olía a secreciones de animales y personas, a sudor y a cuero, a lana húmeda y a pies podridos.
En un bloque de casas al sur del castillo encontramos una posada con establos. Tras un corto regateo, conseguimos dos cuartos en el piso alto, en la parte trasera del patio interior. El mobiliario consistía en colchones llenos de paja, una mesa, palanganas y jarros de agua. Las mantas parecían haber sido lavadas hacía no demasiado tiempo, y no albergar animalillos durmientes.
Jorgo, Avram y yo ocupamos el cuarto de la izquierda, y subimos nuestro equipaje y el de Kassem. Tras un fugaz lavado, cambié unas palabras con Avram y Jorgo y llamé a la puerta de Kassem.
—Pasa —dijo, sin preguntar quién era.
Cuando entré e incliné brevemente la cabeza ante él, se levantó del colchón en el que estaba sentado, y en el que quizá había estado pensando o rezando.
—¿Quieres buscar rastros, hijo mío?
—Sí, señor. Lo que a ti no te puede sorprender.
Sonrió.
—Cualquier otra cosa me hubiera sumido en el asombro y la confusión. ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que uno de los otros te acompañe?
Dudé un momento.
—No creo que sea necesario.
Él asintió.
—Nos encontrarás aquí. O no, según. Quizá comamos aquí después, quizá en otra taberna. Durante la noche estaremos aquí.
Descendí por la estrecha escalera, crucé el patio y busqué al posadero. Su voz atronadora —como de ladridos resonando en un negro sótano— me guió hasta la cocina, donde estaba insultando al cocinero y trataba toscamente de animar a una de las criadas.
—Si tu culo es demasiado fino para dejarse tocar, deberías meterte en un convento —dijo.
—No lo es —la joven adelantó el mentón y enfrentó su mirada—: Le he pegado porque al tocar quería meter un dedo en cavidades que no están destinadas a su dedo.
—Ah —el posadero rió de pronto—. Bien hecho, oh, hermosa —se volvió hacia mí—. ¿Y vos qué deseáis, señor?
—Ni tocar ni que me peguen —dije. La joven me guiñó un ojo antes de salir de la cocina—. Sino una respuesta. ¿Quién es vuestro corregidor?
—¿El nuestro? ¿O el de Tréveris?
—El vuestro.
El posadero se rascó la hirsuta mandíbula.
—El viejo Haidlaub. Como desde hace cien años. Pero eso no os dirá nada a vos.
—Sí que me dice algo. ¿Dónde puede estar ahora? ¿En su despacho?
—Probablemente. ¿Conocéis el camino?
—Lo conozco. Y os lo agradezco.
Entonces me acordé de un hombre recio, media cabeza más alto que yo, de ojos grises y oscura trenza. Padre siempre le había llamado por su nombre, Christian, y él era para Haidlaub “eh, Georg”. Incluso hoy, años después, veo al cerrar los ojos al corregidor Haidlaub tal como era en mi infancia. Pero cuando pienso en mí también me veo más joven que el del espejo; ah, me temo que el recuerdo es erróneo. Pero quizá tan sólo escoge lo que le parece (o nos parece) bien, o acaso tolerable, y hace crecer una maraña de disimulo e imaginación sobre ciertas lagunas que se abren con el tiempo.
El hombre que me miraba con ojos entrecerrados era gris y un poco más bajito que yo; pero los ojos grises conservaban la mirada penetrante.
—¿Qué deseáis? —dijo.
Dos escribanos, que habían levantado la cabeza al entrar yo, volvieron a inclinarse sobre sus listas. Por el ventanuco del despacho entraba una cansada luz, pero aún era demasiado pronto para encender lámparas.
—¿No me reconocéis, señor?
Haidlaub se llevó el índice a la nariz. Luego abrió mucho los ojos.
—¿Jakko? —dijo—. ¿Eres tú… sois vos Jakob Spengler?
—Yo soy. Pero no es necesario que me tratéis de vos.
—Entonces, llámame como antes tío Krischan. Y siéntate. ¿De dónde vienes? Has crecido; eres un hombre. ¿Dónde has estado? ¿Qué…? ¡Pero siéntate! Creo que tendrás una larga historia que contar, ¿verdad?
Miré a mi alrededor. La estancia era baja, atiborrada de escritorios y estantes en los que se apilaban probablemente escritos oficiales y hojas con leyes y decretos. Junto a la puerta de entrada había un banco, en el que esperaban los solicitantes hasta que el alguacil de la antecámara los llevaba a presencia del corregidor. Con tío Krischan, los dos escribanos —que nos observaban por el rabillo del ojo— y yo, la estancia estaba casi repleta.
—¿Tal vez no aquí? —dije—. ¿Luego, si tienes tiempo, ante un vaso de vino?
—¿Sabes aún dónde vivo, muchacho? Entonces, ven a verme cuando se haya puesto el sol.
Haidlaub vivía en una casita en las cercanías de la puerta sur. Como la mayoría de los otros edificios, tenía una planta baja hecha de sillares, una planta superior a base de ladrillo y vigas y un inclinado techo de pizarra. El jardincito junto a la casa, que antaño la mujer de Haidlaub había sembrado de hierbas culinarias y mantenido limpio, estaba asilvestrado.
—Ella murió hace un año —se pasó la mano por los ojos—. Desde entonces… —con el brazo izquierdo describió un semicírculo que abarcaba el comedor en desorden, y probablemente también el jardín—. Ven, siéntate.
De una jarra sirvió vino blanco en dos cuencos. Sobre la mesa ya había pan, manteca y una vela de sebo encendida. La silla en la que me senté se tambaleaba un poco.
Bebimos el uno a la salud del otro. Con un cuchillo que llevaba mucho sin limpiar arañó la manteca del cuenco y la untó en su pan. Luego dijo, sin mirarme:
—Cinco años, ¿verdad? Has venido, con unos forasteros, a decirme que todo vuestro pueblo fue destruido y todos están muertos, salvo tú —terminó de untar la manteca y me miró a los ojos—. ¿Quieres que empiece yo? Me temo que mi historia es más breve.
Me limité a asentir. De alguna manera, había esperado que me dijera algo que arrojara luz. Quiénes eran los asesinos, que los habían cogido, o al menos que sabían sus nombres y estaban proscritos, si es que no era posible atraparlos. Durante todo el camino hacia su casa había tratado de ajustar mis pasos al potente latir de mi corazón. Pero “una historia más breve” sólo podía significar una cosa.
—No sabemos nada —dijo—. Nada más que lo que tú nos contaste entonces. Caminantes, se supone que peregrinos, que recorren el país en pequeños grupos y se dan cita en vuestro pueblo para matar a todos y quemarlo todo. Hubo rumores, cuchicheos, en las semanas que siguieron; siempre es lo mismo cuando pasan esas cosas. Alguien ha visto esto o aquello, pero no es seguro si lo ha visto o soñado. Imaginaciones, ¿entiendes? Algo ha ocurrido, y quizá la sombra que he visto en el campo tiene que ver con ello —se encogió de hombros.
—Durante cinco años —dije en voz baja— he estado esperando saber más aquí —bebí un trago del vino, ligero y agridulce, pero no pude tragarme con él la decepción—. La verdad es que más que… ¿esto?
—Conjeturas, en todo caso; pero también tú te las habrás hecho.
—Sí. Sin llegar a grandes conclusiones.
Se frotó la nariz. Luego entrelazó las manos encima de la mesa, junto al pan con manteca que aún no había tocado.
—Dime lo que piensas y te diré si es lo que yo he pensado.
—Los peregrinos —dije con una voz que me pareció de otra persona— no se dan cita para aniquilar un pueblo. Los ladrones acechan a viajeros o asaltan granjas solitarias. Entretanto las cosas pueden haber cambiado, pero hace cinco años no había muchos ladrones que tuvieran arcabuces.
Haidlaub asintió.
—Sigue.
—Se comportaron como soldados. Un ataque cuidadosamente preparado, acordado. Luego, supongo, volvieron a dividirse en pequeños grupos. ¿O se ha visto cabalgar y marchar a un grupo grande?
—Nada de eso. Aquí y allá se ha visto a forasteros —rió; pero fue más bien una risa entre dientes—. Como todos los días desde hace mil años. O más. Las carreteras que van junto al Rin, por la orilla… ¿Cuándo no ha habido extraños en camino por ellas? Como aquellos con los que tú has viajado.
—Como ellos. Mis amigos. Durante cinco años me han alimentado, protegido e instruido… Pero de eso hablaremos después.
Cogí un poco de pan, limpié el cuchillo en la manga de mi chaqueta y me serví del cuenco de manteca. Tío Krischan esperó a que diera un bocado; luego también él empezó a comer.
—¿Algo más? —dijo con la boca llena.
—Así que han venido de algún sitio, probablemente de muy lejos. Se han encontrado en nuestro pueblo y han asesinado a todos y destruido todo. ¿Han sido atacados otros pueblos?
Haidlaub negó con la cabeza; sus agudos ojos se clavaron en los míos.
—Nos estamos acercando —dijo—. ¿Sigues?
—Así que si han venido de muy lejos sólo para atacar nuestro pueblo no puede tratarse de un azar. Nada de saqueos y crímenes casuales, porque nuestro pueblo estaba en medio del camino. Fue una acción planeada e intencionada.
—Así parece.
—Cuando unos soldados hacen algo así, tienen una orden. La orden no habrá sido: cabalgad o marchad hasta ese pueblo y matadlos a todos.
—¿Sino?
—Quizá algo así: hay un pueblo en el que viven determinadas personas que tienen que ser eliminadas. Para que no llame tanto la atención y no queden testigos que más tarde puedan acusaros del hecho, matadlos a todos y saquead. ¿Qué opinas?
Haidlaub dejó el pan en su plato.
—Me temo que algo así ocurrió. Pero eso no responde tus preguntas, ¿no?
Me incliné hacia delante y dije en voz baja, entre dientes:
—En el pueblo vivían campesinos y sus familias. Nadie que hubiera podido hacer nada a nadie que estuviera lejos. Aparte de los campesinos allí estaba la casa del conde, que no estaba en ella. Y estábamos… nosotros. Mi padre, nuestra familia.
Tío Krischan asintió.
—¿Qué hizo mi padre antes de que nos fuéramos… de que huyéramos al pueblo? ¿Con permiso del conde, o sin su conocimiento? ¿Qué hizo el conde, para que unos soldados vinieran de lejos y lo arrasaran todo? ¿Qué sabes tú, tío?
Él no rehuyó mi mirada.
—No sé nada —dijo—. O no mucho. Tu padre trabajaba para el conde… tal vez te acuerdes de eso, aunque eras joven y no supiste detalles, ¿verdad?
—Sé que mi padre llevaba los negocios del conde. Tenía que viajar mucho por aquel entonces.
—¿Sabes adónde iba?
—A las ciudades de los príncipes electores… Colonia, Maguncia, Tréveris —dije yo—. Sé que estuvo en Fráncfort, en Luxemburgo, pero también viajó a Brandeburgo y a Baviera, a Francia, Flandes y Borgoña. ¿Nos ayuda eso?
Haidlaub volvió a coger su pan y mordió un buen trozo.
—Ciudades y países —dijo— en los que se hacen negocios. En los que también se hacen negocios de Estado. Que a menudo no es posible separar de los otros.
—¿Es posible separarlos de los otros? ¿Acaso no se condicionan una a otra las dos clases de negocio?
Haidlaub intentó masticar y sonreír al mismo tiempo:
—Yo no soy más que un viejo corregidor. Por mandato del consejo, mantengo el orden en Coblenza, y a veces tengo que discutir un poco con el otro corregidor, el alcaide que los de Tréveris han puesto en el castillo, porque los intereses del obispo y príncipe elector no siempre coinciden con los del consejo. Supongo que esto no será distinto en Colonia, Fráncfort, Dijón o París. No sé más de negocios de Estado.
—¿Los príncipes que eligen al emperador? —dije—. ¿Colonia, Maguncia, Tréveris? Se le elige en Fráncfort. Brandeburgo y Sajonia también son casas electoras. ¿Dijón, has dicho, y París? Puede…
Él levantó las manos:
—No pongas nada en mi boca, muchacho. No sé lo que tu padre tenía que hacer para el conde aquí, allá y acullá. Cuáles eran los intereses del conde.
—¿Dónde puedo encontrarlo? Al conde, quiero decir. ¿Crees que estará dispuesto a decirme algo?
Haidlaub negó con la cabeza.
—En el mejor de los casos llegarías hasta el chambelán, tal vez hasta el gentilhombre de cámara. Además —suspiró— el actual conde no sabrá mucho de lo que hacían su padre y tu padre. Es aún más joven que tú.
—¿Significa eso que el conde ha muerto?
—Hace cinco años —tío Krischan lo dijo como de pasada, sin especial énfasis—. En el Hunsrück, donde siempre ha habido bandidos. Durante el viaje a Tréveris, su coche fue asaltado y saqueado. Él y toda su gente fueron asesinados.
Callé durante unos instantes.
—¿Hace cinco años? —dije entonces—. ¿Al mismo tiempo?
Haidlaub asintió.
—Quizá diez días después de que tú desaparecieras con tus amigos extranjeros. Si cuentas los días y los kilómetros, Jakko, ¿qué obtienes?
—¿Soldados que recorren el país en pequeños grupos, asaltan un pueblo y unos días después matan al conde? ¿Primero a su hombre de confianza, y luego a él?
Haidlaub se encogió de hombros.
—También podría ser todo azar —luego frunció el ceño—. ¿Qué pretendes con tus preguntas?
—Buscar respuestas. Respuestas que me ayuden a entender lo que ha ocurrido. Y a encontrar a los hombres que mataron a mi familia y a los otros.
Tío Krischan respiró hondo por entre los dientes.
—Tú sabes que el Señor dice: “La venganza es mía”, ¿verdad?
—Quizá Él esté ocupado en otras cosas.
—Pensaré en ello cuando sigas tu viaje. Antes de que te vayas quiero darte una cosa, pero primero… primero quisiera saber qué has hecho y visto en todos estos años.
Christian Haidlaub era desde hacía muchos años corregidor de Coblenza y podía haber viajado poco, pero no sólo tenía que ver con los habitantes de la ciudad y los innumerables extranjeros que recorrían las viejas carreteras del Rin y el río y hacían negocios. Por lo menos igual de importantes eran las relaciones entre la ciudad y el arzobispo y príncipe elector de Tréveris, cuyos funcionarios estaban en el castillo y, a lo largo de los años, habían forzado a Haidlaub a ocuparse a conciencia de lo que él llamaba “negocios de Estado” y de los que decía no saber nada. No me sorprendió que conociera los nombres de lejanos lugares y países, que no tuviera que preguntar en qué región del mundo se encontraba y había sucedido esto o aquello. Cuando mencioné Cracovia, preguntó si había visto al rey Segismundo, si estaba en el palacio de Wawel y si el altar de la iglesia de Santa María era realmente tan hermoso. También hizo preguntas parecidas respecto a otros lugares. Hasta hoy día no sé si lo hizo por ansia de saber; quizá quería averiguar de ese modo si de verdad había visto aquellos lugares.
Él mismo mencionó otra razón para sus preguntas, aunque no lo hizo directamente.
—Tu señor, como tú lo llamas, ese Kassem… ¿de dónde viene?
—De Túnez. Está…
Alzó la mano.
—Lo sé —sonrió brevemente—. De allí vinieron los mejores enemigos de Roma. ¿Así que lleváis cinco años viajando? Colonia, Bremen, Hamburgo, Dresde, Praga, Cracovia, Kiev, Novgorod, Reval, Estocolmo, Visby, Danzig, Copenhague, Londres, París, Gante, Lovaina, Leiden… ¿Habéis pasado hambre por el camino? ¿Mendigado? ¿Trabajado?
—Tío Krischan… si quieres saber si mi señor Kassem es rico, ¿por qué no lo preguntas?
—Bueno… ¿es rico?
—Es rico, inteligente, instruido, valiente. Y devoto.
—¿Un devoto pagano?
Suspiré.
—Ellos dicen que no hay más Dios que Dios, y Mahoma es su profeta. Dicen también que un antiguo profeta fue Isa ben Mariam… Jesús, hijo de María. ¿Es un pagano alquien que reza a ese Dios? No lo sé. Yo he rezado a nuestro Señor cuando los asesinos aniquilaron a todos.
—¿Y él no lo impidió, quieres decir? —Haidlaub echó atrás la cabeza y miró hacia el techo bajo—. No quiero mantener ninguna disputa contigo sobre la verdadera fe, muchacho.
—Lo sé, tío. Quieres saber si Kassem viaja como informante a los países cristianos. Para un señor, quizá para los turcos.
—¿Y? ¿Lo hace?
—¿Hablo con el corregidor, o con el tío?
Haidlaub me miró con severidad, pero luego parpadeó:
—Pequeño demonio —dijo—, tú has estado pensando esto antes, y por eso no querías hablar en mi despacho, ¿verdad?
No me esforcé en reprimir una sonrisa.
—Vinieron de las cercanías de Túnez, dices, los mejores enemigos de Roma, y hoy Roma es el corazón de la Cristiandad.
—Es decir, informadores para el príncipe de Túnez, que obedece al Gran Turco… Y un hombre inteligente. ¿Cuán inteligente?
—¿Cómo se mide la inteligencia, tío? ¿Dos piensan a la vez, como dos corredores que corren juntos, y el que primero llega a la meta es el mejor? ¿O dos hombres arrojan ideas a una pared de roca, y vence aquel cuyos pensamientos hayan dejado la impresión más profunda en la piedra?
Haidlaub torció el gesto:
—¿Habla un hombre inteligente con otros hombres inteligentes? ¿U observa en silencio?
—Habla con ellos, y no he oído a ninguno que supiera más que él.
—¿Estabas pues presente?
—No siempre, pero con frecuencia. También era intérprete cuando era preciso. Y… sí, es rico, y lleva numerosas órdenes de pago, cartas de crédito, para la mayoría de los grandes bancos. Además, lleva salvoconductos en los que se ruega a príncipes y corregidores que lo traten con deferencia y con respeto. A él y a sus acompañantes.
—¿Expedidas por quién?
Me encogí de hombros.
—No las he visto todas. Sé que tiene cartas de ese tipo del papa León, del Dux, del Duque de Ferrara… bueno, ya sabes: de un obispo de Palermo a un canónigo de Frauenburgo, de un noble magistrado de Bolonia el ruego a un magistrado de Colonia de que acoja a un amigo venido de muy lejos.
—¿Quieres hablar con el alcaide del obispo?
El abrupto cambio de tema me hizo titubear unos instantes.
—Quizá sería sensato, ¿no? —dije entonces.
—Sería peligroso —dijo Haidlaub—. Mi colega del castillo y su señor espiritual no tienen mucho aprecio a los extranjeros paganos. Y tú sabes quizá que en otras regiones los campesinos se están amotinando; en esas circunstancias, cualquier extranjero que quizá podría llevar mensajes a los campesinos es rápidamente metido en las mazmorras.
Vacié mi vaso y me levanté.
—Te agradezco la advertencia… y todo lo demás, tío —dije—. Trataré de evitar al alcaide. Y de no hablar muy alto en la posada.
Haidlaub se incorporó a su vez. Su mano buscó algo en una cajita que estaba junto a él, sobre un alto arcón; mientras lo hacía, me miró inquisitivo.
—¿Así que vas a empezar una larga campaña de venganza? —dijo—. En ese caso necesitarás ayuda. Y dinero.
—¿Ha sido reconstruido el pueblo?
Negó con la cabeza.
—Sin duda campesinos de los alrededores se habrán llevado piedras y vigas intactas. Pero nadie quiere vivir en un sitio en el que tantas personas fueron masacradas sin recibir bendición alguna. ¿Por qué?
—Mi padre había escondido algo que entonces yo no pude rescatar. Si allí no hay nadie…
—Te deseo suerte, hijito. El rastro se ha enfriado; pero quizá te ayude un pequeño amuleto.
Sacó el puño cerrado de la cajita y me lo tendió. Yo extendí la mano, de modo que la palma quedara por debajo de su puño. Él lo abrió y dejó resbalar en mi mano algo frío.
Lo contemplé. Y sentí unos dedos gélidos agarrando mi corazón.
—Esto es… —dije, y me falló la voz.
Era una fina cadena de plata con una cruz del mismo material, sin cuerpo de Cristo alguno. En el reverso llevaba grabadas una G y una S entrelazadas.
—He preguntado aquí y allá —dijo tío Krischan—. Semanas después de que te fueras vino un mercader, un hombre de Cochem, y me enseñó esto. Se lo compré.
Mi madre había llevado esa cadena los días festivos. Padre se la había regalado en ocasión de mi nacimiento.
—G y S, Gerwine Spengler —dijo en voz baja Haidlaub—. Un hombre que tenía de hierro la mano izquierda la vendió en Cochem.
—¿Qué… qué te debo? Tú pagaste por ella.
—No me debes nada, muchacho —me puso las dos manos sobre los hombros y me miró a los ojos—. Cuídate, ¿me oyes? Y piensa que la venganza será del Señor si tú la ejecutas. Tenme al corriente.
El adorno de mi madre. Un mercader de Cochem. Un hombre con una mano de hierro. Un objeto y dos noticias. Mientras caminaba lentamente por las calles apenas iluminadas hacia la posada, las tres cosas bailaban como participantes de un corro sin reglas por mis pensamientos.
TRES
KASSEM, Jorgo y Avram estaban sentados en la sala de la posada… salón habría sido más adecuado. Ofrecía espacio al menos a cinco docenas de personas; alrededor de la mitad de las sillas estaban ocupadas.
Jorgo empujó su tabla, cubierta de restos insignificantes, hacia el centro de la mesa, apoyó la cabeza en una viga de la pared, alzó su vaso y me miró por encima del borde. Guiñó un ojo.
—Tienes aspecto de que los espíritus de los antepasados te han amargado el atardecer con sus cantos burlones —dijo.
Yo me dejé caer en una silla libre.
—Nada de cantos burlones. Te los van a cantar enseguida.
De la antorcha que estaba en una argolla clavada en la viga se desprendió una astilla. Me imaginé oírla sisear, pero cuando llegó a la ensortijada melena de Jorgo el fueguecillo ya se había apagado.
Avram rio en voz baja y alargó la mano hacia la astilla. Jorgo gruñó; al parecer, en la maderilla cubierta de resina se habían pegado unos cuantos pelos, que ahora le habían sido arrancados.
—De recuerdo… toma —Avram le alcanzó la astilla.
—¿De qué te has enterado? —preguntó Kassem. Los otros bebían vino; delante de él había un cuenco con una infusión de hierbas—. ¿Has comido algo, para fortalecer el espíritu en caso de malas noticias?
—He comido algo, padre mío. Y las noticias no son tan malas. Tan sólo han reabierto viejas heridas.
Jorgo se aprestó a lanzar un discurso probablemente burlón, pero volvió a cerrar la boca cuando Kassem alzó la mano.
Conté lo que había sabido por Haidlaub, y para terminar saqué la cadena de la bolsa que llevaba al cinto y la dejé sobre la mesa.
—¿Algo de beber, joven señor? —de pronto la criada estaba a mi lado. Vio la cadena y dijo con voz queda—: Oh.
—Vino —dije—, y nada de golpes.
Ella rio.
—No me habéis dado motivo para ellos —mientras se iba añadió, de manera apenas audible—: Por desgracia —sus ojos parecían no querer separarse de la cadena.
—Pecaría por ella gustoso y a conciencia —Jorgo chasqueó la lengua.
—¿Qué tiene de especial? —dijo Kassem.
—Perteneció a mi madre, señor. Sus iniciales están grabadas en el reverso. Un hombre con una mano de hierro se la vendió a un mercader en Cochem, y éste estuvo unos días después aquí en Coblenza, en el mercado.
Kassem cogió la cadena, contempló la cruz, le dio la vuelta y asintió.
—Pero no sabía ningún nombre, ¿verdad?
—No, y tampoco nada de otros hombres. Pero… —titubeé, cerré los ojos y vi a los hombres abandonar el pueblo destruido. El segundo de los cabecillas, el Moloch: labios abultados, un rostro casi inmóvil, y, cuando alzó la mano izquierda, un brillo metálico.
Callamos hasta que la criada nos trajo una nueva jarra de vino y un vaso. Cuando se inclinó para dejar la jarra en la mesa y llevarse las vacías, se apoyó con la mano en mi hombro. Yo alcé la derecha y toqué fugazmente sus dedos.
—Acaba de volver a casa y ya tiene una cita —dijo Avram—. Y las manos de ella no son de hierro. Pero ten cuidado con la cadena —miró irse a la muchacha.
Kassem se inclinó hacia delante.
—El corregidor —dijo en voz baja; miró a su alrededor. Cuando estuvo seguro de que nadie podía escucharnos, prosiguió—: te advirtió contra el alcaide del obispo, ¿verdad?
—Así es, padre mío.
—Aun así deberíamos ir a verlo.
—¿Nosotros? —fruncí el ceño—. Haidlaub dice que al alcaide no le gustan los extranjeros. Y menos los que…
Kassem sonrió.
—Los infieles. Dilo tranquilamente. Aun así. Si he entendido el reparto de poderes y de competencias, y admitirás que en esta confusión de pequeños países no es fácil, tu viejo amigo es competente para lo que afecta a la ciudad, pero la ley y el orden en los alrededores incumben al alcaide, ¿no?
—Así es sin duda —titubeé—. Pero…
—Escucha lo que pienso; luego juzga.
Juntamos las cabezas y oímos lo que Kassem proponía.
—Señor —dije al fin—, eres mi padre y el príncipe que me da las órdenes. ¿Me corresponde a mí decirte que no encuentro ningún pero en ello?
Kassem sonrió y posó la mano sobre mi brazo.
—Entonces lo haremos mañana —vació su cuenco con la infusión de hierbas y se levantó—. Voy a pensar en una o dos cosas y a buscar los escritos adecuados. Os deseo una noche provechosa.
Tras un breve silencio, Avram dijo:
—Y ahora, dime cómo se siente tu alma.
—¿Tiene algo así? —sonrió Jorgo.
—Como un líquido que lleva mucho tiempo asentándose, y que al agitarlo ha vuelto a enturbiarse.
Avram miró a su alrededor. Aún faltaba mucho para medianoche, y la taberna seguía medio llena.
—¿Qué podría devolver esos copos que lo enturbian al fondo de tu ánimo? —dijo entonces—. ¿Más vino, hasta que ya no puedas distinguir tu alma de esta mesa? ¿Tu violín? ¿La muchacha?
—Aún está ocupada —Jorgo rió por lo bajo—. ¿Puedes tocar música para nosotros y beber hasta que ya no tenga que trabajar?
Yo había esperado algunas observaciones de Jorgo y Avram por el hecho de no haber vuelto esa noche al dormitorio común, pero aquella mañana todos estaban callados. Comimos pan, frutos secos, un poco de queso y una infusión; luego, Kassem nos dio las últimas instrucciones y pagó la cuenta.
Mientras negociaba con el posadero, Jorgo miró a la muchacha, que bailoteaba por la estancia.
—Está contenta —dijo a media voz—, y tú pareces cansado.
Avram resopló.
—Así que todo está en orden.
Jorgo se inclinó hacia mí y susurró:
—¿Cómo se llama? ¿Tiene ese collar ahora?
—Se llama María, y no quiso el collar cuando supo lo que significaba.
—Inteligente —Jorgo asintió con énfasis—. Quien se queda con algo manchado de sangre atrae la desgracia.
—No va por ti —dijo Avram—. El collar y la sangre de tu madre te pertenecen.
—¿Se lo habrías dado? —dijo Jorgo cuando nos levantamos para seguir a Kassem hasta la puerta, donde ya habíamos apilado nuestro equipaje antes del desayuno.
—No, no quiero causarle ninguna desgracia.
Mientras cogían sus hatillos y los de Kassem, me acerqué a María.
—Breve goce, rápida despedida —dije—. Te doy las gracias, y te deseo suerte.
Ella sonrió.
—Mejor así que un largo disputar. Espero que encuentres tu meta.
Me incliné un poco, y ella me dejó un beso en la mejilla.
Una vez que ensillamos los caballos, Kassem y yo fuimos al castillo. A la entrada holgazaneaban los jornaleros habituales, en espera de algún mísero trabajo. Las puertas del castillo estaban abiertas, y los dos guardias no llevaban ni armas ni uniformes. Esbirros, quizá tan sólo criados, pero no soldados.
—El noble señor Kassem, venido de muy lejos, ruega una conversación con el excelente alcaide —dije cuando uno de ambos nos cerró el paso.
—El señor Von Seggling no está —dijo el hombre—. ¿Debo anunciaros al capitán Strasser?
Miré a Kassem y dije en árabe:
—Para nuestra intención quizá sea el mejor hombre, padre mío.
Kassem me dirigió una mirada severa y sombría.
—Dile que aceptamos a disgusto, pero obligados.
Me volví otra vez al guardián.
—El noble no está satisfecho, pero mejor hablar con el capitán que con nadie.
El guardia nos pidió que esperásemos. Al poco tiempo, regresó y nos pidió que le siguiéramos.
Cuando habíamos atravesado la mitad del patio de armas, el capitán vino a nuestro encuentro. Iba descubierto, y venía abrochándose el jubón galoneado. En los dedos de la mano derecha se veían rastros de tinta.
—¿Un noble señor venido de muy lejos? —dijo—. Tengo que pedir vuestra indulgencia por esta informal recepción, pero… —compuso una sonrisa que seguramente debía parecer compungida—. El alcaide está de viaje y, como no hay nada urgente, todo está un poco relajado aquí.
Yo murmuré algo, Kassem respondió con otro murmullo, y yo fingí traducirlo:
—Mi señor Kassem está sorprendido, pero naturalmente vuestros asuntos no le incumben. ¿Dónde queréis examinar su carta de recomendación, señor?
—¿Carta de recomendación? —el capitán se rascó la cabeza y miró a su alrededor como si buscara algo. En el patio de armas había unos cuantos carros, y por la puerta abierta de un establo curioseaba un mozo de cuadra.
—¿Os contentaríais con mi despacho? —dijo Strasser; su voz sonaba muy dubitativa, casi exculpatoria—. Las salas de recepción están en un estado que… —se encogió de hombros.
—Como prefiráis.
Caminamos tras él en silencio, subiendo media escalera, casi enfrente de la puerta principal. En el primer rellano el capitán se detuvo, empujó una puerta, apuntó una reverencia y pidió con un gesto de la mano a Kassem que entrara primero.
Era una parca estancia con unas cuantas mesas y toscas sillas; ni alfombras ni reposteros o cuadros la adornaban, y la fría chimenea —mal amurada y que no había sido limpiada en mucho tiempo— lo hacía todo un poco más inhóspito aún. Sobre una de las mesas había papeles, entre tinteros y desgreñadas plumas.
—Lo lamento —murmuró Strasser—, pero…
—Las cosas son como son —dijo Kassem.
Yo traduje, y el capitán suspiró.
—Así es. En tiempos de paz, el bienestar de los soldados no es la primera preocupación de los que mandan.
Puso en orden las sillas. Cuando nos sentamos miró primero a Kassem, y luego a mí.
—¿Árabe, verdad? —dijo—. No entiendo una palabra, pero lo he oído en una ocasión. ¿Cuál es vuestro deseo? ¿Y… esos escritos?
Kassem me entregó unos papeles enroscados que sacó de un bolsillo interior de su amplio jubón.
—Éste —dije tras una fugaz mirada— es del papa León, que pide a todos los creyentes que ayuden al noble señor Kassem. Y éste —entregué a Strasser el segundo pliego lacrado— es de su sobrino, entonces aún Giulio de Médici, de Florencia, actualmente nuestro Santo Padre, con el nombre de Clemente. En cualquier caso, que el papa León esté ya en gloria y su sucesor, Adriano, que también descansa ya en el seno de Dios, no haya expedido carta alguna a nombre de mi señor Kassem debería tener poca importancia.
Strasser pareció impresionado. No sé si estaba en condiciones de entender las ampulosas frases latinas, pero bajó la cabeza ante los escritos, como si quisiera besar los sellos. O al menos el del papa León, cuyo escrito estaba encima de los otros.
—¿Cuál es vuestro deseo? —dijo.
Kassem me miró.
—Habla. Tú sabes cuál es mi deseo.
—Sí, padre mío —me volví al capitán, que nos miraba con atención.
—El duque de Ferrara —dije— ha pedido a mi señor que transmita un mensaje. Y esto —metí la mano en el acuchillado de mi jubón y saqué una bolsa. Cuando la dejé sobre la mesa, su contenido tintineó.
—¿Qué hay ahí? —Strasser había entrecerrado los ojos.
—Doscientos cincuenta florines florentinos.
El capitán silbó entre dientes. Sus ojos seguían entrecerrados, pero ahora parecía querer impedir así que se le saltaran las lágrimas.
—Mucho dinero. ¿A qué está destinado?
—Un capitano lombardo, un capitán como vos, prestó un servicio al duque de Ferrara, por el que le corresponde esta suma. Se llama Antonio Galliano.
El capitán bajó las comisuras de la boca y negó con la cabeza.
—Me gustaría ayudar, pero no conozco ese nombre.
Kassem carraspeó.
—Deberías echar el cebo —dijo a media voz.
Eché mano a mi cinturón y saqué otras monedas de la bolsa que colgaba de él. Las puse encima de la mesa.