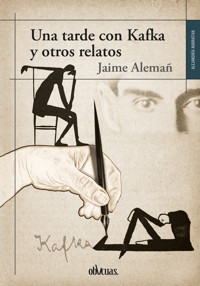Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Oblicuas
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La ventisca es una novela corta que narra las vicisitudes de una familia durante uno de los períodos más convulsos de la historia en España, el que transita desde finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil. Ubicada en un imaginario pueblo del levante español, Sirera, los distintos miembros de la familia Colom serán testigos de los acontecimientos sociales y políticos que condujeron a años de persecución, guerra y conflictos permanentes entre la población. Con un estilo sofisticado, que juega voluntariamente con el costumbrismo de la época que describe, y, a pesar de lo que se cuenta, con un afilado sentido del humor, Jaime Alemañ nos presenta una radiografía certera de nuestro pasado en la que no deja de lado una crítica feroz contra el totalitarismo fascista.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La ventisca es una novela corta que narra las vicisitudes de una familia durante uno de los períodos más convulsos de la historia en España, el que transita desde finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil. Ubicada en un imaginario pueblo del levante español, Sirera, los distintos miembros de la familia Colom serán testigos de los acontecimientos sociales y políticos que condujeron a años de persecución, guerra y conflictos permanentes entre la población. Con un estilo sofisticado, que juega voluntariamente con el costumbrismo de la época que describe, y, a pesar de lo que se cuenta, con un afilado sentido del humor, Jaime Alemañ nos presenta una radiografía certera de nuestro pasado en la que no deja de lado una crítica feroz contra el totalitarismo fascista.
La ventisca
Jaime Alemañ
www.edicionesoblicuas.com
La ventisca
© 2023, Jaime Alemañ
© 2023, Ediciones Oblicuas
EDITORES DEL DESASTRE, S.L.
c/ Lluís Companys nº 3, 3º 2ª
08870 Sitges (Barcelona)
ISBN edición ebook: 978-84-19805-47-8
ISBN edición papel: 978-84-19805-46-1
Edición: 2023
Diseño y maquetación: Dondesea, servicios editoriales
Ilustración de cubierta: Héctor Gomila
Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, así como su almacenamiento, transmisión o tratamiento por ningún medio, sea electrónico, mecánico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin el permiso previo por escrito de EDITORES DEL DESASTRE, S.L.
www.edicionesoblicuas.com
Contenido
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
El autor
A la memoria de los fallecidos y heridos
por la aviación fascista italiana en el
Mercado Central de Alicante el día 25 de mayo de 1938.
I
Cuando el negro Oliver Jones llegó a Sirera, la quinta generación de la familia Colom hacía eclosión con un parto ilustre. La bebé, Marta Colom Iniesta, tomó posesión de la vida, y sin desearlo, por la fuerza de una naturaleza indómita y reminiscente, llegará a ver lo que nadie vería.
La ventisca algo helada en un otoño en ciernes cesó en el instante en que el negro Oliver Jones entró en el pueblo; la atmósfera creada por el forastero coaguló la vida sosegada de los habitantes que empezaban ya a ser rasurados por ideologías polivalentes. Era septiembre de 1921 y el exótico visitante, cuando se paralizó el tiempo de los habitantes perplejos por lo que estaban viendo, pidió ver al alcalde, que no estaba, aunque llegó el cabo del recién inaugurado cuartelillo de la Guardia Civil, pero como también quedara paralizado, intervino, previo el pertinente aviso, el cura que, tras un ¡santo dios!, se persignó y solo dijo que los rojos no eran rojos, sino negros, y ahí paró su elocuencia. Ausente el alcalde, y ante la algarabía injustificada que se concentró en el centro de la plaza, dio su entrada la esposa del alcalde, alcaldesa a todos los efectos, pero cuando vio al negro pidió inmediatamente agua, jabón y estropajo para quitar a ese pobre hombre las manchas oscuras que tenía por todo el cuerpo. Tuvo que ser el maestro, el primer oficial profesional de la enseñanza que se había instalado en Sirera, el que manifestó lo que nadie podía imaginar: «Es normal, vendrá de un país extranjero». Y se estrecharon ambos las manos, él no dijo que era docente y el otro no le confesó que era antropólogo y que venía de los Estados Unidos de América, que estaba por la zona porque deseaba estudiar los comportamientos de los ciudadanos de poblaciones recónditas, que no estaba en su ánimo volver del revés la vida cotidiana de los ciudadanos.
II
La ventisca se apaciguó cuando Adelina Fuster, sin segundo apellido porque no consta, e Ismael Colom Fabra, llegaron a Sirera. Era un matrimonio rezagado, de los que primero gestan y después pasan por vicaría. Las cosas eran de otra forma de hacer y hasta de pensar, y cuando las cosas se hacían sin pensar se producían resultados de apocalipsis no planificada.
La pareja llegó al pueblo en la primavera de 1827. De procedencia ignota cuando fueron interpelados sobre ello, vinieron con sus hatillos y canastos de esparto y un niño de apenas unos meses. Ismael, escuálido, con barba de varios días y con ojos saltones, precavido por todo aquello que se presentara ante él, como rapaz subida al pescante del carro, observaba con miedo dispuesto a ordenar al conductor del vehículo a marcharse en cualquier momento, a jadear a la pobre bestia enganchada a un vehículo destartalado. Adelina, algo encorvada para mitigar el viento al hijo recién nacido, deslizaba miradas a su compañero y al niño indistintamente. El terror, ello era evidente, había hecho mella en ellos, el terror de un mundo sin piedad, de un país atenazado, nuevamente, por los caprichos de un reyezuelo recién sobrevenido tras su marcha a escobazos y vuelto a venir por quienes lo defenestraron.
El tartanero que los condujo hasta la puerta de la iglesia aprovechó el momento para no hacer el viaje de vuelta de vacío, adonde quisiera que regresase, e hizo sonar un cornetín para hacer llegar sus intenciones a los pobladores. El cornetín sonó, pero el único que se allegó al lugar fue el señor alcalde, que, al tiempo que se ponía la boina, exclamaba que esas no eran horas de llamar a nadie, que era hora de la siesta y que nadie iba a acudir al reclamo. El de la tartana se cagó en su puta madre y saldría de allí a la velocidad del diablo y con imprecaciones de todo tipo una vez apeados bultos y personas.
Los tres forasteros, incluido el niño, bajaron con premura de sus encogidos asientos porque el conductor, cornetín guardado, les metió prisa habida cuenta las intenciones poco saludables del individuo de la boina, no sabía quién era, pero no le daba buena espina, y lo único pretencioso en aquel momento era salir de allí lo antes posible. Los tres, unidos con un solo fin cual era dejar marchar a quien los había traído, parecían un árbol con dos esquejes, los hatillos entre las faldas de ella y los pantalones de él, y se quedaron mirando cómo la tartana imprimía velocidad y se llenaban del polvo alzado, tras lo cual sus ojos se dirigieron al señor alcalde que, con un «buenas tardes» un tanto soñoliento, comenzó a liarse un cigarrillo.
La primera autoridad municipal les preguntó quiénes eran y qué hacían por allí. Habló Ismael como quien habla a un fantasma aparecido en la ya diluida ventisca, y quiso hacerlo con vehemencia contenida pero no le salió ni desahogada ni reprimida palabra alguna, y tuvo que acudir en su ayuda, como tantas otras veces, su compañera. Y Adelina dijo al señor alcalde, de carrerilla, que venían de hacer un largo viaje, que estaban cansados y hambrientos, y si sería posible alojamiento aunque fuera temporal, que el niño no ha hecho más que llorar porque con tantos baches le ha sido imposible darle de mamar, y que le agradecerían, por caridad, un cobijo, que apenas tenían dinero pero que ella sabía bordar y era poetisa y su marido maestro de escuela.
Esta dislocada arenga, más para enardecerse los recién llegados que no para justificar su presencia en el pueblo, sorprendió al señor alcalde, no tanto por el contenido de la misma, sino porque fue pronunciada por la mujer y no por el hombre. Al alcalde no le había llegado eso que tanto se parodiaba en el primer texto fundamental aprobado y derogado con precipitación por el insigne energúmeno hecho rey; la igualdad, pues, no entraba en sus estrechas entendederas, o quizá, circunstancia más probable, nunca tuvo conocimiento ni de la aprobación del texto constitucional ni de su derogación, y solo acudía a su laxo razonamiento lo que desde joven le inculcaron, que la mujer, cuando hay un hombre, calla.
El regidor se quitó la boina, y en un acto seguido de infalible acometimiento, se rascó la calva no porque le picara, sino porque desde niño había oído decir que, si se frotaba el cuero cabelludo, las ideas fluían con mayor fuerza y hasta con más entusiasmo que si permanecía sin hacer nada. Y al hacer acopio de todo lo manifestado por ella, que no por él, se le venían a plantear dudas porque lo de poetisa el señor alcalde no lo entendió muy bien, lo de poeta algo le recordaba, pero no así el femenino de este sustantivo, quizá porque no era común o porque su corto talento no daba para más. Sea como fuere, lo de bordar y lo de maestro sí lo comprendió, y anduvo barruntando unos minutos qué hacer con estos forasteros mientras se liaba un nuevo cigarrillo. Como buen alcalde, pocas soluciones se le venían a la cabeza, y solo después de amainar definitivamente la ventisca se le ocurrió ofrecerles, siquiera con carácter temporal, una habitación dentro del pequeño consistorio y a la que se accedía por la propia entrada principal del mismo. Era el lugar donde se acumulaban las escobas de limpieza del municipio, de escobas deshilachadas y carentes de ánima porque el barrendero murió hacía ya diez años y concluyó el alcalde, él mismo y sin ayuda de nadie, para que después se diga de la municipalidad, que con tantos vientos y tan fuertes que se daban en Sirera la mierda desaparecía de la misma forma en que desaparecían los vecinos cuando se morían sin nostalgia.
Un acceso a un pozo muy próximo al ayuntamiento y paja suficiente para un colchón de apaño, no les faltaría, aseguraba el ilustrísimo, y pasados unos días se vería qué se podía hacer con ellos, si es que el pueblo los aceptaba y si la nueva familia decidía quedarse a vivir en Sirera.
No hubo consulta ni pareceres, no hubo consentimiento de nadie porque no se consultó; simplemente se quedaron, y con los años la familia Colom-Fuster se disolvió con el pueblo, con los asépticos habitantes de un pueblo de origen inescrutable, como el agua y el azúcar, hasta que llegó un momento en que, si se preguntaba, nadie sabría decir quiénes eran, cómo vinieron y de dónde procedían. Solo el tiempo, cuando Lorenzo Colom Fuster, hijo único de Adelina e Ismael, alcanzó la edad de saber, supo, y solo él, pero con la consigna de que se lo contara a su heredero, si lo tuviera, que él, Ismael Colom Fabra, salió, de manera precipitada de Valencia capital en agosto de 1826 ante el temor de que la Santa Inquisición le hiciera lo mismo que a su compañero de maestría, Cayetano Ripoll. También le dijo que de momento no le diría más hasta saber la evolución que este comunicado tuviera en sus entendederas.
Quince años más pasaron hasta que Ismael, cansado de que a su hijo no le entraran ganas de preguntar más, no tuvo otro remedio que interrogarle por lo que pensaba de lo que le dijo sobre Valencia y la Santa Inquisición, a lo que el muchacho, ya con hormigas en el labio superior, le dijo que sí, que lo recordaba todo; y con esa repuesta se quedó, y el padre comprendió que su vástago no había evolucionado mucho, o nada, o muy poco. Ismael insistió, pero Lorenzo concluyó que, con los elementos que le proporcionó en su día, no podía dar una mejor contestación. Y así fue cómo Ismael Colom Fabra comprendió que había llegado el momento de contarle al hijo la verdad de su pasado. Y para que Lorenzo no perdiera la ilación de la historia volvió a repetirla hasta donde se quedó en su día, esto es, le recordó que temía sufrir lo mismo que su amigo Cayetano, que por ser díscolo y jefe de los reinos de los réprobos fue pasto de las llamas y que, de haber sabido que el tal Cayetano fue el último en arder por sus ideas docentes y revolucionarias, se habría quedado en Valencia, pero que como no lo sabía decidió marcharse con lo puesto y alguna cosa más no fuera que la emprendieran con más llamas inquisitoriales. También le dijo que durante su escapada conoció a la que ahora es su madre y que le tuvieron a él, pero sin añadirle nada del matrimonio ni dónde se celebró, a lo que dedujo Lorenzo que este no había tenido lugar y que era mejor no preguntar.
—¿Y quemaban a la gente por sus ideas?
—Sí, hijo, sí.
Y es que este país —lo pensaba Ismael, pero no se lo llegó a decir a su hijo— es un país de burros, de deformadores de la realidad, donde se mete el miedo en el cuerpo a los penitentes a fuerza de no se sabe muy bien qué dios salvador, como si este pobre hombre, el dios salvador, no tuviera otra cosa mejor que hacer que meter miedo por intercesión de unos cabrones vestidos de negro. Lo que no sabía, ni pudieron saber ni tan siquiera sus descendientes hasta cinco generaciones después, es que las cosas no habían cambiado en exceso, que ya no se quemaba a nadie, pero sí se llegó a pegar un tiro en la cabeza por no rendir pleitesía a los detentadores del poder. Eran los mismos cabrones de siempre, con sotanas unos, con aguilucho otros, ya no había príncipe deseado, eufemismo aparte, ni vuelta absolutista alguna, pero sí período ominoso, en este caso de cuarenta años, y ejecución de, entre otros, ateos y agnósticos. Pero estos serían otros tiempos.
La vida de los recién llegados se fue normalizando. Adelina Fuster e Ismael Colom Fabra pudieron arreglarse temporalmente en el habitáculo prestado por el señor alcalde. A los pocos días, los raquíticos ahorros de los que disponían se perdieron en utensilios necesarios para la vivienda y en obtener una mínima alimentación. Los sireros