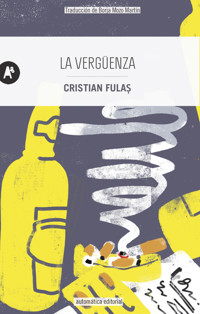
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Automática Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La vergüenza se presenta como la crónica en primera persona de un descenso al abismo de la adicción, el relato de un treintañero alcohólico que ve cómo todo se desmorona a su alrededor mientras vive dividido entre la búsqueda de la redención y la perdición definitiva. Un peculiar viaje existencial por una Bucarest oscura y fantasmal a través del dolor, la toma de conciencia del fracaso vital, la profunda soledad de una vida sin proyecto, los rigores de la desintoxicación y la dificultad de volver a encontrar un nuevo rumbo tras tocar fondo. Esta novela fue el premiado debut de Cristian Fulaș, una obra inspirada en su propia experiencia personal que relata un peregrinaje a los infiernos. Un texto crudo y sin adornos que alterna diferentes ritmos y registros estilísticos para acompañar el estado de ánimo del protagonista.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA VERGÜENZA
CRISTIAN FULAŞ
TRADUCCIÓN DEL RUMANO Y NOTAS DE BORJA MOZO MARTÍN
TÍTULO ORIGINAL: Fâşii de ruşinePublicado porAUTOMÁTICAAutomática Editorial S.L.U.Avenida del Mediterráneo, 24 - 28007 [email protected]© 2018 by Editura POLIROM© de la traducción, Borja Mozo Martín, 2023© de la presente edición, Automática Editorial S.L.U, 2023© de la ilustración de cubierta, Clara Cerviño, 2023Derechos exclusivos de traducción en lengua española: Automática Editorial S.L.U. Support for this publication has been provided by a grant from the Romanian Cultural Institute’s Translation and Publication Support program (TPS).ISBN digital: 9788415509028Diseño editorial: Álvaro Pérez d’OrsComposición: Automática EditorialCorrección ortotipográfica y de estilo: Automática EditorialEdición digital: Álvaro LópezPrimera edición en Automática: octubre de 2023
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización de los propietarios del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la reprografía y los medios informáticos.
«Mis proposiciones esclarecen porque quien me entiende las reconoce al final como absurdas, cuando a través de ellas —sobre ellas— ha salido fuera de ellas. (Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haber subido por ella)».
«Tiene que superar estas proposiciones; entonces ve correctamente el mundo».
«De lo que no se puede hablar hay que callar».
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus[1]
[1]Proposiciones 6.54, 6.55 y 7 del Tractatus. Traducción de Jacobo Muñoz e Isidro Reguera (Alianza Editorial, 1989).
Contenido
Cubierta
Portada
Legal
Dedicatoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Contracubierta
1
Tiemblo. Me tiembla todo el cuerpo, hasta la última fibra, sobre todo estas manos, no las puedo controlar. Mi nuca descansa sobre algo húmedo, me hago a un lado e intento calmar el temblor. Busco a tientas bajo la almohada, localizo los cigarrillos. La inseguridad se adueña de cada gesto, como si nada quisiera permanecer entre mis dedos. Al fin, la cajetilla. No tengo fuego. Trato de levantarme, me coloco de costado y me incorporo a duras penas. Una tensión horrible en la nariz, la noto a punto de explotar. No hay manera, no puedo incorporarme. Me tiemblan las piernas. Llego medio a rastras hasta el escritorio, encuentro una cerilla y vuelvo a la cama tiritando de frío. Miedo. Ahora a buscar un cigarrillo. Hace calor en la calle, y en la habitación entra una luz insoportable. Miedo. Consigo prender la cerilla al tercer intento, pero no acierto a dar con el extremo del cigarrillo. Me duele la nariz, tengo la vista nublada. Miedo. Una calada. Me entran ganas de vomitar. Consigo contenerme, pero me quedo sin aliento. Mi cara entera es un volcán. Bebo agua. El vómito vuelve a la carga. Agarro la botella, le pego un trago e intento sin resultado que el líquido baje por mi garganta. Al final lo consigo. Un renovado vigor recorre de pronto todo mi cuerpo. Entro en calor y empiezo a pensar. Me meto sin respirar otros tres dedos de alcohol.
¿Dónde estuve anoche? ¿A qué hora llegué aquí? ¿Habré cerrado la puerta? ¿Dónde habré puesto el teléfono? Deja, ya lo verás luego. De momento, a recuperarse un poco. Ah, mira, ahí está. Cinco llamadas. Estupendo. ¿De quién serán?
Me levanto como puedo y consigo llegar hasta el recibidor.
Tiemblo tiemblo tiemblo tiemblo tiemblo tiemblo tiemblo
Me miro al espejo y doy un paso atrás. Tengo la nariz partida e hinchada, y la mitad de la cara negra. El ojo izquierdo no veo manera de abrirlo. No recuerdo lo que pasó, tal vez lo haga más tarde. Vuelvo a fijarme: la mano izquierda también hecha polvo. Qué raro. Voy al baño. Al volver, me tiemblan hasta los tuétanos. La escalera cruje bajo mis pies, para variar. Avanzo apoyándome en las paredes, en el pasamanos. Me cuesta horrores llegar a la habitación. La botella está en su sitio. Me abalanzo sobre ella y sigo bebiendo mientras fumo sin descanso. No guardo ningún recuerdo de anoche, como si nada hubiera sucedido desde el principio de los tiempos.
Es verano y aprieta el calor. Demasiado. Parece que son más de las ocho, en la habitación hay ya muchísima luz. No se oyen los coches, la ciudad está de vacaciones. Pues muy bien, que siga así.
En mi calle hay veinte casas. Es una de las paralelas a Golescu, no queda lejos de la Estación del Norte. En general no se ve ni un alma por allí y es muy silenciosa. Cada casa está protegida por su correspondiente cancela cerrada con llave. Ambas aceras amanecen siempre cubiertas de coches, y como la ley permite aparcar a la buena de Dios, a los peatones no les queda otra que caminar por mitad del asfalto. En la esquina se pasa las horas aposentada en su eterna sillita una vieja gitana que lo sabe todo de hasta el último vecino del barrio.
La casa en la que vivo la construyó a principios del siglo xx un ricachón italiano, por lo visto un comerciante del mercado de Matache venido a más. Tiene tres pisos: un semisótano, una planta baja ligeramente elevada con respecto al nivel de la calle y una buhardilla. Por fuera es un espanto. En la fachada no quedan siquiera diez centímetros de estuco en buenas condiciones. Las ventanas de madera pintada lucen plagadas de desconchones, y la chapa del tejado es pasto del mismo óxido que se ha apoderado de la valla y la puerta, ambas muy pequeñas. El jardín, que tampoco es que sea muy grande, está sembrado de hierbajos. En el semisótano hay una cocina con bodega, un recibidor, un baño minúsculo y una habitación desocupada. A la parte de abajo se accede por una escalera de madera en forma de espiral, que en su día debió de haber tenido su encanto. Ahora le crujen todas las juntas y la pintura se ha borrado por completo. La planta baja son básicamente dos habitaciones y otro recibidor, que hace las veces de cocina. Tampoco es que cocine mucho, la verdad, pero no está de más tener como mínimo un espacio donde colocar la nevera. La habitación del fondo también está vacía, si quitamos los miles de objetos que se amontonan en ella sin ton ni son y entre los cuales me veo obligado a escarbar a diario para encontrar algo concreto. Me da pavor ponerme a hacer limpieza allí, así que las cosas se quedan como están. La habitación en la que hago vida reúne las comodidades básicas y es muy luminosa. Tiene tres metros cuarenta de alto y tres ventanas enormes, de algo más de dos metros cada una, sitio de sobra para una cama, un escritorio de época, una biblioteca, un soporte para televisión, dos palmeras, una mesilla de noche con su lamparilla de rigor, un sillón y una alfombra persa azul heredada de mis padres. Está llena de polvo, pero así y todo tiene mejor aspecto que el suelo de madera. La buhardilla no está habitable, y probablemente nadie haya vivido nunca en ella. Allí tengo almacenadas las cosas del antiguo propietario, que nunca volvió para llevárselas. Un día las voy a tirar todas.
Sigo bebiendo y fumando a ver si se me pasa. Aumenta el dolor en la nariz y en los ojos. Me hurgo los bolsillos. Nada. Continúo buscando. En un recoveco, una pastilla. Un anticonvulsivo. Me lo llevo a la boca y lo empujo con un trago de alcohol; puede que así se calme el temblor. Enciendo la televisión, la apago, el sonido me irrita. Todo está patas arriba. Quisiera salir a estirar un poco las piernas, pero el temblor no parece dispuesto a concederme el menor respiro, y creo que me da vergüenza pisar la calle sobrio. Estoy hecho una pena, y por mucho que me esfuerzo no consigo recordar lo que pasó ni cómo llegué hasta casa.
Todas las llamadas perdidas son de mi hermana. ¿Qué querrá ahora? Me conozco su cantinela de memoria: «No bebas más, no te drogues, quédate en casa y búscate un trabajo, lo que sea, aunque no te paguen, que ya nos apañaremos de alguna manera, etc.». No me apetece escucharla.
Me levanto y me acerco a la ventana. La calle está desierta, ni siquiera la gitana de la esquina ha ocupado su puesto. Tiene la extraña costumbre de sacar primero la silla, desaparecer, volver pasado un rato con sus cigarrillos y su inevitable bolsa de pipas, apoltronarse y no moverse ya más del sitio. Se la puede ver desde aquí si uno se inclina mucho hacia la izquierda y sabe hacia dónde mirar, aunque también aparece reflejada en las ventanas de los vecinos. Intento vestirme. A la botella le queda lo justo y sé que voy a necesitar algo de beber. Al coger los pantalones de la silla del escritorio los noto llenos de sangre aún fresca. Entro en la habitación de al lado y me hago con otros en medio del caos. Tengo treinta pares por lo menos, así que todo en orden. Me visto e intento limpiarme la sangre de la cara con un poco de agua. El ojo sigue prácticamente cerrado, pero me ha bajado la hinchazón de la nariz. Creo recordar que en alguna parte tenía unas gafas de sol. Dónde, no podría decirlo. Apuro las últimas gotas de la botella, empiezo a encontrarme mejor. Parece que va remitiendo el temblor, no del todo, pero sí lo suficiente como para permitirme llegar hasta la esquina.
Busco algo de dinero donde siempre, bajo el colchón, en el lado derecho, entre las páginas del ejemplar de La familia Moromete[2] que guardo allí desde hace años. El primer tomo, mi libro favorito cuando me da por leer algo al azar durante cinco minutos.
Salgo por la puerta y me topo con la gitana. La saludo, me saluda.
—¿Se puede saber de dónde venías tú tan perjudicado, jomío, por la mañana a esas horas?
—Qué sé yo, mujer, qué sé yo.
Niega con la cabeza en señal de desaprobación, sin mediar palabra. Peores cosas habrá visto a lo largo de su vida.
Bordeo la valla unos cien metros rumbo a la tienda de la esquina. Por lo pronto voy a comprar cerveza para irme espabilando. Tengo que llegar hasta allí y volver. Entro en la tienda, un tugurio en un semisótano con tres escalones de hormigón, me dirijo directamente al frigorífico, agarro dos packs de cerveza y los planto sobre el mostrador. Me acerco a la máquina expendedora de café, introduzco un leu en la ranura y espero. El café huele bien, me apetece. Pago las cervezas y me llevo además dos cajetillas de tabaco. La chica del mostrador no se molesta en decir nada, está más que acostumbrada a verme desfilar por allí, sin saludar ni abrir siquiera la boca. Salgo, me siento en uno de los bloques de hormigón que hay delante de la ventana y apoyo en el suelo, a unos centímetros de mi pie, el café y la bolsa con las cervezas. Abro los cigarrillos. Me levanto, entro de nuevo en la tienda, cojo un mechero del mostrador y suelto el dinero. La misma secuencia de cine mudo. Vuelvo a subir los escalones y me dejo caer sobre el bloque de hormigón. Me bebo el café, fumo con la mirada perdida, abro una cerveza. Está fría, me sienta bien. Todo empieza a cobrar sentido. Noto que ya puedo despegar las mandíbulas. Me termino la lata a toda prisa y abro otra. Los recuerdos se niegan en rotundo a acudir a mí, así que renuncio a seguir dándole vueltas al asunto. ¿Tengo algo que hacer hoy? ¿Alguna cita prevista con alguien? ¿Y dinero? Parece que dinero sí, pero nada de citas. Podría ir por el centro. Aún tiemblo un poco de vez en cuando.
Me levanto para volver a casa. De camino, intercambio unas palabras con la gitana. Cruzo la puerta una vez más, subo las escaleras, me siento delante del escritorio y abro otra cerveza. Busco una camiseta, me cambio. Ya no tengo tan mala pinta. Recorro la agenda hasta dar con el número de un amigo, llamo, no responde. Estará durmiendo, son las nueve de la mañana y hace mucho calor. Encuentro las gafas de sol, lo bastante grandes como para cubrirme el ojo herido. Mejor así. Por lo menos nadie se quedará mirándome.
Recojo la mochila del suelo y la lleno de cervezas. Voy a ir a dar una vuelta por el centro. Decido llevarme también un libro. La señorita Smila y su especial percepción de la nieve. Por si me aburro. En verano, no hay mejor remedio contra el aburrimiento que la lectura. Pero ¿adónde ir exactamente? Tranquilo, ya lo decidirás sobre la marcha. Lo único que tienes que hacer es encontrar a alguien con quien darle a la lengua.
Salgo, cierro la puerta y dejo la llave en el buzón. Llevarla encima no es seguro, podría volver a perderla en cualquier sitio. Echo a andar hacia la izquierda para evitar encontrarme otra vez con la gitana. Ya la he visto lo suficiente por hoy. Recorro la calle desierta con toda la calma del mundo. Ni un alma. Doblo a mano izquierda. Doscientos metros y me planto en la plaza. Cruzo para entrar por Știrbei. Hay sombra, se está bien. Al pasar por delante de Anticorrupción, abro una cerveza. El gendarme de la entrada me observa con la mirada vacía de quien se pasa doce horas sin hacer gran cosa. No hay tráfico. No asoma ni una sola nube entre las ramas de los árboles. Camino a mi ritmo, sin prisa por llegar a ninguna parte. Fumo y bebo cerveza. Bucarest es una ciudad borracha, una cervecería pública, amplia y luminosa. Giro de golpe a la derecha, paso por la sede de la Nunciatura Apostólica y bajo en dirección al parque. Es tan bonito y se está tan fresco allí… A ver si me siento un rato. No queda lejos. Entro por el acceso que tiene ese armatoste de piedra, a medio camino entre un porche y un pórtico, y directo al manantial de Eminescu.[3] Allí, elijo un banco para tomarme otra cerveza mientras observo a los perros de paseo. Es indignante que no los dejen correr en libertad. ¡Hasta en el parque se les exige que se comporten! ¡No hay derecho! Me termino la cerveza y me deshago de la lata en la primera papelera que encuentro. En marcha de nuevo. Subo por entre los bloques de Sala Palatului y atravieso el parquecito de la iglesia. Hay jaleo en Calea Victoriei, así que cruzo por donde puedo. Me meto por las callejuelas de la zona de la universidad y saludo a todos los libreros de viejo que exponen su mercancía a lo largo de sus muros. Ya ni sé cuánto hace que los conozco. Son gente que ha ido envejeciendo al mismo ritmo que las fachadas y las corrientes de aire de por aquí, gente por lo general bastante desgraciada. Me paro a charlar un rato con el Profesor, todo un personaje. Tiene el pelo blanco, viste de traje y sabe de libros lo que no está escrito. Me pide prestado algo de dinero, hoy todavía no le ha sonado la flauta. Se lo doy. Ya me lo devolverá cuando me pase por aquí de vuelta a casa a última hora de la tarde. Me adentro en el pasadizo, aprovecho para echarle un vistazo a los objetos variopintos que pueblan los escaparates y regreso a la superficie por la salida que va a dar justo a la puerta del Museo de Bucarest. Siempre me ha gustado ese edificio, tan pequeño y coqueto. Me encamino hacia una terraza tranquila que conozco en los alrededores. Llego enseguida. Quitando a unos cuantos estafadores de poca monta y sus respectivos cafés, el sitio está muerto. No quiero cuentas con ellos, así que directo a la barra a pedir una cerveza y un café. Los habituales del local me reciben con alborozo, soy un cliente habitual y de vez en cuando los invito a una ronda. Decido quedarme dentro. Uno de los muchachos me acerca el mando de la televisión para que ponga lo que yo quiera. Me dedico a beber mientras contemplo la terraza desierta: se respira una calma de lo más agradable a estas horas. No se mueve un alma. La ciudad se despereza, y aquí estoy yo plantado, viendo un documental de guerra, como de costumbre. Me encanta esta calma, tiene algo distinto. Lo bueno de madrugar es que uno puede disfrutar de este tipo de momentos. Las alegrías de la vida no abundan precisamente, pero de entre todas ellas me quedo de largo con la tranquilidad de una buena taberna. Hay cosas que no tienen precio.
La terraza empieza a animarse. Tiene mucha fama entre los alcohólicos de la ciudad por ser la única del centro con precios asequibles, y a algunos su nombre les suena casi a mito: Argentin. El propietario es un golfo de mucho cuidado que sirve bebida barata y de baja estofa, a juego con la fauna que suele darse cita aquí. A pesar del calor insoportable que hace en torno al mediodía, las mesas se llenan y la bebida corre a raudales. Pintas de cerveza, vino con sifón, gente conversando… el maravilloso mundo de aquellos que se dedican a empinar el codo desde primera hora y no dan palo al agua. Todos los habituales del lugar disponen de alguna fuente de ingresos, aunque ninguna brille por su honradez, que digamos. Y todos ellos, salvo contadas excepciones, andan borrachos de la mañana a la noche. Lo extraño es que no se monte demasiada gresca. Si se da el caso, los muchachos de alrededor la sofocan al instante.
He decidido ir yo también a sentarme fuera. Comparto mesa con prácticamente los mismos todos los días: David el Judío, el Pitufo, Moncher y Alex Matetovici. Gente con historias. Si se pusieran de acuerdo, podrían juntar temas para una docena de novelas. David es un antiguo yudoca que llegó a ganar el campeonato de Europa hace veinte años. Al cabo de muchas peripecias fue a parar a Alemania, donde tuvo una pelea con un chino en un supermercado. El tipo se le había colado en la fila y él le sacudió un puñetazo, con tan mala suerte que el pobre infeliz fue a dar con la cabeza contra la caja registradora y murió en el hospital al día siguiente. David recibió su correspondiente castigo por aquella hazaña, y además le cayeron otros cinco años en Rumanía. Vive de lo que le va saliendo y anda metido en todo tipo de negocios, a cada cual más turbio. Tiene una amante diez años mayor que él, pero aparte se junta con otro vejestorio al que tiene mucho cariño y que debe de rondar los sesenta. Los tres beben como esponjas, y a todo eso hay que sumarle un bóxer llamado Oso. El Pitufo se dedica a las finanzas. Es un chico listo, aunque a alcohólico no lo gana nadie. Tiene casa, mujer y un hijo, pero el noventa por ciento del tiempo se lo pasa en bodegas y bares de mala muerte, borracho como una cuba y hablando por los codos. Alex ha sido obrero toda la vida, viene del norte del país y se aloja en casa de varias mujeres. Nadie sabe muy bien de qué vive.
Con esa gente me junto yo a diario en un sitio o en otro. A veces pasamos días enteros sin separarnos, como en una versión postmoderna de los depravados príncipes de la Vieja Corte.[4] Hoy estamos aquí de parloteo a cincuenta grados a la sombra, alrededor de unas botellas de vino con sifón y hielo. Está claro que no vamos a hacer otra cosa en todo el día aparte de recorrer tranquilamente unos cuantos garitos. A la barra nos acercamos por turnos, una ley no escrita. Nos invitamos los unos a los otros en la medida de nuestras posibilidades y siempre nos ayudamos con lo que podemos.
Mi nariz se convierte, cómo no, en el tema de conversación del día. No consigo recordar lo que pasó. David sostiene que a eso de las dos y algo estábamos de pedo en un banco de Sfinții Voievozi. Nosotros dos y Micki. Más no sabe, porque se marchó. Ya le preguntaremos luego a Micki, a ver si se acuerda de algo.
El Pitufo propone que cambiemos de sitio y nos movamos a otro lugar más fresco, en el Argentin empieza a costar encontrarse a gusto. Hacemos cuentas entre risas y ponemos rumbo hacia el Pepa, otro local por el centro que solo conocemos nosotros. Cruzamos por el pasadizo del bulevar Brătianu y llegamos a Sfântu Gheorghe. Detrás de la plaza, por donde circula el tranvía de la línea 5, hay una bodega antigua y bastante cutre que lleva el nombre de su dueña: Casa Pepa. De algún modo el local ha sobrevivido tal cual desde la época de Ceaușescu, cuando se juntaban allí para comer los trabajadores de la compañía eléctrica, que quedaba a dos pasos. Es el lugar más sucio en el que uno puede consumir alcohol por la zona: el suelo es de cemento y de mosaico, y en el servicio no sería capaz de entrar una persona sobria. De tan barato, podría pasar por un tugurio de esos que uno se encuentra a cada esquina en el barrio de Ferentari. La dueña se tira todo el santo día vendiendo vodka, cerveza y vino peleón al otro lado de una barra grasienta. La fauna del lugar es aún más extraña que la del Argentin, porque allí vienen a juntarse además todos los mendigos y personas sin hogar de Sfântu Gheorghe y alrededores. El personaje más conocido es Paulian, un exarquitecto que no hace otra cosa que mendigar bebida. Es un tipo tan divertido, y conoce tal cantidad de buenas historias de Bucarest, que todo el mundo lo invita. A veces uno puede encontrarse con Moni, un viejo gordo y sucio que se las da de abogado y bebe como un cosaco, tanto que ha llegado a convertirse en toda una leyenda en la zona centro de la ciudad. Así que nos sentamos a la mesa en el Pepa con esos dos nuevos miembros en la tropa. Pedimos mici[5] a la parrilla y cajones enteros de bebida. La juerga se va alargando. Entre trago y trago, Moni nos detalla los negocios millonarios —en euros— que hizo con los americanos del hotel Intercontinental, mientras que Paulian, por su parte, nos relata cómo le birlaron el proyecto de la Casa del Pueblo.[6] Ya hemos escuchado esas historias de sus propios labios antes, pero cada vez que las cuentan añaden algún que otro detalle que termina por cautivarnos. Después de todo, nos encontramos en el minúsculo territorio de los alcohólicos del centro, y con algo tendrá que disfrazar esa gente su propio fracaso.
En un momento dado, David me hace una seña con disimulo para que salgamos y nos acerquemos adonde el tranvía. Buscamos un lugar en el que ponernos a cubierto —un callejón—, saca dos canutos ya liados, los encendemos y nos quedamos fumando, apoyados en la pared.
—¿Llevas algo encima?
—No, vamos más tarde y pillamos, estos los he cargado bien.
Al acabar, nos liamos otro con unas cuantas hebras que guarda en una bolsita de plástico, nos lo fumamos y volvemos a la bodega medio colocados. Los muchachos saben lo que nos traemos entre manos y nos han pedido que seamos discretos. No les gusta verlo, lo entendemos. Como somos amigos y estaría feo enfadarnos, lo que hacemos es alejarnos un momento para dedicarnos a lo nuestro cada vez que nos apetece. Pese a las interrupciones, mantenemos viva la llama. Llegado un punto, empezamos a salir del local cada vez más a menudo para regresar al rato, con la coherencia cada vez más mermada.
Así nos pasamos los días desde hace años: bebiendo, drogándonos y sacando dinero de lo que va surgiendo. Una vida de ensueño. No hay nada que nos asuste, con el tiempo ya hemos visto de todo. Sabemos perfectamente que un día la cosa puede acabar mal, y aun así seguimos. Nos metemos de todo menos heroína. David tuvo su época de pincharse y sabe lo que es, así que huye de las agujas como de la peste. Hace unos años que lo dejó y que empezó a darle a cosas más suaves, en las venas ya no se mete nada. El mono lo pasó él solo en casa, tumbado en la cama, con un cuchillo a mano y bebiendo vodka sin parar. Al cabo de dos semanas volvió a poner los pies en la calle totalmente curado. Sabe que llegará el día en que vuelva a las andadas, pero procura retrasarlo lo máximo posible. Del mismo modo que sabe, según reconoce él mismo, que precisamente ese día habrá firmado su sentencia de muerte. Con una voz grave y una buena dosis de patetismo se aplica en contar, como recitando, las desgracias que le ha tocado sufrir. Cuanto más puesto va, mejor las cuenta, y cuando está en las últimas se dedica a declamar poemas como si no hubiera mañana, salpicándolos de rimas obscenas. Su preferido es «El jabalí de los colmillos de plata».[7] Se lo sabe de memoria, y con el tiempo ha ido creando unas cinco versiones porno de la balada.
En plena juerga, me suena el móvil. Lo cojo: es Mortu. Nos invita a una barbacoa en el patio de su casa. Va a llamar a más gente. Le confirmo que vamos para allá y le pregunto si llevamos algo.
—Nada —contesta él.
Cuelgo. Algo compraremos por el camino…
Nos terminamos lo que queda en la mesa y llamamos a un taxi. Un coche mal pintado, como dice el Pitufo. Lo dejamos a él de copiloto —con sus dos metros no cabe en el asiento de atrás de un Logan— y nosotros nos apretujamos en la parte trasera sin soltar las cervezas. El taxista recorre a toda velocidad las callejuelas traseras del hospital Colțea, va a salir a Bulevardul Carol y cruza en el último momento a Regina Elisabeta, justo antes de que el semáforo se ponga rojo. Yo voy mirando por la ventanilla: me encanta esta ciudad. Pasamos por Universitate, llegamos hasta el parque Cișmigiu y doblamos a la derecha por la clínica de estomatología. Alex nos da la lata por enésima vez con una historia de mujeres que le sucedió anoche. El taxímetro se detiene en la rotonda de Pârvan y extraemos nuestros cuerpos como podemos del vehículo. Entramos en la primera tienda que vemos y nos hacemos con un cajón de cerveza y unas cuantas botellas de vino escogidas al azar, por no llegar con las manos vacías.
En el patio reina un jaleo de locos bañado en música y humo. Es la hora del atardecer y la ciudad está ardiendo. Debe de hacer cuarenta grados a la sombra. Mortu viene a recibirnos cocido, para variar. Un personaje de traca: alto, famélico, con los ojos enterrados en sus cuencas y una dentadura perfecta. Lleva como unas diez cadenas de plata y muchos anillos. El macarra más viejo de los que aún siguen vivos. Conoce a todo el mundo y es bastante desprendido. Sobre él corren muchos rumores, pero nadie sabe con exactitud qué tipo de negocios maneja. Tiene un casoplón enorme, chófer y parece ser inmune a las desgracias. Vive con una fulana a la que sacó de casa de un amigo suyo que no la trataba bien. Se entiende con ella solo con la mirada y nadie los ha visto nunca enfadarse o discutir. En el festejo, que parece haber sido organizado sobre la marcha y, por una vez, para un pequeño círculo de gente, solo participan dos personas más: Plopu y Dragoș. Plopu es una especie de guardaespaldas de la casa, y Dragoș, un cuñado de Mortu que vive de lo que puede sin despegarse de él. Por lo general le hace recados, lo cual le permite tener la existencia asegurada. Nos reparten sillas y vasos. David, un enamorado de la cocina, se pone de inmediato al mando de la barbacoa. Estamos un rato de cháchara, hablando de esto y de lo de más allá, con el único objetivo de que pase el tiempo y refresque un poco. Invita la casa. Es fiesta, y Mortu nos da a todos de beber hasta que el cuerpo aguante. Me coge por banda y me obliga a seguirlo hasta el interior de la vivienda.
—Ven, tú, que te enseño algo.
En su habitación, apoyado sobre una mesita, descansa un busto de mármol blanco. Bien trabajado, magnífico. Mortu dirige mi atención hacia unas firmas ejecutadas con maestría a la altura de la base.
—Me lo quedé como aval para un préstamo. Como el tipo se hunda, me forro. ¿Cuánto crees que valdrá?
—No sé, lo preguntaré.
Salimos sin decir nada. Las palabras están de más. Los muchachos han sacado el backgammon, dos tableros de madera con un acabado perfecto. Organizamos un torneo a un leu por cabeza. El que pierde coloca las fichas en el tablero por los demás. A todos se nos da bien el backgammon, y le ponemos tanta pasión que los insultos se escuchan hasta en la calle. Consigo llegar a la final, pero caigo ante Plopu. Me da tanta rabia que me entran ganas de arrojar las fichas al suelo. David ha quedado cuarto, le toca «colocar». Seguimos jugando. De vez en cuando le damos un golpe adrede al tablero para que vuelva a colocarnos las fichas. La rabia lo corroe. Es lo que tiene perder. Subimos la apuesta entre bromas, ahora jugamos a dos lei la mano y a cuatro los dobles. Nos acercamos hasta la tienda para cambiar dinero, ninguno de nosotros lleva encima esos papelitos mágicos de color verde. La cosa acaba convirtiéndose en un suplicio: si pierdes, te toca ir a cambiar billetitos, «que esos tuyos no valen», como apunta Mortu, «¿quién nos garantiza a nosotros que no son falsos?». Nos comportamos como niños. Alguien trae un felpudo para colocarlo delante del perdedor y que la caída no sea tan dura. La idea es que se sienta como en casa, cuando su madre lo tenía entre algodones, y desfile sin rechistar hacia la tienda. Le damos a David un leu cada uno para que coloque las fichas: ni más ni menos que lo que suelen recibir los perdedores a cambio de su honrado trabajo, un leu. Él no para de insultarnos. Nos divertimos, bebemos y cotorreamos.
Mortu nos anuncia que en una hora salimos a dar una vuelta por ahí. Le hago una seña a David, nos escabullimos por la cancela y enseguida llegamos a mi casa. En el baño, hago acopio de una botellita y de todo lo necesario, y en cinco minutos estamos listos. Metemos las provisiones en la mochila y volvemos a poner los pies en la calle. Hace un sol de justicia esta tarde, tengo la sensación de caminar por el aire. El anestésico nos va haciendo efecto poco a poco: hemos dejado de hablar y nos limitamos a seguir adelante como guiados por control remoto, cada uno metido en su película. Veo cómo la calle adopta un ángulo extraño y el tranvía levanta el vuelo, pero se me pasa rápido: ya estoy empezando a volver en mí.
—Oye, David, ¿esta calle está a mucha altura?
—Pues no sé, colega, yo me estaba preguntando lo mismo.
—Venga, vamos, que esta gente nos está esperando. Ya iremos recuperándonos sobre la marcha.
Caminamos calle abajo, observando las casas como si no las hubiéramos visto nunca. Cada vez que nos cruzamos con alguien, nos desviamos unos metros hacia el centro de la calzada para esquivarlo. Nos detenemos frente a la cancela, inspiramos hondo, le pegamos un trago a la cerveza y entramos. Todo parece ir mejor ahora. El efecto del alcohol se me ha pasado de golpe, siento que podría tirarme tres días de fiesta. Los muchachos se han preparado y nos están esperando. Subimos a unos coches y salimos rumbo al centro. Ni idea de adónde vamos.
En la plaza, una revelación. Al ver la parada lo recuerdo todo: resulta que intenté apearme del tranvía y fui a dar con la boca en el bordillo. Por eso tengo el ojo morado y la nariz partida. Bueno, por lo menos ahora ya sé qué pasó. Les cuento mi piscinazo a los muchachos y nos partimos todos de risa.
Entramos en el restaurante. Todo bien ahora. Adiós a la obsesión de anoche, me acuerdo de todo. Pedimos comida y bebida, la reunión tiene pinta de alargarse. El colmo de la felicidad.
[2]La familia Moromete es una de las novelas más celebradas de la literatura rumana de posguerra y está considerada como la obra cumbre de la narrativa de Marin Preda. Publicado en dos partes entre 1955 y 1967, este imponente fresco social sobre la desintegración del mundo rural en el periodo de entreguerras y de posguerra forma parte del imaginario popular de varias generaciones y ha sido llevado al cine en dos ocasiones.
[3]Mihai Eminescu (1850-1889) es el poeta más conocido de las letras rumanas y uno de los máximos representantes del romanticismo tardío a nivel europeo. En Rumanía, su figura se ha convertido con los años en un auténtico símbolo nacional.
[4]Referencia a la novela homónima de Mateiu I. Caragiale, Craii de Curtea-Veche, que relata las andanzas de un grupo de crápulas bohemios por el centro del Bucarest decadente de finales del siglo xix. Publicada en 1929, constituye uno de los pilares del modernismo literario rumano y una de las obras más emblemáticas del periodo de entreguerras.
[5]Rollitos de carne picada asados a la parrilla que gozan de gran popularidad en la gastronomía rumana.
[6]La Casa del Pueblo (Casa Poporului) es un edificio de gigantescas proporciones situado en el corazón de Bucarest cuya construcción fue iniciada durante la última década del régimen de Nicolae Ceaușescu siguiendo los preceptos arquitectónicos del realismo socialista. Actualmente alberga ambas cámaras del parlamento rumano.
[7]Balada de Ștefan Augustin Doinaș, compuesta originalmente en 1945, que trata de un príncipe obsesionado con dar caza a un jabalí desoyendo los consejos de sus súbditos. El animal terminará embistiéndolo y causándole la muerte.
2
Noche. Silencio sepulcral. Nada se mueve. Está claro que he dormido con la ropa puesta. Menudo mareo llevo encima. Saco la herramienta y me preparo un chute a toda prisa. Recupero el tono. Me acerco hasta el recibidor y cojo una cerveza. Se escucha un ronquido en la otra habitación. Abro la puerta: David y el Pitufo, tirados en la cama. Vuelvo a cerrar. No quiero despertarlos aún, debe de ser muy temprano. Que sigan durmiendo. En el móvil me aparecen muchas perdidas. Menuda novedad. Ya llamaré a lo largo de la mañana, a ver qué es lo que pasa. Por ahora, aquí me quedo con mi cerveza en la mano escuchando la noche, mi mejor amiga desde siempre, el único momento en que me siento a salvo. El día es peligroso, te sorprende cuando menos te lo esperas; la noche es siempre segura, tranquila, solitaria.
*
Hace ya un buen rato que ha amanecido. Los muchachos se han despertado y se han marchado a sus casas. Agarro el teléfono, me siento tranquilamente frente al escritorio y pulso el botón de llamada.
—Buenos días. Tengo una llamada suya.
—Hombre, muy buenas. Ayer estuvimos todo el día intentando dar contigo. ¿Te acuerdas de lo que hablamos la semana pasada?
—No muy bien, si le soy sincero. ¿Algo importante?
—Tu madre. Está enferma. La ingresaron en un hospital en el extranjero, sufrió un derrame cerebral. ¿Cómo has podido olvidar algo así?
—No sé, sencillamente lo he olvidado. ¿Es grave?
—Sí, se ha quedado paralizada por completo.
El mundo se derrumba bajo mis pies. Me cuesta contener un grito, pero tener que asimilar los hechos me mantiene a salvo, me enmudece. Consigo balbucear:
—¿Qué se puede hacer?
—Nada. Tu hermana está allí. Nos ha pedido que te cuidemos, pero hasta ahora no hemos dado contigo. ¿Podemos acercarnos por tu casa?
—Sí, pueden venir.
Cuelgo. Me echo de golpe a temblar; no me puedo creer que me haya tirado una semana sin querer saber nada. No tengo ni la menor idea de lo que puedo hacer. Tampoco quiero llamar a mi hermana, porque en este caso lleva razón. Por mucho que sea yo un tipo sin alma, esta vez se me ha ido de las manos. Abro una cerveza y me quedo mirando al vacío, sin palabras. Un intenso dolor sordo me sube por el cuerpo; me pongo a sudar. Todo está mal. Se me ocurre llamar a David para hablar con él, pero de repente siento que no es la mejor idea del mundo. Empiezo a chillar. Lanzo aullidos desesperados sin ton ni son, y así durante cinco minutos, hasta quedarme ronco.
Me recuesto sobre el respaldo de la silla, agotado, con la mirada perdida. No quiero saber nada de nadie. ¿Será este el final? Veo desfilar miles de acontecimientos por delante de mis ojos, momentos buenos y malos, todo mezclado, confuso. Leí en algún sitio que la única solución es olvidarlo todo, borrar el pasado y volver a empezar de cero. Me parece imposible, aunque esa palabra tampoco me ayuda, necesito otra mucho más potente. Si lo olvidas todo, ¿no significa que has muerto? Y en ese caso, ¿qué te queda por hacer? Me acerco al espejo con precaución. Estoy desfigurado. Tengo la nariz partida y los hombros morados de tanto pinchazo. Los brazos me cuelgan como palos de escoba. Los pantalones casi se me caen. Algo no va bien.
Oigo un motor a la entrada y el golpe seco de las puertas de un coche al cerrarse. La cancela chirría como de costumbre. Unos pasos pesados por la escalera. Los padres de mi cuñado hacen su entrada con la tranquilidad que los caracteriza. Su forma de ser es distinta a la del resto del mundo. Toman asiento, el uno en la silla y la otra en el sofá. Me observan con una mirada cargada de compasión y de sufrimiento. Tienen un hijo más o menos de mi edad y no parece que les esté gustando lo que ven.
—Mírate… Hay que ver hasta dónde has llegado… ¿Cuándo fue la última vez que comiste? —me pregunta él.
—¿Qué te ha pasado en la cara? —añade su mujer.
—Nada, me caí. ¿Podrían ustedes decirme lo que ha ocurrido?
—Tu madre se cayó en la bañera. La encontró el casero al cabo de dos días. Está en el hospital, tiene una parálisis total. Los chicos están con ella, llegaron al día siguiente. Por ahora no se sabe en qué va a quedar la cosa.
Se me vuelven a poner los ojos en blanco. Soy incapaz de hablar.
—Tu hermana nos ha dado el número de un médico que fue profesor suyo. Nos ha pedido que hablemos con él y que te ingresemos, si es que estás de acuerdo. Hemos venido para llevarte allí, el doctor te está esperando. No tienes nada que temer, todo irá bien, nos ocuparemos de que no te falte de nada.
No consigo entender lo que me está diciendo. Lo miro con la sensación de ver a través de él. Bajo hasta el baño, vomito, me meto casi media botella de coñac entre pecho y espalda. Vuelvo.
—Ya sabemos que cuesta, pero tienes que hacer algo. Tú también te habrás dado cuenta de que no puedes continuar así…
Me resulta imposible pensar. Quiero huir, huir hasta los confines del mundo. No me puedo ni imaginar cómo será dejarlo todo, la mera idea despierta en mí un terror inhumano. Me siento como un animal perseguido. Sé que no puedo rechazar su propuesta; el problema es que tampoco se me ocurre ninguna clase de futuro sobrio. Cojo una cerveza, la abro y le pego un trago sin pensar. Nada a mi espalda y nada en el horizonte. ¿Habré vivido en vano?
Los Popescu siguen contemplándome sin inmutarse. En sus caras se dibujan la misma paciencia y piedad infinitas.
—Habrá que ir. Qué remedio…
—¿Tienes ropa limpia, un chándal o algo?
—Debería… No sé, voy a ver.
Entro en la habitación y rebusco entre la ropa. Resulta que tengo chándales, así que apretujo un par en la mochila. Meto también algo de ropa interior, unas camisetas y unas zapatillas de estar por casa. Tampoco es que haya estado nunca ingresado en un hospital, pero sospecho que eso es lo que hay que hacer, llegado el caso. Añado también dos o tres libros, aunque lo más posible es que no lea. Salgo de la habitación con paso solemne. Un cortejo fúnebre. Me ronda la cabeza sin parar el verso inicial de la Iliada; el siguiente no consigo recordarlo. Recito el primero en silencio una y otra vez, como un himno funerario. Subo al coche y le dedico a la casa una mirada como si fuera la última. Soy un muerto, y esta gente ha venido para acompañarme en mi último viaje. Me sorprende no estar furioso. ¿Y entonces a santo de qué tanto repetir el maldito verso? No lo sé ni yo.
La ciudad va desfilando a mi paso: esas calles tan familiares, los bares, alguna que otra persona conocida… Contemplo el paisaje a través del cristal tintado, consciente de que nada volverá a ser igual, pero incapaz de imaginarme el futuro.
Words move, music moves,
Only in time; but that which is only living
Can only die.
Miro por la ventanilla con la botella de coñac sujeta entre las piernas. La ciudad fluye muy despacio, hace calor y las calles parecen cada vez más desiertas a medida que nos alejamos del centro. Bucarest sigue borracha —o al menos así la veo yo— y no hay calle que no me traiga algún recuerdo. El viaje en coche es una canción, una sonata sin aparente principio ni final. Dejo la mente en blanco, decido dedicarme únicamente a mirar, sin articular palabra. No me interesa nada, nada en absoluto. Soy un muerto y esta es mi historia.
tal vez nada de todo esto estaría sucediendo precisamente así si las cosas fueran siquiera un poco diferentes intento reflexionar no puedo no hay manera de comprender que han venido ustedes a por mí pero por qué no lo han hecho mientras estaba dormido el sueño me vuelve vulnerable no puedo resistirme tampoco me estoy resistiendo ahora salvo en mi cabeza aparte las manos del volante y vamos a darle un remojón al motor en el Dâmbovița es un río limpio puedes lavar sin problema un coche en sus aguas mira qué cúpula más grande y qué bien se ve desde detrás del centro comercial ya falta poco para llegar increscunt animi virescit volnere virtus





























