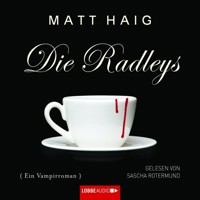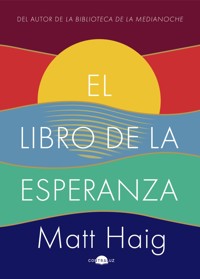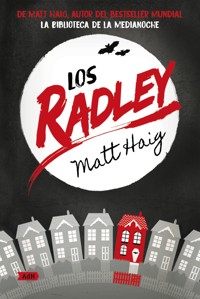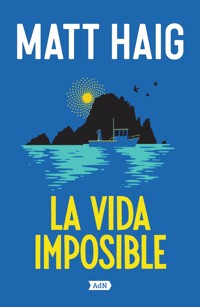
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: AdN Editorial Grupo Anaya
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Editorial Grupo Anaya
- Sprache: Spanisch
La nueva novela del autor de La biblioteca de la medianoche "Lo que parece magia no es más que una parte de la vida que todavía no entendemos..." Cuando Grace Winters, una profesora de Matemáticas jubilada, hereda una casa desvencijada en una isla del Mediterráneo tras la muerte de una antigua amiga, la curiosidad se apodera de ella. Llega a Ibiza sin billete de vuelta, sin guía de viaje y sin planes. Entre las colinas escarpadas y las playas doradas de la isla, Grace busca respuestas sobre la vida de su amiga y sobre cómo llegó a su fin. Lo que descubre es más extraño de lo que podría haber soñado. Pero, antes de sumergirse en esa verdad imposible, Grace debe reconciliarse con su pasado. Repleta de maravillas y de aventuras, esta es una historia sobre la esperanza y sobre el poder de los nuevos comienzos para cambiarte la vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
A la isla y la gente de Ibiza
La realidad no siempre es probable ni plausible.
Jorge Luis Borges
When the angels from above,Fall down and spread their wings like doves;As we walk, hand in hand,Sisters, brothers, we’ll make it to the promised land.
Joe Smooth, Promised Land
Querida señora Winters:
Espero que no le moleste que le envíe este correo electrónico.
Puede que me recuerde. Fue mi profesora de Matemáticas en Hollybrook. Ahora tengo veintidós años y estoy en el último curso de la universidad. ¡Le alegrará saber que estoy estudiando Matemáticas!
Durante las vacaciones de Semana Santa, me encontré con el señor Gupta en el pueblo, le pregunté por usted y me contó todas las novedades. Le doy mi más sentido pésame por la muerte de su marido. El señor Gupta me dijo que se ha mudado a España. Una de mis abuelas se volvió a Granada, aunque no había vuelto a visitar la ciudad desde los siete años, y allí encontró la felicidad. Espero que su traslado a otro país la haga igual de feliz que a ella.
Yo también he pasado un duelo hace poco. Mi madre falleció hace dos años y eso me hizo perder la esperanza. No me llevo bien con mi padre y me ha resultado difícil concentrarme en los estudios. Mi hermana (puede que también se acuerde de Esther) necesita aún más apoyo ahora. Decepcioné a mi novia y rompió conmigo. Ha habido más cosas. En ocasiones me ha costado mucho seguir adelante. Tengo la sensación de que, a esta edad tan temprana, mi vida ya está escrita, de que ya se sabe todo. A veces la presión es tanta que no puedo respirar.
Estoy inmerso en un patrón, como un patrón numérico, una secuencia de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Y, como en esa secuencia, las cosas se vuelven menos sorprendentes a medida que avanzo. Pero es como si, en lugar de darte cuenta de que el número siguiente se encuentra sumando los dos anteriores, te dieras cuenta de que todo lo que tienes por delante ya está decidido. Y, cuanto mayor me hago, cuantos más números paso, más predecible se vuelve el patrón. Y no hay nada que pueda romperlo. Antes creía en Dios, pero ahora no creo en nada. Estaba enamorado, pero lo eché a perder. A veces me odio. Lo fastidio todo. Me siento culpable continuamente. Bebo demasiado y eso afecta a mis estudios, y también me siento culpable por eso, porque mi madre quería que me esforzara al máximo.
Me fijo en lo que está sucediendo en el mundo y veo que toda nuestra especie se encamina hacia la destrucción. Es como si estuviera programada, como otro patrón. Y me harto de ser humano, de ser una cosa minúscula que no es capaz de hacer nada por el mundo. Todo me parece imposible.
No sé por qué le estoy contando esto. Solo quería contárselo a alguien. Y usted siempre se portó muy bien conmigo. Estoy sumido en la oscuridad y necesito una luz. Perdón. Ha sonado muy melodramático. Lo que pasa es que tengo que darle buen ejemplo a mi hermana.
Por favor, no se sienta obligada a contestarme. Pero valoraré mucho cualquier cosa que pueda decirme. Perdone la longitud del correo.
Gracias,
Maurice (Augustine)
Querido Maurice:
Muchísimas gracias.
No tengo costumbre de contestar a los correos electrónicos, aunque tampoco es que reciba muchos. De hecho, esto de internet no es para nada lo mío. No tengo redes sociales. Lo único que tengo es WhatsApp y, aun así, lo uso poquísimo. Pero, en el caso de tu mensaje, sentí que debía responder, y responder como es debido.
Siento mucho todo lo que has pasado. Recuerdo a tu madre de las reuniones del colegio. La recuerdo como una mujer seria, pero con las comisuras de los labios curvadas en una sonrisa cuando hablaba de ti. Estaba claro que tú le alegrabas la vida. Con solo ser tú. Y eso era un verdadero logro, sobre todo para un adolescente.
Empecé a redactarte una respuesta y no paraba de crecer, superó con creces lo que tendría que ser un correo breve.
Si te soy sincera, hacía ya bastante tiempo que tenía intención de escribir todo esto, así que tu mensaje fue el empujón perfecto.
Lo que estoy a punto de contarte es una historia que hasta a mí me cuesta creer. Por favor, no te sientas obligado a aceptar sin más todo lo que te digo, pero que sepas que aquí no hay nada inventado. Nunca he creído en la magia y sigo sin hacerlo. Sin embargo, a veces lo que parece magia no es más que una parte de la vida que todavía no entendemos.
No puedo prometer que mi relato te ayude a creer en lo imposible. Pero es la historia, tan verdadera como cualquier otra, de una persona que, cuando sentía que su existencia ya no tenía ninguna razón de ser, encontró el propósito más importante que había tenido en su vida. Por eso considero que es mi deber compartirla. Desde luego, no soy un buen ejemplo, como seguramente te quede claro al leerla. He sentido muchísima culpa a lo largo de mi vida. Y, en cierto sentido, ese es el tema de este relato. Espero que te resulte de algún valor.
Lo encontrarás en el adjunto.
Con un cordial saludo,
Grace Winters
Historia lacrimógena
Érase una vez una anciana que llevaba la vida más aburrida del universo.
La mujer apenas salía de su bungaló salvo para ir al médico, echar una mano en la tienda benéfica o visitar el cementerio. Ya no cuidaba el jardín. El césped estaba demasiado largo, y los arriates, llenos de malas hierbas. Pedía la compra semanal a domicilio. Vivía en las Midlands. En Lincoln. En Lincolnshire. En el mismo pueblo histórico de ladrillo naranja en el que había pasado toda su vida adulta, con la excepción de una temporada en la Universidad de Hull hacía siglos.
Ya conoces el sitio.
Y no estaba tan mal, aunque sus calles ya no eran tan acogedoras como antes. A la mujer le resultaba difícil ver la mitad de sus preciosos recuerdos ocultos bajo madera prensada y carteles medio arrancados.
Se sentaba a ver los programas diurnos de la tele, leía algún que otro libro y hacía pasatiempos y el Wordle para mantener el cerebro activo. Observaba los pájaros del jardín o contemplaba el pequeño invernadero vacío mientras oía el continuo tictac del reloj de la repisa de la chimenea. En su día, había sido una jardinera consumada, pero ya no. Solo tenía setenta y dos años, pero, desde que su marido había fallecido hacía cuatro, poco antes que su Pomerania, Bernard, se sentía completamente sola. En realidad, se sentía sola desde hacía más de treinta años. En concreto, desde el 2 de abril de 1992. La fecha en la que su vida había perdido todo significado y propósito y no había vuelto a encontrarlos. Pero, a lo largo de los últimos años, la soledad se había convertido en una realidad profunda y literal, y se sentía como si tuviera unos ciento treinta y dos años. No conocía a casi nadie. Sus amigos o habían muerto o se habían ido a vivir a otro sitio o se habían jubilado. Solo tenía dos contactos en su WhatsApp: Angela, la de la British Heart Foundation, y Sophie, su cuñada, que hacía treinta y tres años que se había mudado a Perth, Australia.
En cualquier caso, de todas las tristezas del pasado, aquella fecha de un abril lejano seguía siendo la que la afectaba de una forma más profunda. La muerte de su hijo, Daniel, había sido el momento más complicado y devastador y, cuando una tragedia es así de inmensa, lleva a otras tristezas y fracasos, igual que un tronco lleva a las ramas. Pero la vida siguió adelante. Al cabo de un tiempo, la mujer y su marido, Karl, se mudaron a un bungaló e intentaron lidiar con la situación lo mejor que pudieron. No les salió nada bien, así que permanecieron sentados en silencio, viendo la tele o escuchando la radio. Su marido siempre había sido muy distinto a ella. Le gustaban el rock duro y la cerveza sin filtrar, pero en el fondo era un alma fundamentalmente serena. El problema de las tragedias es que emponzoñan todo lo que llega después. De vez en cuando, se consolaban compartiendo sus recuerdos, pero, tras la muerte de Karl, todo se hizo más difícil, puesto que los recuerdos no tenían adónde ir. Se quedaban dentro de la cabeza de la mujer, inmóviles, poniéndose cada vez más rancios. Y por eso, cada vez que se miraba en el espejo, veía solo una vida a medias. Un árbol que iba cayendo poco a poco en un bosque invisible.
También estaba pasando apuros económicos.
Los ahorros de toda su vida ya no existían. No existían desde que un estafador con un tranquilizador acento escocés se había hecho pasar por asesor de seguridad del banco NatWest y —con la ayuda de la ingenua mujer— había robado las 23 390,27 libras que Karl y ella habían atesorado juntos. Era una larga historia, plagada de personajes maliciosos y con una vieja idiota de protagonista (¡hola!); sin embargo, tienes la inmensa suerte de que esa no es la historia que se cuenta aquí.
Bueno, el caso es que esta señora que te digo… se limitaba a estar ahí sentada, con las piernas doloridas, intentando no contestar a correos electrónicos de desconocidos y dejando que su vida desmoronada avanzara a la deriva, como una bolsa de patatas fritas vacía flotando en un río. Mientras ella inhalaba viejos recuerdos y sueños desvaídos, su interés solo se avivaba un instante cuando avistaba un pinzón o un estornino en el comedero para pájaros del jardincito trasero.
Disculpas
Perdón. Me ha quedado un poco grandilocuente y melancólico. Lo de utilizar la tercera persona para hablar de mí. Solo estoy «estableciendo el contexto». La historia va a ser divertida, a pesar de esta introducción. Y, como muchas cosas divertidas, comenzará con una operación mínimamente invasiva de ablación endovenosa por radiofrecuencia.
La incapacidad de sentir placer
Estaba del revés cuando decidí irme a Ibiza.
La camilla quirúrgica en la que yacía estaba tan inclinada hacia atrás que creía que iba a caerme. Había un espejo en la pared. Me vi el pelo gris y descuidado y la cara de agotamiento y apenas me reconocí. Mi apariencia era la de una persona marchita. Evitaba los espejos siempre que era posible.
Verás, estaban intentando revertirme el flujo sanguíneo en las piernas. Estaba más cubierta de venas azules que un trozo de gorgonzola y tenían que arreglármelas. No por estética, sino porque hacían que me picasen las pantorrillas y que me salieran llagas. Mi tía había muerto de un coágulo sanguíneo que se había liberado y alcanzado el elevado estatus de embolia pulmonar letal, así que quería que me solucionaran lo de las varices antes de que a mí también se me formase un coágulo que se diera las mismas ínfulas. Te pido disculpas si todo esto es demasiada información. Lo que pasa es que estoy decidida a ser lo más abierta posible contigo, por lo que he empezado como pretendo seguir.
Sinceramente.
Así que, mientras yo escuchaba la radio, la cirujana vascular me inyectó anestesia local en múltiples puntos a lo largo de la pierna izquierda; al último pinchazo lo llamó, de manera cariñosa pero muy certera, la «picadura de abeja». Después pasamos a la parte más importante, en la que, según me dijo, me insertarían un catéter en la pantorrilla para bombardearme la vena safena magna desde dentro con 120 ºC de «temperatura para sofreír una cebolla».
—En principio, tendría que sentir algo…
Y lo sentí. No fue agradable, pero fue algo. Lo cierto era que llevaba años sin sentir gran cosa. Solo una tristeza vaga y persistente. Anhedonia. ¿Conoces esa palabra? La incapacidad de sentir placer. Una falta de sensación. Bueno, esa era yo desde hacía un tiempo. He conocido la depresión y no era lo mismo. No tenía la intensidad de la depresión. Era solo una carencia. Me limitaba a existir. La comida solo servía para llenarme. La música se había convertido en un mero ruido estructurado. Solo… estaba ahí, sin más.
«En principio, tendría que sentir algo.»
A ver, esa es la forma de existencia más básica y esencial, ¿no? Sentir. Por lo tanto, vivir sin sentir, ¿qué era eso? ¿Qué narices era eso? Estaba ahí plantada sin más. Como una mesa en un restaurante cerrado, esperando a que alguien ocupara el mobiliario.
—Piense en algo bonito…
Y, por una vez, no me costó mucho pensar en algo. En lo que más me concentré fue en una carta de un bufete de abogados que había recibido hacía menos de dos horas.
Piñas
La carta me había resultado un tanto extraña.
Me informaba de que una persona llamada Christina van der Berg me había dejado una propiedad en Ibiza, España. La tal Christina van der Berg había fallecido y me había legado sus bienes terrenales. O, al menos, algunos de ellos. «Otra estafa», pensé. Verás, cuando la gente te ha robado, es difícil no ver el mundo como una guarida de ladrones. De todas maneras, aunque no me hubieran estafado, era absurdo suponer que una persona a la que no conocía de nada me hubiese dejado en herencia una casa en el Mediterráneo.
Tardé un rato en entender que no era exactamente eso lo que había ocurrido. O, por decirlo de otro modo, tardé un rato en caer en la cuenta de que Christina van der Berg no era una desconocida. No del todo. El problema fue que aquel nombre no me sonaba de nada. El elemento holandés, van der Berg, le añadía una especie de grandiosidad que me parecía ficticia y rara y me había desorientado. Menos mal que, por suerte, la carta del Bufete Nelson y Kemp me ofrecía más datos, entre ellos una efímera mención del nombre de soltera de la tal Christina: Papadakis.
Entonces sí me sonó de algo.
Christina Papadakis había sido, durante un brevísimo período de tiempo, profesora de Música. Habíamos trabajado juntas en el mismo centro educativo justo antes de que yo volviera con Karl. (Habíamos estado juntos en la universidad, pero él iba demasiado deprisa, así que le había pedido que nos diéramos un tiempo.)
Debo reconocer que apenas la conocía. La recuerdo como una joven preciosa y muy tímida, con cierto aire de glamur, una cualidad que en 1979 escaseaba más que ahora. Tenía un flequillo espeso, el pelo largo y oscuro y siempre llevaba abalorios. Me recordaba a la cantante Nana Mouskuri, pero sin gafas. Su padre había emigrado desde Grecia cuando era joven, justo después de la guerra. Por lo visto, ella nunca había visitado ese país, pero a mi cerebro provinciano y de interior Christina le parecía el paradigma de la sofisticación mediterránea. La muchacha echaba de menos la comida con la que había crecido entre la comunidad griega de Londres; la primera vez en mi vida que oí pronunciar la palabra «halloumi» fue de su boca. Comía muchísima fruta. Por ejemplo, en la fiambrera del almuerzo, se llevaba unas rodajas de piña —no trozos— cortadas con mucha elegancia, y eso siempre me impresionaba. Una vez pasé por delante de la puerta de su aula cuando estaba cantando Rainy Days And Mondays y vi que tenía a todos los alumnos boquiabiertos de asombro. Su voz estaba a la altura de la de Karen Carpenter (otra cantante de la era triásica). Era una de esas voces que parecen detener el aire y el tiempo por sí solas.
El caso es que, un día cercano a las vacaciones de Navidad, me quedé hasta tarde en el colegio para añadirle espumillón a un póster sobre trigonometría y, mientras andaba a la caza de más grapas, me la encontré sentada a su escritorio. Estaba allí sin hacer nada, salvo hurgarse las uñas.
—¡Ay, no hagas eso! —me entrometí, como si fuera una alumna en lugar de una compañera—. Te vas a estropear el esmalte.
Me gustaban sus uñas. Las llevaba pintadas de un tono terracota cálido. No obstante, me arrepentí enseguida de habérselo dicho, sobre todo cuando me fijé en su mirada perdida y desenfocada. Me había faltado tacto social. Como siempre.
—Uy. Perdón —dije.
—No te disculpes, por favor —dijo, y de repente me miró para ofrecerme la más forzada de las sonrisas.
—¿Estás bien?
Fue entonces cuando empezó a desahogarse. Llevaba una semana sin acudir al colegio, algo de lo que yo apenas me había percatado. Estaba en plena crisis. No le gustaba la Navidad. Su prometido, que ahora había desaparecido sin dejar rastro, le había pedido matrimonio el día de Nochebuena del año anterior. Como hacía relativamente poco que Christina había llegado al pueblo y no tenía familia en la zona, le dije que podía pasar el día de Navidad conmigo.
Y eso fue lo que ocurrió. Vino a mi casa y vimos el discurso de la reina, Goldfinger y a Blondie cantando Sunday Girl en un programa musical llamado Top of the Pops. Aquel día, Christina me dijo que quería ser cantante. Nos bebimos varias botellas de Blue Nun, que nunca fue el mejor estabilizante anímico, y me disculpé por la ausencia de piñas. Hablamos hasta bien entrada la noche.
Christina se sentía del todo incapaz de hacer frente a las cosas, y ese es un sentimiento que conozco más ahora que entonces. No estaba llevando bien lo de ser profesora y se planteaba si no se habría equivocado de carrera. Le dije que en Hollybrook todo el mundo se sentía así. En un momento dado mencionó Ibiza. Estábamos justo a punto de iniciar una nueva década y el éxito de los paquetes vacacionales en España estaba en pleno apogeo. Se había enterado de que allí había un hotel nuevo en el que buscaban cantantes y músicos.
Me tenía intrigada. Aquella mujer me resultaba un misterio, así que seguro que le hice demasiadas preguntas. Es una característica de los profesores de Matemáticas. Siempre hay que encontrar el valor de la variable desconocida.
—Me siento como si tuviera dentro una vida que debe vivirse y que no estoy viviendo.
Puede que esas no fueran sus palabras exactas. Pero reflejan el mensaje. Y continuó:
—Sé que no tiene ningún sentido. Soy griega, no española. Hay un montón de islas griegas. Tendría que marcharme a una de ellas, ya que domino el idioma, más o menos. Sin embargo, no tengo ni idea de español, y estoy convencida de que es bueno conocer la lengua de un sitio si vives allí.
—Podrías aprenderlo. Deberías marcharte si es lo que quieres. Claro que sí.
—No tiene ningún sentido.
Y entonces dije algo muy poco típico de mí:
—No todo debe tener sentido.
La posibilidad de encontrar un trabajo allí hacía que se le iluminara la mirada, por eso le dije que se lanzara a por ello si era lo que quería y que no se preocupase por lo que pensaran los demás. Estoy bastante segura de que le dije más o menos eso, porque me acuerdo de que le regalé una cadenita con un san Cristóbal, el santo patrón de los viajeros, que tenía desde que era pequeña. Yo ya había dejado de practicar el catolicismo y ese colgante lo relacionaba demasiado con mi educación, pero nunca había sido capaz de tirarlo. Dárselo a Christina me pareció lo más adecuado.
—Él te protegerá —le dije.
—Gracias, Grace. Gracias por ayudarme con esta decisión.
En un momento dado, se puso a cantar Blackbird. Al principio la cantó sola. Era un tema muy poco festivo, pero muy bonito. Cantaba con un timbre agridulce que me hizo llorar. Intentó enseñarme.
—Solo tienes que transformarte en la canción. Estar dentro de ella. Olvidarte de que existes. De todas las de los Beatles, es la más fácil de cantar —me tranquilizó—. Bueno, después de Yesterday. Y de Yellow Submarine.
Resultó que no era una canción para nada fácil de cantar. Pero habíamos bebido el vino necesario para que nos diera igual.
Me explicó su amor por la música.
—Hace que el mundo sea más grande —dijo con los ojos brillantes, llenos de un sentimiento inspirado por el alcohol—. A veces me siento como si estuviera atrapada en una caja y, cuando toco el piano o canto, escapo de esa caja durante un rato. Para mí, la música es como una amiga que llega justo cuando la necesitas. Un poco como tú, Grace.
Después, salimos a dar un paseo. Fue uno de esos gélidos paseos navideños en los que sonríes a todos los extraños con los que te cruzas. Bueno, al menos eso era lo que se hacía en aquella época. Y se acabó. La verdad es que no hubo mucho más que eso. Christina volvió al colegio durante unos cuantos meses y luego desapareció. No volvió nunca a mi casa. Charlábamos en la sala de profesores, pero parecía sentirse un poco cohibida ante mi presencia. Yo no lo entendía, no entendía cómo era posible que una persona encantadora, que rebosaba talento y que quería ser cantante se avergonzara de necesitar compañía en Navidad. Y un día, diría que el último que la vi, se acercó a mí en el aparcamiento y me dijo en voz baja, con los ojos anegados en lágrimas:
—Gracias. Ya sabes, por lo de Navidad…
Solo eso. No puedo insistir lo suficiente en la poca importancia que le había concedido yo a mi gesto. Había sido una nimiedad. Tan solo le había ofrecido a una persona un lugar donde pasar el día de Navidad.
Y, entonces, al cabo de varias décadas, recibo una carta inesperada que me dice que Christina ha muerto y que me ha dejado en herencia su casa de España debido a «un acto de bondad de hace mucho tiempo». También me dejaba claro que podía venderla o alquilarla si mudarme allí me resultaba demasiado «irrealizable».
Fue una sorpresa, cuando menos. Una sorpresa, además, que me dejó con la sensación de que había perdido más de lo que había ganado: había perdido a una amiga que en realidad nunca había tenido, de una época que me parecía un sueño lejano. No tenía intención de trasladarme a Ibiza. Cuanto mayor te haces, más difícil te resulta romper los patrones. De hecho, no quieres que se rompan. A mí ya se me habían roto en varias ocasiones. Cuando me había jubilado. Cuando mi marido había caído muerto en su invernadero. Me había desequilibrado hasta la pérdida de nuestro perro, Bernard. Y, por supuesto, el hecho de que un camión del servicio postal hubiera arrollado a Daniel y su bicicleta.
Y, en aquellos días, mientras extrañaba con todas mis fuerzas el viejo patrón de la vida de casada que una vez me había sobrepasado, se había formado otro nuevo. Dar de comer a los pájaros todas las mañanas. Entrega de la compra los lunes. Trabajo voluntario en la tienda benéfica de la British Heart Foundation los viernes por la mañana. Cementerio los domingos. Y culpa, dolor y vacío eternos. Solo se producían levísimas fluctuaciones. Me había instalado en un patrón llamado Cada Vez Más Vieja y ni siquiera lo había considerado.
Pero todo eso estaba a punto de cambiar.
Una situación en curso
—Discúlpeme si le parezco demasiado directa —le dije a la abogada—, pero ¿cómo murió?
—Creía que ya estaba al tanto —contestó.
Se trataba de la señora Una Kemp, que tenía una voz como si acabasen de sacarla del frigorífico y necesitara un tiempo para ablandarse.
—No —le aseguré—. La carta afirmaba que había fallecido, pero no decía cómo. Así que, si es posible, me gustaría saber qué le ocurrió.
—Murió en el mar…
No se me escapó que no era una respuesta directa.
—Perdone que insista, pero ¿cómo murió?
Un crepitar de aliento al otro lado de la línea.
—Ah. Se trata de una situación en curso.
«Una situación en curso.»
—Disculpe, ¿en qué sentido?
—En el sentido de que las autoridades españolas todavía están investigando las circunstancias exactas en las que murió. Son muy meticulosas. Lo único que sabemos con certeza, lo único que nos han dicho, es que murió en el mar.
Hasta pasados más de cinco minutos desde el final de la conversación, no caí en la cuenta de que aquella ambigüedad resultaba bastante extraña. ¿Por qué eran tan misteriosos los hechos? Según la abogada, hacía poco que el testamento de Christina se había modificado para incluirme como beneficiaria. Eso, sumado a lo raro que era que me hubiera legado la casa, hizo que me surgieran un montón de preguntas.
Y yo siempre había sido de las que no podían ver una pregunta sin buscar la respuesta. Me llevara adonde me llevara.
,14159
—Nunca hay dos piernas iguales… —dijo la cirujana—. Ni siquiera en una misma persona. Aunque parezcan idénticas. Las venas siempre forman un patrón distinto. Son como las huellas digitales.
Hubo algo en aquellas palabras que me hizo pensar en las matemáticas. En todos esos ejemplos de impredecibilidad contenidos en la invariabilidad. En que, si multiplicas un diámetro por pi, siempre, sin excepción, obtendrás el perímetro de un círculo, a pesar de que los números que componen los decimales de pi no siguen ningún tipo de patrón.
3,14159 etcétera, para siempre, con una aleatoriedad total, absoluta y abrumadora.
Siempre hay un elemento de impredecibilidad incluso en las cosas más predecibles. Y, si vivieras como si eso no fuese así, la vida te sacaría de tu error, así que más te vale aceptar el ,14159.
Me quedé mirando la pared vacía y el reloj del revés. No sabía casi nada sobre Ibiza, salvo que era justo el tipo de sitio que no pensaba que fuera a visitar en la vida. Que ni siquiera pensaba que quisiera visitar.
Entonces empezó a sonar Blondie en la radio. No Sunday Girl, sino Heart of Glass. Impredecibilidad dentro de un patrón. Como la vida.
—No tendrá pensado coger un avión dentro de poco, ¿verdad? —me preguntó la cirujana al cabo de unos minutos—. Porque es un poco peligroso con estas piernas.
—¿Me está sugiriendo que vuele con otras?
Mi chiste no le hizo gracia.
—No —contesté mientras observaba a la enfermera, que me estaba subiendo una media de compresión por la pierna con mucho cuidado—. No tengo pensado coger un avión dentro de poco.
Hacía mucho tiempo que no decía una mentira de manera intencionada.
Y me sentí todo lo traviesa que puede sentirse una profesora de Matemáticas viuda y jubilada. Porque, en ese instante, todavía tumbada del revés en aquella camilla quirúrgica, supe que tenía un plan.
El plan era sencillo y no me comprometía a nada: viajar a Ibiza con un billete de vuelta con la fecha abierta, echarle un vistazo a la casa que, por algún motivo absurdo, había heredado y quedarme allí hasta que la odiara tanto que incluso un bungaló vacío pero lleno de recuerdos en Lincoln fuera una opción mejor.
No obstante, antes de llevarlo a cabo, tenía que hacer una cosa. Tenía que ir al único lugar que consideraba verdaderamente importante visitar. El cementerio.
Conversaciones con los muertos
Camino del cementerio, me encontré con mi antiguo jefe y tu antiguo director, el señor Gupta. Salía de una cafetería y, tras unos minutos de charla trivial, me preguntó cómo estaba. Estaba triste, así que, en lugar de decirle eso, le conté otra verdad.
—¿Ibiza? —repitió con las cejas arqueadas y reprimiendo una sonrisa—. Nunca la había tenido por la clase de persona que se marcha a Ibiza.
—No —contesté—. Yo tampoco.
Poco después, retomé mi camino.
Más tarde, tras haber cambiado las flores de la tumba de mi Daniel, me senté en un banco debajo de un tejo. Contemplé la sencilla lápida gris: el diseño sobrio y las letras grabadas, las palabras que la sombra hacía visibles.
DANIEL WINTERS
Un niño querido
15 de marzo de 1981 – 2 de abril de 1992
Aquel día pasé allí alrededor de una hora.
Permanecí sentada en silencio, como siempre. Nunca sabía qué decirle a su presencia imaginada. No es que fuera reacia a hablar con los muertos en público. Hablaba sin parar con Karl. Sin embargo, con Daniel me resultaba difícil por muchas razones. Habían transcurrido más de tres décadas de dolor, habíamos entrado de lleno en otro siglo y en otro milenio, pero seguía sintiendo que me faltaban las palabras. No tenía nada que decirle, salvo «perdón». Como de costumbre, me tranquilicé contando tumbas y haciendo cuentas con ellas.
No quiero fastidiar demasiado esta historia hablando de cosas tristes, pero sí quiero decirte que mi hijo era un niño muy especial. Quiero describírtelo. Siempre fue alto y flaco para su edad y leía mientras caminaba. Era alegre y divertido e, incluso cuando estaba de mal humor, tenía una sonrisilla pintada en la cara, como si el mundo entero le pareciera una comedia. Le encantaban las novelas de «Elige tu propia aventura», la música pop y las series demasiado antiguas para él (Canción triste de Hill Street, que, a los nueve años y pese a mi oposición, veía con su padre cuando la reponían en la tele). Se hacía sándwiches triples de mantequilla de cacahuete y Marmite, esa pasta para untar de extracto de levadura. Creaba sus propias tiras cómicas acerca de un perro que viajaba en el tiempo. No le gustaba mucho el colegio… Bueno, no le gustaba su nuevo colegio porque él no era mucho de deportes y no quería fingir. Era una persona muy sincera, la verdad. Nunca se le ocurrió mentir. Creo. Pero también era un soñador. Si aquel día de lluvia no hubiera salido a montar en bici, habría terminado dedicándose a algo creativo. Puede que hubiera sido ilustrador. Le encantaba el arte y se le daba bien. Cuando tenía once años, hizo un dibujo precioso de un pájaro azulejo, y me lo regaló por el Día de la Madre porque sabía que me encantaban las aves.
Murió antes de alcanzar la adolescencia y, por supuesto, la madurez, así que es difícil adivinar qué habría terminado siendo. Cuando muere una persona tan joven, te atormentan dos tipos de fantasmas: el fantasma de quién era y el fantasma de quién podría haber sido. Su muerte me abrió un agujero que me atraviesa de lado a lado y que jamás volverá a llenarse. Durante años, superar los días se convirtió en una competición olímpica. Saber que la vida se atrevía a existir sin él me provocaba una continua sensación de terror. Me costaba no estar furiosa, sobre todo conmigo misma. «No tendría que haberlo dejado salir a montar en bici bajo la lluvia.»
Sé que tú también has conocido la pérdida, Maurice, y lamento mucho lo que me cuentas sobre tu madre. Durante los dos años posteriores al fallecimiento de Daniel, estuve fuera de mí. «Fuera de mí.» Es una expresión interesante, ¿no? Estaba sin estar. Me veía en tercera persona. Era un personaje en una vida que parecía mía, pero que no lo era. Aunque lo echaba muchísimo de menos, al mismo tiempo sentía que me estaba perdiendo a mí también. Es lo que tiene el duelo. Que parece que te arrastra hacia la muerte detrás del otro. Es decir, tú sigues funcionando a nivel biológico, claro. Andas por ahí respirando, viendo y hablando, pero, en el fondo, ya no estás vivo.
—Te quiero —susurré al final—. Me voy fuera una temporada. Y pensaré en ti todos los días. Adiós.
A continuación, tomé una de esas bocanadas de aire profundas y temblorosas que cogía siempre que estaba cerca de él, me tragué las lágrimas antes de que empezaran a caer y recorrí la breve distancia que me separaba de la tumba de Karl. Siempre me daba la impresión de que era un viaje en el tiempo. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Conoces esa sensación de los cementerios? Cada fila conformaba una era distinta, siempre hacia delante. La lápida de Karl era de mármol, pero negro. Había compartido específicamente su preferencia por una lápida de mármol de ese color.
—Es un poco más rock and roll —me había dicho.
Él era más o menos tan rock and roll como un bocadillo de queso, pero le gustaba la música rock y su grupo favorito era Black Sabbath, así que supongo que esa era la explicación.
KARL WINTERS
20 de enero de 1952 – 5 de octubre de 2020
Padre y esposo abnegado
La palabra «padre» estaba cargada de dolor, lo sé, pero la abnegación era real. Cuando nos mudamos al bungaló, se empeñó en que nos lleváramos todas las cosas de Daniel que pudiéramos. Sus viejas figuras de La guerra de las galaxias, los cochecitos de juguete, los tebeos, los blocs de dibujo, las obras. Era como si se hubiera convertido en el conservador de un museo, y yo siempre me sentí mal porque me resultaba agobiante ver sus recuerdos por todas partes. Aun así, jamás llevé nada de todo aquello a la tienda benéfica, ni siquiera cuando Karl murió.
—Karl, he tomado una decisión —le dije a su lápida mientras me sostenía sobre mis piernas nuevas.
Su silencio fue bastante parecido al de siempre que le anunciaba algo que presentía que no le iba a gustar. Casi lo vi enarcar las cejas. Nunca había sido un gran conversador, y que estuviera muerto no había contribuido mucho a mejorar la situación.
—Me voy a España. A las islas Baleares. ¡A Ibiza, nada más y nada menos! —Me estremecí un poco al decirlo y pronuncié la exclamación en voz bien alta. Todo el cementerio oyó mi repulsión—. No me juzgues, por favor.
Karl había estado en la vecina grande de Ibiza, en Mallorca. Había pasado tres días en Palma hacía muchos años, durante un congreso de ingeniería civil. Al parecer, había sido un momento destacado en su carrera. Sin embargo, en mi mente prejuiciosa, Mallorca tenía una connotación distinta a la de Ibiza. Era una hermana mayor equilibrada y con una sonrisa llena de confianza. Ibiza, en mi imaginación, era «la pícara». Ocupaba más o menos el mismo puesto que Las Vegas, Cancún, Río durante el carnaval y la fiesta de la luna llena de Tailandia en la lista de los sitios con menos probabilidades de que los eligiera para un viaje, aunque dispusiera del dinero necesario para hacerlo. Era un lugar de fiestas para jóvenes con algo que celebrar. O quizá para gente rica con esterillas de yoga. Todo lo contrario a mí. Yo era una vieja agarrotada con un balance bancario deprimente que llevaba décadas sin bailar. Además, estaba sinceramente convencida de que en mi vida no había ningún motivo de celebración.
Resumiendo: tenía prejuicios. En verdad, no tenía ni la menor idea de cómo era Ibiza. Para mí, era una mera palabra. Un sinónimo de una diversión de carácter estruendoso. Y hacía mucho tiempo que había decidido, con una especie de masoquismo autopunitivo, que lo último de lo que debía disfrutar en esta vida era de la diversión, fuese del carácter que fuese. No la merecía.
—No creo que vaya a ninguna discoteca… —le aseguré a la tumba de Karl.
Fue entonces cuando limpié el jarrón y le metí dentro el nuevo relleno de espuma, en el que después clavé los tallos de los crisantemos con firmeza. Siempre hacía lo mismo, pero aquel día lo hice con más ímpetu. No quería que las flores se fueran volando. Necesitaba que aguantasen en su sitio el mayor tiempo posible.
—Bueno, no sé cuánto tiempo pasará antes de que vuelva a verte, pero no voy a vender nuestro bungaló ni nada por el estilo. La verdad es que no he trazado un plan exacto. Solo voy a ver cómo va la cosa. Por cambiar de aires.
Se me formó una lágrima y, cuando el sol salió de detrás de una nube, sentí su calidez. Me enjugué los ojos al mismo tiempo que le dedicaba una sonrisa a otra mujer, a otra viuda, que frotaba con vigor el mármol de una lápida más nueva. Clavé la mirada en la hierba, que de repente brillaba y destellaba. Cuando lloras a alguien, ves su mensaje en todas partes. Incluso en la luz del sol sobre una brizna de hierba. El mundo entero se convierte en su traductor.
Y por fin le dije a Karl lo que siempre sale con gran facilidad cuando ya es demasiado tarde:
—Te quiero, cielo. Ya nos veremos. —Luego, sin apenas pensarlo, añadí—: Perdóname por lo que hice.
La roca alta
En el avión a Ibiza, me senté delante de una fila de jóvenes que hablaban con entusiasmo sobre los clubes nocturnos de la isla. Me parecía un idioma nuevo, pero, al mismo tiempo, medio conocido. Una especie de código.
—Entonces…, mañana Ushuaïa, el lunes Circoloco en DC-10, Amnesia el miércoles, el viernes Ushuaïa y luego Hï, Pachá el sábado…
Me dio por pensar que nunca había sido joven. Incluso a los veintiún años, ese horario —bailar toda la noche, dormir en una tumbona todo el día— me habría resultado agotador.
Eran jóvenes encantadores, eso sí. Vestían como arco iris y saltaban como labradores. Estaban intentando hacer un cálculo de cuánto iban a costarles todas las entradas, así que les hice la suma y se lo dije; ahogaron una exclamación colectiva y reconsideraron el plan. Me mostraron su agradecimiento con gran efusión. Cuando has sido profesora, siempre ves el niño interior de todo el mundo. Te imaginas cómo habrían sido en clase. Sobre todo en el caso de quienes tan solo han avanzado un paso desde aquella infancia.
El pasaje del avión era bastante variopinto.
Justo a mi izquierda, viajaba un español muy guapo, con el pelo largo, chanclas y un tatuaje de una pluma en el antebrazo. Rodeado de un aire de calma zen, intentaba pacientemente leer. A mi derecha, una atractiva mujer madura con un perfume muy intenso y el cuello de la camisa levantado hablaba a través del pasillo con una viajera de ojos fríos llamada Valerie. Iban comparando los precios de las propiedades en distintos puntos de las Baleares.
—Ahora mismo, Ibiza es tirar el dinero. ¡Tirar el dinero! De repente ha vuelto a ponerse supercara. Es por el rollo pijo bohemio. Yo elegiría alguna de las otras islas. Menorca, que no Mallorca, es la mejor para invertir. Eso dice Hamish. Ahora hay muchísima oferta. Conozco a una persona que reformó una finca allí y cuadriplicó su valor. ¡Lo cuadriplicó!
Tres mujeres de treinta y tantos años, sentadas delante de mí, iban a pasar una semana en un establecimiento de agroturismo participando en un retiro de yoga y bienestar, pero también querían asegurarse de visitar un mercadillo hippy y de ver la puesta de sol en una playa de cuyo nombre me olvidé en cuanto lo pronunciaron. Una afirmó que estaba decidida a no publicar en Instagram ni entrar en TikTok durante toda la semana.
Un chico adolescente le hablaba a su madre en un tono muy suave sobre tiktokers, youtubers, un rapero llamado 21 Savage y otros símbolos de un nuevo mundo que, en aquel momento, yo no tenía ni la menor esperanza de comprender. La relación de aquel chico y su madre era preciosa. Intenté no pensar en Daniel y alegrarme por aquella familia. La madre era muy joven. Estaban al otro lado del pasillo y los veía sin estorbos. Ella llevaba la melena negra cortada a lo bob y una camiseta que decía: «Taylor Swift: The Eras Tour». La palabra «eras» se me metió en la cabeza y se negaba a salir. Pensé en cómo se pasaba de una era a otra. No solo cuando caminabas entre las hileras de lápidas en un cementerio, sino en tu propia existencia. Pensé en que tienes que crear una ruptura nítida con lo que ha venido antes. En geología, eso suele ocurrir justo después de una extinción, ¿no? La era mesozoica terminó con la muerte masiva de los dinosaurios debido al impacto de un meteorito. Me pregunté si yo también estaría empezando una nueva era o si estaría hablando demasiado conmigo misma. Ese es el desafío de la vida, ¿no te parece? Avanzar sin aniquilar lo que ha habido antes. Saber a qué aferrarte y qué soltar sin autodestruirte. Intentar no ser el meteorito y el dinosaurio a la vez.
También había, en la fila delantera más cercana al lavabo, una pareja de mi edad que conversaba en un tono de voz educado y estudiaba con gran atención un libro llamado Paseos secretos: Ibiza y Formentera. Hablaban entre ellos de algo que habían escuchado acerca de la isla en el programa Start the Week, de Radio 4. Sentí una punzada de tristeza. Ojalá tener aún a alguien con quien compartir paseos secretos. Parecían muy cómodos. Recordé un documental sobre el castor europeo que había visto una vez y que me había resultado un tanto agridulce. Para asegurarse de que tenían toda la corteza de árbol necesaria para sobrevivir, se emparejaban de por vida. Y, si uno moría joven, el otro se hundía, básicamente.
Deseé poder apretarle la mano a Karl.
Las piernas no me dieron ningún problema. No sentí ninguna molestia real, solo una leve hinchazón en los tobillos, pero a eso ya estaba acostumbrada. Hice mis ejercicios de gemelos y moví un poco los pies, como en un número de claqué lento e invisible, para que la sangre me circulara mejor. El dolor de articulaciones era como el de la pérdida: cuanto más pensabas en él, más te dolía, pero no podías no pensar en él, porque dolía de narices. Un círculo vicioso.
Sentí el peso de mi propia quietud silenciosa, allí sentada, entre tanta vida y tanto ruido. Bajé la mirada hacia los anillos que llevaba en la mano izquierda. La alianza de casada y el rubí del anillo de compromiso. Me acordé de cuando Karl me pidió matrimonio por segunda vez, en la biblioteca, al abrigo de la lluvia.
Le había dicho que no en el primer intento, cuando me lo había pedido seis años antes en un restaurante indio de Hull. Éramos demasiado jóvenes y alguien tenía que actuar con sensatez.
Mientras el piloto nos informaba sobre la altitud del avión, me perdí en la gema roja y en los recuerdos que contenía. Pero me obligué a volver al presente antes de llegar a ponerme demasiado sensiblera.
Hablando de desencadenantes para la memoria, había un bebé al que no paraban de pasear de arriba abajo por el pasillo. La madre le daba besos en la cabeza y lo mecía en brazos. Tuve una época en la que una imagen así me habría dolido. Una época en la que quise abandonar la docencia solo para no tener que enfrentarme a tantos niños, vivos, yendo al colegio en bicicletas que nunca se estampaban contra camiones. Miré al bebé con una sonrisa e intenté que fuera sincera. La criatura empezó a llorar.
—Perdón —le dije a su madre moviendo solo los labios.
Me tranquilizó con una sonrisa y un gesto de asentimiento.
Una auxiliar de vuelo algo aturullada pasó a mi lado empujando el carrito de las bebidas y me pedí un gin-tonic, algo bastante impropio de mí y, dada mi situación con las venas de las piernas, seguro que poco recomendable. Aunque tampoco es que estuviese siguiendo las indicaciones de los médicos, precisamente.
Se suponía que tenía que levantarme a menudo para favorecer la circulación de la sangre, pero me daba bastante vergüenza, así que me pasé casi todo el rato sentada, haciendo los ejercicios con disimulo.
Hubo unas cuantas turbulencias. A los discotequeros parecieron gustarles.
El bebé empezó a llorar de nuevo.
Iniciamos el descenso.
Por la ventanilla, vislumbré una costa rocosa y colinas verdes y escarpadas. Ringleras de playas doradas. Un paisaje tachonado de casas blancas y cúmulos esporádicos de hoteles o bloques de apartamentos de media altura. Vi un islote que se adentraba en el Mediterráneo. Una roca vertiginosa y deshabitada que pronto aprendería a llamar Es Vedrà. Ya en ese momento, a pesar de la distancia del avión, antes de todo lo que iba a suceder, me provocó una sensación tanto de miedo como de asombro. Si hubiera estado más en sintonía con ese sentimiento, creo que ni siquiera habría salido del aeropuerto, sino que habría cogido el primer vuelo de vuelta a casa. Pero, por aquel entonces, tenía los sentidos embotados y cero idea de lo que me esperaba.
Al final, aterrizamos.
Mientras todos los demás se levantaban con entusiasmo y sacaban el equipaje de mano de los compartimentos superiores, preparados para salir en tropel hacia un destino que ya conocían, yo permanecí sentada e inmóvil durante unos instantes. Respiré varias veces, lenta y profundamente, sin levantarme del asiento. Como si una parte de mí siguiera aún en las nubes y tuviera que esperar a que me alcanzase.
El hecho de pasar un número de un lado a otro de una ecuación se llama, ya lo sabes, transposición. Me sentí como uno de esos números. Como si no solo acabara de hacer un breve trayecto en avión hasta otro punto de Europa, sino como si, además, me hubiesen transpuesto. Como si hubiera «cruzado» algo invisible y ahora fueran a cambiarme de algún modo. A reevaluarme. Y habría una permutación de los elementos. Tenía la sensación, imprecisa pero no del todo nueva, de que había alterado el orden de las cosas.
El aeropuerto era impresionante. Era moderno y luminoso y brillaba con una efectividad limpia. Mientras me dirigía hacia la salida, dejando atrás una hilera de puestos de alquiler de coches, me fijé en dos mujeres que se estaban despidiendo. Debían de rondar los treinta años, diría yo. Una, la que me daba la espalda, era rubia. La otra llevaba gafas, el pelo alborotado, unos pantalones vaqueros cortos y una camiseta. La camiseta me llamó la atención porque tenía una foto de Einstein. Esa en la que está sacando la lengua. La mujer parecía estar triste. Estaban enamoradas, pero la rubia se iba a algún sitio y la otra no. Pasé despacio ante ellas.
La mujer del pelo oscuro se dio cuenta de que la estaba mirando. Me sonrió sin pensarlo, en lugar de sentirse ofendida por mi intromisión. Fue una sonrisa bondadosa que me tranquilizó un poco en aquel aeropuerto tan ajetreado. Pero de lo que no tenía ni idea era de que pronto conocería a aquella joven, de que terminaríamos haciéndonos amigas. Muchas veces pienso en que la vi justo allí, apenas unos minutos después de haber aterrizado. En lo extraño que fue. En que aquello formaba parte de un patrón que ni siquiera ahora soy capaz de distinguir del todo.
Cuando llegué al exterior, el aire me golpeó como el de un horno.
Miré a mi alrededor para intentar orientarme. El edificio tenía un cartel enorme que, con unas letras grandes y elegantes, decía: «Eivissa». Era catalán. Aunque Ibiza es una isla española, y hablan español, la otra lengua oficial es el catalán.
«Eivissa.» Era un buen nombre. Sonaba a promesa. Supongo que estaba a punto de averiguar a qué tipo de promesa.
Me di cuenta de lo loca que estaba. ¡¿Qué estaba haciendo?! No conocía ni a una sola persona en aquella isla. Hacía años que no viajaba al extranjero. No sabía decir nada en español salvo «muchas gracias», «por favor» y «patatas bravas». Y, sin embargo, allí estaba. Indiscutiblemente allí. Indiscutiblemente transpuesta.
En el extranjero. Sola. Y ya un poco asustada.
Empieza por A
Tenía una maletita de cuadros escoceses, una dirección y un sobre con una llave dentro. Nada más. Eso era todo. Un mundo condensado.
—¿A qué hotel? —me preguntó el taxista, que me dedicó una sonrisa mientras metía mi equipaje en el maletero del reluciente coche blanco.
Detrás de él, había toda una fila de vehículos idénticos. La loción para después del afeitado del hombre evocaba el olor del claro de un bosque e iba muy bien arreglado. Barba cuidada. Gafas de sol. Tan de parada de taxis como de Fórmula 1. Fuerte. Unos brazos capaces de tumbar a un buey. Se colocó las gafas de sol en lo alto de la cabeza y me miró a los ojos. Su inglés era muy bueno, aunque lo hablaba con un acento bastante marcado. Se me da fatal juzgar a las personas por su rostro, pero me pareció que el taxista tenía una expresión sincera y una sonrisa de niño de mamá. Me cayó bien. Aun así, me sentí muy extranjera. El calor abrasador, los carteles en español y en catalán, el cielo exóticamente azul, las matrículas, la arquitectura moderna, impecable y de color camel del aeropuerto. Me quedé allí paralizada, contemplando las palmeras gigantescas igual que un bebé contemplaría a unos extraños altísimos. Encallada. Confundida. No tenía ni idea de qué estaba haciendo. El lugar más lejano al que había viajado a lo largo de los cuatro años anteriores era el supermercado Tesco de Canwick Road, así que estar en una parada de taxis entre un montón de gente acelerada y de maletas con ruedas y al lado de aquellas palmeras enormes hacía que me sintiese como una exploradora. Como una don Quijote vestida de Marks & Spencer.
—Hello. Hola. Oh, it is not a hotel. It’s a house… Casa… Casa…
Tenía esa terrible costumbre inglesa de creer que la única barrera para la comprensión lingüística era no repetir las cosas las suficientes veces. Le pasé la dirección. Se quedó mirándola como si fuera complicada. O como si lo incomodase un poco. Le dije el nombre de la calle, a pesar de que lo estaba leyendo.
—Carretera de Santa Eulària.
Lo pronuncié mal, sin duda, pero fue muy educado y no dijo nada. O, al menos, pasó totalmente del tema.
Siguió mirando el papel, las palabras que tenía escritas, con una expresión de inquietud aún rondándole el rostro.
—Tengo una letra horrible —dije en tono de disculpa.
Pero no era eso.
—Conozco este sitio… —dijo en voz baja, ya sin el menor atisbo de la sonrisa de antes—. He estado allí…
—Ah, ¿sí?
Asintió y miró al siguiente taxista de la fila. Un hombre mayor y más calvo que estaba apoyado en su coche fumándose un cigarrillo. Nos lanzó una mirada de frustración, de «largaos de una vez», así que nos metimos en el coche.
—¿Hay algún problema? —pregunté.
Se quedó callado un instante. Luego arrancó y pareció recuperarse de golpe.
—Sí. Eso creo. Esa casa… es la que está un poquito más allá de la pista de karts, ¿no?
—Pues no lo sé. Es la primera vez que vengo.
—¿Ha venido a visitar a la familia?
Familia. Una palabra tan amable y a la vez tan dolorosa.
—No, no, no he venido a visitar a nadie. Solo voy a alojarme en la casa. Conocía a la mujer que vivía allí.
Me dio la sensación de que el conductor tenía algo que decir al respecto. Pero decidió no hacerlo.
Mientras circulábamos, dejamos atrás palmeras, bares de carretera y vallas publicitarias gigantes y desvaídas por el sol que anunciaban discotecas, además de un gallo que caminaba tan tranquilo hacia el centro de la carretera. Dos ancianos se reían mientras, pese al calor, jugaban al ajedrez delante de un bar de aspecto sencillo, junto a una máquina expendedora vieja y desvencijada con un anuncio de Fanta Limón. Pasamos por delante de un par de lujosos centros de jardinería de diseño que tenían un montón de macetas enormes con cactus y olivos acomodadas a la deslumbrante luz de la entrada.
El conductor llevaba la ventanilla un poco bajada. Capté un aroma a enebro, a pino y ligeramente cítrico. Un agradable perfume mediterráneo.
La isla era más verde de lo que me esperaba. No sé por qué, pero me la había imaginado más árida que frondosa. No cabía duda de que era cálida y seca, con los edificios pintados de un blanco que resultaba cegador bajo el sol, pero, a medida que nos íbamos alejando del aeropuerto, empecé a ver colinas cubiertas de pinares espesos. Lejos de la carretera, enclavadas entre los árboles, se veían algunas villas preciosas. Había una más cerca de nosotros. Varios racimos de flores de buganvilla, de un rosa y un magenta muy vivos, se derramaban sobre las paredes en una orgullosa exhibición de belleza. Me fijé en el tronco retorcido de un algarrobo.
—Conozco la casa… —me dijo el taxista de nuevo. Pero esta vez pareció acercarse más a aquello que quería contarme—. Está sola en la carretera. La gente iba mucho allí. Muchísimo.
—¿La gente?
—Sí, la gente.
—Ah. ¿Qué tipo de gente?
—Gente de todo tipo. Había un hombre con barba que solo se vestía con bañadores. Era un hombre mayor, barbudo. Era buceador. Ya sabe…, submarinista.
—¿Ese hombre conocía a la dueña de la casa?
—Eso creo. Lo he llevado dos veces. La última, iba acompañado de una mujer. De una mujer mucho más joven que él.
—¿Eran amigos de la dueña?
—No lo sé. Debe de tener un montón de amigos. Han venido a verla familias enteras. También turistas. Británicos, alemanes, españoles. Y un hombre rico, bien vestido; lo recogí en el restaurante que hay cerca del Hard Rock Hotel porque había ido allí a comer. Me lo dijo él. Es el restaurante más caro del mundo. ¿Lo sabía? El restaurante más caro del mundo está justo aquí, en Ibiza. Ni en París ni en Nueva York ni en Dubái. Justo aquí. —Lo dijo con una extraña mezcla de orgullo y desdén—. Ese hombre tiene hoteles… No me acuerdo de cómo se llama… Empieza por A… Hace poco también llevé a una mujer que iba llorando.
—¿Llorando?
—Le pregunté si estaba bien y me dijo que pronto lo sabría, después de su visita. De todas formas, eso no ha sido lo más raro.
—¿Qué ha sido lo más raro?
—Una noche vi… una cosa de locos allí.
—¿De locos?
Asintió mientras me miraba por el espejo retrovisor.
—Sí. Una luz. Una luz inmensa que salía de la casa. De las ventanas… Pasaba por allí con el coche y… ¿Cómo se dice? Casi no me dejaba ver. Estuve a punto de salirme de la carretera…
Iba a contestar, pero entonces la radio se activó y alguien le preguntó algo en español. El hombre contestó y no entendí ni una sola palabra.
Estaba claro que Ibiza no era una isla ni desierta ni desértica, pero, a pesar de mis prejuicios, ya empezaba a ver que era un lugar atrayente. Había algo en la atmósfera. Me pregunté cómo sería la casa de Christina. Mi casa, quiero decir, aunque es difícil sentir que posees algo que no has visto nunca. Y algo que sientes que no te mereces. Es como si hubieras ganado un premio por error.
Algo sentía, en cualquier caso. Algo efímero pero agradable. Y eso no era habitual en mí. Tenía una sensación vagamente parecida a la que solía experimentar cuando viajaba de joven. Es absurda, pero voy a compartirla contigo por si tú también la has tenido alguna vez. Es la sensación de que todo en el mundo está ocurriendo a la vez. Eleva el ahora al cuadrado… No, al cubo… No, a la cuarta. A lo que me refiero es a que viajar convierte la experiencia en un teseracto. La dispara hacia la cuarta dimensión. Y resulta vertiginoso darse cuenta de cuántos ahoras están sucediendo al mismo tiempo. Pensar en cuántos taxistas de todos los continentes están hablando por radio en este preciso instante. Cuántas personas están dando a luz. O comiéndose un bocadillo. O escribiendo un poema. O agarrándole la mano a alguien que quieren. O mirando por una ventana. O hablando con los muertos.
—Me estaba contando que vio una luz… —le dije.
Hablé con la voz débil y distraída porque, justo en ese momento, pasamos por delante de una tienda llamada Sal de Ibiza. Estaba sola junto a la carretera, pintada de un precioso color turquesa. Algo perturbó mi calma. Sentí una intensificación sensorial, como un animal que de repente se da cuenta de que podrían comérselo. Había una bicicleta roja tirada en el suelo polvoriento del exterior. Uno de los principales problemas del mundo era la existencia ininterrumpida de las bicicletas rojas. Pero, bueno, hice lo que hacía siempre que veía una, o que veía cualquier cosa que me recordaba a Daniel con tanta violencia: recurrí a las matemáticas. Una señal indicadora decía: «Santa Eulària 3, Sant Joan 21, Portinatx 25». Me puse a calcular mentalmente los porcentajes. El 25 por ciento de 3 es 0,75; el 3 por ciento de 21 es 0,63; el 21 por ciento de 25 es 5,25. Algunas personas recurrían a las respiraciones profundas. Las tres mujeres del avión recurrían al yoga. Pero yo recurría a las matemáticas. Me ayudaban a distraerme. Me ayudaban a olvidar, durante unos instantes, que había cosas que no podían ni dividirse ni restarse.
Sal
El taxista me había visto mirar la bici y creyó que me interesaba la tienda. Me dio la impresión de que estaba intentando compensar lo contrariado que se había mostrado al ver la dirección del papel.
—Ibiza es una isla de sal. La cosechan en Ses Salines. En las… Ya sabe…
Hizo el gesto de algo grande y plano mientras intentaba dar con la palabra en inglés.
—Salt pans? —aventuré.
—Sí, eso, salt pans. Son preciosas. Tiene que ir a verlas. Sobre todo cuando estén los… pájaros rosas.
—Flamingos?
—Sí, sí. Tiene que ir a verlos. Mi padre era salinero, y su padre era salinero, y el padre de su padre era salinero, y el padre del padre de su padre era salinero… —Me hacía una idea—. Verá, señora, a lo largo de su historia, Ibiza ha sido invadida por muchos pueblos distintos, pero, aun así, nuestra sal siempre ha sido la mejor del mundo. Salábamos el pescado que comían los emperadores.
Más adelante descubriría que, en muchas ocasiones, los taxistas de Ibiza también ejercían los papeles de guías turísticos e historiadores.
—Y ahora les han invadido los turistas —dije, de nuevo tranquila tras la congoja que me había provocado la bicicleta.
—Sí —rio—. Los turistas también. La peor de las invasiones. Primero los hippies, luego los juerguistas, después los famosos y los hippies otra vez. Son de todas partes, no solo británicos. Vienen de Alemania, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Suecia y ahora tenemos también a los estadounidenses y a todo el que se le ocurra… Brasileños, argentinos… No, en realidad es una invasión alegre. Todos somos de la misma especie, ¿no? —Su sonrisa fue generosa y sincera—. Ibiza es el lugar donde vienes a recordarlo. Da igual de dónde vengas, da igual la edad, todos somos de la misma especie. Es genial. Excepto los campos de golf. Aquí no nos gustan los campos de golf. Hay solo uno. Con uno basta.
—¿No les gustan?
Pensé en Karl. No le gustaba el golf.
—Seriously! Aquí la gente se echa a la calle si quieren construir un campo de golf. ¡Clubes de playa, no clubes de golf! Nos gusta la música, nos gusta el mar, nos gusta la buena comida y nos gusta la naturaleza. Pero los campos de golf, no tanto. Ni los precios de los pisos. Ni el tráfico en agosto. —Y entonces la conversación dio un giro sorprendente—: También tenemos extraterrestres. Eso dicen algunos. Hay mucha gente… loca en esta isla.
—Tomo nota. Intentaré con todas mis fuerzas no abrir un campo de golf —dije muy seria—. Y estaré atenta por si veo a E.T.
Se echó a reír e incluso le dio unas palmaditas de satisfacción al volante.
—Sí, ¡muy bien! ¡Golf no! ¡Extraterrestres sí!
Yo también sonreí desde el asiento de atrás y miré por la ventanilla, pero se me oscurecieron un poco los pensamientos.