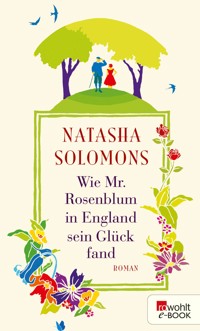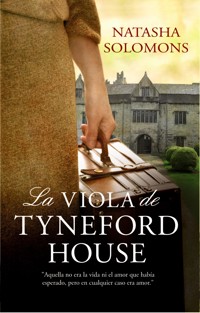
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaria (AL)
- Sprache: Spanisch
Primavera de 1938, Viena ha dejado de ser un lugar apacible tras la llegada al poder de los nazis. La única salida es marcharse, pero no es fácil. Elise Landau lo consigue por medio de un anuncio de trabajo: en la mansión isabelina de Tyneford, en la lejana Inglaterra. Hija de un escritor y de una cantante de ópera, hermana de una virtuosa instrumentista, mimada desde su infancia, Elise tendrá que trabajar de camarera. Ella, que siempre tuvo servicio en casa, no sabe cocinar, ni dar brillo a la plata, ni cera a los suelos, ni servir el té. Tampoco se maneja bien en inglés. En Tyneford se enfrentará a los celos y las envidias, a las humillaciones clasistas, pero también descubrirá el amor. Sus únicos lazos con su hogar son las cartas de su hermana y una viola en la que su padre escondió un manuscrito antes de partir. La guerra se acerca, el mundo está cambiando y Elise también.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Natasha Solomons
La viola de Tyneford House
Traducido del inglés por Mariano Antolín Rato
Contenido
Cubierta
1. Observaciones generales sobre los cuadrúpedos
2. En la bañera, cantando
3. Una huevera con agua salada
4. Nubes suficientes para un crepúsculo espectacular
5. La puerta equivocada
6. Diecisiete puertas
7. El señor Rivers
8. Como Sansón, no me cortaré el pelo
9. Kit
10. Una taza de té con dibujo de peces y rosas
11. Balán y Balac
12. Diana y Juno
13. El cumpleaños y el cristal que se rompe
14. El fin de todos nosotros
15. Puede que mañana
16. Señorita Landau
17. Perros negros y guantes blancos
18. La Anna
19. Piedras mágicas
20. Una gaviota en el horizonte
21. Me llamo Alice
22. Corre, conejo, corre
23. Banderas rojas
24. «Le agradeceríamos que fuera tan amable de no fumar en los dormitorios»
25. No vivo donde quiero
26. La novela de la viola
Nota de la autora
Agradecimientos
Créditos
Para Mr S
«Por favor, tengan cuidado con la iglesia y con las casas; hemos cedido nuestros hogares, donde muchos de nosotros vivimos durante generaciones, para contribuir a ganar la guerra y a mantener a los hombres libres. Volveremos algún día, y gracias por cuidar del pueblo.»
Aviso clavado en la puerta de la iglesia de Tyneford por los habitantes del pueblo que se marchaban. Nochebuena de 1941.
Capítulo 1
Observaciones generales sobre los cuadrúpedos
Cuando cierro los ojos veo Tyneford House. En la oscuridad, al tumbarme a dormir, veo la fachada de piedra de Purbeck en el resplandor de última hora de la tarde. La luz del sol destella en las ventanas de arriba, y el aire está cargado de un aroma de magnolia y sal. La hiedra trepa por la arcada del porche, y una urraca picotea el liquen que cubre las losas de piedra caliza del suelo. Despide humo una de las grandes chimeneas, y las hojas de la avenida de tilos sin cortar tienen un verde de mayo y sus sombras hacen dibujos en el camino de entrada. Todavía no hay hierbajos que asomen en las hileras de lavanda y tomillo, y el césped es terciopelo segado que se extiende en tiras muy verdes. No hay marcas de disparos agujereando el antiguo muro del jardín, y las ventanas del salón están abiertas de par en par; los cristales no están destrozados por los bombardeos. Veo la casa como era entonces, aquella primera tarde.
No se ve a nadie. Oigo el tintineo de la bandeja con copas que están preparando; en la terraza un jarrón con camelias rosas está encima de la mesa. Y en la bahía, las barcas de pesca se balancean con la marea, las redes totalmente extendidas, el chapoteo del agua contra la madera. Todavía no nos hemos exiliado. Las casas de campo no están en ruinas caídas entre los guijarros de la playa, ni crecen avellanos y espinos entre las losas de las casas del pueblo. En Tyneford no nos hemos rendido a los cañones y tanques, aves y fantasmas.
Me doy cuenta de que últimamente olvido cada vez más cosas. Hasta ahora ninguna muy importante. Estaba hablando hace un momento por teléfono y en cuanto colgué el auricular me di cuenta de que había olvidado de qué tratábamos y lo que dijimos. Es probable que lo recuerde más tarde, cuando esté tumbada en el baño. También he olvidado otras cosas: ya no tengo en la punta de la lengua los nombres de los pájaros y me da vergüenza decir que no consigo recordar dónde planté los bulbos de narcisos para la primavera. Y con todo, mientras los años se llevan todo lo demás, Tyneford ahí sigue: un guijarro pulido en el recuerdo. Tyneford, Tyneford. Como si el que diga el nombre pudiera hacerlo regresar. Aquellos veranos eran largos, azules y tórridos. Recuerdo todo eso, o creo que lo recuerdo. No parece tan lejano en el tiempo. He reproducido mentalmente con tanta frecuencia cada momento que llego a oír mi propia voz en todas partes. Ahora, cuando escribo sobre ellos, parecen fijos, absolutos. Volvemos a vivir en la página, jóvenes e inconscientes, con todo por delante.
Cuando recibí la carta que me trajo a Tyneford, yo no sabía nada de Inglaterra, con excepción de que no me gustaría. Aquella mañana estaba subida en mi sitio habitual al lado del escurreplatos de la cocina mientras Hildegard iba y venía afanosa de un sitio a otro, con harina hasta los codos y una ceja blanca como de nieve. Me reí y ella me tiró el paño del té, arrancándome la corteza de pan de la mano, que cayó al suelo.
—Ya está bien. Un poco menos de pan y mantequilla no te sentará nada mal.
Fruncí el ceño y dejé caer migas al linóleo. Tuve ganas de ser más como mi madre, Anna. Las preocupaciones habían adelgazado a Anna. Tenía unos ojos enormes en aquella piel tan pálida, así que se parecía más que nunca a las heroínas de las óperas que interpretaba. Anna ya era una estrella cuando se casó con mi padre: una auténtica belleza de ojos oscuros con una voz como bombones de cereza. Era lo mejor de lo mejor; en cuanto abría la boca y empezaba a cantar, el tiempo se detenía un instante y todos escuchaban, envueltos por el sonido, inseguros de si lo que oían era de verdad o algo perfecto que imaginaban. Cuando se iniciaron los problemas, empezaron a llegar cartas de Venecia y París, de tenores y directores de orquesta. Incluso hubo una de un contrabajo. Todas eran iguales: Querida Anna: márchate de Viena y ven a París/Londres/Nueva York y haré que estés segura... Claro, ella no quería irse sin mi padre. Ni sin mí. Ni sin Margot. Yo me habría ido en un pis pas, guardado mis vestidos de baile (si hubiera tenido alguno) y huido a beber champán en los Campos Elíseos. Pero para mí no llegaban cartas. Ni siquiera una nota de un segundo violín. De modo que tomaba pan y mantequilla mientras Hildegard cosía pequeños trozos de elástico a la cinturilla.
—Ven. —Hildegard me bajó de la encimera y me llevó al centro de la cocina, donde un libro muy grande manchado de harina reposaba encima de una mesa—. Tienes que aprender. ¿Qué vamos a preparar?
Anna lo había conseguido en una librería de segunda mano y me lo había regalado con gesto de orgullo. El cuidado del hogar, de la señora Beeton; un libro que pesaba un kilo y me enseñaría a cocinar, limpiar y hacer lo que es debido. Algo que iba a ser mi nada atractivo destino.
Mordisqueaba mi panecillo y di un codazo al tomo de modo que éste quedó abierto por el índice.
—Observaciones generales sobre los cuadrúpedos... Réplica de la sopa de tortuga... Pastel de anguila. —Me estremecí—. Mira —señalé una entrada de la parte inferior de la página—. Pavo. Debería aprender a preparar el pavo. Dije que sabía.
Un mes antes, Anna me había acompañado a las oficinas de telégrafos para que yo pudiera mandar un telegrama con una «Solicitud de refugio» al Times, de Londres. Fui arrastrando los pies por la acera, y daba patadas a los montones mojados de flores que ensuciaban el suelo.
—Yo no quiero ir a Inglaterra. Iré a América contigo y papá.
Mis padres tenían la esperanza de huir a Nueva York, donde la Metropolitan Opera les ayudaría con los visados, sólo si Anna cantaba.
Anna anduvo más despacio.
—Y vendrás. Pero ahora no podemos conseguirte un visado americano. —Se detuvo en mitad de la calle y me agarró la cara con las manos—. Te prometo que antes incluso de ir a echarle una ojeada a los zapatos de Bergdorf Goodman’s me pasaré por un abogado para que te traiga a Nueva York.
—¿Antes de que veas los zapatos de Bergdorf’s?
—Lo prometo.
Anna tenía unos pies pequeños y le gustaban muchísimo los zapatos. La música había sido su primer amor, pero los zapatos eran sin duda el segundo. Su armario ropero estaba lleno de hileras de modelos exquisitos de tacón alto en rosa, gris, charol, piel de becerro y gamuza. Se burlaba de sí misma para tranquilizarme.
—Por favor, déjame que le eche una última mirada a tu solicitud —suplicó Anna. Antes de conocer a mi padre, Anna había cantado una temporada en el Covent Garden y su inglés era casi perfecto.
—No. —Le quité el papel—. Si mi inglés es tan espantoso que sólo consigo encontrar un puesto en un albergue para indigentes, será por culpa mía.
Anna hizo esfuerzos por no reír.
—Cariño, ¿sabes siquiera lo que es un albergue para indigentes?
Naturalmente yo no tenía ni idea, pero no se lo podía decir a Anna. Tenía visiones de refugiados como yo, que se desmayaban por turno en sofás demasiado mullidos. Dominada por la indignación ante su broma, hice que Anna esperase fuera de la oficina mientras mandaba el telegrama.
JUDÍA VIENESA, 19 años, busca trabajo en el servicio doméstico. Habla inglés con soltura. Prepararé su pavo. Elise Landau. Viena 4, Dorotheegasee, 30/5.
Hildegard me miró con dureza:
—Elise Rosa Landau, resulta que en mi despensa esta mañana no hay ningún pavo, de modo que haz el favor de elegir otra cosa.
Estaba a punto de decidirme por pastel de papagayo, simplemente para poner furiosa a Hildegard, cuando Anna y Julian entraron en la cocina. Él tenía una carta en la mano. Mi padre, Julian, era un hombre alto, llegaba al metro ochenta descalzo, con un espeso pelo negro apenas veteado de gris en torno a las sienes, y ojos azules como un mar en verano. Mis padres eran la demostración de que unas personas guapas no producen necesariamente hijos guapos. Mi madre, con su frágil encanto de rubia, y Julian, tan guapo que siempre llevaba puestas sus gafas de montura metálica para disminuir el efecto de aquellos ojos demasiado azules (me las había probado cuando él estaba en el baño y había constatado que tenían tan poca graduación que casi eran cristales transparentes). Sin embargo, por lo que fuera, aquella pareja me había dado el ser. Durante años las tías abuelas habían asegurado:
—Ach, ¡espera a que se desarrolle! Doce años, toma nota de mis palabras, y será la viva imagen de su madre.
Me desarrollé, pero no me parecía nada a mi madre. Llegaron los doce años y pasaron. Ellas esperaron hasta los dieciséis. Seguía sin desarrollarme. A los diecinueve hasta Gabrielle, la más optimista de mis tías abuelas, perdió toda esperanza. Lo mejor que pudieron decir fue:
—Tiene un encanto propio. Y su carácter.
Si ese carácter era bueno o malo, nunca lo dijeron.
Anna se mantenía detrás de Julian, parpadeando y pasándose la punta rosa de la lengua por el labio inferior. Yo estaba quieta y concentrada en la carta que tenía en la mano Julian.
—Es de Inglaterra —dijo éste, tendiéndomela.
Se la quité y con una lentitud intencionada, muy consciente de que todos me estaban mirando, pasé un cuchillo para la mantequilla por debajo del lacre. Extraje una hoja de papel crema de filigrana, la desplegué y alisé los dobleces. La leí despacio, en silencio. Los demás soportaron mi lentitud un momento, y entonces intervino Julian.
—Por el amor de Dios, Elise. ¿Qué dice?
Lo miré fijamente. Por entonces yo miraba mucho fijamente. Él me ignoró, y leí en voz alta.
Querida Fraulein Landau:
El señor Rivers me ha dado instrucciones de que le escriba para decirle que el puesto de doncella en Tyneford House es suyo si lo desea. Está de acuerdo en firmar la solicitud de visado necesaria, en el supuesto de que usted se quede en Tyneford durante un mínimo de doce meses. Si desea aceptar el puesto, por favor escriba o envíe un telegrama respondiendo. A su llegada a Londres, diríjase a la Agencia Mayfair, en la calle Audely, W 1, donde se harán los correspondientes preparativos para el viaje a Tyneford.
Atentamente,
Florence Ellsworth,
ama de llaves de Tyneford House.
Dejé la carta.
—Pero doce meses es demasiado tiempo. Entonces no voy a estar en Nueva York antes, papá.
Julian y Anna se miraron, y fue ella la que contestó.
—Lis, cariño, espero que estés en Nueva York dentro de seis meses. Pero por ahora, debes ir adonde estés segura.
Julian me tiró de la trenza con un gesto travieso de cariño.
—Nosotros no podremos ir a Nueva York hasta que sepamos que tú estás fuera de peligro. En cuanto lleguemos al Metropolitan, mandaremos a buscarte.
—Supongo que es demasiado tarde para que reciba clases de canto, ¿no?
Anna se limitó a sonreír. Por tanto era cierto. Me iba a separar de ellos. Hasta aquel momento la cosa no había sido real. Había escrito el telegrama, incluso había telegrafiado a Londres, pero la cosa parecía un juego. Sabía que las cosas no nos iban bien en Viena. Había oído historias de viejas a las que habían sacado de tiendas tirándoles del pelo y luego obligado a fregar la acera. A Frau Goldschmidt la habían obligado a limpiar cagadas de perro de los bordillos con su estola de visón. Yo había oído cómo se lo contaba a Anna; estaba encogida en el sofá del salón, con la taza de porcelana temblándole en la mano, mientras explicaba por lo que había pasado:
—Lo gracioso es que nunca me gustaron esas pieles. Fueron un regalo de Herman, y me las ponía porque a él le gustaba. Daban demasiado calor y eran del color de su madre, no del mío. Nunca se llegó a enterar... Pero estropearlas de aquel modo...
Parecía más molesta porque se echaran a perder que por la humillación. Antes de que se fuera, vi que Anna metía en silencio una bufanda de conejo del Ártico dentro de su bolsa de la compra.
Pruebas de que los tiempos eran difíciles abundaban en nuestra casa. Había arañazos en el suelo de la enorme sala de estar donde estaba el piano de cola de Anna. Valía casi dos mil schillings, regalo de uno de los directores de orquesta de La Scala. Lo habían traído una primavera, antes de que hubiéramos nacido Margot y yo, pero todos sabíamos que a Julian no le gustaba tener aquel trasto de un antiguo amante en su casa. Lo habían subido con una polea hasta la ventana del comedor, cuyos cristales habían tenido que quitar para la ocasión... Cuánto nos hubiera gustado a Margot y a mí haber asistido al espectáculo del piano de cola por los aires. A veces, cuando Julian y Anna tenían una de sus infrecuentes discusiones, él murmuraba:
—¿Por qué no puedes tener una caja con cartas de amor o un álbum con fotografías como cualquier otra mujer? ¿Por qué un maldito piano de cola? Un hombre no debería restregarle su pasión de ese modo a un rival.
Anna, tan amable en casi todo, era implacable en cuestiones de música. Se cruzaba de brazos, permanecía inmóvil, parada junto a aquel mamotreto, y decía:
—A no ser que quieras gastar dos mil schillings en otro piano y volver a destrozar el comedor, éste se queda.
Y allí se quedó, hasta que un día, cuando volví a casa de hacer un recado innecesario para Anna, descubrí que no estaba. Había arañazos por todo el suelo de parqué, y desde una casa cercana oí el espantoso teclear de alguien sin talento que empezaba a aprender a tocar. Anna había vendido su adorado piano a una mujer de la casa de al lado por una parte miserable de su valor. Por la tarde, a las seis, oíamos el resonar de las interminables y torpes escalas, cuando al hijo con acné de nuestra vecina le obligaban a ensayar. Yo imaginaba que el piano quería entonar un lamento ante lo mal que lo trataban y añoraba las manos de Anna, pero estaba condenado a la fealdad. Sus sonoros tonos oscuros en otro tiempo se mezclaban con la voz de Anna, como la leche con el café. Después de la desaparición del piano, todas las tardes a las seis Anna siempre encontraba un motivo para irse de casa: se había olvidado de comprar de patatas (aunque la despensa estaba llena de ellas), había que echar una carta, le había prometido llevarle maíz a Frau Finkelstein.
A pesar de la desaparición del piano, las pieles echadas a perder, los cuadros que faltaban en las paredes, la expulsión de Margot del conservatorio por motivos raciales y la lenta despedida de las criadas más jóvenes, por lo que sólo quedaba la anciana Hildegard, hasta aquel momento yo nunca había pensado en realidad que tendría que irme de Viena. Adoraba la ciudad, formaba parte de mi familia tanto como Anna o las tías abuelas Gretta, Gerda y Gabrielle. Era indudable, no dejaban de pasar cosas raras, pero a los diecinueve años nunca antes me había pasado nada terrible de verdad y, dotada de una visión del futuro propia de un alma optimista, en realidad creía que todo terminaría por arreglarse. De pie en la cocina, cuando alcé la vista hacia la cara de Julian y me encontré con su triste sonrisa, comprendí por primera vez en mi vida que no todo iba a salir bien, que las cosas no mejorarían. Debía marcharme de Austria y separarme de Anna y de la casa de Dorotheegasse, con sus altas ventanas de guillotina que daban a los álamos que brillaban con un fuego rosado cuando el sol asomaba por detrás, y del chico de la tienda que venía todos los martes gritando:
—¡Eis! ¡Eis!
Y de las cortinas de damasco de mi dormitorio que nunca cerraba para así ver el resplandor amarillo de las farolas de la calle y las luces de los tranvías allí debajo. Debía dejar los tulipanes escarlata de abril del parque, y los vestidos blancos que giraban en el baile de la ópera, y los guantes que ovacionaban cuando cantaba Anna, y a Julian secándose las lágrimas de orgullo con su pañuelo bordado, y los helados a medianoche en la terraza durante el mes de agosto, y a Margot y a mí tomando el sol en tumbonas a rayas en el parque mientras escuchábamos las trompetas del quiosco de la música, y la cena quemada de Margot, y a Robert riéndose y diciendo que eso no importaba, y tomar manzanas y queso en su lugar, y a Anna enseñándome a ponerme medias de seda sin hacerles carreras, y...
—Y siéntate, toma un poco de agua.
Anna me puso un vaso delante mientras Julian me acercaba una silla de madera por detrás. Hasta Hildegard parecía moverse sin sentido.
—Te tienes que ir —dijo Anna.
—Ya lo sé —contesté yo, dándome cuenta al decirlo de que mi hermosa y prolongada infancia llegaba a su final. Miré fijamente a Anna con una sensación estremecedora de que el tiempo subía y bajaba como un balancín. Fijé en la memoria todos los detalles: la pequeña arruga del centro de su frente que aparecía cuando estaba preocupada; Julian a su lado, con la mano sobre su hombro; la seda gris de su blusa. Los azulejos azules detrás del fregadero. Hildegard estrujando su bayeta.
Aquella Elise, la chica que yo era entonces, me declararía cosa del pasado, pero se equivocaba. Yo todavía soy aquella Elise. Todavía estoy de pie en la cocina con la carta en la mano, mirando a los demás... y esperando... y sabiendo que todo debe cambiar.
Capítulo 2
En la bañera, cantando
Los recuerdos no existen de acuerdo con una secuencia temporal. En mi cabeza todo sucede a la vez. Anna me da un beso de buenas noches y me arropa en mi elevada cama, mientras me cepillan el pelo para la boda de Margot, que ahora se celebra en la pradera de Tyneford, y estoy descalza en el césped. Estoy en Viena cuando espero que lleguen sus cartas a Dorset. En estas páginas seguir la cronología exige cierto esfuerzo.
En sueños soy joven. La cara del espejo siempre me sorprende. Me fijo en el fino pelo gris, dispuesto de modo agradable, por supuesto, y en el cansancio bajo los ojos que nunca desaparece. Sé que es mi cara, y sin embargo cuando vuelvo a echar una ojeada al espejo, me sorprendo de nuevo tremendamente. Vaya, pienso, he olvidado que ésa soy yo. En aquellos benditos días en que vivía en el bel-étage, yo era la pequeña de la familia. Me consentían todos, Margot, Julian y Anna los que más. Yo era su favorita, su liebling, a la que mimaban y adoraban. Carecía de dotes destacables como ellos. No sabía cantar. Era capaz de tocar un poco el piano y la viola, pero en absoluto como Margot, que había heredado todo el talento de nuestra madre. Su marido, Robert, se había enamorado incluso antes de hablar con ella, cuando la oyó tocar a la viola Imágenes de cuento de hadas, de Schumann. Dijo que la música que interpretaba le traía imágenes de relámpagos, trigales estremecidos por la lluvia y chicas con pelo azul marino. Dijo que antes nunca había visto con los ojos de otra persona. Margot decidió enamorarse de él también y se casaron al mes y medio. Todo había resultado escalofriante y yo debería haberme sentido insoportablemente celosa si no fuera por el hecho de que Robert carecía de cualquier sentido del humor. No se rió ni una vez con ninguno de mis chistes —ni siquiera con el del rabino, la silla de comedor y la nuez—, porque sin duda era un estúpido. La posibilidad de que un hombre enloqueciera con mi talento musical era extremadamente improbable, pero necesitaba que se riera.
Yo tenía idea de ser escritora, como Julian, pero, a diferencia de él, nunca había escrito más que una lista de los chicos que me gustaban. Una vez que vi a Hildegard envolver salchichas en hojas de col con sus gruesos dedos enrojecidos, decidí que eso sería un tema adecuado para un poema. Pero no fui más allá de esa idea. Yo estaba un poco gorda mientras que los demás eran delgados. Yo tenía los tobillos gruesos, y ellos, unos huesos delicados y pómulos altos, y lo único bonito que había heredado era el pelo negro de Julian, que me colgaba en una trenza como una pitón hasta los calzones. Pero de todos modos me querían. Anna consentía mi carácter infantil y me dejaba que fuera a encerrarme corriendo en mi habitación y llorara con cuentos de hadas para los que era demasiado mayor. Mi interminable infancia hacía que Anna se sintiera joven. Con una hija tan aniñada como yo, ella no reconocía sus cuarenta y cinco años, ni siquiera para sí misma.
Todo eso cambió con la carta. Debería partir hacia el mundo sola, y por fin debería hacerme mayor. Los demás me trataban igual que antes, pero lo hacían de modo afectado, como si supieran que estaba enferma pero tuvieran mucho cuidado de que su comportamiento no lo demostrase. Anna seguía sonriendo benévola ante mi estado de ánimo abatido, y me daba el trozo de tarta más grande y echaba en mi baño sus mejores sales con olor a lavanda. Margot iniciaba discusiones y se llevaba libros prestados sin preguntar, pero yo me daba cuenta de que sólo lo hacía por aparentar. Lo hacía sin ganas, y se llevaba libros que ya sabía que yo había leído. Sólo Hildegard se mostraba distinta. Dejó de reñirme, y posiblemente cuando era más urgente, ya no me presionaba con la señora Beeton. Me llamaba «Fraulein Elise» cuando yo había sido simplemente «Elise» o «la cruz de mi vida», desde que tenía dos años. Aquella repentina formalidad no se debía a ningún respeto hacia una dignidad recién adquirida por mi parte. Era pena. Supuse que Hildegard quería hacer patente cada aspecto de mi categoría y situación social durante aquellas últimas semanas, pues sabía cómo me iba a sentir yo debido a la humillación de los meses por llegar, pero yo quería que me llamase Elise, me riñera y amenazara con echarme más sal en la sopa. Dejaba migas de galleta en la mesilla de noche desobedeciendo claramente las órdenes de no tomar galletas en el dormitorio, pero ella no decía nada, solo me hacía una mínima reverencia (cómo me reconcomía por dentro) y se retiraba a la cocina con expresión dolida.
Los días fueron transcurriendo, y yo notaba que pasaban cada vez más rápido, como los caballos de colores de un carrusel. Yo quería que el tiempo fuera más despacio, y me concentraba en el tictac del reloj del vestíbulo e intentaba alargar el silencio entre los latidos incansables de la segunda manecilla. Por supuesto no funcionó. Mi visado llegó por correo. El reloj hacía tictac. Anna me llevó a recoger el pasaporte. Tictac. Julian fue a otra oficina a pagar mis impuestos de salida y a su vuelta desapareció dentro de su estudio sin decir palabra y con un decantador de borgoña. Tictac. Yo llené mis baúles para el viaje con montones de medias de seda, mientras Hildegard les ponía bolsillos secretos a todos mis vestidos para esconder las cosas valiosas prohibidas, cosiendo finas cadenas de oro en las costuras. Anna y Margot me acompañaron a tomar café con las tías, para que así pudiera comer pasteles y despedirme y decirnos que nos volveríamos a ver pronto cuando todo esto terminara fuera como fuese. Tictac. Intenté quedarme despierta toda la noche para que así la mañana llegara más despacio y disfrutara de más momentos deliciosos en Viena. Me quedaba dormida. Tictac, tictac, y pasaba otro día. Quité las fotos de la pared de mi dormitorio y pasé un cuchillo por debajo del papel pintado, poniendo el grabado del palacio Belvedere en la tapa de mi baúl, los programas firmados del Baile de la Ópera y mis fotografías de la boda de Margot; yo y mi vestido de muselina con un bordado de hojas, Julian con corbata blanca y chaqué, y Anna de negro para que no pudiera eclipsar a la novia y resultara más guapa que cualquiera de nosotras. Tictac. Mi equipaje estaba en el vestíbulo. Tictac, tictac. Mi última noche en Viena. El reloj del vestíbulo dio la hora: las seis, hora de vestirse para la fiesta.
En lugar de ir a mi dormitorio, entré en el estudio de Julian. Él estaba en su escritorio garabateando algo, la pluma agarrada con la mano izquierda. Yo no sabía qué estaba escribiendo; en Viena nadie volvería a publicar sus novelas. Me pregunté si escribiría su siguiente novela en americano.
—Papá.
—Sí, Lis.
—Promete que mandarás a buscarme en cuanto llegues.
Julian dejó de escribir y se reclinó en su silla. Me subió a su regazo, como si tuviera nueve años en lugar de diecinueve, y me estrechó, enterrando su cara en mi pelo. Olí el limpio aroma de su jabón de afeitar y de humo de puro, que siempre permanecía unido a su piel. Cuando apoyé la barbilla en su hombro, vi que el decantador de borgoña estaba encima de su escritorio, una vez más vacío.
—No me olvidaré de ti, Lis —dijo, con su voz apagada por la maraña de mi pelo. Me abrazó con tanta fuerza que me sonaron las costillas, y luego con un leve suspiro, me soltó—. Necesito que hagas algo por mí, amor mío.
Me bajé de su regazo y le vi dirigirse a la esquina de la habitación donde estaba el estuche de una viola, apoyado en la pared más alejada. Lo agarró y lo dejó encima del escritorio, abriéndolo con un chasquido.
—¿Te acuerdas de esta viola?
—Claro que sí.
Había recibido mis primeras clases de música con aquella viola de palisandro, y aprendí a tocarla antes que Margot. Ésta recibía lecciones en el piano de cola del salón mientras yo me quedaba en esta habitación (un estímulo para animarme a practicar) y la viola chirriaba. Incluso llegó a gustarme tocar, hasta el día en que Margot se introdujo en el estudio de Julian y la agarró. Pasó el arco por las cuerdas y el instrumento adquirió vida. El palisandro cantó por primera vez, una música que surgía de las cuerdas con tan poco esfuerzo como el viento que hacía que el Danubio se ondulase. Todos nos acercamos a escuchar, oyendo la viola como si fuera el canto de una sirena: Anna agarrada al brazo de Julian, con los ojos húmedos y brillantes; Hildegard, secándose los ojos con el mandil, y yo, al acecho en el umbral de la puerta, sobrecogida y con tanta envidia que me puse mala. Al cabo de un mes llamaron a todos los mejores profesores de música de Viena para que enseñasen a tocar a mi hermana. Yo nunca volví a tocar.
—Quiero que la lleves a Inglaterra contigo —dijo Julian.
—Pero yo ya no la toco. Y de todos modos, es de Margot.
Julian negó con la cabeza.
—Margot lleva años sin usar esta antigualla. Y además, no se puede tocar. —Me sonrió—. Inténtalo.
Me iba a negar, pero había algo raro en su expresión, de modo que agarré el instrumento. Noté que me pesaba en las manos, un peso curioso. Mirando a mi padre, lo coloqué debajo de la barbilla y pasé lentamente el arco por las cuerdas. El sonido era apagado y extraño, como si tuviera pegada una especie de sordina debajo del puente. Bajé la viola y miré fijamente a Julian; una sonrisa asomó a sus labios.
—¿Qué hay dentro, papá?
—Una novela. Bueno, una novela mía.
Miré por los agujeros en forma de efe de la viola y me di cuenta de que estaba llena de papel amarillo.
—¿Cómo te las arreglaste para meter ahí esas páginas?
La sonrisa de Julian se hizo más amplia.
—Fui a un lutier. Despegó la parte delantera, yo metí la novela dentro y él la volvió a pegar.
Hablaba con orgullo, contento de confiarme su secreto, y luego la cara volvió a ponérsele seria.
—Quiero que la lleves a Inglaterra, para que esté segura.
Julian siempre hacía duplicados, escribiendo su obra en papel carbón con su pequeña mano agarrotada, de modo que aparecía la sombra de una novela en las páginas de abajo. La parte de arriba escrita en papel blanco de filigrana se la mandaba a su editor, mientras que la copia en carbón en un fino papel amarillo se quedaba en el cajón de su escritorio. A Julian le aterraba perder su trabajo, y el escritorio de caoba tenía un cajón secreto. Nunca antes había dejado que una copia saliera de su estudio.
—Llevaré el manuscrito conmigo a Nueva York. Pero quiero que guardes ese ejemplar en Inglaterra. Por si acaso.
—De acuerdo. Pero te lo devolveré en Nueva York y podrás volver a dejarlo cerrado con llave en tu escritorio.
El reloj del vestíbulo dio la media.
—Tienes que ir a vestirte, pequeña —dijo Julian, dándome un beso en la frente—. Los invitados van a llegar pronto.
Era la primera noche de Pascua, y Anna había decidido que se celebraría una fiesta, con champán y baile, como se hacía antes de los malos tiempos. Llorar estaba absolutamente prohibido. Margot vino pronto para vestirse y nos sentamos en bata en el gran cuarto de baño de Anna, con la cara sonrosada por el vapor de agua. Anna llenó la bañera de pétalos de rosa y colocó las velas del comedor al lado del espejo del lavabo, como hacía la noche del Baile de la Ópera. Se metió en la bañera, con el pelo recogido en lo alto de la cabeza, los dedos deslizándose por el agua.
—Toca el timbre, Margot. Dile a Hilde que traiga una botella del Laurent-Perrier y tres vasos.
Margot hizo lo que le mandaban, y pronto nos habíamos sentado tomando champán, todas haciendo como que estábamos alegres para contentar a las demás. Di un sorbo y noté que las lágrimas se me agolpaban en la garganta. «Nada de lloros», me dije, y tragué. Las burbujas se me atragantaron.
—Ten cuidado con eso —dijo Anna, con una risita, demasiado aguda que revelaba una nota de falsa alegría.
Me pregunté cuántas botellas de vino o champán quedarían. Sabía que Julian había vendido las buenas. Cualquier cosa cara o de valor podría ser confiscada; mejor venderla antes. Margot se abanicó con una revista y, apartándose, se dirigió a la ventana, que abrió para dejar que entrara una bocanada del aire fresco de la noche. Me fijé que el vapor se deslizaba fuera y que el visillo de gasa ondeaba.
—Oye, háblame del departamento de la Universidad de California —dijo Anna, estirándose dentro de la bañera y cerrando los ojos.
Margot se dejó caer en una mecedora de mimbre y se aflojó la bata revelando un corsé de encaje blanco y unas bragas a juego. Me pregunté lo que pensaría Robert de una ropa interior tan fascinante y al instante me dominó la envidia. Nadie había mostrado el menor interés por verme con algo tan íntimo. Robert podía ser bastante guapo con la luz adecuada, aunque siempre se animaba demasiado cuando hablaba de sus proyectos de ser una estrella en la universidad. Una vez le ofendí seriamente cuando en una fiesta le presenté como «mi cuñado el astrólogo» en lugar de «el astrónomo». Se volvió hacia mí con mirada arrogante, preguntando:
—¿Llevo un pañuelo azul en la cabeza y largos pendientes o preguntas si me tienes que pagar antes de decirte que con Venus en descendente veo un guapo mozo desconocido en tu futuro?
—No, no es eso, pero me gustaría que pudieras verlo —contesté, y en consecuencia él nunca llegó a perdonarme de verdad, lo que fue una pena, porque antes me dejaba dar caladas a su puro.
—Se da por supuesto que la Universidad de Berkeley es muy buena —estaba diciendo Margot—. Saben muchas cosas buenas de Robert. Estarán encantados de que se integre en ella y todo eso.
—¿Y tú? ¿Tocarás? —dijo Anna.
Margot y Anna era iguales; serían pájaros enjaulados si no pudieran dedicarse a la música. Margot encendió un cigarrillo, y vi que le temblaba la mano, aunque sólo un poco.
—Buscaré un cuarteto.
—Gut. Gut. —Anna asintió con la cabeza, satisfecha.
Tomé otro sorbo de champán y miré fijamente a mi madre y a mi hermana. Harían amigos en cualquier sitio en el que terminasen. En cualquier ciudad del mundo a la que llegaran, buscarían el grupo de músicos más cercano, y mientras durase la sonata, sinfonía o minué, estarían en casa.
Me fijé en mi hermana, en sus piernas largas y su pelo dorado, igual que Anna, que le caía en mechones húmedos sobre sus hombros descubiertos. Despatarrada en la mecedora de mimbre, con la bata abierta, daba sorbos al champán y caladas a su cigarrillo con estudiado decaimiento. Un poco de sudor se le pegaba a la piel y volvió sus ojos a mí con mirada soñadora.
—Toma, Elsie, da una calada. —Me tendió el cigarrillo, dejándolo oscilar entre los dedos.
Aparté su mano de un golpe.
—No me llames así.
No me gustaba nada que me llamaran Elsie. Era nombre de vieja. Margot se rió, un sonido cantarín, y en ese momento ella tampoco me gustó nada y me alegró marcharme, irme lejos. No me importaba si no la volvía a ver. Me acerqué a la ventana, pues era incapaz de respirar con todo aquel vapor. Aunque hacía mucho calor, me arrebujé en la bata, pues no quería quitármela delante de ellas y enseñar mis grandes bragas blancas y mi sostén de colegiala, ni el pequeño michelín de la cintura.
Notando que podría empezar un enfrentamiento entre Margot y yo, Anna hizo lo único que podría conseguir que parásemos. Se puso a cantar. Avanzada aquella noche, Anna cantó ante todos los invitados, mientras la gargantilla de granates de su cuello temblaba como gotas de sangre, pero el momento que recuerdo es ése. Cuando pienso en Anna, la veo desnuda, tumbada en la bañera, cantando. El sonido llenó la pequeña habitación, más espeso que el vapor, y el agua de la bañera se puso a vibrar. Más que oírla, siento su voz. Los ricos tonos vibrantes de mezzo de Anna estaban en mi interior. En lugar de un aria, cantó la melodía Für Elise, una canción sin letra, una canción para mí.
Me apoyé en el marco de la ventana, notando el aire frío en la espalda, con las notas cayendo sobre mi piel como lluvia. Margot derribó la copa sin darse cuenta y el champán se extendió por el suelo. Vi que la puerta se entreabría y Julian se quedó en el umbral mirándonos a las tres y escuchando. Desobedecía la orden que Anna había dado para aquella noche. Estaba llorando.
Capítulo 3
Una huevera con agua salada
Los invitados llegaron a la fiesta. Habían contratado a un criado para la velada, y estaba en la puerta, recogiendo los abrigos de los caballeros y ayudando a las damas con sus sombreros y pieles. Robert fue el primero en llegar; apareció antes de las ocho y clavé mi mirada en él para demostrar mi desaprobación. Según Anna, la puntualidad extrema de un invitado constituía una costumbre espantosa, aunque ante mi fastidio, cuando me quejé de la de Robert, dijo que era aceptable en familiares o enamorados. Algunos invitados ni siquiera aparecieron. Anna envió treinta invitaciones la semana anterior. Pero la gente había empezado a desaparecer, y los que se quedaron decidieron que era mejor no llamar la atención, vivir tranquilamente y que no se los viera por la calle. Comprendimos que algunos prefirieran no venir a la fiesta de Pascua en casa de una famosa cantante judía y su marido, novelista de vanguardia. Anna y Julian no comentaron nada sobre los invitados que faltaron. La mesa se volvió a disponer de nuevo.
Nos reunimos todos en el salón. Los que habían decidido asistir a la fiesta aparentemente se habían puesto de común y tácito acuerdo en presentarse con sus mejores galas. Si acudir a la fiesta de los Landau era peligroso, entonces estarían resplandecientes. Los hombres estaban muy elegantes con sus corbatas blancas y sus chaqués. Las damas llevaban pieles oscuras o impermeables mate hasta el suelo, pero cuando se desprendieron de sus crisálidas vimos, que por debajo brillaban como mariposas tropicales. El vestido de Margot era de seda tornasolada de un azul añil como una noche de verano y tachonada de estrellas de plata bordadas, que soltaban destellos cuando se movía. Hasta la gorda Frau Finkelstein llevaba un vestido color ciruela, sus brazos blancos y rollizos enfundados en estrechas mangas de gasa, el pelo gris con una trenza en forma de corona y adornado con flores de cerezo. Lily Roth hizo aparecer un tocado de plumas de su bolso, como un mago, y se lo puso en el pelo, de modo que parecía un ave del paraíso. Todas las damas llevaban puestas sus joyas, y todas ellas a la vez. Si en el pasado nos inquietaba lo que parecía hortera, extravagante o pequeñoburgués, ahora, cuando notábamos que todo se deslizaba hacia la negrura, nos preguntamos por qué nos habíamos preocupado de esas cosas. Aquella noche estaba hecha para el placer Mañana venderíamos nuestras joyas —el broche de diamantes en forma de tela de araña de la abuela, la pulsera con rubíes y zafiros que los niños habían mordido, los gemelos de platino que le regalaron a Herman cuando le hicieron socio del banco—, de modo que esta noche las llevaríamos puestas todas para que brillaran bajo la luna.
Julian bebía borgoña y escuchaba las historias de Herr Finkelstein, sonriendo con soltura en los momentos adecuados. Yo ya las había oído todas; la vez que conoció al barón Rothschild en un concierto, y cómo el barón, confundiéndole con otro, había ladeado la cabeza, y la baronesa, su copa de jerez: «¿y quién habría podido imaginar que en el mundo había un tipo listo tan calvo y rechoncho como yo? Debo de haber encontrado a mi doble y tengo que estrecharle la mano». Abrí mucho los ojos, aburrida aunque estaba lejos. Julian me vio e hizo gesto de que me acercara a ellos; negué con la cabeza y me alejé rápidamente. Julian reprimió una risa. Margot hacía comentarios graciosos con Frau Roth, con Robert rondando a su alrededor, incómodo e incapaz de mantener conversaciones triviales. Sólo se ocupaba de sus pasiones: astronomía, música y Margot, mientras que el único tema de conversación de Frau Roth era su nieto de diecisiete años. Esperaba que no los sentarán juntos durante la cena.
Sabía que era mi última fiesta como anfitriona. Examiné atentamente al criado con su pajarita negra y rostro impasible y traté de imaginarme como doncella, rellenando copas y haciendo como que no oía la conversación. Era una pena que yo nunca hubiese dicho nada que mereciera la pena escucharse cuando tuve la oportunidad de que me oyeran. Ahora trataba de pensar en algo; algo profundo sobre el estado de la nación. No. Nada. Sonreí al criado, intentando transmitir algo de solidaridad. Él captó mi mirada, pero, en lugar de devolver la sonrisa, se acercó.
—¿Fraulein? ¿Otra copa?
Bajé la vista hacia la copa llena de mi mano.
—No. Gracias. Estoy bien. La tengo hasta arriba.
En la cara del hombre percibí un parpadeo de confusión; era evidente que había llamado su atención para divertirme. Me sonrojé y murmuré una disculpa, saliendo rápidamente del salón. Me detuve en el vestíbulo, escuchando los fragmentos de conversación que llegaban desde la habitación de al lado.
—Max Reinhardt se marcha a Nueva York la semana que viene, me han contado... ¿Sí? Yo creía que estaba en Londres...
Cerré los ojos y luché contra el impulso de taparme los oídos con las manos. La puerta de la cocina estaba herméticamente cerrada pero salían de ella una serie ruidos y algo del olor de los sabrosos platos que preparaba Hildegard. Nadie, ni Rodolfo Valentino ni el mismo Moisés, me habría convencido para que entrase en aquel momento en la cocina.
Desde mi posición estratégica, vi a Margot y Robert susurrando en el rincón, cogidos de la mano. Yo tenía bien aprendido que coquetear con el marido de una en público era la peor falta de educación (hacerlo con alguien que no fuera el propio marido estaba perfectamente bien, por supuesto), pero Anna me informó una vez más de que durante el primer año del matrimonio era perfectamente aceptable. Esperaba que Margot lo escribiera en su diario el primer aniversario de boda junto con una nota: «dejar de coquetear con Robert». Para entonces ella estaría en Estados Unidos, y con cierto pesar me di cuenta de que no sería capaz de decirle que se comportase como es debido. Debería escribirle para recordárselo. Aunque, pensé, era posible que los americanos tuvieran reglas diferentes, y me pregunté si sería oportuno señalárselo. En aquel momento, me estaba sintiendo caritativa con mi hermana. Mientras que en la mayoría de las fiestas contemplaba cómo los hombres se arracimaban en torno a Margot y Anna, esta noche pillé al pequeño Jan Tibor mirándome disimuladamente la delantera, y me sentí tan interesante como las demás. En la oscuridad del vestíbulo saqué pecho y pestañeé, imaginándome irresistible, una Marlene Dietrich de pelo oscuro.
—Cariño, no hagas eso —dijo Anna, que apareció a mi lado—. Las costuras se podrían descoser.
Suspiré y metí el pecho. Mi estrecho vestido rosa había pertenecido a Anna, y aunque Hildegard había estirado la tela todo lo que pudo, todavía resultaba muy ceñido.
—Estás encantadora con él —dijo Anna, repentinamente consciente de que me podía haber ofendido—. Deberías llevártelo.
Solté un resoplido.
—¿Para fregar platos con él puesto? ¿O para limpiar el polvo?
Anna cambió de tema.
—¿Quieres tocar la campanilla para anunciar la cena?
La campanilla era un pequeño objeto de plata, que en otro tiempo perteneció a mi abuela, y sonaba haciendo un «do» agudo que, según Margot, tenía el tono perfecto. De niña, había supuesto una auténtica delicia ponerme mi vestido de fiesta, quedarme levantada hasta tarde y hacer sonar la campanilla anunciando la cena. Me situaba junto a la puerta del comedor y dejaba que los invitados me dieran un solemne beso de buenas noches cuando entraban a cenar. Esta noche, cuando hice sonar la campanilla, vi todas esas fiestas titilando ante mí, y una fila interminable de personas pasando por delante, como un friso circular que daba vueltas y más vueltas a la habitación, sin detenerse nunca. Charlaban en voz alta, las caras sonrosadas por el alcohol, todos obedeciendo la alegría impuesta por Anna.
Mi familia no era nada religiosa. Cuando éramos niñas, Anna quiso que Margot y yo entendiéramos un poco nuestro patrimonio cultural y a la hora de acostarnos nos contaba historias de la Tora junto a cuentos de «Pedro y el lobo» y «Mozart y Constanza». En manos de Anna, Eva poseía el encanto de Greta Garbo, y nos la imaginábamos tumbada en el Jardín del Edén, con una serpiente tentadora en torno a su cuello, y un enamorado Adán (interpretado por Clark Gable) de rodillas a sus pies. Las historias de la Biblia poseían los argumentos terribles e improbables de las óperas y Margot y yo las devorábamos con entusiasmo, mezclando los géneros sin el menor problema en nuestra imaginación. Eva tienta a Adán con arias de Carmen y la voz de Dios sonaba muy parecida a la de El barbero de Sevilla. Si alguien le hubiera pedido a Anna que eligiera entre Dios y la música, no habría habido discusión, y sospecho que Julian era ateo. Nunca fuimos a la bonita sinagoga de ladrillo de Leopoldstadt, tomábamos schnitzel en restaurantes que no eran kosher, celebrábamos la Navidad en lugar de la Jánuca y nos sentíamos orgullosos de contarnos entre la nueva clase de burgueses austriacos. Éramos judíos vieneses pero, hasta ahora, prevalecía el echo de ser vieneses. Incluso este año, cuando Anna decidió celebrar la Pascua, tenía que ser una fiesta en la que Margot llevase sus zafiros de la boda y yo las perlas de Anna.
La gran mesa del comedor estaba cubierta por un mantel blanco con monograma, los platos eran Meissen de borde dorado y Hildegard había sacado tal brillo a lo que quedaba de la cuberteria de plata de la familia que ésta resplandecían. Había velas encendidas en todas las superficies, un ramillete de rosas negras y narcisos (rosa por el amor, negro por la tristeza y narcisos por la esperanza) estaba puesto al lado de los platos de las damas, y un yarmulke de plata, al de cada caballero. Anna insistió en que no se encendiera la gran lámpara eléctrica y toda la luz procediera de las velas. Yo sabía que en parte así se pretendía crear el ambiente atractivo que proporciona el resplandor de las velas, y de modo más práctico disimular los espacios vacíos de las paredes del comedor donde habían estado colgados los cuadros buenos. Seguían allí los retratos de la familia: el mío a los once años con un ligero vestido de muselina, y el pelo muy corto, y las imágenes de los bisabuelos de cara amargada y labios muy finos con sus gorros de encaje, además del de la tía abuela Sophie, que extrañamente aparecía en un campo verde bajo un amplio cielo azul; Sophie había sido agorafóbica, y se negó tercamente a salir de su deslucido apartamento durante cuarenta años, pero el retrato mentía, presentándola como una especie de amante de la naturaleza y observadora de nubes. Mi favorito era el cuadro de Anna como la Violetta de Verdi en los instantes anteriores a su muerte, descalza y vestida con un camisón transparente (que había fascinado e indignado a los críticos en igual medida), con los ojos implorándote miraras desde donde miraras. A veces yo me escondía debajo de la mesa del comedor para escapar de su mirada, pero cuando salía al cabo de una hora o más, ella siempre estaba esperando, lanzándome reproches. Los demás cuadros habían desaparecido, pero quedaban señales de ellos: el papel pintado desteñido por el sol con unas manchas rectangulares. El que más de menos echaba yo era el de la animada calle de París lloviznando; las damas se apresuraban por un bulevar bordeado de árboles mientras hombres con sombrero de copa agarraban paraguas negros. Los escaparates de las tiendas eran rojos y azules, y las damas tenían las mejillas sonrojadas. Yo nunca había estado en París, pero aquélla constituía mi ventana. Me encogí de hombros; ahora ya no importaba si los cuadros estaban allí, puesto que no los podría ver. Pero cuando una se va de casa, siempre le gusta pensar en ésta como debería ser, y como era antes, perfecta e inmutable. Ahora, cuando pienso en nuestra casa, devuelvo cada cuadro a su sitio adecuado: París enfrente del cuadro del desayuno en la terraza (comprado por Julian para regalárselo a Anna durante su viaje de novios). Me tengo que recordar que los cuadros habían desaparecido antes de aquella última noche, y luego, tras pestañear, las paredes están vacías otra vez.
Las sillas hicieron ruido en el parqué del suelo cuando los hombres ayudaban a instalarse a las señoras en sus sitios: los vestidos se enganchaban en las patas de las sillas, así que el rumor de la charla se tensó un poco con las disculpas. Todos paseamos la vista con interés en torno a la mesa, esperando que el nuestro fuera un divertido fin de fiesta, y los demás no tuvieran mejores invitados. Herr Finkelstein se ajustó el yarmulke, de modo que se tapó cuidadosamente la parte calva de su cabeza. Los hombres, vestidos austeramente de negro y blanco, se alternaban entre las damas, asegurándose que ninguno de los vestidos arcoíris de ellas contrastara con el de otra. Anna y Julian se sentaron en las cabeceras de la mesa, uno frente a otro. Cruzaron la mirada y Anna hizo sonar la campanilla de plata otra vez. Los invitados se quedaron en silencio al instante y Julian se puso de pie.
—Sed bienvenidos, amigos míos. Esta noche es sin duda diferente de todas las demás. Por la mañana mi hija menor, Elise, se marcha a Inglaterra. Y dentro de unas cuantas semanas, Margot y su marido Robert parten para América.
Los invitados sonrieron a Margot y luego a mí, no podría decir si con envidia o pena. Julian alzó la mano y el rumor de las conversaciones volvió a aplacarse. Estaba pálido, y hasta con aquella media luz pude distinguir gotas de sudor en su frente.
—Pero, amigos míos, lo cierto es que ya vivimos en el exilio. Ya no somos ciudadanos de nuestro propio país. Y es mejor sentirse exiliado entre extranjeros que en la propia casa.
Se sentó bruscamente y se secó la frente con la servilleta.
—Cariño —dijo Anna, desde el otro extremo de la larga mesa, intentando contener la nota de ansiedad de su voz.
Julian la miró un instante y luego, recuperándose, se volvió a poner de pie, y abrió la Hagadá. Fue extraño; hasta aquel año siempre habíamos pasado muy deprisa sobre el ritual de Pascua. Se había vuelto una especie de juego, pues nos dábamos prisa por llegar al final, leyendo rápidamente y saltándonos pasajes, para que de ese modo la cena de Hildegard llegara en el momento preciso, con preferencia incluso antes de que ella estuviera preparada para servirla, haciendo que protestara y gruñera. Aquella noche lo seguimos pausadamente, como por acuerdo tácito, leyendo todas las palabras. Puede que el temor de Dios que compartíamos nos hiciera creer en las oraciones y esperáramos que, debido a nuestra diligencia, Él sintiera piedad de nosotros. Yo no lo creía, pero cuando escuchaba los intensos cánticos de Herr Finkelstein en hebreo, con sus papadas temblando de fervor, me encontré dividida entre la burla de su fe religiosa (a fin de cuentas era hija de Julian) y una sensación de armonía. Sus palabras me envolvían en la oscuridad, y mentalmente las vi brillar como las luces de mi hogar. Imaginé al Moisés de Anna, un héroe de la gran pantalla (puede que James Stewart), guiando a los judíos por un desierto rojo rosáceo y luego algo mayor, un recuerdo de una historia que siempre nos contaba ella. Como era una chica moderna, jugueteé con mi cuchillo para la mantequilla, confundida por el cántico de Herr Finkerlstein. Éste miró hacia el cielo, ignorando el churrete del schmaltz que le asomaba por la comisura de los labios húmedos, y me entraron ganas de que parara, de que nunca parara.
Murmuramos las bendiciones sobre las tazas de vino, y el más joven, Jan Tibor, inició el rito de las cuatro preguntas:
—¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás? ¿Por qué solo tomamos matzos?
Frau Goldschmidt se ajustó las gafas de leer en la nariz y recitó la respuesta:
—El matzos se usa durante la Pascua como símbolo del pan ácimo que los judíos llevaban consigo cuando huyeron de Egipto y no les dio tiempo a que el pan sin cocer del todo se esponjase.
Margot se burló:
—¿Una casa judía con los aparadores vacíos? ¿Ni siquiera una barra de pan? Me parece increíble.
Le di una patada por debajo de la mesa, lo bastante fuerte como para hacerle un cardenal en la espinilla, y noté cierta satisfacción cuando ella puso cara de dolor.
—Elise. La pregunta siguiente —dijo Julian, con su tono de voz serio. Agarraba un ramito de perejil y una huevera llena de agua salada hasta el borde.
Leí el gastado libro de mi regazo:
—¿Por qué todas las demás noches tomamos todo tipo de hierbas pero esta noche solo tomamos maror, una hierba amarga?
Julian colocó su libro boca abajo encima de la mesa y me miró como si en realidad yo le hubiera preguntado algo cuya respuesta quería conocer.
—Las hierbas amargas nos recuerdan el dolor de los esclavos judíos, y las insignificantes desgracias de nuestra propia existencia. Pero también son símbolo de esperanza y de que vendrán cosas mejores.
No había mirado la Hagadá, y cuando continuó comprendí que las palabras eran suyas.
—Un hombre que ha experimentado gran congoja y luego ha sabido que ésta ha terminado todas las mañanas se despierta disfrutando del placer del alba.
Tomó un sorbo de agua y se secó la boca.
—Margot. La siguiente.
Ella clavó los ojos en él, y luego echó una ojeada a su libro.
—¿Por qué todas las demás noches no mojamos nuestras hierbas pero esta noche las mojamos dos veces?
Julian mojó el perejil en el recipiente de charoset dulce y se inclinó sobre la mesa para entregármelo. Yo me lo metí en la boca y tragué la pegajosa mezcla de manzana, canela y vino. Metió otro trozo de perejil en el agua salada y me lo dio, observando cómo lo comía. La boca me picó debido a la sal, y noté un sabor a lágrimas y largas travesías por el mar.
Capítulo 4
Nubes suficientes para un crepúsculo espectacular
Después de la cena, Margot y yo nos escabullimos a la terraza. El sabroso estofado de carne había sido uno de los mejores de Hildegard; quería mantener dentro de mí el sabor de casa mientras todavía pudiera. Margot tiró unos cuantos almohadones al suelo y nos sentamos una al lado de otra, mirando las hojas que se agitaban en las copas de los álamos.
—Tú llegarás a escribir, Lis —dijo.
—Bueno, trataré de hacerlo. Pero supongo que más bien estaré ocupada con las partidas de bridge, las meriendas campestres y esas cosas.
Ante mi sorpresa, Margot me agarró la mano.
—Tienes que escribir, Elise. No bromeo.
—Muy bien. Pero tengo una letra espantosa, y no pienso mejorarla.
—Eso está muy bien. Le dará motivo a Robert para que se queje más. Y ya sabes lo contento que se pone contigo.
Mi letanía de defectos había proporcionado a Robert otra fuente de interés, y en consecuencia sentí que él debería mostrar un poco más de gratitud hacia mí. Las puertas de la terraza crujieron y apareció Anna. Margot y yo nos desplazamos para hacerle sitio en nuestro lecho de almohadones. Me quité los zapatos de una patada porque estaban empezando a apretarme y moví los dedos en el fresco aire de la noche. Anna me había pintado las uñas de los pies de un rojo intenso, y consideré que resultaban muy atractivas; parecía una pena llevar los zapatos puestos.
—Te llevarás las perlas, Elise. Hildegard las coserá en el dobladillo del vestido que llevas esta noche.
—No, mamá, son tuyas. Tengo las cadenas de oro por si necesito dinero.
Me estiré en busca de la mano de Anna, con ganas de que se callara. Brillaban las luces en las casas del otro lado de la calle, y donde no estaban echadas las cortinas veíamos un espectáculo de siluetas de marionetas que llevaban a cabo los ritos de la vida cotidiana: doncellas preparaban baños o limpiaban las bandejas de la cena, una señora mayor hizo tres intentos de subirse a su elevada cama, un perro estaba sentado en una silla junto a una ventana abierta, y un hombre completamente solo y sin nada puesto excepto su sombrero paseaba arriba y abajo, con las manos a la espalda. Aquel lugar privilegiado para ver las cosas había sido el favorito de Margot y mío durante muchos años, y habíamos sido testigos de incontables dramas que se interpretaban al otro lado de la calle. Cuando éramos niñas, nos habíamos peleado y arañado la cara una a otra, pero la oscuridad proporcionaba una tregua inevitable, y salíamos a escondidas a la terraza y nos quedábamos sentadas una al lado de otra en un silencio cómplice mientras veíamos el espectáculo. Parecía casi inconcebible que éste pudiera continuar sin mí. Bajé la vista a los dedos de mis pies tan bien pintados en busca de consuelo.
—Las perlas son tuyas —dijo Anna—. Le di los zafiros a Margot como regalo de boda y es justo que tú te quedes con las perlas.
—Déjalo —la interrumpí—. Dámelas en Nueva York.
Anna se toqueteó el dobladillo de su vestido y no dijo nada.
—¿Por qué quieres que me las quede ahora? —pregunté—. No irás a olvidarte de mandar a buscarme, ¿verdad? ¿Cómo te podrías olvidar de mí? Lo prometiste, Anna. Lo prometiste.
—Tranquilízate, cariño, por favor —dijo ella, riéndose ante mi arrebato—. Claro que no me olvidaré de ti. A pesar de tantas tonterías.
—Elise, no es fácil olvidarse de ti —dijo Margot—. Eres su hija, no un par de guantes.
Crucé los brazos en el pecho, temblando ante el fresco aire de la noche, y luché contra las ganas de llorar. Mi familia no lo entendía. Ellos se marchaban, pero se tenían unos a otros. La única que iba a estar sola sería yo. Me inquietaba que se olvidaran de mí, o, peor aún, que se dieran cuenta de que les gustaba más estar sin mí.
Desde el sitio que ocupaba en los almohadones, me acerqué más a Margot, ansiosa de calor.
—Mira eso —dijo ella, señalando una terraza del piso de arriba, donde una estricta doncella de uniforme levantaba a un caniche de pelo rizado por encima del borde de la barandilla para que el perro pudiera hacer pis. Un arco de lluvia amarilla llovió sobre el suelo de la calle.
Anna expresó su desaprobación.
—¡Ag! ¿Has visto esa porquería?
—Yo lo encuentro muy original, y como tal lo aplaudo —dije.
—Que Dios ayude a la familia con la que termines —dijo Margot.
Mi respuesta quedó interrumpida cuando Julian nos llamó para que entráramos:
—Queridas, ha llegado el fotógrafo.