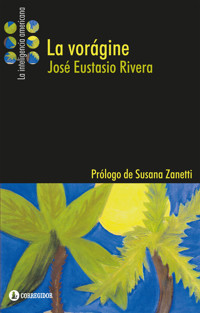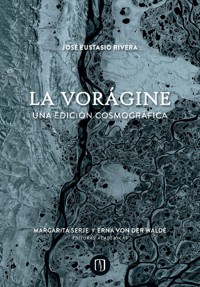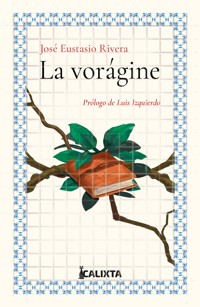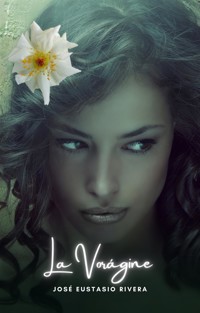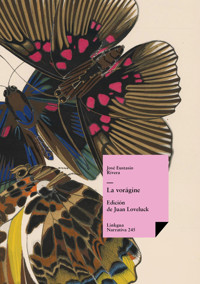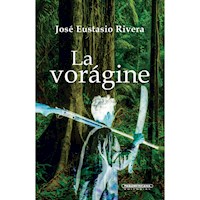
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La vorágine es un clásico de la narrativa realista premágica, hasta el punto de ser considerada por muchos como la gran novela de la selva latinoamericana. El esquema cronológico de la novela está dividido en cuatro grandes capítulos: los llanos de Casanare, donde parece que la libertad no va a tener límites; la selva que devora la vida de manera insaciable; las barracas del Guaracú, la dramática existencia de los caucheros, que se debaten cada día con los árboles y los capataces sin otro fin que la pura subsistencia; y el diario de Arturo Cova, quien es el protagonista de esta historia de amor y celos, de odio y egoísmo, de infierno y de paraíso, de muerte y tal vez de resurrección.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La vorágine
Segunda edición, agosto de 2019
Primera edición en Panamericana Editorial Ltda., enero de 2000
© Panamericana Editorial Ltda.
Calle 12 No. 34-30, Tel.: (57 1) 3649000
www.panamericanaeditorial.com
Tienda virtual: www.panamericana.com.co
Bogotá D. C., Colombia
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Prólogo
Germán Espinosa
Diagramación
Claudia Milena Vargas López
Diseño de cubierta
Rey Naranjo
Imagen de cubierta
Junku
ISBN: 978-958-30-5913-1 (impreso)ISBN: 978-958-30-6442-5 (epub)
Prohibida su reproducción total o parcial
por cualquier medio sin permiso del Editor.
Impreso por Panamericana Formas e Impresos S. A.
Calle 65 No. 95-28, Tels.: (57 1) 4302110-4300355
Fax: (57 1) 2763008
Bogotá D. C., Colombia
Quien solo actúa como impresor.
Contenido
Modernismo y modernidad en La vorágine
Prólogo
Primera parte
Segunda parte
Tercera parte
Epílogo
Vocabulario
Contraportada
Modernismo y modernidad en La vorágine
Una consideración previa: en Las zahurdas de Plutón, Francisco de Quevedo postula en los infiernos una bandada de hasta cien mil poetas, reclusos en una jaula que llaman de los orates. Las faltas por las cuales se les condenó parecen haberse limitado a minucias de rima, que los impulsaron a llamar necia a la talentosa, ramera a Lucrecia, inocente a Herodes o judío a un hidalgo. Pecados menos ligeros tienen, creo yo, los poetas sobre la Tierra; pero no es cuestión de entrar en discrepancias con mi maestro madrileño que, en pecados, valga la verdad, se reputó erudito. Disiento, en cambio, de la pena que para ellos discierne, consistente en ser desnudados. Preferiría que se asemejase más a aquella que hace pesar sobre los bufones, los cuales se atormentan unos a otros con las gracias que habían dicho en el mundo. Para mí, un castigo apropiado para poetas podría consistir en leerse unos a otros los elogios que en vida recibió cada uno de la crítica. Con ello quedaría garantizado un tormento salvaje.
Entremos ahora en materia. En su famoso libro Horizonte humano: vida de José Eustasio Rivera, de amplia divulgación en Hispanoamérica, pero apenas morosamente considerado en Colombia, el escritor chileno Eduardo Neale-Silva consagró un capítulo, el XV, a las miserias y mezquindades que la aparición, en 1924, de La vorágine, suscitó en los medios literarios colombianos. Citaba allí, casi haciéndola suya, una declaración formulada por el poeta Miguel Rasch Isla, en El Espectador Dominical del día veintiséis de junio de 1949, según la cual “en ningún sitio ocurre con la calamitosa frecuencia que aquí que el reconocimiento o desconocimiento de todas las capacidades y en especial las literarias, dependa de lo que, en un corrillo de café, o en una reunión callejera, se le antoje opinar a cualquier charlatán osado”.
El aval que escritores como yo puedan dar a tal tajante concepto, carecería de importancia. Prefiero remitirme a aquel que podrían sentirse inclinados a ofrecerle, si pudieran levantarse de sus sepulcros, hombres como José Asunción Silva o Porfirio Barba Jacob, negados a macha martillo por sus contemporáneos, a veces con venenosas frases, y luego exaltados por una remordida posteridad. En ambos casos, los corrillos y reuniones de que hablaba Rasch Isla se ensañaron en el creador literario con un encarnizamiento que, acaso, hubiesen escatimado frente a azarosos delincuentes. En cierto modo, los trataron como a delincuentes cuyo crimen no es posible precisar de un modo concreto.
Con Silva y con Barba Jacob, sin embargo, el desdén fue más que suficiente. Ni el uno ni el otro lograron, en vida, el reconocimiento ni siquiera la condescendencia de los círculos dominantes de la cultura. Con José Eustasio Rivera las cosas discurrieron de otro modo, no menos hiriente y letal, pero sí más clarificador desde el punto de vista retrospectivo. Ello debido, sin lugar a dudas, al respaldo inusual que La vorágine se granjeó, no bien aparecida, entre aquellos a quienes en forma más directa concernía su temática. Desde un comienzo, la obra pareció ser comprendida en esencia como un texto de denuncia social, no como el fenómeno de renovación estética que, en efecto, suponía. Aún hoy, contrariamente a lo que es costumbre entre nosotros, los comentaristas prefieren elogiar el contenido y casi nunca la forma en La vorágine. Limitándose, además, para colmo de miserias, a lo puramente denunciatorio de ese contenido, sin animarse a explorar los diversos ámbitos continentales que es posible hallar en la novela.
En otras palabras, es el mensaje —para emplear una expresión de mediados del siglo XX— y no la estructura formal lo que, desde un principio, obtuvo acatamiento en La vorágine. Ya en noviembre y diciembre de 1926, como puede comprobarse en los archivos del diario El Tiempo, de Bogotá, Rivera debió defenderse de cargos proferidos contra sus recursos formales por un tal Luis Trigueros. Lamentablemente, el novelista tuvo que condescender a sarcasmos de salón —o acaso de cafetín— para librarse del libelista literario que, embozado tras un seudónimo, lo agraviaba. ¿Era necesario, por ejemplo, hacer mención de las “colaboraciones gratuitas” de Trigueros?
¿No era rebajarse demasiado? Por desdicha, para convivir con una sociedad de mediocres, se impone a ratos parecer tan mediocre como ellos. ¿Concibe nadie que el narrador épico de las “multísonas voces” selváticas, que “forman un solo eco al llorar por los troncos que se desploman”, debiese abundar en explicaciones, ante el citado Trigueros, respecto a la ausencia de asonancias en su prosa?, ¿o explicar públicamente que “la cadencia de las voces sabiamente ordenadas logra producir una prosa rítmica”?
Pero no fue solo Trigueros. Los críticos bogotanos Manrique Terán y Nieto Caballero señalaron, a poco de la publicación, que la novela poseía “demasiada cadencia”. Si examinamos, de modo muy somero, el reparo, hallaremos que, en la retórica tradicional, por cadencia se entiende “la proporcionada y grata distribución de los acentos y de los cortes y pausas, así en la prosa como en el verso”. El resaltado es mío.
¿Puede pecarse, pues, en ella —inferido, en su definición, el equilibrio por las palabras proporcionada y grata—, de demasía? El imparcial Max Grillo estimó que sí, al recomendar una abstersión de “las asonancias y cadencias interiores de su bellísima obra para librarla de esas leves imperfecciones”. Pero es lo cierto que en el reparo, a más de la envidia, obraba la mala asimilación que en aquellos tiempos existía acerca del carácter omnicomprensivo del género novelesco, que —en una concepción avanzada— resume todos los demás géneros, incluida la versificación, si el texto lo requiere. Rivera, sin embargo, acaso por el respeto que Max Grillo le merecía, apeló al entonces joven poeta Rafael Maya para, con su ayuda, eliminar aquellas cadencias, suprimidas por completo en la segunda edición. Para hallarlas en expresiones como “bien sabe mi teniente que sigo siendo su subalterno como en Arauca”, cambiada por “bien sabe mi teniente que seguiré siendo subalterno suyo como en Arauca” (ejemplo que tomo de la admirable Introducción escrita por Luis Carlos Herrera S. J.), me parece que los críticos colombianos (ya que los extranjeros no mancillaron con estos pormenores sus elogios) debieron inspeccionar con lupa el texto riveriano, meticulosidad que no hace sino probar su mala fe.
No resulta difícil asentar de qué modo a Rivera, por aquellos años, se le reprochó ante todo la musicalidad de su prosa. Es decir, se le echó en cara una cualidad. Ello no es nada extraño, entre nuestros críticos, aun en los días que corren, pero asombra que quienes ensalzaban la prosa rítmica de los discursos de Guillermo Valencia, se consagraran sin mayor excusa a condenarla en quien había facturado ya los musicalísimos sonetos de Tierra de promisión. El fenómeno, sin embargo, no es de ímproba explicación: en el último de los libros citados, Rivera no rebasaba las alturas épicas o líricas que podían frecuentar otros autores de moda; La vorágine, en cambio, las sobrepujaba y las enriquecía, con inminente peligro para todos. No fue solo, pues, “el menguado éxito de las vocaciones forzadas”, para emplear una frase suya, el que orquestó el coro de difamaciones, sino la oculta envidia de las vocaciones auténticas. No creo que nadie, dentro de los límites de Colombia, odiara tanto a Rivera, sin confesarlo, como sus pares en vocación, ya que no en consecuencias vocacionales.
De aquel fárrago de embrollos temporáneos nos ha quedado, creo yo, todo un legado de impertinencias críticas. Animado por las mejores intenciones, por ejemplo, el propio Neale-Silva afirma, en el libro citado, la condición “centenarista” o “posmodernista” del estilo de Rivera, condición acerca de la cual me permito yo disentir. “El poeta del Huila —dice textualmente el escritor chileno— publicó su novela cuando se cancelaba una época literaria y se iniciaba otra. Se enfrentaron muy pronto los centenaristas, la promoción que don Federico de Onís identificó muy acertadamente con el posmodernismo, y los jóvenes de la vanguardia, a quienes se llamó en Colombia Los Nuevos”. Ello equivaldría a sostener que Rivera, sujetándonos a las clasificaciones, un tanto caprichosas, de Federico de Onís, militó en esa oleada conservadurista producida como reacción frente al modernismo rubendariano, oleada que en España encarnaron escritores como Díez Canedo o Enrique de Mesa, justamente olvidados en nuestros días. Tal insoportable equivocación parece perseguir la memoria del huilense.
Para disiparla, valdrían la pena algunas consideraciones, por demás simples. Uno de los errores más frecuentes en Colombia radica en engastar dentro del concepto de centenarismo o de posmodernismo a autores como Barba Jacob o como Luis C. López, por el mero hecho de haber nacido entre 1875 y 1890. Rivera lo hizo, en una aldea cercana a Neiva antes llamada San Mateo, hoy rebautizada con su apellido, el diecinueve de febrero de 1888. Mediante ese contestable sistema, acaban igualándose, desde el punto de vista de sus proyecciones, obras como La visita del sol, de Díez Canedo, de sabor recalcitrante, y Por el atajo, de Luis C. López, que es casi un anticipo del primer vanguardismo. La verdad se halla, por fuerza, en otro lugar y, por lo que a Rivera atañe, es hondamente distinta. Hay que apresurarse a advertir, en primer término, la inanidad de una de las afirmaciones de Neale-Silva. En momento alguno, que yo recuerde, la generación colombiana de Los Nuevos, que tomó su nombre de una revista de combate y que configuraban por modo capital León de Greiff, Germán Arciniegas, Jorge Zalamea y Aurelio Arturo (este último, puedo atestiguarlo, se autoclasificaba en ella y no en la posterior de Piedra y Cielo), vulneró o se opuso a la obra de Rivera. Baste ver cómo el más rico e interesante poema consagrado al autor de La vorágine —me refiero a Rivera vuelve a Bogotá, de Femando Charry Lara— pertenece a uno de los epígonos más notables de Aurelio Arturo. No huelga recordar aquí lo que un novelista del hoy colombiano, R. H. Moreno-Durán, ha señalado como afinidades entre la selva de Rivera y la selva pletórica de León de Greiff, en su atinado ensayo Las voces de la polifonía telúrica. Sin duda, en Los Nuevos halló el huilense algunos de sus más inmediatos admiradores. Y ello no es, en manera alguna, gratuito.
Pienso que a José Eustasio Rivera no es aconsejable observarlo en términos de vertientes o de movimientos literarios nacionales. Su ámbito es más vasto y a él tendremos que remitirnos. Quienes, con mohín despectivo o condescendiente, han creído encontrar en la prosa musical de La vorágine un mero eco de las exquisiteces narrativas de Rubén Darío o aun de la impecable prosa lugoniana (o quizá, a tira más tira, una resonancia de la espléndida De sobremesa de Silva) ignoran acaso ciertos aspectos fundamentales del modernismo, entre los cuales la propensión a lo cosmopolita no es el menor de todos. Modernistas fueron, en Colombia, Valencia y Abel Farina, Eduardo Castillo y Víctor M. Londoño. Menos evidente (salvo, curiosamente, en la citada novela) es el modernismo de José Asunción Silva, a quien numerosos críticos prefieren incluir en la más vasta corriente simbolista. Quizá nadie se anime a negar las variantes que, al ser introducido en nuestra lengua por hombres como Darío, Silva o Lugones, sufrió el simbolismo francés, tan diferente, por lo demás, en Verlaine que en Mallarmé o que en Lautréamont. Por simbolista que fuera, Silva no contemporizó con la superabundante policromía del modernismo rubendariano, que ridiculizó en su célebre Sinfonía color de fresa en leche. Lugones, en sus últimos años, abjuró del modernismo sin apartarse del simbolismo. Son argumentos que invoco solo para argüir una distancia esencial entre José Eustasio Rivera y el modernismo, así como, de contera, entre José Eustasio Rivera y el posmodernismo, sin que ello perturbe su persistencia en la querencia simbolista. El empleo de un lenguaje enriquecido por las conquistas de la escuela francesa (rechazo de la representación directa, inclinación a lo puramente sugerido) es en él una práctica independiente de los hábitos de la fenecida escuela de Darío —fenecida porque a pasos rápidos fue degenerando en epidemia— y para nada emparentable tampoco con los antagonismos que esta engendró.
Más lucrativo resulta, en cambio, explorar el posible parentesco entre Rivera y ciertos autores afines al simbolismo, pero enriquecidos por otras vertientes o experiencias. En especial, con el estilo plástico y nervioso del Kipling de The Jungle Book y de The Second Jungle Book, al cual lo aproxima el tema común de la selva. (No se olvide, por lo demás, la existencia de esas brillantes Barrack Room Ballads, que Kipling escribió en la jerga de los soldados, no menos pintoresca, sonora y vigorosa que la de los rumberos). O bien con los fuertes trazos estilísticos de un hispanoamericano como Horacio Quiroga, cuya filiación simbolista se evidenció inicialmente en diluidos poemas que firmaba Guillermo Enyhardt (el paciente del “mal del siglo” en Max Nordau), pero cuya propensión a un realismo lírico, muy próximo ya al de La vorágine, cristalizó en obras de madurez como Los desterrados. Quien conozca la correspondencia intercambiada entre Quiroga y Rivera (el primero llevaba diez años al segundo) y el interés que este puso en dar a conocer su novela al uruguayo, no dudará al menos de la posibilidad de una influencia directa del cronológicamente mayor sobre el cronológicamente menor. Faltaría averiguar qué crítico pueda todavía satisfacerse clasificando en el modernismo (o en cualquiera de sus derivaciones eventuales) esa parte final de la obra de Quiroga, que toma inspiración en las geografías semisalvajes del Chaco y de Misiones. No es ocioso recordar, en este punto, cómo el narrador sureño juzgó la novela del colombiano al modo de “un inmenso poema épico en el cual la selva tropical, con su ambiente, su clima, sus tinieblas, sus ríos, sus industrias y sus miserias, vibra con un pulso épico no alcanzado jamás en la literatura americana”.
“No empieces a escribir —se lee en el célebre Decálogo de Quiroga— sin saber desde la primera palabra adónde vas”. Creo que esta máxima la hizo suya Rivera y determina la estructura general de La vorágine, capital punto de discrepancia entre esta y la displicencia modernista. La escasa novela modernista parece fundarse estructuralmente, no en las lecciones de Stendhal, Flaubert o Maupassant, sino en las formas delicuescentes del Spleen de Paris de Baudelaire o de las narraciones de Wilde. (Apresurémonos a agregar que la excepción es, en este sentido, el muy vigoroso Valle Inclán). Rivera dista mucho de esa morosidad. Si sus aprendizajes simbolistas no le hubieran permitido descubrir, por la vía del verbo poético, el lenguaje inseparable del paisaje selvático, la modernidad de Rivera podría fundarse estrictamente en eso: en su capacidad de estructurar. La vorágine es, en semejante aspecto, como una fortaleza. El estilo, plástico y nervioso como el de Kipling o como el de Quiroga, está puesto al servicio de las tres grandes masas arquitectónicas en que se divide la acción: una, el relato de la fuga de Arturo y Alicia, así como el de la concordante de Franco y Griselda; otra, el de la explotación de los caucheros, en cuya relación ingresan, por lo demás, narradores paralelos o correlativos que apoyan la voz de Arturo Cova; y una tercera, que me complace llamar de las apoyaturas.
En música, se conoce como apoyatura el ornamento melódico consistente en una o varias notas que preceden inmediatamente a aquella a la cual afectan y de la cual toman su valor en la ejecución. En literatura, bien pudiera hablarse de apoyaturas estructurales que no solo soportan y ornamentan, sino que enriquecen la estructura capital. Tal sería el caso, sí, en La vorágine, de las voces relatoras secundarias (Helí Mesa, Clemente Silva, Ramiro Estévanez), pero ante todo el de ciertas subvoces que parecen prefigurar el relato total, entre las cuales colocaría yo en primerísimo término la historia de la indiecita Mapiripana, que traigo a colación, desde luego, trazando en la tierra una mariposa, con el dedo del corazón, “como exvoto propicio a la muerte y a los genios del bosque”. La superstición del pato gris, narrada por Arturo Cova como fruto de su estancia entre los guahíbos, o la visión de los árboles de la selva como “gigantes paralizados y que de noche platicaban y se hacían señas” y que “tenían deseos de escaparse con las nubes, pero la tierra los agarraba por los tobillos y les infundía la perpetua inmovilidad”, son otras piezas de la tercera estructura, que intentan contener a su continente, procedimiento ignorado hasta ese momento por la novela de lengua española y por la mayor parte de la novela universal.
Establecer a ciencia cierta cuántas y cuáles fueron las avanzadas colocadas por el postsimbolista Rivera (¿sería esta la palabra que Neale-Silva perseguía?) en relación con el vago concepto de modernidad, pero en especial con la narrativa que habría de sucederle en América Latina, sería arduo propósito para este texto. Era seis años menor que Joyce y no llegó al monólogo interior, como tampoco hispanoamericano alguno, ni siquiera el chileno-argentino Manuel Rojas, antes de 1930. No obstante, su penetración en esa otra selva irascible y omnívora que es el alma humana fue superior a la de cualquiera de sus predecesores hispanoamericanos, incluido Quiroga.
Arturo Cova, el fracasado, es modelo de creación psicológica, como lo es asimismo el desventurado Clemente Silva. “El destino implacable —dice el primero— me desarraigó de la prosperidad incipiente y me lanzó a las pampas, para que ambulara vagabundo, como los vientos, y me extinguiera como ellos sin dejar más que ruido y desolación”. No se trata, como en la literatura realista española (pienso en Galdós o en Baroja), de la mera creación de tipos, sino de auténticos personajes como los exigimos después de Dickens o de Dostoiewsky (o de Proust, ese otro postsimbolista).
También a José Eustasio Rivera, en otras esferas de su vida, habría sido posible, de no mediar su gran novela, juzgarlo hasta cierto punto un fracasado. Sobrino de tres generales de la República, pero hijo de un hombre de escasos recursos, de joven había deseado obtener el título de normalista, para consagrarse a la enseñanza; la aspiración se truncó por obra de una espantable jaqueca que, sin explicación y dejándolo por momentos sumido en la inconsciencia, habría de acompañarlo a intervalos por todo el resto de su vida. La posterior carrera de las leyes, en la cual jamás descolló, le sirvió, sin embargo, para investigar —con destino a La vorágine y como litigante en la indómita zona de los Llanos Orientales— el trato que se daba a los trabajadores a sueldo de compañías extranjeras. Es fama cómo, hacia 1920, mientras representaba al señor José Nieto en la sucesión de Jacinto Estévez, decidió en algún momento apoderar a su contraparte, la señora Josefa de Oropeza, por estimar fundados sus reclamos, empresa justiciera que lo condujo a perder su primer pleito. Los triunfos que creía haber logrado como autor de irreprochables poemas, quedaron injustamente cuestionados, en 1921, por la saña con que los vapulearon el poeta Eduardo Castillo y un tal Manuel Antonio Bonilla. Un poco por dejar de sentirse un ser desarraigado e injustificado, recaló en la diplomacia, lo cual le permitió integrarse a la comisión demarcadora de límites entre Colombia, Brasil, Venezuela y Perú. El brillante papel que en ella desempeñó jamás le fue reconocido; posteriormente, encabezó un debate en el Congreso contra el ministro de Relaciones, por el desamparo en que había dejado a la comisión, pero el organismo colegiado prefirió absolver al alto funcionario desdeñando los argumentos de Rivera. En ejercicio del cometido limítrofe, vivió y se compenetró en cuerpo y alma con la selva virgen, experiencia que lo indujo a hacer de su novela, que había iniciado en Sogamoso un tiempo atrás, la mejor relación que se conozca sobre el particular. En marzo de 1928, a cuatro años ya de su publicación, viajó a Cuba para representar a su país en un Congreso Internacional de Inmigración y Emigración. Concluido este, se trasladó a Nueva York con el ánimo de fundar una quimérica Editorial Andes, destinada a divulgar las letras colombianas, y para contratar la traducción al inglés de La vorágine. Acaso por infligirle un naufragio más, la muerte lo abatió alevemente allí el día primero de diciembre, sin que se conozca la causa clínica, en momentos en que la gloria literaria parecía desbrozarle el camino vital. Esa interrupción definitiva, que amputaba una carrera ya recompensada por la fama internacional (pronto vendrían las traducciones a otras lenguas, las primeras de ellas el inglés y el ruso, luego el portugués), había sido presentida por él. En su juventud, había escrito:
Loco gasté mi juventud lozana en subir a la cumbre prometida y hoy que llego diviso la salidadel sol, en otra cumbre más lejana.
Aquí donde la gloria se engalana hallo solo una bruma desteñida;y me siento a llorar porque mi vida ni del pasado fue... ni del mañana.
¡No haber amado! ¡Coronar la alturay ver que se engañaba mi locura!El verde gajo que laurel se nombra
ya de mis sienes abatidas rueda,y aunque el sol busco aún, solo me queda tiempo para bajar hacia la sombra.
Y, en el soneto Vindel, tras reseñar el desvío de la amada:
Y otras vendrán, y en todas perderé lo que espero.Por fin, solo, una tarde, sentado en mi sendero esperaré la novia de velo y antifaz,
pensando en ti, con ella celebraré mis bodas,y marcharemos luego, como lo hicieron todas, por la ruta que nadie desanduvo jamás.
Una última cualidad quisiera resaltar en esa que llamaría orgía de modernidad que es La vorágine: la capacidad de realizar una denuncia sin caer en el moralismo. Rivera nos muestra en ella las injusticias en que incurrían las empresas extranjeras que explotaban a nuestros caucheros, pero sin desplazarse jamás hacia el discurso ideológico ni apartarse, no ya del rigor literario, sino ni siquiera del más exigente rigor estético. Practica, pues, una virtud que ya hubiesen apetecido, así fuera en nimio grado, los relatores de nuestra violencia política de treinta años más tarde. En Rivera, pese a inevitables giros y enclíticos de época, un investigador actual hallará, además, la exactitud estilística, en el epíteto sobre todo, que aún sería de desear en numerosos autores de nuestros días. Quienes, por los tiempos de la publicación de su única novela, creyeron ver en ella la prolongación del estilista un tanto parnasiano de Tierra de promisión, tuvieron ante sus ojos e ignoraron el esfuerzo de un escritor por traducir en una prosa poética pero estricta el torbellino del trópico, sus azares e iniquidades, a través de un proceso que, sin duda, implicó secretos desgarramientos y renunciaciones.
Germán Espinosa
Bogotá, 1999
Prólogo
Señor Ministro:
De acuerdo con los deseos de S. S. he arreglado para la publicidad los manuscritos de Arturo Cova, remitidos a ese Ministerio por el Cónsul de Colombia en Manaos.
En esas páginas respeté el estilo y hasta las incorrecciones del infortunado escritor, subrayando únicamente los provincianismos de más carácter.
Creo, salvo mejor opinión de S. S., que este libro no se debe publicar antes de tener más noticias de los caucheros colombianos del Río Negro o Guainía; pero si S. S. resolviere lo contrario, le ruego que se sirva comunicarme oportunamente los datos que adquiera para adicionarlos a guisa de epílogo.
Soy de S. S. muy atento servidor,
José Eustasio Rivera
«... Los que un tiempo creyeron que mi inteligencia irradiaría extraordinariamente, cual una aureola de mí juventud; los que se olvidaron de mí apenas mi planta descendió al infortunio; los que al recordarme alguna vez piensen en mi fracaso y se pregunten por qué no fui lo que pude haber sido, sepan que el destino implacable me desarraigó de la prosperidad incipiente y me lanzó a las pampas, para que ambulara vagabundo, como los vientos, y me extinguiera como ellos sin dejar más que ruido y desolación».
(Fragmento de la carta de Arturo Cova)
Primera parte
Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la Violencia. Nada supe de los deliquios embriagadores, ni de la confidencia sentimental, ni de la zozobra de las miradas cobardes. Más que el enamorado, fui siempre el dominador cuyos labios no conocieron la súplica. Con todo, ambicionaba el don divino del amor ideal, que me encendiera espiritualmente; para que mi alma destellara en mi cuerpo como la llama sobre el leño que la alimenta.
Cuando los ojos de Alicia me trajeron la desventura, había renunciado ya a la esperanza de sentir un afecto puro. En vano mis brazos —tediosos de libertad— se tendieron ante muchas mujeres implorando para ellos una cadena. Nadie adivinaba mi ensueño. Seguía el silencio en mi corazón.
Alicia fue un amorío fácil: se me entregó sin vacilaciones, esperanzada en el amor que buscaba en mí. Ni siquiera pensó casarse conmigo en aquellos días en que sus parientes fraguaron la conspiración de su matrimonio, patrocinados por el cura y resueltos a someterme por la fuerza. Ella me denunció los planes arteros. Yo moriré sola, decía: mi desgracia se opone a tu porvenir.
Luego, cuando la arrojaron del seno de su familia y el juez le declaró a mi abogado que me hundiría en la cárcel, le dije una noche, en su escondite, resueltamente: «¿Cómo podría desampararte? ¡Huyamos! Toma mi suerte, pero dame el amor».
¡Y huimos!
*
Aquella noche, la primera de Casanare, tuve por confidente al insomnio.
Al través de la gasa del mosquitero, en los cielos ilímites, veía parpadear las estrellas. Los follajes de las palmeras que nos daban abrigo enmudecían sobre nosotros. Un silencio infinito flotaba en el ámbito, azulando la transparencia del aire. Al lado de mi chinchorro, en su angosto catrecillo de viaje, Alicia dormía con agitada respiración.
Mi ánima atribulada tuvo entonces reflexiones agobiadoras: ¿Qué has hecho de tu propio destino? ¿Qué de esta jovencita que inmolas a tus pasiones? ¿y tus sueños de gloria, y tus ansias de triunfo, y tus primicias de celebridad? ¡Insensato! El lazo que a las mujeres te une, lo anuda el hastío. Por orgullo pueril te engañaste a sabiendas, atribuyéndole a esta criatura lo que en ninguna otra descubriste jamás, y ya sabías que el ideal no se busca; lo lleva uno consigo mismo. Saciado el antojo, ¿qué mérito tiene el cuerpo que a tan caro precio adquiriste? Porque el alma de Alicia no te ha pertenecido nunca, y aunque ahora recibas el calor de su sangre y sientas su respiro cerca de tu hombro, te hallas, espiritualmente, tan lejos de ella como de la constelación taciturna que ya se inclina sobre el horizonte.
En aquel momento me sentí pusilánime. No era que mi energía desmayara ante la responsabilidad de mis actos, sino que empezaba a invadirme el fastidio de la manceba. Poco empeño hubiera sido poseerla, aun a trueque de las mayores locuras; pero ¿después de las locuras y de la posesión?...
Casanare no me aterraba con sus espeluznantes leyendas. El instinto de la aventura me impelía a desafiarlas, seguro de que saldría ileso de las pampas libérrimas y de que alguna vez, en desconocidas ciudades, sentiría la nostalgia de los pasados peligros. Pero Alicia me estorbaba como un grillete. ¡Si al menos fuera más arriscada, menos bisoña, más ágil! La pobre salió de Bogotá en circunstancias aflictivas; no sabía montar a caballo, el rayo del sol la congestionaba, y cuando a trechos prefería caminar a pie, yo debía imitarla pacientemente, cabestreando las cabalgaduras.
Nunca di pruebas de mansedumbre semejante. Yendo fugitivos, avanzábamos lentamente, incapaces de torcer la vía para esquivar el encuentro con los transeúntes, campesinos en su mayor parte, que se detenían a nuestro paso interrogándome conmovidos: Patrón, ¿por qué va llorando la niña?
Era preciso pasar de noche por Cáqueza, en previsión de que nos detuvieran las autoridades. Varias veces intenté romper el alambre del telégrafo, enlazándolo con la soga de mi caballo; pero desistí de tal empresa por el deseo íntimo de que alguien me capturara y, librándome de Alicia, me devolviera esa libertad del espíritu que nunca se pierde en la reclusión. Por las afueras del pueblo pasamos a prima noche, y desviando luego hacia la vega del río, entre cañaverales ruidosos que nuestros jamelgos descogollaban al pasar, nos guarecimos en una enramada donde funcionaba un trapiche. Desde lejos lo sentimos gemir, y por el resplandor de la hornilla donde se cocía la miel cruzaban intermitentes las sombras de los bueyes que movían el mayal y del chicuelo que los aguijaba. Unas mujeres aderezaron la cena y le dieron a Alicia un cocimiento de yerbas para calmarle la fiebre.
Allí permanecimos una semana.
*
El peón que envié a Bogotá a caza de noticias, me las trajo inquietantes. El escándalo ardía, avivado por las murmuraciones de mis malquerientes; comentábase nuestra fuga y los periódicos usufructuaban el enredo. La carta del amigo a quien me dirigí pidiéndole su intervención, tenía este remate: «¡Los prenderán! No te queda más refugio que Casanare. ¿Quién podría imaginar que un hombre como tú busque el desierto?». Esa misma tarde me advirtió Alicia que pasábamos por huéspedes sospechosos. La dueña de casa le había preguntado si éramos hermanos, esposos legítimos o meros amigos, y la instó con zalemas a que le mostrara algunas de las monedas que hacíamos, caso de que las fabricáramos, «en lo que no había nada de malo, dada la tirantez de la situación». Al siguiente día partimos antes del amanecer.
¿No crees, Alicia, que vamos huyendo de un fantasma cuyo poder se lo atribuimos nosotros mismos? ¿No sería mejor regresar?
—¡Tanto me hablas de eso, que estoy convencida de que te canso! ¿para qué me trajiste? Porque la idea partió de ti. ¡Vete, déjame! ¡Ni tú ni Casanare merecen la pena!
Y de nuevo se echó a llorar.
El pensamiento de que la infeliz se creyera desamparada me movió a tristeza, porque ya me había revelado el origen de su fracaso. Querían casarla con un viejo terrateniente en los días que me conoció. Ella se había enamorado, cuando impúber, de un primo suyo, paliducho y enclenque, con quien estaba en secreto comprometida; luego aparecí yo, y alarmado el vejete por el riesgo de que le birlara la prenda, multiplicó las cuantiosas dádivas y estrechó el asedio, ayudado por la parentela entusiástica. Entonces Alicia, buscando la liberación, se lanzó a mis brazos.
Mas no había pasado el peligro: el viejo, a pesar de todo, quería casarse con ella.
—¡Déjame! —repitió, arrojándose del caballo—. ¡De ti no quiero nada! ¡Me voy a pie, a buscar por estos caminos un alma caritativa! ¡Infame! Nada quiero de ti.
Yo que he vivido lo suficiente para saber que no es cuerdo replicarle a una mujer airada, permanecí mudo, agresivamente mudo, en tanto que ella, sentada en el césped, con mano convulsa arrancaba puñados de yerba...
—Alicia, esto me prueba que no me has querido nunca.
—¡Nunca!
Y volvió los ojos a otra parte.
Quejose luego del descaro con que la engañaba:
—¿Crees que no advertí tus persecuciones a la muchacha de allá abajo? ¡Y tanto disimulo para seducirla! Y alegarme que la demora obedecía a quebrantos de mi salud. Si esto es ahora, ¿qué no será después? ¡Déjame! ¡A Casanare, jamás, y contigo, ni al cielo!
Este reproche contra mi infidelidad me ruborizó. No sabía qué decir. Hubiera deseado abrazar a Alicia, agradeciéndole sus celos con un abrazo de despedida. Si quería que la abandonara, ¿tenía yo la culpa?
Y cuando me desmontaba a improvisar una explicación, vimos descender por la pendiente un hombre que galopaba en dirección a nosotros. Alicia, conturbada, se agarró de mi brazo.
El sujeto, apeándose a corta distancia, avanzó con el hongo en la mano.
—Caballero, permítame una palabra.
—¿Yo? —repuse con voz enérgica.
—Sí, sumercé. —Y terciándose la ruana me alargó un papel enrollado—. Es que lo manda notificar mi padrino.
—¿Quién es su padrino?
—Mi padrino el alcalde.
—Esto no es para mí —dije, devolviendo el papel, sin haberlo leído.
—¿No son, pues, susmercedes los que estuvieron en el trapiche?
—Absolutamente. Voy de Intendente a Villavicencio, y esta señora es mi esposa.
Al escuchar tales afirmaciones, permaneció indeciso.
—Yo creí —balbució— que eran susmercedes los acuñadores de monedas. De la ramada estuvieron mandando razón al pueblo para que la autoridad los apañara, pero mi padrino estaba en su hacienda, pues solo abre la Alcaldía los días de mercado. Recibió también varios telegramas, y como ahora soy comisario único...
Sin dar tiempo a más aclaraciones, le ordené que acercara el caballo de la señora. Alicia, para ocultar su palidez, velose el rostro con la gasa del sombrero. El importuno nos veía partir sin pronunciar palabra. Mas, de repente, montó en su yegua, y acomodándose en la enjalma que le servía de montura, nos flanqueó sonriendo.
—Sumercé, firme la notificación para que mi padrino vea que cumplí. Firme como intendente.
—¿Tiene usted una pluma?
—No, pero adelante la conseguimos. Es que, de lo contrario, el alcalde me archiva.
—¿Cómo así? —respondile sin detenerme.
—Ojalá sumercé me ayude, si es cierto que va de empleado. Tengo el inconveniente de que me achacan el robo de una novilla y me trajeron preso, pero mi padrino me dio el pueblo por cárcel; y luego, a falta de comisario, me hizo el honor a mí. Yo me llamo Pepe Morillo Nieto, y por mal nombre me dicen Pipa.
El cuatrero, locuaz, caminaba a mi diestra relatando sus padecimientos. Pidiome la maleta de la ropa y la atravesó en la enjalma, sobre sus muslos, cuidando de que no se cayera.
—No tengo —dijo— con qué comprar una ruana decente, y la situación me ha reducido a vivir descalzo. Aquí donde susmercedes me ven, este sombrero tiene más de dos años, y lo saqué de Casanare.
Alicia, al oír esto, volvió hacia el hombre los ojos asustadizos.
—¿Ha vivido usted en Casanare? —le preguntó.
—Sí, sumercé, y conozco el Llano y las caucherías del Amazonas. Mucho tigre y mucha culebra he matado con la ayuda de Dios.
A la sazón encontrábamos arrieros que conducían sus recuas. El Pipa les suplicaba:
—Háganme el bien y me prestan un lápiz para una firmita.
—No «cargamos» eso.
—Cuidado con hablarme de Casanare en presencia de la señora —le dije en voz baja—. Siga usted conmigo, y en la primera oportunidad me da a solas los informes que puedan ser útiles al intendente.
El dichoso Pepe habló cuanto pudo, derrochando hipérboles. Pernoctó con nosotros en las cercanías de Villavicencio, convertido en paje de Alicia, a quien distraía con su verba. Y esa noche se picureó, robándose mi caballo ensillado.
*
Mientras mi memoria se empeñaba con estos recuerdos, una claridad rojiza se encendió de súbito. Era la fogata de insomne reflejo, colocada a pocos metros de los chinchorros para conjurar el acecho del tigre y otros riesgos nocturnos. Arrodillado ante ella como una divinidad, don Rafo la soplaba con su resuello.
Entretanto continuaba el silencio en las melancólicas soledades, y en mi espíritu penetraba una sensación de infinito que fluía de las constelaciones cercanas.
Y otra vez volví a recordar. Con la hora desvanecida se había hundido irremediablemente la mitad de mi ser, y ya debía iniciar una nueva vida, distinta de la anterior, comprometiendo el resto de mi juventud y hasta la razón de mis ilusiones, porque cuando reflorecieran ya no habría quizás a quién ofrendarlas o dioses desconocidos ocuparían el altar a que se destinaron. Alicia pensaría lo mismo, y de esta suerte, al par que me servía de remordimiento, era el lenitivo de mi congoja, la compañera de mi pesar, porque ella iba también, como la semilla en el viento, sin saber adónde y miedosa de la tierra que la esperaba:
Indudablemente, era de carácter apasionado: de su timidez triunfaba a ratos la decisión que imponen las cosas irreparables. Dolíase otras veces de no haberse tomado un veneno. Aunque no te ame como quieres, decía, ¿dejarás de ser para mí el hombre que me sacó de la inexperiencia para entregarme a la desgracia? ¿cómo podré olvidar el papel que has desempeñado en mi vida? ¿cómo podrás pagarme lo que me debes? No será enamorando a las campesinas de las posadas ni haciéndome ansiar tu apoyo para abandonarme después. Pero si esto es lo que piensas, no te alejes de Bogotá, porque ya me conoces. ¡Tú responderás!
—¿Y sabes que soy ridículamente pobre?
—Demasiado me lo repitieron cuando me visitabas. El amparo que ahora te pido no es el de tu dinero, sino el de tu corazón.
—¿Por qué me imploras lo que me apresuré a ofrecerte de manera espontánea? Por ti dejé todo, y me lancé a la aventura, cualesquiera que fuesen los resultados. ¿Pero tendrás valor de sufrir y confiar?
—¿No hice por ti todos los sacrificios?
—Pero le temes a Casanare.
—Le temo por ti.
—¡La adversidad es una sola, y nosotros seremos dos!
Tal fue el diálogo que sostuvimos en la casucha de Villavicencio la noche que esperábamos al Jefe de la Gendarmería. Era este un quídam semicano y rechoncho, vestido de kaki, de bigotes ariscos y aguardentosa catadura.
—Salud, señor —le dije en tono despectivo cuando apoyó su sable en el umbral.
—¡Oh, poeta! Esta chica es digna hermana de las nueve musas. ¡No sea egoísta con los amigos!
Y me echó su tufo de anetol en la cara.
Frotándose contra el cuerpo de Alicia al acomodarse en el banco, resopló, asiéndola de las muñecas:
—¡Qué pimpollo! ¿ya no te acuerdas de mí? ¡Soy Gámez y Roca, el general Gámez y Roca! Cuando eras pequeña solía sentarte en mis rodillas.
Y probó a sentarla de nuevo. Alicia, inmutada, estalló:
—¡Atrevido, atrevido! —Y lo empujó lejos.
—¿Qué quiere usted? —gruñí cerrando las puertas. Y lo degradé con un salivazo.
—Poeta, ¿qué es esto? ¿corresponde así a la hidalguía de quien no quiere echarlo a prisión? ¡Déjeme la muchacha, porque soy amigo de sus papás y en Casanare se le muere! Yo le guardaré la reserva. ¡El cuerpo del delito para mí, para mí! ¡Déjemela para mí!
Antes que terminara, con esguince colérico le zafé a Alicia uno de sus zapatos y lanzando al hombre contra el tabique, lo acometí a golpes de tacón en el rostro y en la cabeza. El borracho, tartamudeante, se desplomó sobre los sacos de arroz que ocupaban el ángulo de la sala.
Allí roncaba media hora después, cuando Alicia, don Rafo y yo huimos en busca de las llanuras intérminas.
*
—Aquí está el café —dijo don Rafo, parándose delante del mosquitero—. Despabílense, niños, que estamos en Casanare.
Alicia nos saludó con tono cordial y ánimo limpio:
—¿Ya quiere salir el sol?
—Tarda todavía: el carrito de estrellas apenas va llegando a la loma. —Y nos señaló don Rafo la cordillera diciendo—: Despidámonos de ella, porque no la volveremos a ver. Solo quedan llanos, llanos y llanos.
Mientras apurábamos el café, nos llegaba el vaho de la madrugada, un olor a pajonal fresco, a surco removido, a leños recién cortados, y se insinuaban leves susurros en los abanicos de los moriches. A veces, bajo la transparencia estelar, cabeceaba alguna palmera humillándose hacia el oriente. Un regocijo inesperado nos henchía las venas, a tiempo que nuestros espíritus, dilatados como la pampa, ascendían agradecidos de la vida y de la creación.
—Es encantador Casanare —repetía Alicia—. No sé por qué milagro, al pisar la llanura, aminoró la zozobra que me inspiraba.
—Es que —dijo don Rafo— esta tierra lo alienta a uno para gozarla y para sufrirla. Aquí hasta el moribundo ansía besar el suelo en que va a podrirse. Es el desierto, pero nadie se siente solo: son nuestros hermanos el sol, el viento y la tempestad. Ni se les teme ni se les maldice.
Al decir esto, me preguntó don Rafo si era tan buen jinete como mi padre, y tan valeroso en los peligros.
—Lo que se hereda no se hurta —respondí jactancioso, en tanto que Alicia, con el rostro iluminado por el fulgor de la hoguera, sonreía confiada.
Don Rafo era mayor de sesenta años y había sido compañero de mi padre en alguna campaña. Todavía conservaba ese aspecto de dignidad que denuncia a ciertas personas venidas a menos. La barba canosa, los ojos tranquilos, la calva luciente, convenían a su estatura mediana, contagiosa de simpatía y de benevolencia. Cuando oyó mi nombre en Villavicencio y supo que sería detenido, fue a buscarme con la buena nueva de que Gámez y Roca le había jurado interesarse por mí. Desde nuestra llegada hizo compras para nosotros, atendiendo los encargos de Alicia. Ofrecionos ser nuestro baquiano de ida y de regreso, y que a su vuelta de Arauca llegaría a buscarnos al hato de un cliente suyo, donde permaneceríamos alojados unos meses.
Casualmente hallábase en Villavicencio de salida para Casanare. Después de su ruina, viudo y pobre, les cogió apego a los Llanos, y con dinero de su yerno los recorría anualmente, como ganadero y mercader ambulante al por menor. Nunca había comprado más de cincuenta reses, y entonces arreaba unos caballejos hacia las fundaciones del bajo Meta y dos mulas cargadas de baratijas.
—¿Se reafirma usted en la confianza de que estamos ya libres de las pesquisas del general?
—Sin duda alguna.
—¡Qué susto me dio ese canalla! —comentó Alicia—. Piensen ustedes que yo temblaba como azogue. ¡Y aparecerse a la medianoche! ¡Y decir que me conocía! Pero se llevó su merecido.
Don Rafo tributó a mi osadía un aplauso feliz; ¡era yo el hombre para Casanare!
Mientras hablaba, iba desmaneando las bestias y poniéndoles los cabezales. Ayudábale yo en la faena, y pronto estuvimos listos para seguir la marcha. Alicia, que nos alumbraba con una linterna, suplicó que esperásemos a salida del sol.
—¿Conque el mentado Pipa es un zorro llanero? —pregunté a don Rafo.
—El más astuto de los salteadores: varias veces prófugo, tras curar sus fiebres en los presidios, vuelve con mayores arrestos a ejercer la piratería. Ha sido capitán de indios salvajes, sabe idiomas de varias tribus y es boga y vaquero.
—Y tan disimulado y tan hipócrita y tan servil —apuntaba Alicia.
—Tuvieron ustedes la fortuna de que les robara una sola bestia. Por aquí andará...
Alicia me miraba nerviosa, pero calmó sus preocupaciones con las anécdotas de don Rafo.
Y la aurora surgió ante nosotros: sin que advirtiéramos el momento preciso, empezó a flotar sobre los pajonales un vapor sonrosado que ondulaba en la atmósfera como ligera muselina. Las estrellas se adormecieron, y en la lontananza de ópalo, al nivel de la tierra, apareció un celaje de incendio, una pincelada violenta, un coágulo de rubí. Bajo la gloria del alba hendieron el aire los patos chillones, las garzas morosas como copos flotantes, los loros esmeraldinos de tembloroso vuelo, las guacamayas multicolores. Y de todas partes, del pajonal y del espacio, del estero y de la palmera, nacía un hálito jubiloso que era vida, era acento, claridad y palpitación. Mientras tanto, en el arrebol que abría su palio inconmensurable, dardeó el primer destello solar, y, lentamente, el astro, inmenso como una cúpula, ante el asombro del toro y la fiera, rodó por las llanuras, enrojeciéndose antes de ascender al azul.
Alicia, abrazándome llorosa y enloquecida, repetía esta plegaria:
—¡Dios mío, Dios mío! ¡El sol, el sol!
Luego, nosotros, prosiguiendo la marcha, nos hundimos en la inmensidad.
*
Poco a poco el regocijo de nuestras lenguas fue cediendo al cansancio. Habíamos hecho copiosas preguntas que don Rafo atendía con autoridad de conocedor. Ya sabíamos lo que era una mata, un caño, un zural, y por fin Alicia conoció los venados. Pastaban en un estero hasta media docena, y al ventearnos enderezaron hacia nosotros las orejas esquivas.
—No gaste usted los tiros del revólver —ordenó don Rafo—. Aunque vea los bichos cerca, están a más de quinientos metros. Fenómenos de la región.
Dificultábase la charla, porque don Rafo iba de puntero, llevando de diestro una bestia, en pos de la cual trotaban las otras en los pajonales retostados. El aire caliente fulgía como lámina de metal, y bajo el espejo de la atmósfera, en el ámbito desolado, insinuábase a lo lejos la masa negruzca de un monte. Por momentos se oía la vibración de la luz.
Con frecuencia me desmontaba para refrescar las sienes de Alicia, frotándolas con un limón verde. A guisa de quitasol llevaba sobre el sombrero una chalina blanca, cuyos extremos empapaba en llanto cada vez que la afligía el recuerdo del hogar. Aunque yo fingía no reparar en sus lágrimas, inquietábame el tinte de sus arreboladas mejillas, miedoso de la congestión. Mas imposible sestear bajo la intemperie asoleada: ni un árbol, ni una gruta, ni una palmera.
—¿Quieres descansar? —le proponía preocupado; y sonriendo me respondía:
—¡Cuando lleguemos a la sombra! ¡Pero cúbrete el rostro, que la resolana te tuesta!
Hacia la tarde, parecían surgir en el horizonte ciudades fantásticas. Las ponentinas matas de monte provocaban el espejismo, perfilando en el cielo penachos de palmeras, por sobre cúpulas de ceibas y copeyes, cuyas floraciones de bermellón evocaban manchas de tejados.
Los caballos que iban sueltos, orientándose en la llanura, empezaron a galopar a considerable distancia de nosotros.
—Ya ventearon el bebedero —observó don Rafo—. No llegaremos a la mata antes de media hora; pero allí calentaremos el bastimento.
Rodeaban el monte pantanos inmundos, de flotante lama, cuya superficie recorrían avecillas acuáticas que chillaban balanceando la cola. Después de un gran rodeo, y casi por opuesto lado, penetramos en la espesura, costeando el tremedal, donde abrevábanse las caballerías que iba yo maneando en la sombra. Limpió don Rafo con el machete las malezas cercanas a un árbol enorme, agobiado por festones amarillentos, de donde llovían, con espanto de Alicia, gusanos inofensivos y verdosos. Puesto el chinchorro, lo cubrimos con el amplio mosquitero para defenderla de las abejas que se le enredaban en los rizos, ávidas de chuparle el sudor. Humeó luego la hoguera consoladora y nos devolvió la tranquilidad.
Metía yo al fuego la leña que me aventaba don Rafo, mientras Alicia me ofrecía su ayuda.
—Esos oficios no te corresponden a ti.
—¡No me impacientes, ya ordené que descanses, y debes obedecer!
Resentida por mi actitud, empezó a mecerse, al impulso que su pie le imprimía al chinchorro. Mas cuando fuimos a buscar agua, me rogó que no la dejara sola.
—Ven, si quieres —le dije. Y siguió tras de nosotros por una trocha enmalezada.
La laguneta de aguas amarillosas estaba cubierta de hojarasca. Por entre ellas nadaban unas tortuguitas llamadas galápagos, asomando la cabeza rojiza; y aquí y allí los caimanejos nombrados cachirres exhibían sobre la nata del pozo los ojos sin párpados. Garzas meditabundas, sostenidas en un pie, con picotazo repentino arrugaban la charca tristísima, cuyas evaporaciones maléficas flotaban bajo los árboles como velo mortuorio. Partiendo una rama, me incliné para barrer con ella las vegetaciones acuátiles, pero don Rafo me detuvo, rápido como el grito de Alicia. Había emergido bostezando para atraparme, una serpiente güío, corpulenta como una viga, que a mis tiros de revólver se hundió removiendo el pantano y rebasándolo en las orillas.
Y regresamos con los calderos vacíos.
Presa del pánico, Alicia se reclinó temerosa bajo el mosquitero. Tuvo vahídos, pero la cerveza le aplacó las náuseas. Con espanto no menor, comprendí lo que le pasaba, y, sin saber cómo, abrazando a la futura madre, lloré todas mis desventuras.
*
Al verla dormida, me aparté con don Rafael, y sentándonos sobre una raíz de árbol, escuché sus consejos inolvidables: No convenía, durante el viaje, advertirla del estado en que estaba, pero debía rodearla de todos los cuidados posibles. Haríamos jornadas cortas y regresaríamos a Bogotá antes de tres meses. Allí las cosas cambiarían de aspecto.
Por lo demás, los hijos, legítimos o naturales, tenían igual procedencia y se querían lo mismo. Cuestión del medio. En Casanare así acontecía.
Él ambicionó en un tiempo hacer un matrimonio brillante, pero el destino le marcó una ruta imprevista: la joven con quien vivía en aquel entonces llegó a superar a la esposa soñada, pues, juzgándose inferior, se adornaba con modestia y siempre se creyó deudora de un exceso de bien. De esta suerte, él fue más feliz en el hogar que su hermano, cuya compañera, esclava de los pergaminos y de las mentiras sociales, le inspiró el horror a las altas familias, hasta que regresó a la sencillez favorecido por el divorcio.
No había que retroceder en la vida ante ningún conflicto, pues solo afrontándolos de cerca se ve si tienen remedio. Era verdad que preveía el escándalo de mis parientes si me echaba a cuestas a Alicia o la conducía al altar. Mas no había que mirar tan lejos, porque los temores van más allá de las posibilidades. Nadie me aseguraba que había nacido para casado, y aunque así fuera, ¿quién podría darme una esposa distinta de la señalada por mi suerte? Y Alicia, ¿en qué desmerecía? ¿No era inteligente, bien educada, sencilla y de origen honesto?
¿En qué código, en qué escritura, en qué ciencia había aprendido yo que los prejuicios priman sobre las realidades? ¿por qué era mejor que otros, sino por mis obras? El hombre de talento debe ser como la muerte, que no reconoce categorías.
¿Por qué ciertas doncellas me parecían más encumbradas? ¿Acaso por irreflexivo consentimiento del público que me contagiaba su estulticia; acaso por el lustre de la riqueza? Pero esta, que suele nacer de fuentes oscuras, ¿no era también relativa? ¿No resultaban misérrimos nuestros potentados en parangón con los de fuera? ¿No llegaría yo a la dorada medianía, a ser relativamente rico? En este caso, ¿qué me importarían los demás, cuando vinieran a buscarme con el incienso? Usted solo tiene un problema sumo, a cuyo lado huelgan todos los otros: adquirir dinero para sustentar la modestia decorosamente. El resto viene por añadidura.
Callado, escarmenaba mentalmente las razones que oía, separando la verdad de la exageración.
—Don Rafa —le dije—, yo miro las cosas por otro aspecto, pues las conclusiones de usted, aunque fundadas, no me preocupan ahora: están en mi horizonte, pero están lejos. Respecto de Alicia, el más grave problema lo llevo yo, que sin estar enamorado vivo como si lo estuviera, supliendo mi hidalguía lo que no puede dar mi ternura, con la convicción íntima de que mi idiosincrasia caballeresca me empujará hasta el sacrificio, por una dama que no es la mía, por un amor que no conozco.