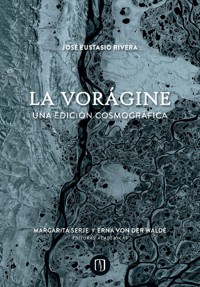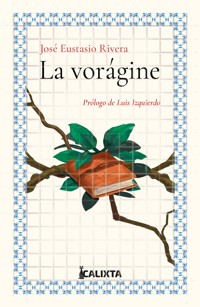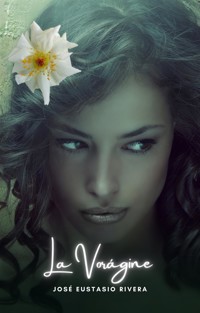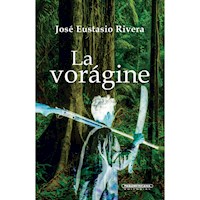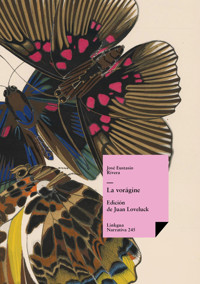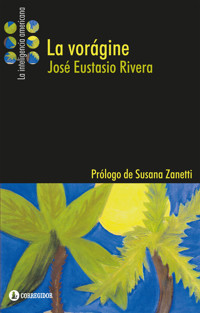
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Corregidor
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: La Inteligencia Americana
- Sprache: Spanisch
Las dos novelas mas importantes de la literatura colombiana, hasta la aparición de Cien Años de Soledad, del premio Nobel García Márquez, fueron María, de Jorge Isaacs, novela romántica y La vorágine, de José Eustasio Rivera. Esta se erige como la mas importante obra literaria sobre la selva amazónica y es a la vez narración, poesía y denuncia descarnada. En la medida en que el planeta fije su mirada ansiosa sobre la selva amazónica como fábrica de agua y como purificadora y productora del aire que respiramos, en esa misma medida La vorágine adquiere mayor importancia para la humanidad. Entonces se podrá estudiar desde tres puntos de vista diferentes: el literario, el sociológico y el ecológico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA INTELIGENCIA AMERICANA1
Colección dirigida porBeatriz Colombi
La vorágine
La vorágine
José Eustasio Rivera
PrólogoSUSANA ZANETTI
NotasADRIANA JUÁREZ
Rivera, José Eustasio
La vorágine / José Eustasio Rivera ; Editado por Susana Zanetti. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Corregidor, 2024Libro digital, EPUB - (La inteligencia americana)
Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-950-05-3400-0
1. Literatura Colombiana. 2. Novelas. 3. Literatura Regional. I. Zanetti, Susana, ed. II. Título.
CDD Co860
Diseño de tapa:
P.P.
Ilustración de tapa:
Sin título, óleo de Sherri Silverman
Todos los derechos reservados
© Ediciones Corregidor, 2024
Lima 575 1° piso (C1073AAK) Bs. As.
Web site: www.corregidor.com
e-mail: [email protected]
Este libro no puede ser reproducido total ni parcialmente en ninguna forma ni por ningún medio o procedimiento, sea reprográfico, fotocopia, microfilmación, mimeógrafo o cualquier otro sistema mecánico, fotoquímico, electrónico, informático, magnético, electroóptico, etc. Cualquier reproducción sin el permiso previo por escrito de la editorial viola derechos reservados, es ilegal y constituye un delito.
1.ª edición digital: septiembre de 2024
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto 451
PRÓLOGOporSUSANA ZANETTI
Introducción
Tengo en mi maleta una novela famosa, de un escritor suramericano, en que se precisan los nombres de animales, de árboles, refiriéndose leyendas indígenas, sucedidos antiguos, y todo lo necesario para dar un giro de veras a mi relato.
Alejo Carpentier, Los pasos perdidos
José Eustasio Rivera publicó solo una novela, La vorágine. A ella deberá su fama y a ella dedicará buena parte de su tiempo, luego de su publicación en 1924, como evidencian los trámites para lograr la traducción al inglés y el envío a su patria de la quinta revisión del texto para la nueva edición. Muy pocos días antes de su muerte, en 1928, cuando apenas tenía cuarenta años, concluye esta tarea en Nueva York mientras ponía en marcha la empresa editorial Andes, desde la cual proyectaba promover la producción hispanoamericana. (1)
Había nacido en Colombia en 1888. Como sus compañeros de la denominada generación del Centenario, Rivera proponía valerse de las concepciones estéticas modernistas para revitalizar la mirada sobre lo autóctono. A lo largo de tres años afianza su maestría en el registro lírico del paisaje colombiano, especialmente de los Llanos, apelando a la forma soneto. Compuso muchos, pero solo una pequeña parte (55) escoge para Tierras de promisión (1921), cuyo éxito corrobora la reiterada reproducción de los poemas en la prensa y la reedición del libro ese mismo año. Fundamentalmente descriptivos, los sonetos expresaban, mediante los ritmos y los procedimientos para enriquecer la percepción aprendidos en los modernistas –también sin dudas en los parnasianos–, el lazo entre el hombre y la naturaleza, apenas atravesados por sentimientos del poeta que pudieran quebrar la armonía entre ambos. (2)
Enseguida de alcanzar esta consagración se atrevió con ese otro género –su primera obra había sido una pieza para el teatro titulada Juan Gil–, la novela, cuya escritura ya había comenzado en 1922, cuando se interna por vez primera en la selva y en las caucherías del Putumayo como secretario de la comisión encargada de estudiar el trazado de los límites de la región, por entonces frontera confusa entre Colombia y Venezuela. Enriquecerá la novela ya iniciada el conocimiento directo de las crueles condiciones de trabajo y de vida de los caucheros de las cuencas del Orinoco y del Amazonas, las cuales movilizan también sus denuncias públicas en la prensa y como integrante de la comisión investigadora organizada en 1925. Ya había sumado al alegato su pieza maestra, la edición en 1924 de La vorágine. (3)
La recepción crítica bogotana insistió en rebajar el éxito de la novela, pues la juzgó más cercana al relato de viajes y sobre todo la vio como el fruto de un poeta incapaz de desprenderse de la sobrecarga de ritmos y de rimas. Al empezar su comentario ya lo señala Luis Eduardo Nieto Caballero: “Tiene un defecto este libro: demasiada cadencia. Se ve al poeta que está escribiendo prosa sin poder escapar a la obsesión tiránica del ritmo. Hay mucha consonante. Hay mucha asonante. … Es un endecasílabo soberbio o un desfalleciente alejandrino, escapado de la jaula de oro de Tierra de promisión”. Esta irrupción del verso en la narración, como asimismo la elección y la pertinencia del léxico respecto de la normativa general del español, pesó en las correcciones hechas por Rivera en las ediciones sucesivas hasta su muerte. (4)
La doble vertiente
“Cuente usted con que la novela tendrá más éxito que la historia”. “Mas el crimen perpetuo no está en las selvas sino en dos libros: en el Diario y en el Mayor”. (5) Vemos aquí enunciadas las dos líneas vertebradoras de La vorágine: la ficción novelesca, apoyada en buena medida en recursos proporcionados por la poesía, por una parte y, por otra, la denuncia objetiva, respaldada en el registro de la ominosa realidad de las caucherías. (6) Ambas forcejean en los modos de narrar de La vorágine: la confianza en el efecto y en la capacidad de difusión de la fábula en pugna –y en consonancia– con el escueto impacto de la “verdad del documento” circunscripta a los números de los libros de contabilidad. (7)
Podríamos pensar que el conflicto no termina de resolverse, incluso en manos del escritor experimentado encargado de ordenar las “memorias” del poeta Arturo Cova para su publicación, es decir, el también poeta José Eustasio Rivera, narrador-editor quien, cuando ya ha convertido el texto en novela, lo enmarca con un breve prólogo informativo sobre la obra (aunque no inocente como sucede con todo prólogo) y lo cierra con un epílogo sin firma, que reproduce el cable del Cónsul de Colombia, cuyo escueto y rotundo final, infinitamente repetido –“¡Los devoró la selva!”– diseña en realidad un final abierto. Prólogo y epílogo se entraman vigorosamente, pues este último no hace sino probar la certera advertencia del narrador-editor cuando expresa al “ministro” los riesgos que conlleva la edición en libro del manuscrito, advertencia que, por otra parte, abre el enigma que incita a la lectura.
Pensaríamos mal sin embargo, pues, por una parte, y pese a todo, la novela gana la partida –ella va en “… esta historia fútil y montaraz, sobre cuyos folios tiembla mi mano” (p. 332). La ha escrito Arturo Cova en seis semanas usando justamente un “libro de Caja”, “polvoriento”, abandonado como “adorno inútil”, similar a la aparente improductividad del ocio del artista, mientras desarrollaba su folletinesca actividad conspirativa en las barracas de su amante, la madona Zoraida Ayram, socia del Cayeno, poderoso amo de caucherías.
Presididas por la reflexión liminar (“Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la Violencia”, p. 43) que, ya desde el comienzo, permite palpar el efecto certero de algunas de las frases de La vorágine –explayando el muy evidente del título–, las peripecias se inician con la huida de Bogotá de Arturo Cova y su amante Alicia con el fin de evitar el matrimonio a que quiere obligarlos la ley.
“… con angustia jamás padecida quise huir del llano bravío, donde se respira un calor guerrero y la muerte cabalga a la grupa de los cuártagos. Aquel ambiente de pesadilla me enflaquecía el corazón y era preciso volver a las tierras civilizadas, al remanso de la molicie, el ensueño y la quietud” (p. 141), confiesa Arturo Cova, en este como en otros momentos, haciendo evidente que la huida y su contrario, la persecución, dirigen los desplazamientos de la novela, primero hacia la vida ruda y áspera de los Llanos, desarrollada en la primera parte, en la cual se deslizan tanto los paisajes y los temas que recuerdan los frecuentados por Tierras de promisión, como diversas tópicas cultivadas en la narrativa latinoamericana desde el XIX –la riña de gallos, la doma o la tormenta en el ámbito rural. (8) Compartirá Cova los primeros planos con dos figuras antagónicas, que ingresan en esta primera parte: con el dueño de la hacienda La Maporita, Fidel Franco, estrecha una amistad que se duplica en el vínculo entre su mujer Griselda y Alicia, por una parte, y por otra, con Barrera, encargado de enganchar en los Llanos trabajadores para las caucherías.
La desconfianza, los celos y la violencia envuelven las acciones de Cova, en cierta medida también las del mismo Franco, y serán el acicate irrefrenable del ingreso a la selva. Pero al mismo tiempo estos personajes revelan sentimientos y conductas no demasiado ajenas a las que imperan en esos Llanos donde la ley, si existe, es para burlarla y donde la muerte acecha a cada paso: las distancias que pretende sostener la narración entre el hombre civilizado –siempre un forastero– y el bárbaro, naufragan ante los hechos contados. Griselda y Alicia se internan en la selva con Barreda, y solo hacia el final de la novela nos enteramos un poco a regañadientes de las motivaciones de esta huida así como de los sufrimientos vividos. El primer plano está destinado rotundamente a Cova y sus compañeros en la selva, los cuales avanzan movidos sobre todo por la venganza, el rencor o el engaño.
Los desafíos del poeta
“Peripecias extravagantes, detalles pueriles, páginas truculentas forman la red precaria de mi narración, y la voy exponiendo con pesadumbre, al ver que mi vida no conquistó lo trascendental y en ella todo resulta insignificante y perecedero.” (p. 302) Así, entre juicios pretendidamente sinceros y disculpas, aprovecha Arturo Cova la puesta en escena de la escritura de sus “memorias” para aludir otra vez a sus desilusiones y sus malogrados triunfos de poeta: un modo de recordarnos que estamos también ante una novela de artista, y de un artista al cual no lo asusta el desafío de encarar la denuncia de malversaciones y crímenes ni la representación de un espacio novelesco casi inédito, si bien pocos modelos puedan ayudarlo y solo cuenta con recursos literarios sentidos como insuficientes y hasta inservibles, a pesar de que en ellos había descansado su antiguo éxito.
Este tema se vincula con la doble vertiente, aludida al inicio de este apartado, que despliega una de las preocupaciones insistentes de la crítica. Me refiero al fracaso del engarce entre historia y poesía o, dicho de otro modo, a la dificultad de unir sin fisuras política y novela: “Rivera no ha podido realizar una síntesis convincente de exposición estilística y temática en La vorágine –afirma Roberto Simón Crespi– a consecuencia de sus esfuerzos frustrados de separar la poesía … de la historia … Esta frustración deriva principalmente del hecho de que … Rivera, tanto el poeta como el político, había sido entrenado en los mismos establecimientos creados del humanismo intelectual. Aunque Rivera intentaba por tanto un esfuerzo doble, su desarrollo político ya había sido condicionado y definido por un temperamento romántico. La política de La vorágine es, por consiguiente, la visión mundial romántica, y el esfuerzo de dividir territorio en La vorágine, por lo tanto, se sabotea.” (9)
Desde distintas perspectivas podemos abordar la relevancia del rol de la poesía y del poeta en la novela. Por un lado, a pesar de la distancia irónica con que Rivera diseña al protagonista, no consigue ahuyentar las sospechas de la relación autobiográfica, pues aunque lo secunda un amplio espectro de otras voces, de muy diversa condición y que por largas secuencias se hacen cargo del relato, ha escogido a un poeta como narrador privilegiado, él cede la palabra y controla de qué modo ingresan esas otras historias a la propia. También Rivera se valió ambiguamente de ese lazo, cuando reprodujo en la primera edición, para corroborar el carácter documental de la novela, una foto suya como retrato de Arturo Cova, que retira de la ediciones siguientes. (10)
Por otro, expresamente se nos aclara (“respeté el estilo y hasta las incorrecciones”) que las “memorias” convertidas en novela nos llegan prácticamente en su redacción primera. Es decir, que ellas son la prueba de que Arturo Cova ha alcanzado su tenebroso cometido, aunque éste haya afirmado en el fragmento de la carta que abre la novela, suerte de confesión póstuma, que solo deja “ruido y desolación”, y la promesa incumplida a “los que un tiempo creyeron que mi inteligencia irradiaría extraordinariamente” (p. 41). Llama aquí por cierto la atención del lector acerca de no restar importancia al hecho de que está arriesgando un prestigio del que alardea varias veces: cuando pone de relieve la consideración –en realidad la adulación, por momentos con algo de sorna– recibida en los Llanos por ser poeta o el reconocimiento de la función nacional de su poesía (“porque es privilegio de los poetas encadenar al corazón de la patria los hijos dispersos y crearle súbditos en tierras extrañas”, p. 76); pareciera también que aún confía en tales cualidades al imaginarse contando a los amigos sus aventuras y leyéndoles sus “últimos versos” (p. 86). (11)
Evidentemente la insistencia en las dotes que atribuye a su condición de poeta justifica –motiva, vuelve verosímil– el recurso a actitudes y concepciones estéticas, o bien a procedimientos poéticos, cuya insuficiencia proclama sin renunciar a algunos que lo han auxiliado en la narración: Ensueños y fantasías idealizadas románticas distraen y muchas veces soslayan los sufrimientos, las torturas o la impotencia ante esa vida de la selva, desconocida para el hombre de ciudad que es Arturo Cova, en tanto los presentimientos lo auxilian en el trabajo con la anticipación, que suele cargarse de fuerte dramatismo. (12) Guía la representación de episodios o las descripciones la intensificación del efecto, valido de espejismos o alucinaciones febriles, caras a los decadentes. Sylvia Molloy, en una de las más interesantes relecturas de La vorágine, analiza las significaciones que la configuración de Arturo Cova como un “dandy trasnochado” –parodia de la pose estetizante del decadente–, atenta especialmente a las implicaciones del “extravío” del poeta al adentrarse, y encarar, el nuevo espacio de la selva. Con razón afirma Molloy, y trata desde perspectivas distintas a las que aquí consideramos, que el conflicto artístico es el valor artístico de la novela. (13)
Las percepciones, tanto como los actos y las reflexiones sobre su subjetividad provocan el recelo, despiertan continuamente la sospecha: Cova solo da una versión, parcial, fragmentaria (“¡Cuánta página en blanco, cuánta cosa que no se dijo!”, p. 343), de recién llegado al mundo representado en la novela, un recién llegado que no oculta su desprecio y sus ambiciones –es evidente su admiración de los poderosos–, creyéndose dueño de una superioridad proveniente de su sexo, su raza y su procedencia, constantemente puesta de relieve y sustentada además por la convicción de que los valores descansan en los forasteros. (14)
Exaltado y jactancioso, infiel (con las mujeres, con los amigos…), se vuelve poco confiable por la historia narrada y por la manera de narrarla. (15) Hace añicos al testigo y al informante creíble del realismo y del naturalismo al mismo tiempo que estereotipa las refinadas descripciones modernistas en muchos momentos, o ridiculiza el sentimentalismo romántico, el cual, sin embargo, es más que apto para asegurarle la atracción de un público lo más amplio y diverso posible, y lograr así el éxito de mercado que mucho interesaba a Rivera, como indican algunos de los datos apuntados al inicio de esta introducción, entre varios otros. (16)
Podríamos interpretar entonces la relación entre poesía y poeta (o artista) dentro de las contradictorias elecciones de distancia de Rivera con el narrador-protagonista de La vorágine. Pero también la podríamos entender como parte de sus estrategias de novelista, dispuesto a horadar las estéticas al uso y desordenar los modelos mientras se sirve de ellos.
Veámoslo de esta manera. Si por una parte nos encontramos con la admonición del artista que abjura del modernismo (17) y al mismo tiempo no atina a desprenderse de metáforas, imágenes, etc., propias de esa estética, ocurre, por otra parte, que ella permite también ahondar las distancias entre el espacio representado y el sujeto que busca describirlo. En éste, tanto esa sensibilidad finisecular como los resabios romántico-sentimentales, interiorizan lo percibido posibilitando la proliferación significativa de la selva, dando cuenta de su espesura –de su espesor. Y aquí La vorágine se proyecta más allá de los estrechos límites de lo regional. Observa atinadamente William E. Bull: “Probablemente ningún autor del nivel y las cualidades de Rivera ha presentado un estudio tan exhaustivo de la naturaleza a través de los ojos y las emociones de personajes tan incapaces de describirla con objetividad”. (18)
Estos rasgos se aprecian claramente en el ingreso a la selva mediante un relato que se vuelve himno o plegaria, discurso propio de un poeta, apoyado además en metáforas que introducen una compleja red de definiciones contradictorias por sus alcances simbólicos (esposa, cárcel, catedral, etc.). Marcadas por la desmesura se suceden las obsesivas imágenes, que pronto se volverán famosas, creadoras de atmósferas que se refractan en los sentimientos o en la movilización de mitos ancestrales, visibles en este ejemplo: “…pasa la visión de un abismo antropófago, la selva misma, abierta ante el alma como una boca que se engulle los hombres a quienes el hambre y el desaliento le van colocando entre las mandíbulas”. (p. 263)
La última cita nos dice que la empresa entraña también enfrentar el relato del horror, el oscuro légamo del mal, que tanto Arturo Cova como los demás narradores y el narrador último, el ficticio José Eustasio Rivera, confunden con la figura devoradora y devorada de la selva, la cual, aparentemente dominada, somete con mayor ímpetu, como si exacerbara la devolución de la voracidad humana que contempla. (19)
Esta representación de la selva es una constante, pues la novela esquiva la observación meramente denotativa, el detenerse en el detalle de la masa vegetal, para escoger en cambio las impresiones y los efectos de ella en la actividad y en los movimientos exteriores tanto como en las subjetividades de quienes allí viven. Pocas veces, como en este caso, accedemos a una descripción medianamente objetiva de la selva: “Por primera vez, en todo su horror, se ensanchó ante mí la selva inhumana. Árboles deformes sufren el cautiverio de las enredaderas advenedizas, que a grandes trechos los ayuntan con las palmeras y se descuelgan en curva elástica, semejantes a redes extendidas, que a fuerza de almacenar en años enteros hojarascas, chamizas, frutas, se desfondan como un saco de podredumbre, vaciando en la yerba reptiles ciegos, salamandras mohosas, arañas peludas. Por doquiera el bejuco de matapalo –rastrero pulpo de las florestas– pega sus tentáculos a los troncos, acogotándolos y retorciéndolos, para injertárselos y trasfundírselos en metempsicosis dolorosas.” (p. 251)
Desde aquí podemos considerar a La vorágine, sin someterla a la clasificación de “novela de la tierra”, como un paso adelante hacia la constitución de la nueva novela latinoamericana por el modo de internarse en problemas específicos, literarios. Atraída también por el poder avasallador de la naturaleza americana y por el deber de dar cuenta de las dolorosas condiciones sociales existentes en el ámbito escogido, como ocurre en la narrativa de Rómulo Gallegos o en Raza de bronce de Alcides Arguedas, clásicos ejemplos de tales novelas, La vorágine se aleja de ellas en los titubeos, en las inseguridades frente a las retóricas del relato de que dispone cuando busca sortear la provincianización o la representación esquemática del criollismo sin poder librarse del riesgo de exasperar las concepciones y los procedimientos modernistas. (20) Ha dejado su huella en la narrativa posterior, como fácilmente se advierte en las novelas de Rómulo Gallegos –sea Doña Bárbara o Canaima– o en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, fuente aludida en esta última y utilizada como epígrafe de mi introducción. Es un hito además en las resemantizaciones del ideologema de la violencia, de enorme importancia en la narrativa y en la historia colombiana y latinoamericana.
Modulaciones de los desplazamientos
Los “presentimientos” (21) enuncian el cumplimiento de un destino atravesado por la aventura, pero una aventura ciega porque aparece condenado fatalmente a ella. Desde otro ángulo, el destino de los personajes está signado por el desorden, la ausencia de la ley o la connivencia del Estado con el delito. Se deambula por los márgenes, por un espacio aparentemente no reglado, estigmatizado y mitificado, que se configura ideológicamente e imaginariamente como espacio “vacío”, llano o selva “virgen”, pero siempre definido como “desierto”. La novela lo enfoca atenta a las posibilidades de desplazamiento insistiendo en el deslizarse por la selva a través de las corrientes de agua, emblematizadas en un río como “un camino que se moviera hacia el vórtice de la nada” (p. 153). En este campo simbólico le hacen coro las ciénagas, la sangre, el látex… La humedad es su esencia e instituye el contradictorio y constante movimiento de creación y destrucción que, en otros niveles significativos, se desordena nuevamente en la vorágine.
Perdida la “sensación de infinito” (p. 50) vivida en los Llanos, Arturo Cova acusa a la selva de haberle robado “el ensueño del horizonte” (p. 149), un modo de expresar también la impotencia de convertirla en paisaje, es decir, en inculcarle la devoción por perfilar primeros planos y trasfondos, volverla dócil a las normas con las cuales el hombre domestica a la naturaleza al tiempo que se asegura una tranquila intimidad con ella. (22) Insumisa, rebelde, la selva se muestra ocultándose, confundiendo los lugares y los senderos, y quizás sobre todo confundiéndose con el que la contempla hasta parecer imagen de su subjetividad, en esa otra vorágine simbólica, que el texto hace surgir de la fiebre y la alucinación. En la selva impera la penumbra, la oscuridad, marcada por la elección continua del atardecer o la noche, y la ausencia del sol o de una luminosidad que apenas se alcanza con la vista en alto.
También domina el silencio. Pero su impronta es eminentemente simbólica porque el espacio se llena con las numerosas voces humanas representadas y la proliferación de peripecias que ellas acoplan a las ya abundantes experiencias directas de Arturo Cova. Se insiste en presentar el silencio como si solamente lo interrumpieran los murmullos o los gritos de los habitantes por antonomasia de esta selva de la novela, pues en ella son los insectos o los peces carnívoros quienes generan una atmósfera que multiplica peligros incontrolables –las tambochas, las pirañas–, amenazantes para malvados y víctimas. En tanto que a los hombres que han sido sus dueños, los indios, se los despoja hasta de sus voces.
El territorio común, compartido, según los relatos maestros de la integración nacional, se hiende en la marginación y en las exclusiones, no solo ante el desamparo de la ley, tan visible en los Llanos y en la selva, sino ante la aceptación misma de la humanidad del otro. Es el caso de los guahibos y los maipureños representados. (23) Sin dudas se refieren los maltratos, la esclavitud y las masacres que han soportado, pero también se consigna casi como obligación, como servicio natural al “hombre civilizado”, el que brindan a Arturo Cova y a su grupo –alimento, techo y transporte–, en consonancia con la falta de reconocimiento de que son poseedores de una cultura: a Arturo Cova parece no importarle el contradecir su afirmación de que “no tienen dioses, ni héroes, ni patria, ni pretérito, ni futuro” (p. 164) cuando trata de obtener información sobre sus tradiciones y leyendas, una de las cuales, la historia de la indiecita Mapiripana, utiliza para expandir significativos sentidos de la novela. Uno de ellos compromete el mundo de lo femenino al involucrar a personajes que, pese a las evidentes diferencias de sus acciones y de sus subjetividades, siempre están determinados por la fatalidad que las empuja a destruir –las mujeres “pierden” a Luciano, a Ramiro Estevánez, a Fidel Franco y a Arturo Cova, etc. Esta misoginia anuda férreamente a los personajes femeninos y se proyecta simbólicamente en la selva, posesiva y poderosa. Imagen persecutoria que descalabra la decisión de dirigir el propio derrotero, la selva, como la mujer, empuja a la demencia y al crimen –especialmente en el personaje de Zoraida, definida como personificación de la selva, como “loba insaciable”.
El tiempo del relato pasa a depender en La vorágine de su imbricación con el desplazamiento en el espacio y en un repertorio de voces narrativas dispuestas a contar las peripecias propias y las ajenas. Tal desplazamiento proyecta el tiempo lineal de la historia contada, es decir, los siete meses de la gestación del hijo de Alicia y Arturo Cova, a casi 20 años, en una expansión que posibilita el ingreso de zonas caucheras cada vez más extensas. Esta doble proyección cobra un marcado tinte nacional en cuanto denuncia de la incuria del Estado frente al control de las fronteras acordadas y a la demarcación de las pendientes. (24)
La severidad con que se encara el problema aumenta a medida que avanza la novela, no solamente por las expresiones de los personajes sino porque la idea de patria se alimenta cada vez más de los afectos, solidaridades y continuidades propias de ideales colocados en la familia. Con la llegada del hijo se colman las fantasías del hogar en Arturo Cova quien, por otra parte, dirá “Ya libré a mi patria del hijo infame” (p. 341), después de matar al enganchador Narciso Barrera. Pero sin cesar se presenta el desarraigo y la frustración de la descendencia, tanto en la infructuosa búsqueda de sus hijos en Clemente Silva, como la muerte del hijo de Cova en el final de la novela.
Desde otra perspectiva, las continuas situaciones de sentirse perdidos y los sentimientos de encierro –“la cárcel verde”– que singularizan los desplazamientos refuerzan el reclamo patriótico de mapas confiables: “De juro que si bajan hasta Manaos, nuestro Cónsul, al leer mi carta, replicará que su valimiento y jurisdicción no alcanzan estas latitudes, o lo que es lo mismo, que no es colombiano sino para contados sitios del país. Tal vez, al escuchar la relación de don Clemente, extienda sobre la mesa aquel mapa costoso, aparatoso, mentiroso y deficientísimo que trazó la Oficina de Longitudes de Bogotá, y le responda tras de prolija indagación: ‘¡Aquí no figuran ríos de esos nombres! Quizás pertenezcan a Venezuela. Diríjase usted a Ciudad Bolívar.’ Y, muy campante, seguirá atrincherado en su estupidez, porque a esta pobre patria no la conocen sus propios hijos, ni siquiera sus geógrafos.” (p. 319 y ss.)
En estas cuestiones importa sobre todo cómo la novela compromete al Estado y sus instituciones, no solo en la historia contada sino en el modo en que la articulación narrativa pone en escena las obligaciones de la dirigencia política. Presentada como relato enmarcado, es un Cónsul (la mayúscula es de La vorágine) quien quiere dar a publicidad las “memorias” de Cova y para conseguirlo se convierte en aliado de José Eustasio Rivera, el ficticio narrador-editor. Así pueden interpretarse el rol otorgado al cónsul y el que se da el mismo Rivera, pues si bien los lectores colombianos podían pensar que ha sido elegido por el funcionario en razón del renombre de los sonetos de Tierra de promisión (1921), sabemos también que ellos podían estar enterados de que al mérito literario se sumaba la entrega de Rivera a la defensa de los intereses del país. La novela escenifica los falsos discursos patriotas, también los auténticos (“Los colonos colombianos ¿no están vendiendo a esta empresa sus fundaciones, forzados por la falta de garantías?”, p. 232 (25)), que incluyen en primer lugar a La vorágine, la cual no vacila en apelar a los lectores y a sus “deberes” ciudadanos. (26)
Figuras del desplazamiento
La correlación esencial de tiempo y espacio, señalada y en parte analizada más arriba, se eslabona según algunos de los temas diseñados por Mijail Bajtín en Estética y teoría de la novela(27). La figura del umbral, caracterizada por el gran crítico ruso por el valor emocional intenso, propio del viraje decisivo en una vida, es raigal en La vorágine: se “atraviesa el umbral” como consecuencia de la decisión de huir, motivación que sin cesar dirige el desplazamiento.
El pavoroso incendio provocado por Fidel Franco es aquí el umbral por antonomasia, esto es, la entrada a la selva, en persecución de las amantes fugitivas (Alicia, la Niña Griselda), pero en verdad se trata de una desmesurada respuesta al ímpetu destructor del fuego, que materializa los sentimientos de pérdida absoluta de Cova, si atendemos a la secuencia que cierra la primera parte: “…ese océano purpúreo que me arrojaba contra la selva aislándome del mundo que conocí, por el incendio que extendía su ceniza sobre mis pasos! ¿Qué restaba de mis esfuerzos, de mi ideal y de mi ambición? ¿Qué había logrado mi perseverancia contra la suerte?” (p. 148). La resolución de Fidel Franco refuerza esta significación, pues en la escueta biografía que ha hecho cuando conoce a Cova, dice: “Desde entonces vine con Griselda a calentar este rancho, que no dejaré por nada en la vida –y recalcó–: ¡Por nada en la vida!” (p. 70)
Este umbral desquicia toda idea de itinerario, ya endeble hasta aquí. En esta novela no se avanza, se huye y, si se avanza, es porque se busca huir: este diagrama de desplazamiento contamina a la mayoría de los personajes que ingresan al relato después de este umbral. La opacidad de la selva descripta en la novela dramatiza las búsquedas de salidas: atravesadas por el vértigo, su sino es perderse, ese es su universo simbólico y el emblema escogido para significarlo es la vorágine. Se “cae” en ella: “y por este proceso –¡Oh, selva!– hemos pasado todos los que caemos en tu vorágine!” (p. 255) El miedo a no hallar salidas recorre la historia narrada y la posibilidad de narrar –con modelos obsoletos, en cuadernos sucios, a solas y a escondidas.
La relevancia que la figura del encuentro tiene en el relato de viaje es imposible de soslayar en cuanto la focalizamos como proveedora de guías. Deliberadamente la novela marcha sujeta siempre a la necesidad del guía –Helí Mesa, Don Rafo, el Pipa, Clemente Silva… Ellos provienen de encuentros fortuitos, pronto se convierten en indicadores del rumbo a seguir y, en muchos casos, y no es menos importante, suelen convertirse también en esas voces narrativas que orientan el relato y lo amplifican histórica y geográficamente. Sin embargo, a pesar de la dirección que estos guías ejercen sobre la narración, es fácil advertir cuánto deben someterse al narrador principal, el cual, desorientado, afiebrado, confuso, no cede a sus propósitos y es quien decide cuándo resume, acota o deja decir al otro.
El ejemplo por antonomasia es Clemente Silva. Por momentos su identidad parece sobreimprimirse a la de Arturo Cova: el culto al hijo, por cierto, pero sobre todo el lirismo del himno a la selva de éste y del lamento del cauchero, de aquél con que se abren la segunda y tercera parte de la novela; en este mismo plano discursivo vale la pena destacar la exhibición de la capacidad de Silva frente a la de Cova para introducir a otros narradores (Balbino Jácome), para asumir la denuncia (“¡Colombia necesita de mis secretos!”, p. 236) y apelar a la escritura (deja mensajes al hijo en la corteza de los árboles) (28). Podríamos decir que todo ello es índice de una autoridad ganada con sus aportes a la narración, tanto en el desarrollo de la fábula como en el enriquecimiento de la heterogeneidad representada –peruanos, venezolanos y brasileños, antillanos y diversas etnias indígenas, o bien el mundo empresario (el Cayeno, Zoraida Ayram) o víctimas individualizadas, entre ellas, el geógrafo francés Eugenio Robuchon (29). La crítica ha revisado además la compleja red de significaciones analizables en el vínculo entre ambos personajes, la rivalidad de Arturo Cova con Silva por ejemplo, atendiendo a implicaciones edípicas.
No es menos notable el cambio en la escritura luego del alejamiento de Clemente Silva, en el último tramo de la huida frustrada, en que Cova y sus compañeros (Alicia y su hijo recién nacido) terminan perdidos en la selva. “Hoy escribo estas páginas en el Río Negro”. (p. 327). De la doble información encerrada en esta simple frase importa la transformación de la memoria en diario, sobre todo en cuanto signo de la imposición de lo inmediato que, a pesar de abrirse por unos momentos al futuro (“Hoy llegaremos a Yaguanarí…”, “¡Vamos a llegar!”, y el esperanzado “¡Vivirá!”, referido al hijo, pp. 340 y 342), aumenta la presión de lo contingente que debilita las perspectivas para encaminar buenamente el rumbo. Es esta la antesala del extravío definitivo, cuyo presagio expresa al borde del final la carta al Cónsul (“¡Tengo el presentimiento de que mi senda toca a su fin, y, cual sordo zumbido de ramajes en la tormenta, percibo la amenaza de la vorágine!”), pero también del encuentro con el manuscrito, que ha conseguido sortear, aunque precariamente, el desafío de penetrar en la selva con pobres herramientas, y aun así, convertirse en novela.
1- No ha quedado otra documentación, salvo el testimonio de algunos amigos, acerca de la novela Mancha de aceite, que proyectaba sobre la explotación petrolífera colombiana.
2- Transcribo el soneto de la segunda sección, n. 9, para mostrar lo dicho: “Cantadora sencilla de una gran pesadumbre, / entre ocultos follajes, la paloma torcaz / acongoja las selvas con su blanda quejumbre, / picoteando arrayanas y pepitas de agraz. / Arruúuu… canta viendo la primera vislumbre; y después, por la tarde, el reflejo fugaz, / en la copa del guáimaro que domina la cumbre / ve llenarse las lomas de silencio y de paz. / Entreabiertas las alas que la luz tornasola, / se entristece, la pobre, de encontrarse tan sola; / y esponjando el plumaje como leve capuz, / al impulso materno de sus tiernas entrañas, / amorosa se pone a arrullar las montañas…/ y se duermen los montes… Y se apaga la luz.” Las citas de los sonetos proceden todas de José E. Rivera, Obra literaria. Edición crítica de Luis Carlos Herrera, Neiva, Fondo de Autores Huilenses, 1988.
3- Las denuncias de Rivera se sumaron a varias otras producidas en América Latina y en Europa. Sobre todo en Inglaterra, desde 1909, se alzaron voces indignadas por las atrocidades cometidas por la Casa Arana (fundada en 1903, y convertida cuatro años más tarde en The Peruvian Amazon Company), la cual tenía a dicha nación como principal compradora. La necesidad de contar con el caucho durante la Primera Guerra Mundial acalló la protesta de los liberales ingleses.
4- En 1924 aparecieron las críticas de Luis Eduardo Nieto Caballero, Guillermo Manrique Terán y Eduardo Castillo. Las dos de Luis Trigueros, aparecidas en noviembre de 1926, dieron pie a las respuestas inmediatas de Rivera. Antonio Gómez Restrepo, a quien dedica la novela en la primera edición, publica un comentario muy favorable en 1925. Tomo la cita del juicio de Nieto Caballero de Monserrat Ordóñez, comp., La vorágine: textos críticos, Bogotá, Alianza Editorial Colombiana, 1987, p. 29. El conflicto entre el empleo de voces regionales y el léxico culto, proveniente de la normativa general del español, que por lo común escogió el modernismo, especialmente para la poesía, se evidencia en la singularización insegura y errática de los términos utilizados, no siempre de uso local o restringidos a lo regional, a través de entrecomillado o bastardillas, que Rivera corrige y cambia de una edición a otra.
5- Las citas corresponden a las páginas 205 y 231 respectivamente.
6- El mismo Rivera pondrá de manifiesto este objetivo, dejando entrever además los intereses que movilizaban sus denuncias, en el encendido reproche a su amigo y crítico Luis Trigueros en “La vorágine y sus críticos” aparecido en El Tiempo de Bogotá del 25 de noviembre de 1926: “Mas lo que no puedo perdonarte nunca es el silencio que guardas con relación a la trascendencia sociológica de La vorágine, que es el mejor aspecto de la obra, según lo declara el doctor Gil Fortoul. ¿Cómo no darte cuenta del fin patriótico y humanitario que la tonifica y no hacer coro a mi grito a favor de tantas gentes esclavizadas en su propia patria? ¿Cómo no mover la acción oficial para romperles sus cadenas? Dios sabe que al componer mi libro no obedecía a otro móvil que al de buscar la redención de esos infelices que tienen la selva por cárcel. Sin embargo, lejos de conseguirlo, les agravé la situación, pues tan solo he logrado hacer mitológicos sus padecimientos y novelescas las torturas que los aniquilan. ‘Cosas de La vorágine’, dicen los magnates cuando se trata de la vida horrible de nuestros caucheros y colonos en la hoya amazónica. Y nadie me cree, cuanque poseo y exhibo documentos que comprueban la más inicua bestialidad humana y la más injusta indiferencia nacional. Tú, que fuiste Cónsul en Manaos cuando los crímenes de la selva llegaron a su apogeo, ¿por qué callas hoy como ayer, en vez de comentar mi denuncia destacándola nítidamente a la faz del país, te ocupas solo en minucias y trivialidades?” En Monserrat Ordoñez, comp., La vorágine: textos críticos, ed. cit., pp. 69-70.
7- Conviene recordar que el carácter de documento de denuncia que aparece privilegiado por Rivera en el artículo suyo recién citado, confiado en el éxito conseguido, confirma la acertada elección del género novela, cuya “verdad” continúa la del periodista peruano Benjamín Saldaña Rocca en Iquitos (mencionada en La vorágine), entre otras, sobre la inicua explotación de los trabajadores y de los siringales de las selvas del Amazonas y del Orinoco, tanto por Julio César Arana como por Tomás Funes (sus matanzas de San Fernando en 1913 se cuentan en la novela). Véase para mayor información la exhaustiva biografía de Eduardo Neale-Silva, Vida de José Eustasio Rivera, México, Fondo de Cultura Económica, 1960.
8- Oscar Gerardo Ramos considera que Tierras de promisión no introduce realmente la descripción de la selva, incluido el famoso soneto de la segunda parte, “La selva de anchas cúpulas”, pues en él se refiere “más bien el límite de la selva con el llano”. Ramos, Oscar Gerardo, “Clemente Silva, héroe de La vorágine” en Ordóñez, Monserrat, comp., La vorágine: textos críticos, ed. cit., p. 366. Es interesante al respecto cómo se asemeja la descripción de la resistencia de la palmera ante el huracán en la novela y en el poema. La siguiente larga cita servirá al lector para mejor percibir las tensiones entre discurso poético y narración que atraviesa la escritura de La vorágine. Dice en el soneto: “La selva de anchas cúpulas, al sinfónico giro / de los vientos, preludia sus grandiosos maitines; / y al gemir de dos ramas como finos violines / lanza la móvil fronda su profundo suspiro. / Mansas voces se arrullan en oculto retiro; / los cañales conciertan moribundos flautines, / y al mecerse del cámbulo florecido en carmines / entra por las marañas una luz de zafiro. / Curvada en el espasmo musical, la palmera / vibra sus abanicos en el aura ligera; / mas de pronto un gran trémolo de orquestados concentros / rompe las vainilleras!… y con grave arrogancia, / el follaje embriagado con su propia fragancia, como un león, revuelve la melena en los vientos.” Y en La vorágine: “Oscurecióse el ámbito que nos separaba de las palmeras y solo veíamos una, de grueso tallo y luengas alas, que se erguía como la bandera del viento y zumbaba al chispear cual una yesca bajo el relámpago que la encendía; y era bello y aterrador el espectáculo de aquella palmera heroica, que agitaba alrededor del hendido tronco las fibras del penacho flamante y moría en su sitio, sin humillarse ni enmudecer.”
9- “La vorágine: cincuenta años después” en Monserrat Ordóñez, comp., La vorágine: textos críticos, ed. cit., p. 418.
10- Eduardo Castillo comenta el tema en su crítica aparecida en Cromos, Bogotá, del 13 de diciembre de 1924: “La vorágine es una obra visiblemente autobiográfica. Rivera se encargó de divulgarlo, con ingenua complacencia, al colocar en una de las primeras páginas del libro, como retrato del protagonista, su propia y verdadera efigie. Pero aunque no lo hubiese revelado, siempre habría sido fácil adivinarlo en la delectación con que nos pinta a su héroe y nos narra sus hazañas.” En Monserrat Ordoñez, comp., La vorágine: textos críticos, ed. cit., p. 42. Las fotografías incluidas en la primera edición tienen estos epígrafes: “Arturo Cova en las barrancas del Guaracú, tomada por la Madona Zoraida Ayram”, “Un cauchero” y “El cauchero Clemente Silva”.
11- Al mismo tiempo no deja indicar con ironía la impotencia del poeta ante el mundo bravío de los Llanos (también de la selva), expresada de modo tajante por Zubieta, el dueño de Hato Grande: “-Es un honor que no merecemos –afirmó Barrera–. El señor Cova es una de las glorias de nuestro país. —¿Y gloria, por qué? –interrogó el viejo–. ¿Sabe montá? ¿Sabe enlazá? ¿Sabe toreá?” (p. 103).
12- Entre otros críticos, Jean Franco analiza la importancia que las lecturas de los románticos tuvieron en la novela, en “Imagen y experiencia en La vorágine”, incluido en la compilación citada de Monserrat Ordóñez.
13- Molloy, Sylvia, “Contagio narrativo y gesticulación retórica en La vorágine” en la compilación citada en la nota anterior.
14- “Las facciones proporcionadas, el acento y el modo de dar la mano advertían que era hombre de buen origen, no salido de las pampas sino venido a ellas” (p. 70). Así cierra Cova el retrato de Fidel Franco.
15- Diversos críticos han analizado a este narrador poco creíble. Son muy buen ejemplo los trabajos de Luis B. Eyzaguirre, “Arturo Cova, héroe patológico”; Malva E. Filer, “La vorágine: Agonía y desaparición del héroe” y Randolph D. Pope, “La vorágine: Autobiografía de un intelectual” en Monserrat Ordóñez, comp., La vorágine: textos críticos, ed. citada.
16- Al respecto conviene recordar que uno de los factores que pesaba en el acceso a la lectura era la tasa de analfabetismo. En Colombia comprometía al 70% de la población mayor de siete años hacia 1912; desciende a cerca del 47% en 1938.
17- “¿Cuál es aquí la poesía de los retiros, dónde están las mariposas que parecen traslúcidas, los pájaros mágicos, el arroyo cantor? ¡Pobre fantasía de los poetas que solo conocen las soledades domesticadas! ¡Nada de ruiseñores enamorados, nada de jardín versallesco, nada de panoramas sentimentales” (p. 252). Y también: “¿Para qué las ciudades? Quizás mi fuente de poesía estaba en el secreto de los bosques intactos, en la caricia de las auras, en el idioma desconocido de las cosas; en cantar lo que dice al peñón la onda que se despide, el arrebol a la ciénaga, la estrella a las inmensidades que guardan el silencio de Dios.” (pp. 124-125)
18- En “Naturaleza y antropomorfismo en La vorágine”, artículo incluido en la compilación citada de Monserrat Ordóñez, p. 319.
19- Seymour Menton y Leónidas Morales analizan estas significaciones dentro de la tradición del descenso al infierno, según La divina comedia, La eneida y La ilíaday La odisea. Véanse del primero “La vorágine: el triángulo y el círculo” de su libro La novela colombiana: planetas y satélites, Bogotá, Plaza y Janés, 1978; y del segundo, “La vorágine: un viaje al país de los muertos” en la compilación de Monserrata Ordóñez citada.
20- Las relecturas críticas han trabajado también en este sentido, como puede verse en muchos de los trabajos reunidos en Monserrat Ordóñez, comp., La vorágine: textos críticos, ed. cit. Esta especialista apunta además en la introducción a su edición de La vorágine: “Como pocas obras, La vorágine se presta a estudios interdisciplinarios, a reflexiones sobre cultura e historia, a estudios sobre la fragmentación, la incoherencia, el engaño y el sujeto descentrado, a las nuevas lecturas de contradicciones, ambivalencias y ambigüedades, dentro de una perspectiva de valoración de la historia y de los relatos envolventes, y dentro de una perspectiva de la lectura como proceso de construcción de la obra.” Madrid, Cátedra, 3 ed., 1998, p. 20.
21- Los ejemplos son muchos. A poco de iniciada la huida con Alicia Arturo Cova confiesa: “El día que don Rafo se separó de nosotros sentí vago pesar, augurio de males próximos, certidumbre de ausencia eterna.” (p. 92). Y más adelante: “…un fatum implacable nos expatriaba.” (p. 152).
22- Me detengo en la selva porque los Llanos no presentan tales dificultades en la descripción, descripción que, por otra parte, estaba ya modelizada por la tradición literaria.
23- Se define a la tribu guahiba como “semidomada” (p. 152), hablante de una lengua calificada de “jerigonza” (p. 154) o se recurre a comparaciones con animales para describir al indígena - “gorilas momificadas” son unas mujeres viejas (p. 159).
24- Recordemos el empeño de José Eustasio Rivera en hacer oír sus denuncias sobre estas cuestiones en la legislatura o en la prensa a su regreso de la Amazonia en 1923. El tema de las fronteras nacionales se había hecho presente para el tratado de límites con Perú en 1922 y, en términos generales, los colombianos eran especialmente sensibles al tema desde la pérdida de parte de su territorio en 1903 con la separación de Panamá.
25- Colonos colombianos eran los propietarios de las caucherías del Putumayo hasta que Julio C. Arana inicia a fines del siglo XIX una verdadera etapa de terror para monopolizar la explotación en la zona, mediante la apropiación de las tierras y la despiadada explotación humana, especialmente del indígena, prácticamente esclavizado.
26- Las conductas de los funcionarios del Estado ingresan además con la ineficacia de los visitadores o con la connivencia que muestra el relato de Clemente Silva (pp. 236 y ss.)
27- Véase especialmente el capítulo titulado “Formas del tiempo y del cronotopo”.
28- Balbino Jácome destaca las siguientes cualidades de Clemente Silva cuando lo recomienda a Zoraida Ayram: “…es el rumbero llamado El Brújulo, a quien le recomiendo como letrado, ducho en números…” (233)
29- Eugenio Robuchon, contratado en 1904 por la Casa Arana, desapareció en 1906.
Bibliografía
Gutiérrez Girardot, Rafael. “La vorágine de José Eustasio Rivera. Su significación para las letras de lengua española del presente siglo”, en Cuestiones, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.
Magnarelli, Sharon. “La mujer y la naturaleza en La vorágine: a imagen y semejanza del hombre” en Sosnowsky, Saúl, comp., Lectura crítica de la literatura latinoamericana, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1996, vol. 2.
Montserrat Ordóñez, comp., La vorágine: Textos críticos, Bogotá, Alianza Editorial, 1987.
Neale-Silva, Eduardo, Horizonte humano. Vida de José Eustasio Rivera. México, FCE, 1960.
Ponce, Néstor, comp., La représentation de l’espace dans le roman hispano-américain. Los pasos perdidos. La vorágine, Nantes, Ed. du Temps, 2002.
Criterio de esta edición
La presente edición ha tenido muy en cuenta el texto fijado por Monserrat Ordóñez en la edición de Cátedra de 1998, la que se ha cotejado además con la quinta edición de la obra publicada en New York en 1928 por Editorial Andes y con la de Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1976. En las ediciones que José Eustasio Rivera hizo de su obra en vida introdujo numerosos cambios, uno de los más evidentes fue señalar los regionalismos y provincianismos en la primera edición de 1924 con cursivas y en las subsiguientes, con comillas. El criterio de la mayoría de las ediciones posteriores ha sido borrar estas marcas que la nuestra restituye teniendo en cuenta que forman parte de la ficción de la novela.
LA VORÁGINE
Prólogo
Señor Ministro:
De acuerdo con los deseos de S.S. he arreglado para la publicidad los manuscritos de Arturo Cova, remitidos a ese Ministerio por el Cónsul de Colombia en Manaos.
En esas páginas respeté el estilo y hasta las incorrecciones del infortunado escritor, subrayando únicamente los provincialismos de más carácter.
Creo, salvo mejor opinión de S.S., que este libro no se debe publicar antes de tener más noticias de los caucheros colombianos del Río Negro o Guainía; pero si S.S. resolviere lo contrario, le ruego que se sirva comunicarme oportunamente los datos que adquiera para adicionarlos a guisa de epílogo.
Soy de S.S. muy atento servidor,
JOSÉ EUSTASIO RIVERA
…Los que un tiempo creyeron que mi inteligencia irradiaría extraordinariamente, cual una aureola de mi juventud; los que se olvidaron de mí apenas mi planta descendió al infortunio; los que al recordarme alguna vez piensen en mi fracaso y se pregunten por qué no fui lo que pude haber sido, sepan que el destino implacable me desarraigó de la prosperidad incipiente y me lanzó a las pampas, para que ambulara, vagabundo, como los vientos, y me extinguiera como ellos sin dejar más que ruido y desolación.
(Fragmento de la carta de Arturo Cova.)
Primera parte
Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la Violencia. Nada supe de los deliquios embriagadores, ni de la confidencia sentimental, ni de la zozobra de las miradas cobardes. Más que el enamorado, fui siempre el dominador cuyos labios no conocieron la súplica. Con todo, ambicionaba el don divino del amor ideal, que me encendiera espiritualmente, para que mi alma destellara en mi cuerpo como la llama sobre el leño que la alimenta.
Cuando los ojos de Alicia me trajeron la desventura, había renunciado ya a la esperanza de sentir un afecto puro. En vano mis brazos –tediosos de libertad– se tendieron ante muchas mujeres implorando para ellos una cadena. Nadie adivinaba mi ensueño. Seguía el silencio en mi corazón.
Alicia fue un amorío fácil: se me entregó sin vacilaciones, esperanzada en el amor que buscaba en mí. Ni siquiera pensó casarse conmigo en aquellos días en que sus parientes fraguaron la conspiración de su matrimonio, patrocinados por el cura y resueltos a someterme por la fuerza. Ella me denunció los planes arteros. Yo moriré sola, decía: mi desgracia se opone a tu porvenir.
Luego, cuando la arrojaron del seno de su familia y el juez le declaró a mi abogado que me hundiría en la cárcel, le dije una noche, en su escondite, resueltamente: ¿Cómo podría desampararte? ¡Huyamos! Toma mi suerte, pero dame el amor.
¡Y huimos!
* * *
Aquella noche, la primera de Casanare (1), tuve por confidente al insomnio.
Al través de la gasa del mosquitero, en los cielos ilímites, veía parpadear las estrellas. Los follajes de las palmeras que nos daban abrigo enmudecían sobre nosotros. Un silencio infinito flotaba en el ámbito, azulando la transparencia del aire. Al lado de mi “chinchorro”, en su angosto catrecillo de viaje, Alicia dormía con agitada respiración.
Mi ánima atribulada tuvo entonces reflexiones agobiadoras: ¿Qué has hecho de tu propio destino? ¿Qué de esta jovencita que inmolas a tus pasiones? ¿Y tus sueños de gloria, y tus ansias de triunfo, y tus primicias de celebridad? ¡insensato! El lazo que a las mujeres te une, lo anuda el hastío. Por orgullo pueril te engañaste a sabiendas, atribuyéndole a esta criatura lo que en ninguna otra descubriste jamás, y ya sabías que el ideal no se busca; lo lleva uno consigo mismo. Saciado el antojo, ¿qué mérito tiene el cuerpo que a tan caro precio adquiriste? Porque el alma de Alicia no te ha pertenecido nunca, y aunque ahora recibas el calor de su sangre y sientas su respiro cerca de tu hombro, te hallas, espiritualmente, tan lejos de ella como de la constelación taciturna que ya se inclina sobre el horizonte.
En aquel momento me sentí pusilánime. No era que mi energía desmayara ante la responsabilidad de mis actos, sino que empezaba a invadirme el fastidio de la manceba. Poco empeño hubiera sido el poseerla, aun a trueque de las mayores locuras; pero ¿después de las locuras y de la posesión?…
Casanare no me aterraba con sus espeluznantes leyendas. El instinto de la aventura me impelía a desafiarlas, seguro de que saldría ileso de las pampas libérrimas y de que alguna vez, en desconocidas ciudades, sentiría la nostalgia de los pasados peligros. Pero Alicia me estorbaba como un grillete. ¡Si al menos fuera más arriscada, menos bisoña, más ágil! La pobre salió de Bogotá en circunstancias aflictivas; no sabía montar a caballo, el rayo del sol la congestionaba, y cuando a trechos prefería caminar a pie, yo debía imitarla pacientemente, cabestreando las cabalgaduras.
Nunca di pruebas de mansedumbre semejante. Yendo fugitivos, avanzábamos lentamente, incapaces de torcer la vía para esquivar el encuentro con los transeúntes, campesinos en su mayor parte, que se detenían a nuestro paso interrogándome conmovidos: Patrón, ¿por qué va llorando la niña?
Era preciso pasar de noche por Cáqueza (2), en previsión de que nos detuvieran las autoridades. Varias veces intenté romper el alambre del telégrafo, enlazándolo con la soga de mi caballo; pero desistí de tal empresa por el deseo íntimo de que alguien me capturara y, librándome de Alicia, me devolviera esa libertad del espíritu que nunca se pierde en la reclusión. Por las afueras del pueblo pasamos a prima noche, y desviando luego hacia la vega del río, entre cañaverales ruidosos que nuestros jamelgos descogollaban al pasar, nos guarecimos en una “enramada” donde funcionaba un trapiche (3). Desde lejos lo sentimos gemir, y por el resplandor de la hornilla donde se cocía la miel cruzaban intermitentes las sombras de los bueyes que movían el mayal y del chicuelo que los aguijaba. Unas mujeres aderezaron la cena y le dieron a Alicia un cocimiento de yerbas para calmarle la fiebre.
Allí permanecimos una semana.
* * *
El peón que envié a Bogotá a caza de noticias, me las trajo inquietantes. El escándalo ardía, avivado por las murmuraciones de mis malquerientes; comentábase nuestra fuga y los periódicos usufructuaban el enredo. La carta del amigo a quien me dirigí pidiéndole su intervención tenía este remate: «¡Los prenderán! No te queda más refugio que Casanare. ¿Quién podría imaginar que un hombre como tú busque el desierto?»
Esa misma tarde me advirtió Alicia que pasábamos por huéspedes sospechosos. La dueña de casa le había preguntado si éramos hermanos, esposos legítimos o meros amigos, y la instó con zalemas a que le mostrara algunas de las monedas que hacíamos, caso de que las fabricáramos «en lo que no había nada de malo, dada la tirantez de la situación». Al siguiente día partimos antes del amanecer.
—¿No crees, Alicia, que vamos huyendo de un fantasma cuyo poder se lo atribuimos nosotros mismos? ¿No sería mejor regresar?
—¡Tanto me hablas de eso, que estoy convencida de que te canso! ¿Para qué me trajiste? ¡Porque la idea partió de ti! ¡Vete, déjame! ¡Ni tú ni Casanare merecen la pena!
Y de nuevo se echó a llorar.