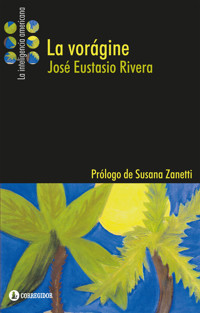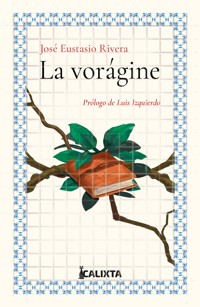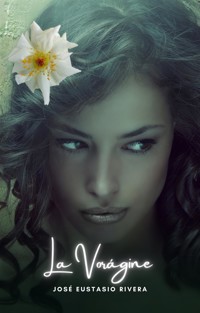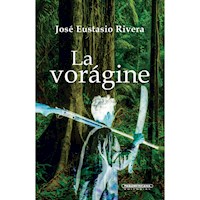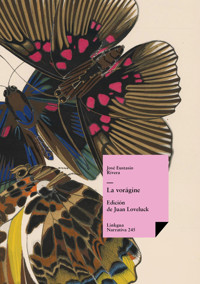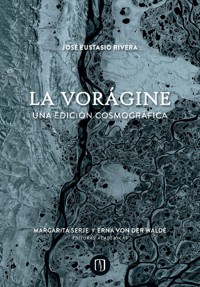
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad de los Andes
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En esta edición cosmográfica, la lectura de La vorágine es inseparable de la lectura del territorio en el que se desarrolla. A casi un siglo de su primera publicación, Margarita Serje y Erna von der Walde toman, en su original aproximación a la obra, la última versión que publicara José Eustasio Rivera en vida y rescatan los mapas que el autor incluyó y que fueron omitidos en ediciones posteriores. Asimismo, la edición cosmográfica de este clásico de la literatura colombiana presenta seis mapas diseñados especialmente para acompañar al lector en la travesía por la región orinoco-amazónica e incluye una selección de escritos de naturalistas, misioneros, funcionarios y especialistas de las ciencias sociales, que en conjunto permiten una mirada panorámica de los discursos sobre la zona donde transcurre la novela y que abren el camino a su dimensión histórica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 731
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA VORÁGINE
−
Una edición cosmográfica
LA VORÁGINE
Una edición cosmográfica
José Eustasio Rivera
Margarita Serje y Erna von der Walde
(editoras académicas)
Universidad de los Andes
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Antropología
Nombre: Rivera, José Eustasio, 1889-1928, autor. | Serje de la Ossa, Margarita Rosa, edición académica. | Von der Walde, Erna, edición académica.
Título: La vorágine : una edición cosmográfica / José Eustasio Rivera ; Margarita Serje y Erna von der Walde (editoras académicas)
Descripción: Bogotá : Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología, Ediciones Uniandes, 2023. | xxxiii, 373 páginas : ilustraciones ; 17 × 24 cm.
Identificadores: isbn 978-958-798-353-1 (rústica) | isbn 978-958-798-354-8 (electrónico) | isbn 978-958-798-353-1 (epub)
Materias: Rivera, José Eustasio, 1889-1928. Vorágine – Crítica e interpretación | Orinoquía (Región) – Condiciones sociales | Amazonas (Región) – Condiciones sociales | Orinoquía (Región) – Condiciones económicas – Siglo xx | Amazonas (Región) – Condiciones económicas – Siglo xx
Clasificación: CDD 863.4–dc23 SBUA
Quinta edición: Editorial Andes, Nueva York, 1928
Esta edición: enero del 2023
© Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales
© José Eustasio Rivera
© Margarita Rosa Serje de la Ossa y Erna Von der Walde, edición académica
Ediciones Uniandes
Carrera 1.ª n.º 18A-12, bloque Tm
Bogotá, D. C., Colombia
Teléfono: 601 339 4949, ext. 2133
http://ediciones.uniandes.edu.co
Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales
Carrera 1.ª n.° 18A-12, bloque G-GB, piso 6
Bogotá, D. C., Colombia
Teléfono: 601 339 4949, ext. 5567
http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co
isbn: 978-958-798-353-1
isbne-book: 978-958-798-354-8
isbn epub: 978-958-798-353-1
doi: http://dx.doi.org/10.30778/2022.25
Corrección de estilo: Andrea Sierra
Diseño y diagramación de cubierta e interiores: Manuel Salazar Serje
Creación de mapas (pp. 12-13, 26-27, 110-111, 142-143, 206-207 y 224-225): Margarita Serje, Erna von der Walde y Manuel Salazar Serje
Imagen de cubierta: United States Geological Survey (usgs) en Unsplash
Impresión:
Xpress Estudio Gráfico y Digital S. A. S.
Carrera 69H n.° 77-40
Teléfono: 601 602 0808
Bogotá, D. C., Colombia
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación.
Reconocimiento como universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949, Minjusticia.
Acreditación institucional de alta calidad, 10 años: Resolución 582 del 9 de enero del 2015, Mineducación.
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.
Contenido
PRÓLOGO
Roberto pineda camacho*
INTRODUCCIÓN:
UNA EDICIÓN COSMOGRÁFICA
Margarita Serje y Erna Von Der Walde
Sobre esta edición
Ediciones de La vorágine utilizadas como referencia para esta edición
Índice de mapas
LA VORÁGINE
Prólogo
Primera parte
Segunda parte
Tercera parte
Epílogo
Vocabulario
Índice de topónimos
Elaborado por Margarita Serje y Erna von der Walde
EL COSMOS DE LA VORÁGINE
La región orinoco-amazónica en la imaginación republicana
Introducción de Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente
Alexander Von Humboldt (1816)*
Aspecto del país
Agustín Codazzi (1856)*
El Vichada
Fray José De Calasanz Vela (1889)*
Algunas observaciones relativas á la posibilidad del aprovechamiento comercial é industrial de la vasta región recorrida por nosotros
Santiago Pérez Triana (1897)*
Primera exploración de Pasto al Amazonas
Rafael Reyes (1902)*
Reducción de salvajes (para el trabajo)
Rafael Uribe Uribe (1907)*
Este maldecido clima
Euclides Da Cunha (1909)*
La formación de la región orinoco-amazónica como frontera extractiva
El complejo económico-administrativo de las antiguas haciendas jesuíticas del Casanare
José Eduardo Rueda Enciso (1989)*
Cuiviadas y guajibiadas
Augusto J. Gómez López (1998)*
De pueblos misioneros a pueblos quineros
Carlos Gilberto Zárate (2001)*
Garceros y plumas de garza
Roberto Franco (1997)*
La historia de Julio Barrera, versión guahiba
Marcelino Sosa (1988)*
‘El comercio es el agente más poderoso’: el rol hegemónico de las casas comerciales
Fernando Santos Granero y Frederica Barclay (2002)*
Composición del gran comercio loretano
El endeude en el proceso productivo de la Amazonía
Camilo Domínguez (1976)*
El endeude en el Amazonas
Caucheros aterrorizados: rodeados de ‘salvajes’, ‘antropófagos’ y ‘brujos’
Roberto Pineda Camacho (2000)*
Atabapo: Funes y la leyenda
Ramón Iribertegui (1987)*
Denuncia que de los crímenes perpetrados en el Putumayo por la Casa J. C. Arana y Hnos. hace Don Benjamín Saldaña Rocca
Benjamín Saldaña Rocca (1907)*
‘El paraíso del diablo’: Un Congo británico
Sidney Paternoster “Scrutator” (1909)*
Carta a Henry Ford
José Eustasio Rivera (1928)*
Aportes para una bibliografía sobre “el Cosmos de La vorágine”
PRÓLOGO
Roberto pineda camacho*
La vorágine, nuestra “clásica” novela, a pesar de casi cien años de haber sido publicada (1924), continúa atrayendo lectores debido a su temática, tensión y estilo narrativo. Ni Cien años de soledad le ha hecho sombra, como si la selva y las infinitas sabanas del río Orinoco siguieran siendo un tropo que encanta a los lectores de diversos tiempos y latitudes: y ahora más con la conciencia planetaria del lugar de los trópicos húmedos para el futuro del planeta.
Alrededor de La vorágine se han organizado múltiples ensayos y escritos. Entre ellos cabe destacar la antología de textos críticos efectuada por Montserrat Ordóñez, ilustre profesora de Literatura de la Universidad de los Andes, fallecida prematuramente. Entre esta multiplicidad de trabajos, la edición que ofrecen aquí Margarita Serje y Erna von der Walde se destaca por ser el fruto del trabajo de muchos años de reflexión cuestionando las mentalidades andino-céntricas sobre el oriente colombiano —las que se traslucen en la mala hora en que un destacado intelectual colombiano aseverara que allende Monserrate, el cerro titular de Bogotá, comenzaba la barbarie. Mentalidades que, como lo advierten las editoras en la “Introducción” de esta edición cosmográfica de La vorágine, tienen raíces históricas profundas que han sido fuente de la incomprensión que se refleja en las políticas del Estado. Aunque ahora se cuenta con nuevas y más contemporáneas representaciones sobre el “oriente colombiano”, no se han destronado del todo las narrativas heredadas de la dicotomía barbarie/civilización, tan cara al siglo xix.
Una introducción pertinente permite a los lectores acercarse al universo del primer gran ciclo del caucho; y a la prevalencia del sistema de endeude, como hilo de la filigrana del sistema laboral y extractivo y de su transformación, en el caso de la Casa Arana, en un régimen esclavista y genocida. Pone en escenario la idea central de la unidad de la Orinoquia con la Amazonia noroccidental, expresada en sus dos grandes cuencas e interconectada por el brazo Casiquiare que une el Alto Orinoco con el río Negro, el tercer río más largo de la cuenca del Amazonas, que precisamente Rivera recorrió hasta llegar a la ciudad de Manaos, travesía que inspiró gran parte de su relato.
Esta edición de La vorágine también recupera los mapas de la quinta edición, que habían desaparecido de las publicaciones posteriores; además, destaca la lexicografía regional que a bien tuvo Rivera de expresar en su novela. El centro de la propuesta radica en la idea de realizar una edición cosmográfica que no solo complementa algunas importantes y relevantes ediciones antológicas de textos y comentarios literarios o históricos en torno a la novela; sino que constituye una aproximación refrescante al invitarnos a viajar desde los tiempos coloniales, pasando por el auge de los nuevos imperios hasta el presente. De forma paralela y contrastiva (a veces a contracorriente), nos enfrenta a otras experiencias, que al leerlas también hacemos propias y que enriquecen de diversas formas nuestra lectura contemporánea de la travesía de Arturo Cova (o sea de Rivera) por los morichales y bajos del Vichada, por las riberas del Alto Orinoco o por los raudales del río Negro.
En la propuesta de una edición cosmográfica resuenan, a mi parecer, las ideas de Alexander von Humboldt en el sentido de llevarnos a comprender la novela como un mundo, como una nueva totalidad (a la vez múltiple y singular). Esta idea se ve representada en los textos seleccionados, los cuales están interconectados (palabra cara a Humboldt) de diversas maneras con el viaje de Arturo Cova, por la Orinoquia y la Amazonia, una macrorregión que con justeza las editoras reivindican como una unidad geográfica, histórica y social.
En este sentido, se les permite a los lectores situar, desde otra perspectiva o, rehacer —quizás cada uno a su manera— la experiencia de viaje de los protagonistas de la novela, que están inmersos en una vorágine que los destina a ser devorados por el caucho. A pesar de sus particularidades, los diversos textos funcionan como juego de espejos y de perspectivas, que dan luces —como focos de linterna— sobre la novela.
A mi juicio, bien vale la pena disponer de una nueva y original aproximación a La vorágine, a casi un siglo de su primera edición. Por décadas, fue leída bajo un lente andino-céntrico. El mismo Rivera se dio cuenta de esto desde muy temprano, cuando, molesto con un destacado crítico y poeta de su época, declaraba, palabras más, palabras menos, que la novela entre más se lee, menos se comprende. Quizás —añadamos nosotros— porque la crítica tenía que comenzar con el análisis de los lentes de los lectores, que impedían interpretarla de otra forma. Y aunque —también hay que decirlo— la dicotomía barbarie/civilización en alguna medida resuena en la novela misma, ya Rivera se sacudía en gran parte de ella, como queda de manifiesto en su carta al magnate Henry Ford (incluida entre los textos de esta antología), quien intentó vanamente crear una plantación de caucho en el bajo Amazonas, cuyos árboles sembrados fueron objeto de otra vorágine, esta vez de ciertos hongos que pululan en los bosques cuando los Heveas brasiliensis se siembran de forma contigua unos con otros.
En síntesis, la presentación de la novela, su contextualización y la posibilidad de compararla con otras experiencias también textuales sobre las grandes sabanas del Orinoco y de la Amazonia, nos permiten dotar de nuevos sentidos la lectura de La vorágine; y también tomar perspectiva frente a las representaciones seculares con respecto al Orinoco y al Amazonas, que aún, lamentablemente, no hemos superado del todo.
Tengo la convicción de que esta cosmografía nos ayudará también a reflexionar sobre las nuevas tormentas que asoman en el horizonte de estas vastas regiones de Colombia, que constituyen casi la mitad del país geográfico.
* Antropólogo e historiador. Profesor titular del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia y autor de numerosas investigaciones sobre la historia y la etnología del Amazonas, entre las que se destacan sus trabajos relacionados con la Casa Arana, los impactos de las caucherías y la experiencia indígena de esta explotación.
INTRODUCCIÓN:
UNA EDICIÓN COSMOGRÁFICA
Margarita Serje y Erna Von Der Walde
Más lo que no puedo perdonarte nunca es el silencio que guardas con relación a la trascendencia sociológica de la obra [...] Dios sabe que al componer mi libro no obedecía a otro móvil que el de buscar la redención de esos infelices que tienen a la selva por cárcel.
Sin embargo, lejos de conseguirlo, les agravé la situación, pues solo he logrado hacer mitológicos sus padecimientos y novelescas las torturas que los aniquilan. [...] La obra se vende, pero no se comprende.
J. E. Rivera, 25 de diciembre de 1926, carta a Luis Trigueros
La literatura latinoamericana desde la independencia hasta la década de 1940 se centró en crear una visión “propia” de los territorios y los habitantes en el marco de proyectos nacionales que buscaban la inserción en la economía mundo. Las literaturas nacionales documentan aspectos que hoy comprendemos como etnográficos, sociológicos, geográficos, históricos, científicos y económicos. Las visiones del paisaje, los “usos y costumbres”, las “idiosincrasias locales”, los productos, las rutas quedaron consignados en materiales que se consideran hoy parte del corpus literario, entre los que se cuentan relatos de viajes, recuentos históricos, estampas de la vida cotidiana, poesía, descripciones de paisajes, botánica, anécdotas, análisis jurídico, indagación científica y proyecciones utópicas.
La vorágine de José Eustasio Rivera, publicada en 1924, es una obra que logra conjugar este caleidoscopio de aspectos en forma singular. Narra un viaje que comienza en Bogotá y termina en el Alto Río Negro, en el actual territorio brasilero. A través de relatos de diversos personajes que se insertan dentro del hilo central de la trama, se reconstruye el sistema de la explotación cauchera en las cuencas del Amazonas y el Orinoco. Considerada desde su aparición como la “gran novela de la selva” (según el juicio de Horacio Quiroga), la novela de Rivera quedó encasillada dentro de una noción, que, como se observa desde los primeros juicios críticos que aparecieron en el momento de su publicación, se prestó para proyectar prejuicios e imaginarios sobre la selva y contribuyó a ocultar los procesos sociales que Rivera quería poner en primer plano. La tradición crítica se construyó alrededor de un repertorio limitado de documentos e información sobre la región. Estas carencias atraviesan las lecturas de la novela hasta nuestros días y se hacen palpables en la consuetudinaria atribución de la violencia que se relata en sus páginas a la “barbarie” y el “salvajismo” que supuestamente caracterizan los espacios en los que transcurren los hechos, sin tener en cuenta los procesos sociales que los han configurado. La obra carga todavía con el lastre del determinismo geográfico, lo cual a su vez ha afectado la posibilidad de explorar más en profundidad la que Rivera destaca como su “trascendencia sociológica”.
Esta edición quiere hacer eco a esa insistencia de José Eustasio Rivera. Queremos resaltar La vorágine como una obra que recoge los procesos que caracterizaron el modelo extractivo-exportador, que fue central para las economías latinoamericanas de finales del siglo xix hasta la primera mitad del siglo xx. Aunque este modelo perdió vigencia durante la fase de sustitución de importaciones que inició con la posguerra, volvió a tomar impulso con la imposición de las políticas neoliberales a partir de la década de 1980. La novela expone la conexión de este modelo económico y político con los procesos de incorporación de regiones “salvajes” y de frontera a la economía global y a la soberanía de las naciones. Rivera sitúa la periferia como centro en la reflexión que propone sobre los procesos de acumulación del capitalismo. En este sentido, la novela establece un diálogo con una serie de obras contemporáneas en América Latina, que se pueden denominar “novelas de la mercancía”, entre las que se cuentan El tungsteno de César Vallejo (1930), Canaima de Rómulo Gallegos (1935) y ¡Écue-Yamba-Ó! de Alejo Carpentier (1935). Estas son novelas, que, como en La vorágine, tratan las transformaciones sociales y espaciales de la producción de mercancías para el comercio internacional.
Hoy, a casi 100 años de su publicación, se cuenta con un copioso corpus de investigaciones sociales sobre los lugares en los que transcurre la trama de La vorágine, así como de interpretaciones de sus aspectos literarios. Sin embargo, es poco lo que las unas se nutren de las otras. Si las ciencias sociales tienden a dejar de lado los aspectos literarios de la obra, los estudios literarios suelen situar la historia y los aspectos sociales de los territorios en los que se ubica la novela como elementos del trasfondo. La intención de esta edición es aportar materiales sobre la región para expandir el repertorio de referencias y abrir la obra a nuevas lecturas.
La hemos denominado edición cosmográfica porque busca mostrar las líneas de fuerza que organizan el universo de La vorágine. De la misma forma en que Ptolomeo introdujo en su Cosmographia un principio de orden basado en las latitudes y longitudes que organizaban el cielo para darle sentido a la geografía terrestre, Rivera organiza su relato a partir de las líneas de múltiples trayectorias y conexiones que, más allá de mostrar los recorridos de trochas y ríos por donde se mueven sus personajes, exponen el entramado de relaciones (entre los seres humanos y los no humanos) que constituyen su universo. La vorágine se puede considerar una novela que no solo describe un espacio y su historia, sino que lo inscribe, llenándolo de contenido: en este sentido, constituye una novela cosmográfica. A través del juego entre sus intensas descripciones de paisajes y los relatos de los recorridos de los personajes, la novela inserta en la geografía concreta —en el geoespacio— una serie de escenas que traen a la luz los procesos históricos específicos que le dan un sentido sociológico a la trama. Son como destellos que iluminan la dimensión histórica del escenario regional, una relación en la que la novela y la región se constituyen mutuamente. La lectura de la novela es inseparable de la lectura de la región.
Para destacar la forma en que Rivera confronta la visión que para ese momento se había forjado sobre la región orinoco-amazónica —como “territorios salvajes” abiertos a continua colonización— acompañamos el texto de la novela con un dosier que se divide en dos partes. En la primera, se recogen textos de naturalistas, misioneros, empresarios y funcionarios del siglo xix y comienzos del xx que fueron fundamentales en la construcción de un discurso sobre la región. La segunda parte contiene una selección de textos que analizan sus procesos históricos, sociales y económicos. Por último, se incluye una bibliografía, que no pretende ser exhaustiva, sobre el cosmos de La vorágine.
-
Uno de los rasgos más notables de La vorágine es su dimensión geográfica. Lejos de enfocar una realidad que pudiera ser considerada “local”, cubre un amplio ámbito geográfico que no sería posible percibir —ni concebir— desde la perspectiva nacional de cualquiera de los cuatro países en los que se sitúan las escenas de la novela (Colombia, Venezuela, Perú y Brasil). Los recorridos de La vorágine revelan la amplia zona donde confluyen las cuencas de los dos principales ríos de la América tropical, el Amazonas y el Orinoco: una región de escala continental, hidrocéntrica, indisoluble, donde se encuentran la cordillera, la selva y las sabanas. Las travesías del relato de Rivera enfatizan su continuidad histórica y geográfica. Rompen con la noción de que hay una Orinoquia (caracterizada por el paisaje de sabanas), distinta de la Amazonia (cubierta de selvas) y separada de los Andes. Esta es la visión que se revela en los mapas de Rivera1.
La mirada panorámica de Rivera no es solo geográfica. La novela abre un horizonte histórico igualmente amplio, no en términos del periodo de tiempo que cubre el relato, sino en términos de la trayectoria histórica a la que remite. La vorágine ilustra tres procesos clave del desarrollo del capitalismo en esta región “periférica”.
El primero es la articulación de los Llanos del Orinoco a los circuitos y mercados, inicialmente coloniales y luego nacionales, por medio de la economía y la cultura del hato ganadero. Este proceso comenzó con las Misiones jesuitas del Orinoco. Uno de los aspectos centrales del proyecto misional fue el establecimiento de un sistema de haciendas que funcionó como un gran complejo económico y administrativo (así lo ilustra el texto de José Eduardo Rueda Enciso incluido en esta edición)2. En estas haciendas operaba un régimen de “salarios” en especie que incluían productos de diversas procedencias, los cuales se movían a través de una red de tiendas que los jesuitas entregaban en concesión. Se conformó, así, una malla de comunicaciones que conectaba los Llanos con el Atlántico, por vía de los ríos Arauca, Meta y Orinoco y, de manera secundaria, con Santa Fe de Bogotá por los caminos del piedemonte.
Contrario a la idea que prevalece en el sentido común, la interconexión no es un fenómeno nuevo ni “moderno” en esta macrorregión. Existe evidencia de la larga trayectoria de interacciones e intercambios entre las sociedades indígenas que la han habitado (como lo muestra la arqueología del raudal de Atures, uno de sus centros nodales desde el siglo vii antes de la era actual). Estos grupos, integrados mediante un sistema macrorregional de grandes confederaciones multilingües, crearon y mantuvieron una red de rutas de intercambio matrimonial y de comercio de larga distancia que interconectó históricamente esta región con los Andes, el Caribe, el Atlántico y el Mato Grosso. La red de rutas hídricas y terrestres que se había forjado desde hacía muchos siglos, fue usada y, en muchos casos, cooptada por los europeos a partir del siglo xvi. Sus vías fueron recorridas en sus viajes de “descubrimiento” y usadas para ingresar ganados y mercancías y extraer indígenas esclavizados y recursos “naturales”.
El sistema de haciendas misionales reconfiguró este espacio y las relaciones sociales existentes, insertando a los habitantes originarios en un nuevo orden. Sentó las bases de la “cultura del hato llanero” no solo en términos del desarrollo de los Llanos como región ganadera. También se encuentra en la base de las relaciones entre colonos e indígenas, que convierten al poblador originario en “invasor” y, al invasor en una agente de “progreso”, así como de las relaciones patronales y patriarcales que Rivera describe en la primera parte de La vorágine.
El segundo proceso que destaca la novela es el de la expansión del comercio metropolitano. Desde comienzos del siglo xix, llega un nuevo tipo de comerciante surcando los ríos, cargado de armas y de bagatelas. Estos nuevos mercaderes estaban interesados en explotar toda una gama de productos tropicales que para ese momento cobraban gran interés en los mercados internacionales: maderas, pieles de animales, plumas ornamentales y los productos conocidos entonces como “drogas do sertão”, entre los que se contaban frutos de los bosques tropicales, gomas, resinas, plantas fibrosas y cortezas como la quina (así lo ilustra el texto de Carlos Gilberto Zárate incluido en esta edición)3. Este conjunto de productos llegó a representar el 10 % del comercio internacional para finales del siglo xix.
Con el fin de asegurar el flujo de mercancías en esta vasta región —que aparecía una reserva de recursos abierta, abundante y disponible— la nueva generación de comerciantes de productos tropicales enfrentaba un serio desafío: la escasez de mano de obra. Para entonces, las naciones suramericanas habían abolido la esclavitud y eliminado el tributo indígena, los dos pilares de la explotación colonial. Se trataba, entonces, de encontrar un mecanismo que permitiera apropiarse de manera “legítima” de tierras, recursos y trabajo. Esa fórmula fue el endeude, dispositivo que permitió introducir mercancías manufacturadas que venían del mundo industrializado —desde fusiles, herramientas y máquinas de coser Singer, hasta machetes, cuchillos y anzuelos— y a la vez “amarrar” el trabajo de los indios, llaneros, colonos y caboclos que poblaban la región. Las mercancías se usan, desde entonces, como un avance en especie a ser pagado con trabajo o con “cuotas” del producto que esté en boga en el momento, con el fin de garantizar el flujo de cantidades exportables. En el caso de los campesinos llaneros y de los colonos/caboclos que llegan buscando nuevos horizontes a la región, se endeuda al individuo y su familia por medio de un avance en mercancías, cuyos términos los pone (arbitraria e ilegalmente) el comerciante, creando una deuda que nunca se acaba de pagar y que tiene por ello un carácter hereditario. En el caso de las sociedades indígenas, el endeude tiene implicaciones mucho más profundas, pues más que individuos se endeuda la “tribu” entera, lo cual dio lugar no solo a un proceso de esclavización y de apropiación de sus cuerpos, sino de expropiación de su vida comunitaria, de sus paisajes y sus territorios. Así, el endeude de los indígenas ha sido instrumental al genocidio: más allá de forzarlos como mano de obra, implica el exterminio de sus formas de vida social y de manejo de los ecosistemas.
Los comerciantes/exportadores más exitosos crearon cadenas de endeude que incluían a comerciantes menores y a los dueños de los hatos y fundos. De esta forma, pasaron a convertirse en “patrones” a la cabeza de grandes casas comerciales. Arana en el Putumayo, Suárez en el Beni, Fitzcarrald en el Madre de Dios o Funes en el Atabapo (por mencionar solo algunos ejemplos) usaron la rentabilidad económica de este comercio extorsivo para consolidar su dominio. Además de manejar el negocio exportador, asumieron el rol de autoridades civiles y militares. Aparte de que eran agentes comerciales, pasaron a ser agentes estatales, controlando la política local y, en muchos casos, incluso las políticas nacionales e internacionales. Es en el mundo de Arana, uno de estos patrones, en el que Rivera inscribe algunos episodios de la vida de Clemente Silva, uno de los narradores centrales de la novela.
El tercer proceso histórico que recoge el relato de La vorágine es el que vincula a la región con los procesos de acumulación de capital en la economía mundo. A partir de las décadas finales del siglo xix, las élites latinoamericanas embarcaron a los países de la región en el proyecto de impulso y consolidación de lo que hoy se conoce como el boom extractivo-exportador. En la llamada “nueva era imperial”, las potencias europeas se encontraban en una competencia febril para acaparar nuevos recursos y territorios, que en el caso de la “rapiña de África” culminó con la repartición del 90 % de ese continente entre siete estados europeos. Los protagonistas de esta carrera no fueron, sin embargo, únicamente los estados imperiales y sus ejércitos, sino un sinnúmero de compañías privadas de carácter a la vez comercial y financiero que buscaban invertir en el negocio de las materias primas. Abrieron nuevas fronteras de recursos buscando aprovechar grandes concesiones, con el fin de sostener la nueva fase del industrialismo.
Para ese momento, el capitalismo se orientaba a la producción y el consumo masivo de bienes, gracias a las innovaciones que se introdujeron con la llamada “segunda revolución industrial”, que trajo consigo, además de la aplicación de novedosos procesos en la producción, nuevas industrias asociadas al petróleo, la electricidad y la química y una revolución en el transporte global, basada en el ferrocarril y la navegación a vapor. La obtención de recursos para sostener la enorme escala de las nuevas formas de producción y consumo conllevaba procesos de destrucción masiva, evidentes en el caso de las explotaciones mineras, al igual que en la extracción indiscriminada de recursos “silvestres” (un ejemplo de ello son las plumas de garza destinadas a la boyante industria de la moda, como lo ilustra el ensayo de Roberto Franco que se incluye en esta edición) y en la transformación extensiva de paisajes para la plantación de monocultivos. Este periodo se vio marcado por una política internacional de laissez faire y “puertas abiertas”, entendida como “libre acceso” a los recursos naturales, impulsada especialmente por Estados Unidos y el Reino Unido.
La macrorregión orinoco-amazónica fue escenario de uno de estos procesos de extracción masiva: el del caucho, que figuraba entre los materiales más cotizados del momento por la multiplicidad de usos y aplicaciones —en las mismas bandas de la línea de ensamblaje automatizada (inventada por Ford en 1913), en instrumentos y piezas de maquinaria, armamento, redes eléctricas y de telégrafo— y especialmente, en la industria automotriz. El motor de su monumental demanda fue el automóvil, que estaba en esos momentos comenzando a tomarse el mundo.
Entre 1870 y 1914, los países de la región orinoco-amazónica fueron los principales exportadores de caucho silvestre (principalmente las diversas especies del género Hevea). Su extracción se organizó en torno a tres ciudades: Iquitos, Manaos y Pará (hoy Belem), que fueron los principales nodos comerciales de este producto a lo largo del Amazonas. Por ser Pará el puerto de salida hacia el Atlántico, en las estadísticas del periodo figura solo Brasil como principal productor de caucho. Sin embargo, también salían importantes cantidades por el Orinoco, desde Ciudad Bolívar, el segundo puerto exportador de este producto. A estos dos puertos llegaba lo que se extraía a lo largo de los que se conocían entonces como “ríos de caucho”: los ríos Napo, Purús, Madeira/Madre de Dios, Beni, Acre, Negro, Vaupés, Atabapo, Caquetá/Japurá y Putumayo/Içá y Tapajós, principalmente.
Cuando las grandes firmas industriales trataron de controlar verticalmente la producción del caucho natural en el Amazonas, el principal obstáculo que encontraron fueron los grupos de comerciantes/patrones. Los capitalistas europeos y norteamericanos desarrollaron entonces un esquema de asociación con ellos, por medio de la creación de diversas firmas caucheras que operaban, como la explotación de mano de obra, mediante el sistema del endeude. Estas asociaciones adoptaron diversas formas e involucraron en las principales zonas productoras a distintas poblaciones de indígenas, caboclos o mestizos y campesinos-colonos desposeídos. Las Casa Funes (en el Orinoco) y la tristemente célebre Arana Hermanos/Peruvian Amazon Co. (en el Putumayo), a las que hace referencia Rivera en La vorágine, figuran entre las muchas que “abrieron” los ríos de caucho al comercio internacional.
Al enfocar estos tres procesos (el de la cultura del hato llanero, el de las rutas de la deuda y las mercancías, así como el negocio extractivo) la novela inscribe dentro de la historia del capitalismo esta región que, como sugiere el título de la obra de Euclides da Cunha sobre el Amazonas, se pensaba como situada al “margen de la historia”. La vorágine relata un capítulo fundamental de la acumulación del capital. Crea una mirada que contrasta con la mirada imperial, que sistemáticamente ha insistido en ver a la región orinoco-amazónica como un área natural, remota, aislada y despoblada. No sobra recordar que la apertura sin restricciones de los ríos, las selvas y las sabanas al mercado era la bandera comercial de la época, como lo es hasta el día de hoy.
-
La vorágine se centra ante todo en las experiencias de los llaneros y colonos mestizos locales, de los hombres y mujeres del interior del país que se trasladan a las zonas de frontera en busca de elusivas fortunas, desplazados por las transformaciones en la posesión de la tierra en sus lugares de origen. Es a través de ellos que Cova aprende sobre la región, como se ve claramente en las conversaciones con don Rafo en la primera parte de la novela o en el papel de informante que adopta el Pipa —una especie de bandido menor, conocedor de la región y hablante de varias lenguas— en la travesía por el Vichada. Igualmente, la precepción de la selva y sus misterios se transmite a partir de la experiencia de estos personajes, tanto en el extenso relato de Clemente Silva como en la leyenda de “la indiecita Mapiripana”, contada por Helí Mesa, una narrativa de colonos y no, como se ha interpretado en algunas ocasiones, un relato indígena.
La voz de Cova se hace portadora de estas experiencias y visiones y con ellas de una representación de los indígenas mediada por los colonos y caucheros que el narrador encuentra en su travesía. La mirada del colono ve a los indios como una presencia amenazante, que interpreta, guiado por el discurso dominante sobre las razas, a través del prisma del salvaje. Ya no se trata aquí del salvaje caníbal de la Conquista, que tenía como referente las “razas monstruosas” de Plinio, las amazonas o los antropófagos. Es el salvaje del siglo xix y comienzos del xx, que se define por un afán instrumental, a saber, la incorporación de tierras y gentes a un proyecto nacional orientado por la modernización eco-nómica. Cova transmite una visión de los indios que se puede describir, apelando a la imagen de Hannah Arendt, como un teatro de sombras, como figuras que se mueven fantasmagóricamente en el trasfondo: “estas tribus rudimentarias […] no tienen dioses, ni héroes, ni patria, ni pretérito, ni futuro”4, como lo formula el mismo Arturo Cova, es decir, como vestigios de algo que está pronto a desaparecer.
Sin embargo, a la vez que recoge la mirada del colono, La vorágine la desestabiliza. Lo que hasta bien entrado el siglo xx se conocía como “el problema indígena”, estaba determinado por la idea del progreso, según la cual los aborígenes y demás pobladores históricos de las selvas y llanuras serían grupos que, al igual que sus paisajes, estarían disponibles y solo podrían ser redimidos sometiéndolos al trabajo y al comercio, en una palabra, a la “civilización”. En la novela de Rivera, el comportamiento brutal y salvaje no es el de los indios sino el de los “racionales”, como observa el narrador en un momento de reflexión sobre lo que ha aprendido del régimen de la explotación cauchera: “es el hombre civilizado el paladín de la destrucción”5. El canibalismo, que invariablemente se atribuye a las “tribus salvajes”, se evidencia más bien como una característica inherente a la civilización y a las prácticas que acompañan la acumulación del capital. En La vorágine, detrás del espejismo del progreso —retratado en las postales de “las vistas del fábrico en el Vichada”6— solo hay destrucción: “¡yo he sido cauchero, yo soy cauchero! Y lo que hizo mi mano contra los árboles puede hacerlo contra los hombres”7. En instantes como estos, la voz de Cova recoge el punto de vista de los indígenas americanos (no solo de esta región), quienes a lo largo de la historia del “contacto” han percibido a los agentes del progreso como ávidos predadores que atrapan a la gente en sus trampas de bagatelas y promesas insustanciales, para devorarlas como verdaderos caníbales, al tiempo en que, a su paso, devoran también los recursos naturales (así lo expresa la versión sikuani de la historia de Barrera, el esclavista, narrada por Marcelino Sosa en esta edición).
Rivera evidencia en La vorágine que la celebración de las selvas y llanuras como exuberantes paisajes naturales es señal de su inminente destrucción. A la vez que en la novela se expresan el asombro que despierta la llanura y las odas que inspira la selva, se muestra también que estos ya no son lugares paradisiacos pues están sumidos en la violencia: la violencia contra los indios que son ahora prisioneros en sus propias tierras, donde se les persigue como animales de caza; la violencia esclavista de la explotación del caucho; la violencia de la deuda. Se muestra a los “blancos” como feroces asesinos, tanto en el Llano (donde se masacran indios o se los encadena junto con los mestizos para esclavizarlos), como en la selva (donde todos se consumen en el trabajo en las caucherías).
Una de las características distintivas del “proceso civilizatorio” durante la nueva era imperial fue precisamente que, con el fin de crear las condiciones para garantizar el negocio extractivo, se implantaron verdaderos regímenes de terror. El caucho es un ejemplo de ello. La novela expresa las dimensiones del terror que establece la empresa comercial en la región. Sus protagonistas se preguntan con frecuencia dónde está la presencia de los gobiernos, para concluir que la autoridad está en manos de quienes tienen las armas, es decir, en manos de empresarios y comerciantes, de sociedades comerciales en quienes el Estado ha delegado su soberanía. Como buenas compañías coloniales, no tienen un mandato ni una responsabilidad para con los habitantes de esta región, sino para con sus inversionistas. Este es el Estado en/de la frontera: un régimen que encubre el poder de los patrones y la brutalidad de sus métodos (como lo ilustra el texto de Pineda Camacho en esta edición). Y, tal vez el rasgo más alucinante de este sistema establecido para explotar la vida —todas las formas de vida— en la región es que se esconde y se legitima tras los ideales de la civilización. El papel que se atribuye al negocio extractivo como garante del progreso y de la soberanía del Estado normaliza el dominio de los patrones, recubriéndolo con un manto de opacidad y legitimándolo como medio para el despojo.
El sistema de comercio generalizado para entonces en la región orinoco-amazónica se consideraba la principal forma de “reducir” a los indios y traer el progreso. El adoctrinamiento religioso —que estaría detrás del renovado auge misional de comienzos del siglo xx— se adoptó, más que como un fin en sí mismo, como un medio para la sujeción de los indios al régimen de trabajo moderno. Así lo expresa Uribe Uribe en su memoria titulada Reducción de salvajes (para el trabajo), cuyos apartes se reproducen en esta edición. Se consideraba entonces que los indios no reducidos eran inútiles, no servían para nada a los intereses del país, es decir, a los intereses de empresarios y comerciantes. El comercio, cuyo lucro provenía sobre todo de la extracción de “recursos naturales”, se considera hasta hoy sinónimo del progreso nacional. Los barracones esclavistas de los caucheros se consideraban una forma de “hacer patria” y de ejercer soberanía en una región alejada de los centros; una fuerza civilizadora para el bien, cuyo objetivo era traer el progreso.
La vorágine pone en cuestión muchos de los supuestos y lugares comunes con los que, para comienzos del siglo xx e incluso del xxi, se interpretan sus paisajes y sus habitantes. De la mano de sus protagonistas, la novela nos lleva en un viaje de exploración en el que paso a paso se rompe con la lógica imperial de las geografías nacionales, revelando el carácter fantasmagórico de la civilización, el progreso y el desarrollo.
-
En una famosa polémica que sostuvo José Eustasio Rivera con Luis Trigueros (seudónimo del escritor Ricardo Sánchez Ramírez), este último le criticaba que La vorágine carecía de método, de orden, de ilación y de penetración psicológica. La enardecida respuesta de Rivera, publicada en El Tiempo el 25 de noviembre de 1926, constituye una de sus más formidables páginas. Allí defiende su método de exposición al “recoger el ambiente de esa inmensa zona de dos mil leguas que va en mi libro desde las goteras de Bogotá hasta los estuarios amazónicos” y le increpa al crítico no haber hecho la menor mención de lo que Rivera mismo califica como “el mejor aspecto de la obra”, la que él denomina su “trascendencia sociológica”:
¿Cómo no darte cuenta del fin patriótico y humanitario que la tonifica y no hacer coro a mi grito en favor de tantas gentes esclavizadas en su propia patria? ¿Cómo no mover la acción oficial para romperles sus cadenas? Dios sabe que al componer mi libro no obedecí a otro móvil que al de buscar la redención de esos infelices que tienen la selva por cárcel. Sin embargo, lejos de conseguirlo, les agravé la situación, pues sólo he logrado hacer mitológicos sus padecimientos y novelescas las torturas que los aniquilan […] ‘Cosas de La vorágine’, dicen los magnates cuando se trata de la vida horrible de nuestros caucheros y colonos en la hoya amazónica. Y nadie me cree, aunque poseo y exhibo documentos que comprueban la más inicua bestialidad humana y la más injusta indiferencia nacional. Tú, que fuiste cónsul en Manaos cuando los crímenes de la selva llegaron a su apogeo, ¿por qué callas hoy como ayer, en vez de comentar mi denuncia destacándola nítidamente a la faz del país, te ocupas sólo en minucias y trivialidades?
Esta amarga reacción de Rivera sirve no solo para defender su intención al escribir la novela, sino también para llamar la atención hacia los desafíos que supuso su construcción. La complejidad narrativa de La vorágine obedece, entre otras, a la necesidad de transformar las visiones que se tienen del mundo que describe para poner en entredicho el proyecto “civilizatorio” que ha llevado la miseria, el terror y la destrucción, e insertar su propio proyecto “patriótico y humanitario”.
La vorágine consta de tres partes. La “Primera” narra la salida de Bogotá hacia el Llano y la estadía del personaje y narrador central, Arturo Cova, y su compañera Alicia en la hacienda La Maporita, en las cercanías de Orocué, propiedad de Fidel Franco y su compañera, la niña Griselda. En esa fase inicial, Cova y Franco buscan cerrar un negocio de ganado con Zubieta, dueño de un hato en la misma zona¸ quien finalmente los engaña. Mientras tanto, las mujeres se han marchado con Julio Barrera, un enganchador que llevaba gente de la zona hacia las caucherías.
El procedimiento narrativo en esta primera parte consiste en una acumulación de información relativamente dispersa con la que se van construyendo los personajes, las circunstancias y los antecedentes de la incursión hacia la zona de las caucherías. La voz de Arturo Cova acopia datos sobre la región (vocabulario y fenómenos naturales), la economía y las relaciones entre los habitantes de la zona del Casanare. Esta parte de la obra se compone como un cuadro impresionista, a grandes brochazos. Varios elementos desperdigados, comunicados como rumores, como pedazos de conversación u observaciones, construyen distintas figuras que se van entrelazando; con ellos se trazan los primeros ejes temáticos. La relación entre Alicia y Arturo se configura a través de breves escenas de diálogo en las que él la cela y la agrede, contrapunteadas por las divagaciones de Cova sobre sus sentimientos. Don Rafo, con quien la pareja se encuentra fortuitamente cuando va camino a Villavicencio, nos introduce a Casanare, sus paisajes y sus hábitos. Una vez llegan a La Maporita, las conversaciones con la niña Griselda, Fidel Franco, la vieja Sebastiana y el mulato Correa permiten vislumbrar el impacto que está produciendo la llegada de Barrera y el enganche de trabajadores en la región. Con estos trazos se dibujan las reverberaciones que está produciendo la extracción cauchera sobre el hato ganadero del Llano.
La “Segunda parte” comienza con el famoso canto a la selva, una anticipación de lo que les espera en su travesía. El relato recoge el paso de Cova y Franco por el Vichada, en compañía del mulato Correa y el Catire Helí Mesa, en su búsqueda por las mujeres. Por el camino, se encuentran con el Pipa, quien los guía hacia la ranchería indígena de Macucuana. Esta estadía le brinda a Cova la oportunidad de describir, mediado por la interpretación del Pipa, los “usos y costumbres”. El Pipa los abandona, y los cuatro hombres siguen su camino hasta un punto a orillas del río Inírida, donde encuentran a Clemente Silva, un baqueano con extensos conocimientos de la región. Una porción importante de esa segunda parte abarca el relato de Silva. Aquí, se observa un cambio en el procedimiento narrativo. El paso por el Vichada presenta diversos momentos y pasajes de carácter más etnográfico, al tiempo que la voz de Cova se torna más afiebrada y el personaje, menos confiable. Esto produce un contraste significativo con la voz de Silva, emotiva y sentimental, que ocupa un lugar central en los últimos segmentos de la “Segunda parte”.
La narración de Silva se presenta inicialmente entre comillas, como un relato insertado dentro del texto principal de Cova; sin embargo, pronto desaparece el entrecomillado y puede decirse que Silva se “apropia” de la narración. Así, cuando comienza la “Tercera parte” con el famoso canto del cauchero, ya no es posible atribuirlo a uno u otro narrador. En el contrapunteo que sigue, en el que Cova y Silva se completan las frases, sus voces se vuelven indistinguibles. En ese momento también cambia el sentido y la orientación de la travesía de Cova y sus compañeros. Deja de ser motivada por la sed de venganza, dirigida tanto contra las mujeres como contra el enganchador, y se convierte en una misión de redención de los huesos del hijo de Silva. A medida que avanzan los acontecimientos con la llegada de los hombres a las barracas del Guaracú y su fuga hacia el Alto Río Negro para rescatar a las mujeres, toma más relevancia la idea de una redención de los “caucheros”. Con esta transformación de las intenciones de Cova sale a la superficie la “intención” que Rivera reclamaba para su novela, su “fin patriótico y humanitario”.
Cova es, como se ha señalado en numerosas ocasiones en la tradición crítica, un prototipo de la “ciudad letrada”, el portador de una visión de país construida desde la Atenas suramericana, la ciudad de gramáticos y poetas, más preocupada por el mal uso del gerundio que por las realidades de los pobladores del país. La voz de Cova está construida como una voz no confiable, que exige un ejercicio permanente de distancia con respecto a su propio patetismo. En su misma gestualidad se desautoriza. A la vez, esa voz es la mediadora de testimonios (y saberes) que no gozan de legitimidad y credibilidad en la ciudad letrada. De forma paradójica, esa voz no confiable que registra los testimonios resulta ser el vehículo que los hace confiables. Entre más descreemos de Cova, más nos acercamos a la verdad de los eventos que revelan los testimonios que recoge. Poco a poco, también Cova se transforma. A medida en que se adentra en la realidad del mundo de las caucherías y se apropia del sufrimiento de los caucheros, su voz se hace más crítica de la mirada que ha encarnado como poeta y citadino.
Lo que había comenzado como una travesía en busca de las mujeres se convierte en un viaje de descubrimiento, pero será un descubrimiento enteramente distinto al de los naturalistas, misioneros, exploradores, empresarios y funcionarios que le preceden. Cova descubre el régimen brutal de la explotación cauchera en la región orinoco-amazónica. La vorágine descompone una escritura de la historia que se organiza alrededor de episodios marcados por momentos de llegada y salida de grandes emprendimientos, así como de los ciclos de bonaza y depresión de las mercancías, en los que los habitantes de la región aparecen como actores de comparsa y desaparecen con la misma rapidez que los “actores principales”. Es una forma de focalizar la mirada que crea en el imaginario un territorio sin Estado y unos sujetos sin sociedad, reforzando la concepción de que son “tierras de nadie”.
Para desentrañar lo que Rivera califica como su “fin patriótico y humanitario” es importante señalar, por un lado, su preocupación por la integridad del territorio amazónico que estaba en esos momentos en disputa, a la sombra de la pérdida de Panamá en 1903. Sus mapas y descripciones de la geografía reflejan esta inquietud. En el mapa “Croquis de Colombia”8que se incluye en la quinta edición de la novela, las fronteras nacionales en el Alto Orinoco/Río Negro aparecen indefinidas. En el momento en que se escribe la novela, la región orinoco-amazónica está pasando por un proceso de definición de límites, que supuso una repartición de tierras, recursos y rutas, como el brazo Casiquiare, que conecta las cuencas del Orinoco y el Amazonas, cuya importancia geopolítica para Colombia era de tanta o mayor trascendencia que el canal de Panamá. Rivera, que había formado parte de la Comisión de Límites, estaba consciente de lo que había en juego. Su angustia frente al desconocimiento que se tiene en el centro del país sobre la región se expresa en la novela en un lamento de Cova: “a esta pobre patria no la conocen sus propios hijos, ni siquiera sus geógrafos”9.
Por otro lado, el fin humanitario que reclama en su respuesta a Trigueros queda señalado en su queja por la poca atención que se había prestado a sus denuncias sobre la situación de los caucheros colombianos. Cuando se publica La vorágine en 1924, ni los problemas territoriales ni lo que sucedía en las caucherías eran desconocidos, contrario al asombro que expresaron muchos juicios críticos en su momento. Durante el quinquenio de Rafael Reyes (1904-1909), llegaron varias denuncias, pero fueron acalladas. Sin embargo, entre 1909 y 1912, se creó un gran revuelo internacional que puso el asunto en primer plano. En septiembre de 1909, se publicó un artículo en el periódico británico Truth en el que se denunciaban las numerosas atrocidades cometidas en la explotación cauchera en la región del Putumayo. Bajo el título “El paraíso del diablo: Un Congo británico” (cuya traducción se incluye en esta edición)10, el editor del periódico, Sidney Paternoster, bajo el pseudónimo de Scrutator, presentaba el testimonio de William Hardenburg, un ingeniero norteamericano que viajó por la zona en 1907 y fue testigo de los desmanes de la Casa Arana. Llevaba además recortes de las denuncias que hizo el periodista Benjamín Saldaña Rocca en sus periódicos La Felpa y La Sanción (fragmentos de esta última se incluyen en esta edición)11, en la ciudad de Iquitos, el principal centro cauchero de la región.
El título del artículo de Paternoster remite a las atrocidades cometidas bajo el reino de Leopoldo ii, en lo que se conocía como el Estado Libre del Congo, que se manejaba como propiedad privada del rey. La denuncia de estas atrocidades suscitó un escándalo con resonancias internacionales. Como es ampliamente conocido, la novela El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, publicada en 1902, gira alrededor de estos eventos. En 1903, el Parlamento Británico condenó los actos del Estado Libre del Congo y envió a su cónsul Roger Casement a investigar. Finalmente, en 1908, se anexó el territorio a Bélgica, se incorporó como colonia y se tuvo que ajustar a una serie de normas internacionales. El subtítulo del artículo de Scrutator buscaba señalarle a sus lectores que justo cuando se había ganado la campaña británica contra Leopoldo, se encontró que existía un pequeño “Estado libre del Putumayo”, bajo control de una casa comercial registrada en Londres.
La Peruvian Amazon Company había sido constituida en 1907 con un capital accionario de un millón de libras esterlinas. Sus operaciones se llevaban a cabo en la zona cauchera que explotaba la compañía peruana Julio César Arana & Hnos., conocida en la región como la Casa Arana, cuyos activos entraron a formar parte de la compañía británica. El mismo Julio César Arana era socio de la compañía inglesa y administrador de las operaciones en el terreno.
Fue la participación de capital inglés lo que dio mayor peso a la denuncia. Se inició una campaña para solicitar al Parlamento Británico la investigación de los hechos. La legitimidad para inmiscuirse en lo que eran asuntos de otro país se basó en la presencia en el Putumayo de súbditos británicos, concretamente de capataces provenientes de Barbados, que era una posesión británica. Tras mucha presión de diversos sectores, se decidió enviar al cónsul en Río de Janeiro, quien resultó ser el mismo Roger Casement que había rendido el informe sobre las atrocidades del Congo. En 1910, Casement viajó al Putumayo a verificar los hechos y encontró muchos más. En 1911 entregó su informe al Parlamento, conocido como el “Libro azul británico”. Se dictaminó la liquidación de la Peruvian Amazon Company y se nombró para hacerla efectiva al mismo Julio César Arana. La compañía se liquidó en Londres en 1912.
Este episodio de unos pocos años en la historia cauchera ha cobrado mayor notoriedad que muchos otros y de alguna manera, como han señalado varios estudiosos, ha pasado a ser el relato dominante. De hecho, la historicidad de La vorágine suele establecerse con referencia a las denuncias de Casement, cuando la novela, curiosamente, elude el informe del cónsul británico y propone una construcción espacio-temporal distinta.
Las atrocidades del Putumayo aparecen en la novela relatadas por Clemente Silva, en una versión que difiere en muchos sentidos del informe de Casement. Silva, como primera medida, crea una cronología distinta y narra desde otra perspectiva: la de un testigo que ha sido víctima. En su testimonio, las atrocidades anteceden en varios años las denuncias y la llegada de misiones de investigación. Se insertan en el relato hacia 1905-1906 cuando el expedicionario francés Eugène Robuchon visitó las estaciones principales de la Casa Arana en el Putumayo. Robuchon había sido invitado por la Casa Arana y tomó numerosas fotografías de los indígenas en las que no se observa ninguna señal de tortura y que luego fueron usadas por la empresa como evidencia de la vida feliz que llevaban en las estaciones. El francés desapareció en la selva en 1906 y nunca se volvió a saber de él. La Casa Arana, que se preciaba de estar realizando una misión civilizadora, explicaba que lo habían devorado los caníbales.
Rivera le asigna al personaje real un papel en la ficción novelesca, en la que aparece guiado por el viejo Clemente Silva por los vericuetos de la selva. Esto le brinda la oportunidad al guía para contarle al francés sobre el abominable sistema de esclavitud que imperaba en la zona dominada por la Casa Arana. En la versión de Silva, Robuchon quiere denunciar lo que está ocurriendo y comienza a llevar registros fotográficos que sirvan de testimonio. Fotografía las cicatrices del cuerpo de Silva al lado de los cortes con los que él mismo había sangrado los árboles para extraer el látex. En esta imagen se establece la profunda asociación entre la laceración de los cuerpos y la laceración de los árboles: “el árbol y yo perpetuamos en la Kodak nuestras heridas, que vertieron para igual amo distintos jugos: siringa y sangre”12.
La novela propone, veladamente, una solución al misterio de la desaparición de Robuchon. Queda insinuado que los mismos hombres de Arana lo habrían asesinado para que no difundiera los secretos del terror que imperaba en los campamentos. Como las denuncias de Cova más adelante en el relato, una característica de los testimonios que registra La vorágine es la imposibilidad de que lleguen a un destinatario, un reflejo de la negligencia del Estado y la ausencia de un sistema de justicia que atienda estos llamados en territorios que han sido entregados a la administración de las mismas empresas explotadoras que cometen los crímenes (tal como denuncia Saldaña Rocca en el texto que se incluye en esta edición)13.
Dentro de la narrativa, los testimonios insertados de diversos personajes constituyen mecanismos de expansión del tiempo y el espacio narrativos. Mediante estos relatos, los siete meses que cubre la travesía de Cova desde Bogotá hasta las barracas del Yaguanarí, marcados en el cuerpo de Alicia por la gestación del hijo que nace cuando se reencuentran, se amplían para cubrir la explotación cauchera y sus reverberaciones en la región orinoco-amazónica en un periodo de aproximadamente diecisiete años. Esto trasciende el ámbito espacio-temporal del informe de Casement. En este sentido, es significativo que la novela no solo adelanta el momento de las denuncias sobre las atrocidades de la Casa Arana, sino que también lo extiende más allá de 1912, cuando el Imperio británico daba por saldada la cuestión con la liquidación de la Peruvian Amazon Company, pues esto de ninguna manera marcaría el fin de la Casa Arana ni de la historia cauchera en la región, mucho menos de sus impactos (como señala Rivera en la carta a Henry Ford, que se incluye en esta edición).
En muchos sentidos, las amargas reflexiones de Rivera sobre su fracaso en llamar la atención al sufrimiento de los miles de colombianos atrapados en el sistema de las caucherías estaban más que fundamentadas. La vorágine triunfa de otras maneras como novela de denuncia. Aunque en el momento inmediato de su publicación, la fantasía novelesca absorbió la imaginación de sus lectores y de poco les sirvió a las víctimas que buscaba redimir, hoy por hoy, nos abre numerosas dimensiones para reflexionar sobre estos problemas y sobre el dilema mismo de cómo comunicar el inefable padecimiento de las víctimas. Los informes oficiales tienen fecha de vencimiento. La capacidad de una obra literaria para resonar más allá de su momento nos permite volver no solo a los llanos y las selvas, sino a las constelaciones que han constituido sus momentos históricos. En estas constelaciones están insertos como pequeños destellos también los momentos del presente.
-
Clemente Silva, el personaje que Rivera construye como portador de un contra-discurso frente al discurso imperial, en parte confirma la versión de los hechos que reporta Casement, pero lo corrige en formas sustanciales. El encuentro de Silva con Balbino Jácome permite dar un salto cuantitativo: lo que en el informe de Casement aparece como atribuido a distintos tipos sociales/raciales de diversas proveniencias, en el de Rivera, por medio de Balbino Jácome adquiere otra dimensión:
Mas el crimen perpetuo no está en las selvas sino en dos libros: en el Diario y en el Mayor. Si su señoría los conociera, encontraría más lectura en el debe que en el haber, ya que a muchos hombres se les lleva la cuenta por simple cálculo, según lo que informan los capataces. Con todo, hallaría datos inicuos: peones que entregan kilos de goma a cinco centavos y reciben franelas a veinte pesos; indios que trabajan hace seis años y aparecen debiendo aún el mañoco del primer mes; niños que heredan deudas enormes, procedentes del padre que les mataron, de la madre que les forzaron, hasta de las hermanas que les violaron, y que no cubrirán en toda su vida, porque cuando conozcan la pubertad, los solos gastos de su niñez les darán medio siglo de esclavitud.14
El sistema del “endeude” que describe Jácome es el de la cadena de deuda en la que las grandes casas comerciales de Pará, Manaos o Iquitos reciben créditos de grandes bancos; ellas, a su vez, les prestan a los comerciantes que recogen caucho en distintas estaciones, los cuales dan crédito a los capataces de las estaciones, quienes les anotan a los trabajadores las cuentas en las columnas del “debe” y el “haber”. La explicación de Jácome muestra un sistema en el que existen distintos niveles de encadenamiento, al que casi todos se encuentran atados.
Lo que se revela aquí es mucho más profundo: la deuda no está creada para ser pagada. Su materialidad es en cierto sentido irrelevante. Su función esencial y fundamental es la de organizar las relaciones de producción y circulación de las mercancías. El sistema de la deuda organiza las relaciones sociales como una forma de sometimiento, esclavización, encarcelamiento y aniquilación. La deuda como sistema, y las violencias que genera, encadena a todos los sujetos involucrados en la producción cauchera; es la deuda la que convierte el extenso espacio de ríos y selvas en uno de confinamiento.
Esta gradual revelación de la estructura del sistema se construye caleidoscópicamente, con pequeños trozos de información y de reflexiones sobre fenómenos que parecen observados desde la distancia. En el episodio de la recolección de plumas en el garcero de Las Hermosas vemos la (des)conexión entre las condiciones de producción y lo que pasa a representar el objeto una vez situado en su destino final:
Bogando en balsitas inverosímiles, nos distribuimos aquí y allí para recoger el caro tesoro. Los indios invadían a trechos las espesuras, hurgando en las tinieblas con las palancas, por miedo a güíos y caimanes, hasta completar su manojo blanco, que a veces cuesta la vida de muchos hombres, antes de ser llevado a las lejanas ciudades a exaltar la belleza de mujeres desconocidas.15
Con estos pequeños retazos, en un proceso acumulativo en el que como lectoras vamos sintiendo el peso de una formación social y económica que va atrapando a los personajes, la novela realiza una operación que llamamos de “contra-fetichismo”, en el sentido en que revela las relaciones sociales que se ocultan tras las mercancías. En el caso de la producción cauchera, estas relaciones sociales se cristalizan y se cimientan alrededor de la deuda. Es el “secreto” de la mercancía, la cual, una vez abandona el lugar de extracción, pasa a formar parte del mundo de las relaciones de mercado, desconectada de los procesos de su producción.
Esta operación de “contra-fetichismo” se hace efectiva en la novela como el acto mismo de escritura: “va para seis semanas que, por insinuación de Ramiro Estévanez, distraigo la ociosidad escribiendo las notas de mi odisea, en el libro de caja que el Cayeno tenía sobre su escritorio como adorno inútil y polvoriento”16.
En este acto, casi mágico, el “libro de cuentas” se convierte en un “libro de cuentos”. Las páginas en las que el capataz, impedido por un afortunado analfabetismo, ha omitido anotar la deuda, le sirven a Cova para escribir las historias de sus compañeros y la suya propia, la historia de la región y un importante capítulo de la modernidad capitalista.
Notas
1 Véanse las páginas ٨-٩ y ٢١٦-٢١٧ de este libro.
2 Véanse las pp. 277-283 de este libro.
3 Véanse las pp. 293-297 de este libro.
4 Véase la página 92 de este libro.
5 Véase la página 151 de este libro.
6 Véase la página 29 de este libro.
7 Véase la página 146 de este libro.
8 Véase la página 8 de este libro.
9 Véase la página 193 de este libro.
10 Véanse las pp. 349-360 de este libro.
11 Véanse las pp. 343-347 de este libro.
12 Véase la página 128 de este libro.
13 Véanse las pp. 343-347 de este libro.
14 Véase la página 135 de este libro.
15 Véase la página 91 de este libro.
16 Véase la página 182 de este libro.