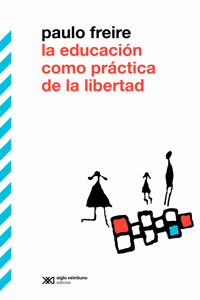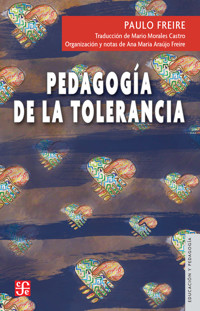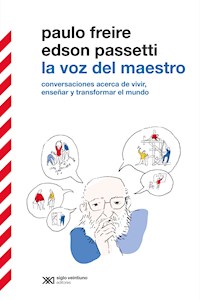
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores
- Kategorie: Bildung
- Serie: Biblioteca Clásica de Siglo Veintiuno
- Sprache: Spanisch
Qué puede hacer el maestro para construir una autoridad genuina frente a la clase? ¿La escuela hoy en día es capaz de escuchar y responder a docentes, padres y alumnos? ¿Cómo lograr un sistema educativo democrático en que las escuelas retengan autonomía y no se profundice la brecha entre la educación de élite y la educación popular? En conversación franca, sin tecnicismos ni simplificaciones, Paulo Freire ofrece respuestas comprometidas a estos interrogantes, a la vez que transita su propia biografía, su proyecto pedagógico, su experiencia en la gestión pública y sus ideas políticas. La voz del maestro es una puerta de entrada privilegiada al pensamiento de Paulo Freire: su palabra, con el inteligente contrapunto de Edson Passetti, traza las grandes líneas de una obra tan rica como antidogmática. Es un relato vívido, muchas veces conmovedor, que nos hace conocer los días de infancia nordestina y sus sueños de ser cantor de radio, el surgimiento de la vocación y las personas que marcaron su forma de ver el mundo y la educación. También, recuerda los tiempos en que todo parecía posible y los obstáculos políticos a la hora de llevar a la práctica sus ideas, el método dialógico y la pedagogía del oprimido. Décadas de exilio, viajes y polémicas ponen de manifiesto la enorme repercusión del educador. Sin complacencia, este libro toma posición en viejos y nuevos debates y muestra la vigencia del pensador ante los desafíos de la cultura contemporánea. En una época en que los proyectos emancipadores fueron cercados por los autoritarismos, la lucidez de Freire nos da herramientas para no renunciar a la utopía de cambiar el mundo. Con el diálogo como eje y la convicción democrática como faro, nos convoca a luchar por esa escuela que escucha, provoca y vive la difícil experiencia de la libertad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
Portada
Copyright
Presentación. Cuando el diálogo se hace cuerpo (Ana Maria Araújo Freire)
Biografía por el biografiado
El método dialógico
El hombre público
Ideario libertario
Paulo Freire, el andariego de lo obvio (Edson Passetti)
Paulo Freire
Edson Passetti
LA VOZ DEL MAESTRO
Conversaciones acerca de vivir, enseñar y transformar el mundo
Presentación deAna Maria Araújo Freire
Traducción deLaura Granero
Freire, Paulo
La voz del maestro / Paulo Freire; Edson Passetti.- 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2018.
Libro digital, EPUB.- (Biblioteca Clásica de Siglo Veintiuno)
Archivo Digital: descarga
Traducción de Laura Granero // ISBN 978-987-629-816-2
1. Educación. 2. Pedagogía. I. Granero, Laura, trad.
CDD 370.1
Título original: Conversação libertária com Edson Passetti (San Pablo, Editora Imaginário, 1998)
© 2018, Editora Villa das Letras
© 2018, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
<www.sigloxxieditores.com.ar>
Ilustración de portada: Mariana Nemitz
Diseño de portada: Eugenia Lardiés
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: noviembre de 2018
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub): 978-987-629-816-2
Presentación
Cuando el diálogo se hace cuerpo
Ana Maria Araújo Freire
El que ahora tiene entre sus manos el lector es un libro dialógico de Paulo Freire. Un libro hablado, como a él le gustaba decir. De hecho no lo creó en soledad, “a la sombra del árbol de mango” (es decir, en su escritorio), inspirándose y reflexionando como en su primera infancia, cuando aprendía a escribir con sus padres en el jardín de su casa natal, bajo la tupida sombra de este árbol tan nordestino.
Los libros que Paulo, sin coautores o compañeros, escribió solo, y a la sombra de ese perfumado árbol que daba a su cuarto de estudio, eran resultado de su reflexión sobre lo que su cuerpo consciente le dictaba para ser discutido en un proceso gnoseológico. No dejaba de tener en mente una nueva epistemología, su propia teoría del conocimiento. Ese es un ciclo que “casi se cierra” sobre sí mismo, pues agudiza su curiosidad para conocer el objeto que, como autor, él quiere o precisa conocer y socializar. Digo “casi se cierra” porque en esa búsqueda entran y circulan por todo su cuerpo los conocimientos acumulados durante años de estudio. Además, muchas veces la curiosidad misma tiene como punto de partida el sentido común, se va convirtiendo en curiosidad epistemológica y de este modo se consolida como un cuerpo científico, histórico, antropológico, “en cierta comprensión crítica de la educación”, como decía Paulo sobre su teoría educativa.
En los libros hablados como este, se suma otro componente: un segundo sujeto presente y, desde luego, pensante que se mezcla con el autor en el tema que se está tratando (ya que Paulo nunca “habló” ningún libro con personas opuestas a sus ideas). Además, Edson Passetti y él transitan juntos el pensamiento de los autores que poco a poco acuden a la cita y enriquecen o iluminan puntos importantes de la búsqueda (en este caso de a dos), de algo que se proponen radicalizar o discutir. O más adelante pueden enunciar una suerte de conclusión.
A diferencia de Paulo Freire, en el diálogo Edson Passetti instiga y provoca una reflexión que surge del cuerpo físico de Paulo para hacerse cuerpo científico con el otro (Passetti mismo), cuando, en lo sucesivo, lo pronuncian como Verdad.
Paulo Freire es bien conocido en la Argentina –donde Siglo XXI Editores publica esta obra, con los cuidados serios y exigentes de Carlos Díaz, como toda producción de un libro requiere--, y también en España y los países de habla española de América Latina.
A lo largo de todos estos años y en los ámbitos iberoamericanos –así como en su país, Brasil–, se conoce a Paulo como al pedagogo de lo obvio, del sustantivo, del pronombre. De la preposición. Al escribir un texto, Paulo se esmeraba para lograr una redacción muy clara, concisa y bella, que no generase dudas en la persona que lo leyese. Además invitaba a entrar en su trama, en la seria aventura del acto de conocer. Para eso consultaba diversos diccionarios, en busca de adecuar lo máximo posible el concepto a la idea que intentaba transmitir. Diccionarios que atesoraban otros tantos sustantivos, verbos, pronombres y preposiciones.
Paulo hizo teoría al develar científicamente cosas que tienen que ver con lo cotidiano, la práctica, lo que el sentido común repite sin explicación crítica (precisamente lo que llamamos “obvio”). Paulo hizo teoría al radicalizar sus hipótesis intuitivas, yendo a las raíces de las cosas, a la sustantividad de los objetos, tal como se ve el sustantivo al desplegar el análisis gramatical de la lengua portuguesa. Sí, así se muestra y se confirma como herramienta central del pensamiento de la frase. Paulo hizo teoría diferenciando y enfatizando el con, el para y el sin, como marcas de acciones desde puntos de vista ideológico-antropológicos diferentes (si no antagónicos). Paulo hizo teoría al colocar los pronombres en su lugar justo, dentro de enunciados que identifican el acto singular, individual, y el acto colectivo, comunitario social.
En todos estos años Paulo también contó con gran reconocimiento mundial como el pedagogo de la liberación de hombres y mujeres, como un hombre que dedicó su vida entera a crear una pedagogía del oprimido capaz de transformar el mundo en un mundo auténticamente democrático “donde sea más fácil amar”.
Paulo hizo teoría preguntándose, incentivándonos siempre a preguntarnos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por quién? ¿Para quién? ¿Contra quién? ¿Contra qué? ¿A favor de quién? ¿A favor de qué? Y estas son preguntas que surcan el diálogo freireano incitándonos a conocer, radicalmente, la sustantividad de las cosas, su razón de ser, sus finalidades, el modo en que se hacen, a no perder nuestra curiosidad.
De esta manera, él partió de lo cotidiano, de lo dicho, de lo que se daba por sentado en el mundo diario de las personas oprimidas en relación dialéctica con quien las oprimía, y allí estableció las bases que permiten obtener el sentido y crear las raíces concretas necesarias para superar las creencias y los mitos de muchas de ellas, que necesitan el beneficio de esa manera renovadora de comprender la educación, esencialmente política, ética y humana. Creó raíces no para fijar doctrinas e imponer prescripciones ideológicas, sino para que, apoyándose en ellas, hombres y mujeres se concienticen, se alfabeticen y tengan la posibilidad de transformar la realidad al decodificar el mundo cotidiano codificado. Para que esas personas puedan discutir lo cotidiano radicalizándolo y, así, hacer historia. Con los resultados de ese proceso, de ese cotidiano discutido, estarán en condiciones de transformar el mundo, hacer otra historia completamente nueva.
Los actos sin sentido, si son temas generadores de discusiones, pueden tornarse, a conciencia, actos plenos de sentido transformador. Eso hizo Paulo en su modo de comprender la educación: tomó lo obvio de lo cotidiano como punto de partida del sinsentido y lo carente de legitimidad, superándolos, como un inédito viable, concretable en el campo de lo real, lo prudente, lo coherente para la vida de millones de mujeres y hombres en Brasil que tan sólo repetían su pequeño mundo. No se daban cuenta de que en los hechos, los sueños, las aspiraciones, las necesidades, las decepciones y frustraciones de la vida estaba la fuerza capaz de sacarlos de ese mundo de la repetición alienada y dramática para llevarlos al mundo abierto, de risas y alegrías, lleno de las posibilidades de sueños y proyectos que la cotidianidad contradictoriamente ofrece.
Y precisamente en lo cotidiano se crean los tiempos-espacios del miedo, de la osadía, de la militancia política, de lo que estudiamos y aprendimos, del disfrute o del aburrimiento. Tiempo para convertirnos en seres lo más auténticamente humanos posible y para rehacernos en el proceso eterno e ininterrumpido de construirnos como existencia. Al vivir en lo cotidiano todo lo que esta dimensión nos ofrece, vivimos la cotidianidad plena, aprendemos, podemos reflexionar sobre esa práctica. Que se torna consciente, y ya no acumula meros actos repetitivos, mecánicos. Con lo cotidiano se forja el mejor humor, en lo cotidiano sufrimos el dolor y la tristeza, pero también tenemos las alegrías, las esperanzas, y construimos nuestras utopías.
En 1995, cuando junto con Paulo “habló” este libro, Edson Passetti integraba el departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP), donde Paulo enseñaba. En esa importante universidad brasileña Passetti se graduó, hizo su maestría y el doctorado. En 2000 ganó un concurso y obtuvo una cátedra. Actualmente es profesor asociado e investigador en Ciencia Política, especializado en Teoría Política; específicamente investiga poder, resistencia y liberaciones. Tiene varios libros publicados sobre anarquismo, abolicionismo penal, sociedad de control y Estado.
Considero este libro hablado uno de los mejores del género (“hablado” con coautor) trabajado por Paulo. Además de un amplio y profundo conocimiento sobre anarquismo, Passetti posee una inteligencia viva, curiosa, que acicateó el pensar reflexivo de Paulo. Su posfacio al libro es prueba de esto. En ese texto, Passetti usó la expresión “andariego de lo obvio” en el sentido exacto, el de un hombre que caminó seria y apasionadamente casi todo el mundo llevando su pensamiento filosófico-científico que entraña las premisas, los sueños, las imposibilidades, las amarguras, las manifestaciones culturales de todo tipo y toda suerte: los sueños de un mundo mejor, verdaderamente democrático.
Paulo y Passetti frecuentan temas como la historia de vida del entrevistado, su infancia en Recife y su adolescencia en Jaboatão dos Guararapes, en el estado nordestino de Pernambuco junto con sus hermanos y amigos de barrio. Vemos como lo afectó la muerte de su padre. Cómo su madre consiguió una beca de estudios en el Ginásio Oswaldo Cruz, el colegio propiedad de mis padres, Genove y Aluízio Araújo, en Recife. En su diálogo, recuerdan las dificultades económicas de su primera familia, que fue perdiendo bienes materiales: apenas quedó un moño de traje que había pertenecido a su padre y el piano de su tía Lourdes, cosas que se llevaron a Jaboatão, como símbolos de la condición de la clase media que los suyos habían integrado hasta ese momento.[1] También analizan la gestión de Paulo en la Secretaría Municipal de Educación de San Pablo. Discuten sobre la epistemología político-ético-histórico-pedagógica de Paulo. El suyo es un coloquio sobre la vocación ontológica de los seres humanos, como una posibilidad, como un inédito-viable (lo veíamos recién), un sueño posible por el cual Paulo luchó, durante toda su vida; todos y todas deben ser escuchados.
Me gustaría concluir esta presentación del libro de Paulo Freire con Edson Passetti citando un pasaje en que este describió la personalidad de Paulo con bastante delicadeza, candor y respeto, de una forma poética:
Podía ser un hombre paciente como los de las novelas de Jorge Amado, capaz de entender el significado de la autoridad patriarcal redimensionada por la anarquía de los deseos. Era un poeta recifense como Manuel Bandeira o un embajador como el también poeta João Cabral de Melo Neto.
Los invito a introducirse en ese mundo que denuncia la dura realidad de la condición humana, pero también anuncia sueños posibles de una vida feliz cuando preparamos en la lucha del hoy el mañana que puede sonreírnos.
Nita
San Pablo, 29 de diciembre de 2017, mientras recuerdo con inmensa nostalgia a Paulo, y también a mi padre –y maestro de Paulo– Aluízio Araújo, que nació en este día en 1897.
[1] Véase Paulo Freire, Cartas a Cristina. Reflexiones sobre mi vida y mi trabajo, México, Siglo XXI, 2005.
Biografía por el biografiado
[En la realización del proyecto de este libro, Edson Passetti contó con la colaboración alegre y libertaria en la investigación, las entrevistas, las transcripciones, las discusiones, las revisiones y las intuiciones de Fernanda Cardoso Faria, Roberto Baptista Dias da Silva y Salete Magda de Oliveira.]
Sala en la casa de los Freire, en San Pablo, una calle tranquila, flanqueada por árboles y casas, en uno de los puntos más altos de la ciudad. Paulo nos recibe sentado en un sillón. Nosotros optamos por un sofá lateral. Esta será nuestra ubicación en la sala. Oiremos siempre a los perros en el jardín y, de vez en cuando, ingresará su mujer, Nita, como proponiéndonos un intervalo para descansar. En las paredes, óleos de primitivistas y algunos retratos. Apoyamos nuestro grabador sobre una mesa ratona. Play-rec.
PF: Cuando uno no es capaz de comprender, de ponerse a la altura de los tiempos que corren, rechaza. Y si uno se resiste a comprender los tiempos que corren, se autodefine como un hombre que ya no pertenece a su época. (Pausa.) A pesar de mis 72 años, me considero un hombre de hoy. Si no aprecio el rock, termino por negar la existencia de herramientas como el fax y la computadora. Entonces, de manera catastrófica, pierdo el tiempo y retrocedo. (Nos mira fijo.) Hay que renovarse sin negar el pasado, porque el pasado posibilita la renovación. Debemos transformarnos constantemente, acompañar la transformación del mundo en que vivimos. De lo contrario, nos perderíamos en la senda histórica. Tengo 72 años y juego con mis nietos. (Ríe.) La menor tiene 8 años y fue la primera en llevarme a un McDonald’s; así, me hizo comprender que, precisamente, McDonald’s es importante para nuestro siglo. Mi nieta menor y su hermano me preguntaron: “¿Qué tienes contra McDonald’s?”. Y yo les respondí: “Todo, tengo todo contra McDonald’s”. Después empecé a ir con ellos y ahora voy solo. Si algo funciona en Washington, Moscú, Pekín, Caruaru y Recife, entonces le pertenece al mundo. Es una respuesta a la democratización de la ciudad: el turista de bajo presupuesto, que no tiene dinero para almorzar, ve el letrero de McDonald’s y piensa que se salvó. Desde una perspectiva izquierdista, sólo sabemos que McDonald’s es producto del colonialismo. Es como querer ser de izquierda sin necesidad de serlo: uno termina por decretar la inexistencia de la izquierda. (Pausa.) ¡Algunos marxistas son tan idealistas! Niegan el mundo material en función de la voluntad psicológica, van y decretan que no existe.
EP:Me acordé de unos versos del compositor y cantante bahiano Caetano Veloso, en la canción “Tempo”: “Eres un señor tan bonito / como la cara de mi hijo. / Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo”. Y así entramos en sintonía con nuestro tiempo.
PF: Uno sólo puede estar contra el tiempo si se apega a él: la única superación va por dentro. No se supera un obstáculo a partir del obstáculo mismo; se lo supera entrando en él.
EP:¿Con qué soñaba cuando era niño?
PF: Pensaba que sería maestro. Lo soñé tanto que, cuando me convertí en maestro, lo que yo era en mi imaginario se correspondía muy fielmente con lo que era en la realidad, tanto que no distinguía una cosa de la otra. Algo interesante que recuerdo es que, cuando estaba solo en el vagón del tren que me llevaba desde Jaboatão hasta Recife para estudiar –y que demoraba cuarenta y cinco minutos en recorrer dieciocho kilómetros, porque paraba en todas las estaciones–, lo que viajaba allí sentado era mi cuerpo físico. En mi imaginación, yo daba una clase sobre la sintaxis del pronombre “se”. Daba cuarenta y cinco minutos de clase y si alguien me tocaba y despertaba, no sabía decir dónde estaba. Nunca trabajé en un comercio, tampoco en una fábrica. Mi amor por el magisterio era tan grande que yo vivía dando clases en mi imaginación. Y cuando comencé a dar clases, confundía las clases imaginarias con las reales.
EP:¿Cuántos años tenía en esa época?
PF: Unos 18.
EP:Me gustaría saber cómo era usted de más joven, cuando era niño.
PF: En mi infancia, me veía como cantante de radio, pero tuve una experiencia que me frustró. Era un poco tímido, pero igual sospechaba que tenía buena voz. En la radio local había un programa para novatos; un día, uno de mis compañeros (Ubirajara, que no cantaba ni en la ducha) se inscribió. Antes del programa había un ensayo. El día anterior Ubirajara se acercó y me dijo: “Paulo, no voy nada al concurso. Voy a fracasar, ni me asomo por ahí. ¿No querrías ir en mi lugar?”. Y entonces fui al ensayo. Sabía de memoria todas las canciones de la época: las de solistas más que consagrados en esos años que todavía no habían conocido la bossa nova, cantantes como Sílvio Caldas, Chico Alves, Ismael Silva. Llegué a la radio a la hora convenida, me llevaron al estudio, donde estaba un joven cantante que me escuchó ensayar. Me dijo que no tenía dudas de que ganaría, que había escuchado a los otros participantes y que sólo había una chica que estaba en condiciones de competir conmigo. Me entusiasmé a lo loco y ese domingo viajé de Jaboatão a Recife. Canté y gané.
EP:¿Ganó algún premio?
PF: Gané veinticinco cruceiros. El caché era de cincuenta; pero lo compartí con la chica, porque ganamos los dos. Me entusiasmé con el asunto, volví a la radio y me inscribí con mi nombre. El ensayo salió muy bien, pero antes de cantar, un tipo dijo que yo había estado allí un mes antes. Apenas empecé a cantar, me abuchearon, fue un abucheo de reprobación. ¡Pasé tanta vergüenza al volver a casa! Imagínese: ¡se enteró todo el mundo! Qué ironía, cuando gané todos pensaron que era Ubirajara… (Risas.) Mi gran sueño era ser cantante. Incluso fui a Radio Club de Recife con una tarjeta de mi tío, en que él pedía que me dieran una oportunidad como cantante. El tipo se hizo humo y nunca me llamó. Pero ahora, mágicamente, pienso que fue mejor así. Sería un cantante jubilado y no habría escrito nada, no habría escrito Pedagogía del oprimido. Ese abucheo resultó decisivo.
EP:¿Cómo se sintió al ganar como otro y perder como usted mismo?
PF: En el fondo, todo depende de cómo se lea el fracaso. Los fracasos son instancias de conocimiento, de constitución del saber, y pueden tener en la vida la misma importancia que tienen los errores en la producción de conocimiento. Un científico comete un error en una investigación o se equivoca. Desde el punto de vista epistemológico, la importancia del error es indiscutible. El error es una instancia en la producción de conocimiento y no un pecado del científico. Los fracasos también son parte del proceso. Nunca había hablado de esto, que tiene que ver con la pedagogía. Un fracaso como ese puede haber interferido en mi concepción de la humildad y del prestigio. Yo me creía un buen cantante, me habían aplaudido mucho… y terminé abucheado por el público. Como dicen por ahí: me la había creído.
EP:¿Diría que su infancia y su adolescencia estuvieron marcadas por la radio como vínculo con el mundo?
PF: En mi infancia aún no había radio. Las calles se alumbraban con lámparas de kerosén y se contaban historias de ánimas y aparecidos. Eso no tiene nada que ver con lo que ocurre ahora que llegó la luz y quienes tienen miedo son las ánimas. (Risas.) Mi convivencia con la radio se retrasó por dos factores, el tiempo y el dinero. Recuerdo la primera radio que estrenamos en nuestra casa, en Jaboatão, a fines de los años treinta. Fue un regalo de mi tío, hermano de mi madre, que tenía un mejor pasar económico. Se había comprado una nueva y nos regaló la vieja, que funcionaba muy bien. Fue toda una fiesta en casa.
EP:¿Por qué tardó tanto en llegar a su casa?
PF: Por cuestiones económicas. Cuando la radio comenzó a ser un bien tangible en los años veinte, mi familia entró en crisis, una crisis económica que se venía gestando desde comienzos de la década y alcanzó su punto más crítico en 1929. Una vez instalada en mi casa, la radio permitió que escucháramos sistemáticamente música popular, que se sumó a la que ya escuchábamos en la calle. Gracias a mi tía Lourdes, que tocaba en el piano Bach, Mozart y Beethoven, yo ya convivía con esos genios de la música. Con la radio y los programas de música clásica se amplió mi repertorio, y eso fue muy importante. También tuvimos la posibilidad de conocer los noticieros de la preguerra y la guerra, que trajeron a Recife los comentarios políticos. La radio ejerció influencia sobre mi persona, aunque no tan grande como podría haber sido. A mí ya me atraían las plazas, mis amigos y las chicas. Salía a conquistar chicas y pasaba mucho tiempo fuera de casa, pero esto no significó una ruptura con mi familia.
EP:¿Cómo era esa plaza?
PF: La tendencia de los jóvenes era salir a la calle, y las plazas eran puntos de encuentro. Por eso, en todas las plazas del interior había un pequeño kiosco de música donde, en los días más importantes, tocaba la banda del pueblo. Durante mi adolescencia, hasta los 18 años, viví intensamente en la plaza, jugaba al fútbol en la calle, iba al cine y, de noche, a oír a la banda; disfrutaba los encuentros con mis novias. Las chicas sólo se quedaban hasta las 21 o 22 hs. En ese momento la plaza comenzaba a vaciarse.
EP:¿Y cuándo llegó el cine?
PF: Había un cine pequeño, que pasaba buenas películas. Al principio, entre mis 13 y mis 17 años, no tenía dinero para ir al cine. El portero notó que mi hermano y yo, con sólo ver las fotos, ya éramos felices. Él sabía que no teníamos dinero para comprar la entrada, pero cuando faltaban diez o quince minutos para que terminara la película… nos dejaba entrar. Un día nos dijo que ya no podríamos pasar gratis, porque el patrón se había enterado y amenazaba con despedirlo. Dejamos de ir al cine. Sólo íbamos cuando teníamos un “restito”.
EP:¿Qué era el cine para usted?
PF: Me encantaba el cine, me parecía formidable, aunque no por eso me atrajo la técnica cinematográfica. Y me gustaba porque contaba historias. Además, como cualquier niño de mi generación que se enamoró de una actriz de cine, también debo haber tenido mi amor en la pantalla. Mi hermano estaba perdidamente enamorado de Joan Crawford, estaba loco por ella. Yo no recuerdo de quién me enamoré. La verdad es que me apasionaban las películas de cowboys: las series con Tom Mix y Buck Jones. Me gustaban tanto que en una ocasión, estando en Los Ángeles con Nita, mi actual esposa, terminé entrando en una tienda de videos especializada en cowboys. Entré y le dije al vendedor que mi juventud tenía la marca de esos dos actores, pero él respondió que no tenía nada protagonizado por ellos. Sin embargo, Nita tiene un hijo que vive en Nueva York, casado con una estadounidense, que me prometió hacerme una copia de al menos una de sus películas. Y ya la tengo conmigo.
EP: