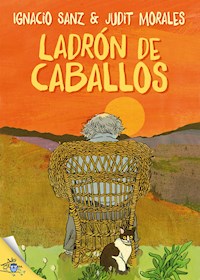
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Ladrón de caballos: El verano que Belinda pasa con su abuelo siempre quedará en su memoria: los paseos a caballo, las buenas comidas y el recuerdo imborrable que le dejará su abuelo de una vida llena de experiencias y aventuras. Una novela entrañable que muestra la relación de una niña con su abuelo, la infancia y la ancianidad, y cómo estas dos etapas se encuentran tan próximas a veces por la fantasía y los sueños. Lectura recomendada a partir de 8 años.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es
© Ignacio Sanz, 2011
© Ilustraciones de Judit Morales Villanueva, 2011
ISBN: 9788416873128
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!
Ignacio Sanz
LADRÓN DE CABALLOS
Ilustraciones de
En memoria de Emiliano Martín, pastor de nubes y encantador de caballos
CAPÍTULO I
Mi abuelo se llamaba Lauro y vivía en una casa solitaria situada en lo alto de una colina, muy cerca del mar. La casa tenía un porche con unas vistas preciosas. El pueblo quedaba a la izquierda; las colinas rematadas con pequeños bosquecillos, enfrente, y el mar, con su eterno vaivén, quedaba a la derecha.
Como el abuelo era muy activo, siempre estaba haciendo cosas en la cocina, en la huerta, en la cuadra o practicando saltos de longitud con Mirlo entre dos empalizadas que iba distanciando poco a poco, aunque él, en realidad, decía que le estaba enseñando a volar.
Yo le seguía a todas partes como si fuera su sombra. La de enseñar a volar al caballo fue una de sus obsesiones. Cuando el sol iba ya de retirada, para descansar de los trajines del día, se sentaba en el sillón de mimbre que había en el porche. El abuelo parecía satisfecho contemplando la caída del sol como si se tratara de un gran espectáculo. Me gusta recordarlo allí, en ese momento plácido de la tarde.
—Cada atardecer es como una función de teatro –solía decir.
Por eso, cuando llovía o cuando el cielo se entoldaba con nubes, el abuelo comentaba resignado:
—Esta tarde se nos ha fastidiado la función.
Como el abuelo tenía buen conformar, si llovía, también le gustaba ver llover apacible y mansamente sobre las colinas, sobre los bosques, sobre los tejados del pueblo, sobre los caminos y sobre el mar con el vaivén incansable de las olas. Aunque si la lluvia persistía un día y otro día, acabara refunfuñando:
—¡Maldito cielo meón! Claro que –se corregía– la lluvia también es una bendición, porque empapa la tierra y luego la hierba crece con este verdor tan primoroso.
Aunque estábamos en verano, rara era la semana que no llovía. Al menos un día. Cuando lo hacía durante dos o tres días seguidos, el abuelo, un poco harto por tanta lluvia, se volvía reflexivo y, para combatir el aburrimiento, trataba de explicarme:
—El clima es el clima y contra el clima no se puede luchar –comentaba resignado–. Esta tierra atrae a las nubes como otras atraen al sol, otras a la nieve y otras al frío. Cada tierra tiene una sintonía especial con los fenómenos atmosféricos. Qué le vamos a hacer. Lo cierto es que este manto de hierba verde que cubre la tierra no existiría sin la lluvia. Así que bienvenida sea.
—O sea, abuelo, que si nos gusta el verde, nos tiene que gustar la lluvia.
—Por supuesto; aunque, por otro lado, las regiones en donde llueve mucho, como la nuestra, hacen que el carácter de la gente sea un poco taciturno.
—¿Qué es taciturno, abuelo?
—Taciturno es callado y melancólico.
—¿Qué es melancólico?
—Melancólico es triste.
—O sea, abuelo, que la lluvia hace que nosotros seamos un poco callados y tristes.
—Más o menos.
—Pero tú no eres triste.
—No soy muy triste, es verdad, Escarola. Sobre todo si tú me acompañas. ¿Y sabes por qué no soy muy triste?
—No.
—Pues te lo diré: no soy muy triste porque tengo sueños y porque tengo ilusiones. La gente, cuando deja de tener ilusiones, ya está perdida y cae en un pozo amargo. En la vida hay que tener siempre un sueño y una ilusión en la cabeza. Es la mejor manera de luchar contra la rutina.
—Pero tu vida, abuelo, es rutinaria. Haces cada día lo mismo.
—Sí, pero persiguiendo una ilusión.
—Ya lo sé. Pero tu única ilusión es que Mirlo vuele y eso, más que una ilusión, es una locura.
—Tengo otras ilusiones, Escarola.
—¿Cuáles?
—Pintar a Mirlo de verde y vestirme con una capa verde, totalmente verde, para cruzar los caminos que rodean al pueblo sin que nadie se percate, camuflado con el paisaje, como los camaleones que se camuflan con la vegetación. ¿Te imaginas?
—Pobre Mirlo, espero que no lo cumplas. En realidad, abuelo, eso de pintar a Mirlo de verde es otra de tus locuras.
CAPÍTULO II
Lo mejor de la casa del abuelo eran las vistas. En días soleados o en días lluviosos.
No me cansaba nunca de mirar desde el porche.
La casa parecía un castillo en lo alto de un acantilado, y el abuelo, un pirata viejo con el pelo blanco algo alborotado que hubiera participado en mil batallas; un pirata con la cabeza llena de historias, aunque sus historias tuvieran poco que ver con asaltos y emboscadas en alta mar.
Pasé todo el verano con él. En años anteriores, durante las vacaciones, había ido a la casa de los otros abuelos, donde nos juntábamos los primos; pero aquel verano, tras la muerte de la abuela Belinda, mis padres decidieron que pasara las vacaciones a su lado para que la soledad no se le hiciera tan cruda.
Detrás de la casa se extendía un trecho grande de tierra plana en la que tenía plantada una huerta donde crecían patatas, berzas, ajos, lechugas, judías, tomates, pimientos, calabacines, berenjenas, acelgas, nabos, cebollas, puerros y zanahorias. Creo que no me olvido de nada. Aquello era un verdadero vergel. Es fácil distinguir una patata de una berenjena. Pero no todo el mundo sabe distinguir una mata de patata de una mata de berenjena. Yo, al principio, tampoco; pero después de pasar el verano con el abuelo me he hecho una experta. A veces le ayudaba a recolectar tomates, acelgas o zanahorias. Otras veces le dejaba allí, agachado con la azadilla en la mano, mientras me entretenía jugando con Ruperta o con Atilano. En ocasiones espantaba a los cuervos, tan descarados que, delante de nosotros, sin temor alguno, picoteaban los calabacines y los tomates.
Más allá de la huerta había una pradera con algunos manzanos pequeños repartidos aquí y allá. Y, entre los manzanos, había un nogal con una copa enorme que tenía el tronco ligeramente inclinado.
Al fondo de la finca, delimitada con una tapia de piedra, estaba la cuadra en la que vivían Clo y Clocló, Ruperta y Mirlo. A veces también andaba por allí Atilano. Pero con Atilano no se podían hacer muchas cuentas porque vivía a su aire y lo mismo estaba en la cuadra, en la casa o en la copa del nogal. Otras veces desaparecía por un tiempo de la finca sin que diera señales de vida.
Una tarde que estábamos descansando en el porche, viendo a lo lejos el oleaje plateado rompiendo mansamente contra la arena, y el trajín de los bañistas en la playa, le dije al abuelo que estaba preocupada porque llevaba unos días sin ver a Atilano. El abuelo me dijo:
—No sufras, Escarola, los gatos son así: van y vienen. Son indisciplinados por naturaleza. Los gatos son animales caprichosos. No se les puede dar responsabilidad. No valdrían ni para jefes de gobierno ni para soldados en el ejército. Precisamente por eso me gustan los gatos.
—¿Tú también eres indisciplinado?
—Bueno, a mi manera.
—Pero tú has sido jefe.
—¡Jefe!, menudo jefe, un jefe de cocina –dijo el abuelo extrañado–. No te engañes, en realidad, soy como Atilano, que no valgo ni para mandar ni para ser mandado.
—¿Y como Ruperta?
—Ruperta también es indisciplinada, pero lo bueno de Ruperta es que cada día nos da la leche que necesitamos.
—Sí, nos da leche, pero también nos da disgustos de cuando en cuando.
—Por supuesto que también nos da disgustos. Las cabras son muy caprichosas. Qué le vamos a hacer. Nadie es perfecto.
Y es que al abuelo y a mí todavía nos escocía el recuerdo de una tarde que la estuvimos buscando para ordeñarla y no la encontrábamos. “¿Dónde se habrá metido?”, se preguntaba el abuelo con desesperación. Porque Ruperta, al menor descuido, saltaba la tapia de piedra y se iba a comer la hierba de los prados vecinos. “Caprichitos de cabra”, decía entonces el abuelo enfadado, porque para él no había hierba más saludable que la que crecía en su finca. Pero aquella tarde la cabra tampoco se había escapado a los prados vecinos y pensamos si no se habría ido con Atilano a ver pueblos, a curiosear en las playas, entre los bañistas, o a correr mundo por cualquiera de los caminos de alrededor. Y todo por ese espíritu gatuno que tienen las cabras.
Pero no. Al final descubrimos sobresaltados que la Ruperta se había encaramado a lo alto de la copa del nogal, para comerse las hojas tiernas. Se podría haber matado si llega a resbalarse, pero se ve que a las cabras las atrae el peligro y también se ve que son buenas trepadoras. Como el tronco del nogal está algo inclinado, Ruperta se había subido por el tronco y luego, rama a rama, escalando como una montañera, había llegado a la picota.
—Por eso trabajan en los circos callejeros ascendiendo tramo a tramo por las escaleras; supongo que les gusta el riesgo y los aplausos como a los funámbulos –dijo el abuelo.
Clo y Clocló, sin embargo, eran dos gallinas metódicas y dóciles; dos gallinas que cada día ponían un huevo y que, solo de cuando en cuando, el abuelo las sacaba de su pequeño gallinero delimitado por una tela metálica donde les echábamos las sobras de nuestra comida. Cuando el abuelo las soltaba por el prado, se daban un atracón de lombrices, ciempiés, orugas, gusanos y de saltamontes. Aunque los saltamontes son muy difíciles de cazar porque pegan unos saltos desconcertantes.
Como las dos gallinas tenían un plumaje muy parecido, yo nunca sabía distinguir a Clo de Clocló. Parece una tontería, pero me atormentaba mucho por eso. Si me dirigía a Clo llamándola Clocló, aquello me inquietaba, como me inquietaba llamar Clocó a Clo. A nadie nos gusta que nos cambien el nombre. Yo creo que el abuelo no se estrujó mucho la cabeza a la hora de poner nombre a las gallinas. No quiero pensar lo que habría ocurrido de tener tres, cuatro o cinco gallinas si, siguiendo aquella lógica, las hubiera llamado Cloclocló, Clocloclocló y Cloclocloclocló. Me imagino lo peor. Y es que, al final, ni las propias gallinas, por muy fino que tuvieran el oído, habrían sabido con certeza a cuál estaba llamando. Y no digamos nada de lo que habría pasado si el abuelo hubiera tenido un gallinero con cuarenta o cincuenta gallinas. Aquello sí que habría sido un galimatías. En medio de todo era una suerte que solo tuviera dos.
—Tú, abuelo, ¿cómo te apañas para distinguir a Clo de Clocló?
—Es muy fácil. Por la forma de andar. Si te fijas bien, Clo tiene un andar de bailadora.
—¿De bailadora? –pregunté extrañada.
—Sí, de bailadora flamenca. Pisa con solemnidad, como si estuviera a punto de comenzar un zapateado. Clocló, sin embargo, tiene un andar menos solemne, más ligero.
—¿Y nunca las confundes?
—Supongo que no. Aunque quién sabe. Tampoco estoy seguro del todo. Ahora las gallinas, como las personas, son cada vez más iguales.
—¿Y no te gusta?
—No mucho. Supongo que por eso prefiero las cabras a las ovejas. ¿Lo entiendes?
—Por supuesto. Y supongo que por eso prefieres el gato al perro.
—Exacto.
—Entonces, abuelo, ¿tú querrías que yo fuera rebelde como la cabra y como el gato?
—Bueno, un poco rebelde, sí, aunque no me gustaría que te fueras de casa ni que te subieras a los árboles; lo que quiero es que busques tu propio camino.
—¿Y que no sea una oveja dentro de un rebaño?
—Es que las ovejas son muy aborregadas; donde va una, van todas. Y el mundo siempre ha sido de los rebeldes.
—Pero tú, abuelo, también has sido un poco manso, como las ovejas.
—Sí, hasta ahora sí que he sido un poco manso; pero ahora acaricio un sueño.
—¿Qué sueño?
—Hacer volar a Mirlo.
—¡Abuelo, no digas eso!
Yo sabía que de todos los animales que había en la casa, el que más le gustaba al abuelo era Mirlo. No le quitaba el ojo de encima y se pasaba el día acariciándolo y suspirando por él. Una tarde le pregunté por qué le quería tanto.
—A Mirlo le quiero porque relincha cuando está alegre. Y ese relincho me contagia las ganas de vivir. La alegría es fundamental en la vida. Los caballos trasmiten alegría, pero también trasmiten serenidad y elegancia. Lo tienen todo tras esa estampa tan bella. Y encima nos llevan por ahí a correr el mundo sobre sus lomos. Tú sabes que el mundo es diferente visto desde los lomos de un caballo. Lo has comprobado. Además, no protesta nunca. Por eso quiero a Mirlo, porque es casi perfecto.
Mirlo era un caballo de gran alzada, de pelo negro y brillante y con un pequeño lucero blanco en la frente; el abuelo decía que Mirlo era un caballo morcillo. A veces se quedaba mirándolo, como entontecido y volvía a insistir:
—Algún día volará.
—¡Abuelo, no digas tonterías!
—No es ninguna tontería. Algún día volará. Antes habrá que irle entrenando poco a poco. Como a los grandes atletas. Pero todo es posible y te aseguro que acabará volando de la misma manera que la Ruperta acabó subida en lo alto del nogal. En la vida todo es cuestión de entrenamiento y de voluntad.
CAPÍTULO III
El abuelo Lauro tenía dos pasiones: la cocina y los caballos. Decía que su inclinación por la cocina le había llegado, al menos en parte, unida a su nombre. La hoja del árbol del laurel sirve para aromatizar los guisos. El aroma es fundamental en la cocina. Antes de probar un alimento nos llega su aroma. “En cualquier cocina que se precie”, decía el abuelo, “nunca puede faltar un ramo de laurel”.
Digo yo que, siguiendo esa lógica, si se hubiera llamado Ángel, tendría que haber sido aviador. O si se hubiera llamado Pedro que, según dice mi profesora, es una palabra latina que viene de piedra, no le habría quedado más remedio que ser cantero, escultor o picapedrero.
Pues bien, el abuelo, aunque jubilado, no estaba dispuesto a renunciar a ninguna de sus dos pasiones. Todo lo contrario. Era un cocinero entusiasta que había trabajado durante muchísimos años en el restaurante del hotel Rocinante. Con esa inclinación que tenía hacia los nombres, me decía que, en un principio, lo que más le atrajo del hotel fue que se llamara Rocinante, uno de los caballos más celebres de la historia. El abuelo tenía sus corazonadas. Y, ya entonces, en su juventud, una de sus corazonadas eran los caballos. Un hotel que lleva el nombre de un caballo, pensaba, tiene que ser un hotel elegante como los caballos. Y si no lo es, debe obligar a los que trabajan dentro a esforzarse para conseguir acercarse a la esencia del nombre.
—Entonces, abuelo, siguiendo tu razonamiento, si el hotel se llamara Don Quijote, los que trabajaran allí deberían estar un poco locos.
—Un poco, sí. El nombre de un hotel debe dar cierta pauta a los empleados. Y la locura, ahora que tú hablas de la locura, creo que en su justa proporción, es como las especias en los guisos, que le pone un punto de tensión a la vida.
Ya he dicho que al abuelo le chiflaban los caballos por su belleza.
—¿Concibes tú que pueda haber un animal más perfecto? –me preguntaba a veces mirando embelesado hacia Mirlo mientras pastaba la hierba entre los manzanos.
Me lo preguntaba dejando los labios entreabiertos, tan entreabiertos que parecía que se le iba a caer la baba de un momento a otro.
Si no le respondía en el momento, volvía a insistir:
—Escarola, Escarolilla, mírale bien. ¿Tú crees que puede haber un animal más perfecto?
Yo negaba con la cabeza.
—Los países más avanzados tendrían que poner un caballo a presidir el gobierno de la nación.
—Abuelo, qué exagerado eres.
—No exagero, Escarolilla. Estoy seguro que si los caballos fueran presidentes del gobierno, no habría tantas injusticias ni tantos problemas en el mundo.
—Cuando hablas de caballos no exageras, deliras, pierdes la razón por completo, te vuelves como don Quijote.
Mis padres trabajan en el hotel Rocinante; papá como cocinero y mamá como recepcionista. Casi todo lo que sabe papá de cocina lo ha aprendido al lado del abuelo.
Como el hotel está cerca de la playa, durante el verano, en plena temporada, tienen muchísimo trabajo por la llegada de turistas. A veces, tanto papá como mamá se ven obligados a alargar los turnos de trabajo y llegan a casa muy cansados. Por eso, cuando me dan las vacaciones en el colegio, la casa de los abuelos se convertía en mi casa. Sobre todo la casa de los abuelos maternos, que queda más lejos.
Aquel verano mis padres quisieron que hiciera compañía al abuelo Lauro porque, desde que había muerto la abuela Belinda, vivía solo en aquella casa solitaria, rodeada de setos de hortensias; una casa con las vistas más bonitas del mundo. Desde que se había inaugurado la autovía, la casa del abuelo quedaba a menos de una hora de la nuestra. Recuerdo que, durante el viaje, mis padres no dejaron de darme la tabarra.
—Pórtate bien.
—Y obedécele.
—Y come todo lo que te ponga.
—El abuelo cocina muy bien.
—Y haz lo que te diga.
—Y no te manches, que el abuelo no está para lavar y planchar mucha ropa.
—Y ayúdale cuando te lo pida.
—Y no le des disgustos.
Qué pesados se pusieron mis padres.
Yo no sabía cómo iban a resultar aquellas vacaciones. Nunca había pasado en aquella casa más de dos o tres día seguidos; pero dos o tres días se pasan de cualquier manera. Además, hasta entonces vivía la abuela, tan cariñosa siempre conmigo. En un principio, lo que más me asustaba de la casa era su aislamiento. No iba a tener con quién jugar porque no había ninguna otra casa por los alrededores. Y aunque el pueblo parecía cercano, se tardaban unos diez minutos en llegar andando por un camino en cuesta. Tampoco conocía a ninguna chica en el pueblo. Ni a ningún chico. Además, al abuelo no le gustaba la televisión y apenas la ponía, porque decía que no quería meter ruidos en la casa. Lo cierto es que cuando llegué, el verano no había hecho más que comenzar y me quedaban dos largos meses por delante.
Pero el abuelo disipó cualquier temor cuando, tras bajar los bolsos con la ropa, algún juguete, un cuaderno de dibujo y algún libro de aventuras, mis padres enfilaron otra vez cuesta abajo con el coche por el camino que les llevaría de vuelta hacia nuestra casa y hacia el hotel Rocinante, donde les esperaba un verano movido, como todos los veranos.
Mientras agitábamos la mano de izquierda a derecha para despedirles, el abuelo me dijo:
—No te preocupes por todos esos consejos que te habrán dado tus padres. Los padres se ponen siempre un poco pesados. Lo vamos a pasar bien y vamos a aprender muchas cosas, ya lo verás. Tú estás de vacaciones y yo también estoy de vacaciones, que para eso he trabajado cincuenta años. Tú has aprobado todo y yo, a estas alturas, también tengo aprobadas todas las asignaturas, así que solo tenemos una obligación: aprender cosas nuevas y divertidas. ¿De acuerdo, Escarolilla?
—¡Que no me llamo Escarollilla, abuelo! –protesté.
—Por supuesto, pero si tú me das permiso, yo te llamaré Escarola o Escarolilla, depende del momento. Si te llamara Belinda, me daría un vuelco el corazón. Y yo ya no tengo el corazón para muchos vuelcos. ¿Lo entiendes?
—Lo entiendo –le dije, tratando de ser comprensiva.
—Además, tu pelo es lo más parecido a una escarola.
Es verdad, al menos en parte. Tengo un pelo rizado y largo. Como casi todas las niñas tienen un pelo largo y liso, antes me daba un poco de vergüenza, pero ahora pienso que mi pelo es un rasgo que me hace inconfundible. Como el lucero blanco que tiene Mirlo en la frente. El abuelo decía que tenía un pelo muy bonito porque era ingobernable, como el carácter de los gatos y de las cabras.
—¿Crees tú que yo también seré indisciplinada cuando sea mayor?
—Es posible.
El abuelo tenía un sexto sentido para poner nombres.
A Mirlo, el caballo, le había llamado así por la capa negra y brillante de su pelo. Como los mirlos de plumaje negro y pico amarillo que picoteaban en la huerta. Pero, además del color, el abuelo quería también que otras cualidades de los mirlos formaran parte de la naturaleza del caballo. Por eso estaba empeñado en que el caballo volara. Y, por eso también, entre el heno seco, le echaba siempre un puñado de alpiste en el pesebre. Supongo que si hubiera podido meterle en una jaula, lo habría hecho. Y es que el abuelo tenía sus rarezas. Como si tuviera dos personalidades dentro de una.
Cuando hablaba de cosas de cocina, el abuelo era un sabio lleno de sentido común; pero si aparecían los caballos en la conversación, el abuelo entonces perdía los estribos, nunca mejor dicho, y se volvía un poco loco. Con el caballo era muy difícil hacerle entrar en razón.
—Abuelo, cuando hablas del caballo te pareces a la cabra.
—¡Escarolilla!
—Es verdad, abuelo. Mirlo te hace perder la cabeza.
CAPÍTULO IV
Poco después de que los abuelos se instalaran en la casa de la colina, en un lugar equidistante entre el pueblo y el mar, el abuelo quiso comprar el caballo con el que llevaba soñando toda la vida. Estaba impaciente porque quería comprar el mejor. Tenía ese capricho. Me lo contó una tarde en el porche.
—Pero ¿dónde está el mejor caballo, Escarolilla? ¿Y cómo sabes cuál es el mejor?
Yo no sabía responder a aquellas preguntas.
—Es un problema morrocotudo. “Lauro –me dije–, si has esperado durante cincuenta años a tener un caballo, has de tener paciencia para esperar unos meses más”. Y esperé, claro que esperé; esperé a que se celebrara la feria de otoño en la Campa de los Alisos. Con impaciencia, pero esperé. Sabía que era la feria de ganado a la que los criadores de caballos de la comarca acuden con los mejores ejemplares. Para lucirse. Esta es una tierra de caballos. En los valles, en las laderas, al pie de los bosques siempre ves un caballo pastando. O una manada. Caballos, yeguas y potros; desde los potros lechuzos, que todavía están mamando, hasta los quincenos, que son los que tienen quince meses.
»A la feria unos llevan sus yeguas, otros van con sus potros y sus caballos cuatreños que corretean felices por la campa a la orilla del río; ese día, por primera vez, salen a ver el mundo lejos de sus cuadras y de sus prados. Allí llegamos tu abuela y yo a comprar ese caballo ideal que andábamos buscando. Y allí lo vimos, entre cientos y cientos de caballos. Fue como un flechazo, Escarolilla. El amor es así.
—¿Un flechazo?
—Sí, un flechazo. Tú sabrás algún día lo que es eso, Escarolilla. Porque imagino que tú no te has enamorado nunca.
—¡Abuelo, que soy una niña!
—Por eso precisamente; pero algún día sabrás lo que es un flechazo en el corazón. Eso fue lo que yo sentí nada más ver a Mirlo trotar por la pradera del ferial con aquella elegancia. Algo semejante solo lo había sentido el día que conocí a tu abuela. Aquel día sentí dentro de mí un terremoto.
—¿Un terremoto o un flechazo?
—Algo parecido a un terremoto y a un flechazo. A la vez. Eso fue lo que sentí.
—¿Y la abuela?
—La abuela también.
—¿La abuela también sintió un terremoto y un flechazo en el corazón?
—Por supuesto.
—Pero ¿sintió un terremoto cuando te vio a ti o cuando vio al caballo?
—Demonio de niña, ya me estás confundiendo con tanta pregunta. Ahora estoy hablando del día que compramos a Mirlo. En otro momento te hablaré del día que nos conocimos tu abuela y yo. Y te decía que el corazón me dio un vuelco. Qué orejas más listas y cómo le brillaba la capa negra de pelo, y cómo destacaba en la capa negra el lucero blanco de su frente. Además, tenía una manera tan elegante de moverse que pensé: “Es un ángel, un ángel volador de cuatro patas”. Y con aquella primera impresión ya sentí que el caballo me pertenecía. Te diré más, enseguida le puse nombre: Mirlo, a este lo llamaré Mirlo, me dije. “¿Qué te parece?”, le pregunté a tu abuela. “Ni pintiparado”, dijo ella.
—¿Antes de comprarlo?
—Por supuesto, antes de comprarlo.
—Pero el dueño te podría haber pedido mucho dinero.
—El dueño me dijo que el caballo era noble y que solo le faltaba hablar. Pero que si le enseñaba, acabaría hablando. “No se preocupe que de eso me encargaré yo”, le dije.
—Abuelo, ¿cómo va a hablar un caballo?
—No sería el primero, Escarolilla.
—¡Qué cosas dices!
—Los caballos son una caja de sorpresas. Ha habido caballos célebres que han dado discursos en el Parlamento, delante del rey o de la reina; otros que han asistido de testigos en un juicio levantando la mano derecha ante varios sospechosos para señalar al criminal.
—Abuelo, tú con los caballos deliras.
—No deliro, Escarolilla; está escrito en los libros.
—¿Qué caballo daba discursos?
—Goloncello, el caballo Goloncello, un alazán piamontés que había tomado lecciones de retórica en Turín, capital del Piamonte, al lado de su dueño, el caballero Ambrosini. Dicen las crónicas que fueron ambos caminando una mañana desde Ariasca, donde vivía el caballero, siguiendo la orilla del río Po en un día de nieblas espesas y frías; las nieblas le causaron afonía. Porque el caballero Ambrosini, para no olvidarse del discurso que debía pronunciar a media mañana en el cabildo de la ciudad, lo fue recitando a modo de ensayo mientras cabalgaba.
»Cuando llegó a Turín, al ver que la afonía iba en aumento, le pidió a Goloncello que diera el discurso por él; un discurso florido que trataba de la colaboración entre la ciudad y los pueblos del Piamonte. Y cuentan las crónicas que los caballeros que lo escucharon se quedaron pasmados, como pasmado quedó su amo Ambrosini al comprobar no solo la buena pronunciación, sino las pausas que hacía mirando de frente a todos los caballeros, como si buscara su aprobación, así como las inclinaciones de cabeza; con todo ello quedó muy mejorado el discurso del caballero. Como tú sabes, Escarolilla, a la gente mayor le gusta cuidar las formas, y Goloncello era muy, pero que muy ceremonioso.
—¡Abuelo, estás delirando!
—¡Ni abuelo ni nada! Hablo de una época dorada en Italia, el país más refinado del mundo en aquel tiempo. Precisamente entonces, algunos caballos, por su inteligencia, fueron nombrados consejeros reales. Otro, llamado Traviato, daba recitales de canciones napolitanas en las plazas públicas. Su dueño, un tal Vitorio Lambrusi, pasaba después la gorra entre los asistentes. Se hizo millonario.
»Estas historias las tengo leídas una y mil veces en un libro titulado Los caballos parlantes de Italia, escrito por un tal Renato Palermo, archivero municipal de Pisa, la ciudad de la famosa Torre Inclinada. Y te puedo asegurar –mi abuelo se exaltaba–, que de la misma manera que Goloncello pronunció aquel discurso y que Traviato dio aquellos recitales en las plazas ante un público boquiabierto, algún día verás a Mirlo sobrevolar estos montes y esta playa.
—Yo creo que deliras, abuelo, pero todavía no me has dicho si hiciste buen trato con la compra de Mirlo.
—Por supuesto que hice buen trato. Compré el caballo que quería. Aunque ya no recuerdo lo que pagué. Qué más da. Ahora, eso sí lo sé, ni por todo el oro del mundo lo vendería. Lo que sí recuerdo es con quién me encontré en aquella feria.
—¿Con algún amigo?
—Amigo, amigo…
—¿Con quién?
—Con Atilano.
—¿Nuestro gato?
—En efecto, nuestro gato Atilano. Allí estaba, moviéndose entre la gente, curioseando entre los potros, los caballos y las yeguas a tantos kilómetros de distancia, que no sé ni cómo pudo llegar. Es más, le llamé y se hizo el desentendido, como si no me conociera.
—A lo mejor no era Atilano.
—Te digo yo que era él, pero no me hizo ni caso.
—Tú lo has dicho, abuelo: los gatos son indisciplinados.
—E imprevisibles.
—¿Y regresó solo a casa?
—Claro que regresó solo. Dos días más tarde ya estaba comiendo las sobras y las raspas de pescado.
—¿Queda lejos la Campa de los Alisos?
—Claro que queda lejos. Unos cuantos kilómetros. Para un gato, una jordana entera corriendo sendas y caminos.
—¿Corriendo sin parar?
—Por supuesto. Sin parar.
CAPÍTULO V
El abuelo era madrugador. Me lo anunció la primera noche, mientras cenábamos en el porche.
—Los amaneceres son tan bonitos como los atardeceres. En realidad, el amanecer y el atardecer son los dos momentos mágicos del día. Además, no hay dos amaneceres iguales. Yo, que no he valido para coleccionar otras cosas, puedo presumir de llevar en la cabeza una buena colección de amaneceres. Y podría decir otro tanto de los atardeceres. Me gustaría que tú te aficionaras a ellos. Es un tipo de coleccionismo en el que no hay que gastar una fortuna porque están ahí, al alcance de cualquiera. Por eso, si te parece, vamos a salir cada mañana al encuentro del amanecer.
—¿Qué es salir al encuentro?
—Salir al encuentro significa ir a buscarlo. Para ello lo único que hay que hacer es estar despiertos a primera hora. Los amaneceres tienen un inconveniente, y es que son como los reyes: no esperan a nadie; también son muy especiales y están llenos de misterio, por eso no debemos perdernos ningún detalle.
Al día siguiente, antes de que rayara el día, el abuelo aporreó la puerta de mi habitación y luego me zarandeó en la cama para que me despertara. Yo estaba todavía en la nebulosa del sueño.
—Espabila, Escarola, que nos está esperando la aurora.
—¿Qué aurora?
—La aurora del amanecer.
—Tengo sueño, abuelo.
—Luego te echarás la siesta.
Abrí los ojos y todo estaba oscuro. Qué barbaridad, pensé, si todavía es de noche. ¿Dónde íbamos a ir a aquellas horas? Pero tampoco quería decepcionar al abuelo, que ponía tanto entusiasmo en todo lo que hacía.
Me vestí y me calcé a toda velocidad. Me lavé la cara y luego fui a la cocina, donde vi sobre la mesa una taza humeante de leche con cacao.
—Tómatela, que es para ti –me dijo el abuelo que me estaba mirando.
Le añadí una cucharada de azúcar y me la tomé deprisa para no perder más tiempo.
—Y ahora, ¿qué? –dije.
—Ahora ponte un jersey porque hace frío. Y unos pantalones largos. No tardes mucho. Mirlo nos aguarda ensillado en la puerta de casa.
—¿Cuándo lo has ensillado?
—Llevo media hora trasteando. Es lo malo de hacerse viejo, que a media noche te despiertas. Esa leche que has tomado es de la Ruperta. Es lo primero que hago cada mañana nada más levantarme. Supongo que ella lo agradece porque se quedará aliviada. Pero, venga, que salimos ya.
—¿Adónde vamos?
—A dar la bienvenida al día.
Al salir, me encontré a Mirlo de frente. El lucero blanco de su cabeza refulgía como un metal luminoso en medio de la oscuridad.
Primero montó el abuelo, aupado sobre un poyo de piedra que había a un lado de la puerta. Luego lo hice yo.
—Agárrate bien –me dijo.
No era fácil abrazar la cintura del abuelo. O su cintura era grande o mis brazos resultaban pequeños.
—Lo mejor, Escarolilla, es que te sujetes a mi cinturón.
El abuelo tenía un cinturón de cuero bastante ancho. Lo agarré con las dos manos. Aferrada a su cinturón me sentí segura.
El camino descendía en un leve zigzag. El relente sutil de la madrugada era un estímulo añadido a tantos acontecimientos. Estaba a punto de amanecer. Comenzaban a perfilarse los montes de los alrededores con sus bosques y sus caseríos dispersos. En medio de aquella luz difusa también se empezaban a distinguir las casas agrupadas del pueblo como si se estuvieran desperezando de un profundo sueño. De entre las casas sobresalía la torre rematada por una veleta de hierro. De los manzanos, dispersos por los montes circundantes, llegaban los trinos alborozados de los pájaros. Y, al fondo, confundido con los graznidos de las gaviotas, ascendía el rugido sordo del mar. El horizonte comenzó a pintarse con unas leves pinceladas rojizas. Estaba amaneciendo. Y aquella era la primera vez que yo iba a contemplar el amanecer en todo su esplendor. Tenía los ojos abiertos de par en par.
El abuelo, que había ido en silencio, cuando enfilamos el camino de la playa, dijo:
—Ahora comienza el espectáculo. Cada vez que mires el cielo por el saliente, lo verás distinto.
—¿Qué es el saliente, abuelo?
—Qué cosas dices, Escarolilla. El saliente es por donde sale el sol.
Y así fue. La luz y los brochazos dispersos de color que aparecían por el horizonte cambiaban a cada momento, como si la tierra se estuviera rasgando. Yo asistía a aquel espectáculo enmudecida.
Al llegar a la playa, Mirlo, acostumbrado al paseo matutino, comenzó a trotar sin que el abuelo le picara.
—Agárrate bien –me dijo.
La playa tendrá unos tres kilómetros de larga y forma un semicírculo bastante abierto. En la mitad de la playa aproximadamente desemboca un riachuelo. Aunque apenas trae agua, su cauce tiene unos cuatro o cinco metros de ancho.
—Agárrate bien –volvió a advertirme el abuelo poco antes de cruzarlo.
Y, de pronto, Mirlo dio un salto enorme para salvar el riachuelo. Enseguida comprendí que aquella manera de saltar formaba parte de una rutina cotidiana establecida entre el abuelo y Mirlo.
Dimos varios paseos de ida y vuelta a trote ligero sobre la arena mojada y endurecida de la playa sin dejar de mirar el horizonte cambiante mientras la luz, cada vez más nítida, nos iba envolviendo. Cuando Mirlo llegaba al pie del riachuelo, siempre daba un salto gigantesco como si estuviera evitando que el agua dulce del río rozara sus pies.
En aquel salto espectacular tuve la sensación de que, en efecto, el caballo, en lugar de patas, tuviera alas.
El mar, con su manso vaivén, lamía la arena. A lo lejos, de cuando en cuando, se veían surcar barcos de recreo con pequeñas velas. Corría una brisa estimulante.
Poco a poco el sol se fue elevando y llegaron los primeros bañistas con sus tumbonas y sus toallas. Para entonces Mirlo ya sudaba por cada pelo una gota, y el abuelo tiró del ronzal y lo encaminó hacia casa.
—¿Te ha gustado el espectáculo, Escarola?
—Mucho, abuelo.
—Pues mañana, más.
Y así fue. Cada día, salvo cuando amanecía lluvioso, salíamos al encuentro del amanecer. Yo me sentía feliz en lo alto del caballo, abrazada al cinturón del abuelo contemplando cómo el cielo se rasgaba en el horizonte con aquellos colores imposibles.
CAPÍTULO VI
Una mañana, sentada en la mesa de la cocina, frente al abuelo, observaba cómo iba troceando con mucha destreza dos dientes de ajo, media cebolla, un pimiento rojo, otro verde, un manojo de judías verdes, una berenjena y un rábano. Miraba ensimismada aquellos movimientos rítmicos del cuchillo sobre la tabla de picar. Cuando acabó de trocearlos, hizo con todos una pequeña montañita coloreada. Resultaba admirable ver la habilidad que tenía.
—Tú, de niño, ¿querías ser cocinero?
El abuelo, sin dejar de hacer su tarea, me dijo:
—No.
—Entonces, ¿qué querías ser?
—Ladrón de caballos.
Me quedé algo desconcertada.
—¡Anda, abuelo!, ¿cómo ibas a querer ser ladrón de caballos? Vaya una profesión. No me lo creo. Es como si yo te dijera ahora que quiero ser bandolera o bandida.
—Pues créetelo. Yo, de niño, quería ser ladrón de caballos. Me gustaban tanto que los habría robado todos.
—¿Por qué querías robarlos?
—Porque no tenía dinero para comprarlos. Imagínate. Y cuando no tienes dinero para comprar algo que te gusta mucho, tratas a toda costa de conseguirlo.
—Pero como supongo que tampoco los podías robar, ¿qué hacías?
—Pintarlos.
—¿Pintabas caballos?
—Sin parar. Tenía un cuaderno y unas pinturas de colores. Y me pasaba las tardes enteras llenando las hojas del cuaderno con caballos de colores. Los pintaba azules, morados, rojos y verdes. Los pintaba recortados sobre el perfil de una montaña o saliendo del mar. Siempre caballos. Como no los podía tener, mataba el antojo pintándolos. A veces soñaba que aquellos caballos se hacían realidad y que al despertarme mi casa amanecía llena de caballos: diez, doce, quince caballos en cada habitación.
»También, cuando llegaban las fiestas y se ponían las atracciones, para matar el antojo, siempre subía en los caballos de los tiovivos. Me imaginaba que el caballo se escapaba de aquel círculo, y que yo corría sobre su lomo cruzando valles y montañas hasta llegar al mar. Un año y otro año. Incluso, cuando ya era mayor, me gustaba montar en los caballitos de los tiovivos. Como si fuera un sueño.
—Pero ahora, para matar aquel antojo, podrías comprar dos o tres.
—Ahora tengo a Mirlo.
—Uno.
—En efecto, Escarola. Mirlo es uno, pero representa a todos los caballos. Eso es algo que se aprende después. Con Mirlo he conseguido cumplir mis sueños, que es lo que, en el fondo, queremos todos: que nuestros sueños se cumplan.
—Pero cuando un sueño se cumple, tienes que tener otro sueño nuevo. Porque hay que vivir con ilusión. Tú mismo me lo has dicho. Ahora que ya tienes a Mirlo, ¿cuál es tu sueño?
El abuelo dejó de picar la verdura y me miró con cierto fastidio antes de responderme.
—Volar.
—¿En avión?
—No, volar sobre Mirlo. Ya lo sabes.
—Pero los caballos no vuelan.
—Hasta ahora, no. Pero quién sabe. El caballo es un animal perfecto y muy dócil.
—¡Los caballos no vuelan, abuelo! –le dije de manera tajante.
—Mirlo y yo lo vamos a intentar. Poquito a poco. Los pájaros, al principio, tampoco saben volar. Mirlo cada día progresa un poco más. Algún día cruzará volando la brecha del puente viejo.
—¿Cómo es de grande la brecha del puente viejo?
—Bastante grande; date cuenta que era un puente de dos ojos. Es lo único que le falta a Mirlo para ser perfecto.
—Pero, abuelo, con lo que pesas se lo pones más difícil. Si quieres, lo intento yo.
—¡Tú estás loca!
—Si lo montara yo sola, Mirlo llegaría más lejos.
—Eso sí que no, Escarola. Volar con Mirlo es un sueño mío, exclusivamente mío. Y cállate ya, Escarolilla, que no quiero que me tires más de la lengua.
El abuelo siguió picando las verduras. Luego puso a freír aquellas verduritas cortadas con tanto mimo sobre una cazuela de barro con un poco de aceite a fuego lento. Las removía de cuando en cuando con una cuchara de madera. Cuando la verdura quedó frita, echó una sepia troceada también y una buena porción de mejillones que habíamos comprado esa misma mañana en la pescadería del pueblo, junto con el agua que ya habían desprendido al cocerlos.
Mientras el abuelo picaba la verdura, yo me había ido entreteniendo en separar la carne de la concha. Luego añadió un poco más de agua, y cuando empezó a hervir la cazuela echó dos puñados de arroz.
Qué bueno me supo aquel arroz con verdura, sepia y mejillones. Me pareció que los frutos del mar y de la huerta del abuelo estaban allí, concentrados y apetitosos.
—Abuelo, eres un artista de los fogones.
—Lo fui.
—Lo sigues siendo. Este arroz está muy bueno.
—Ahora quiero ser un artista de altos vuelos sobre el lomo de un caballo.
—¡Otra vez con tus manías! No seas loco, abuelo. Y no digas esas cosas porque me asustas.
—Eso sí que no, Escarolilla. Yo no quiero asustarte. Y otra cosa te digo: lo de volar ha de ser un secreto entre Mirlo, tú y yo. Quiero decir que no se lo tienes que contar a nadie. ¿Me lo prometes?
—Te lo prometo –dije desganada.
¿A quién se lo podría contar? Mis padres solían venir una vez cada quince días. Pero el abuelo, delante de ellos, no hablaba nunca de aquella manía de volar con el caballo. Y yo en una ocasión les había dicho a mis padres que el abuelo me había contado que había un caballo que ponía huevos. Por supuesto yo no le había hecho caso, aunque el abuelo insistía. Otra de sus extravagancias con los caballos, pensé. Y cuando llegaron mis padres, mientras comíamos en el porche, les dije que el abuelo había dicho que había un caballo que ponía huevos.
—Claro –dijo papá con toda naturalidad.
Yo entonces miré extrañada a papá. Y mamá también le miró extrañada antes de preguntarle.
—Tú estás loco –le dijo mamá.
—No estoy loco. El caballito de mar pone huevos y además es el macho quien los incuba. Deberías saberlo.
—¿Te referías al caballo de mar, abuelo?
—Por supuesto. El caballo de mar es el único caballo que pone huevos.
Una de tantas curiosidades de la naturaleza de las que yo no tenía ni idea. Y es que el abuelo sabía muchas cosas, no solo sobre caballos.
CAPÍTULO VII
Cada día, tras el paseo mañanero por la playa y el desayuno, volvíamos al pueblo a hacer la compra. La visita a la panadería era fija; a la pescadería, a la carnicería o a la frutería las íbamos alternando, según las necesidades. Alguna vez, de tarde en tarde, fuimos también a la ferretería. Cuando acabábamos la ronda, regresábamos a casa.
Aquella mañana, ya metidos en agosto, el abuelo tiró del ramal de Mirlo en dirección desconocida.
—¿Adónde vamos, abuelo?
—Enseguida lo vas a saber.
Nunca habíamos ido a la carpintería que estaba a las afueras, frente a un bosquete de pinos.
Alejandro, el carpintero, un hombre mayor con el pelo enmarañado cubierto por una gorra de cuadros, que vestía con un pantalón azul con un peto que le cubría el pecho y que llevaba un lápiz sujeto en la oreja, saludó al abuelo con mucho cariño.
—¿Y esta niña tan guapa?
—Ya lo ves, mi nieta. Se llama Escarola.
—Ya lo creo que es guapa, se parece... –Alejandro no terminó la frase, como si temiera herir al abuelo–. ¿Y qué te trae por aquí?
—Los pájaros me tienen acribillada la huerta. Y hemos pensado mi nieta y yo en poner un espantapájaros. ¿Qué te parece?
No era del todo cierto, porque yo me enteraba en aquel momento del propósito del abuelo.
—Hombre, Lauro, un espantapájaros no se le encarga a un carpintero; un carpintero está para hacer trabajos más serios. Te soy sincero: creo que lo podías hacer tú mismo con dos palos cruzados y una cabeza de hojalata o con una pelota rota. Lo vistes luego con ropa vieja y ya está. Seguro que a tu nieta le gusta.
—No me gustan los espantapájaros zarrapastrosos; quiero algo especial. Por eso acudo a ti.
—En ese caso, tú dirás.
—He pensado en un caballo que gire, un caballo recortado en una chapa de madera con el eje clavado en un cojinete. Y he pensado también que para que el caballo tenga sensación de movimiento, le podías poner un par de alas. Un caballo con alas. ¿Qué te parece?
—Demasiado bonito para un espantapájaros. Eso me parece, Lauro. Tienes un corazón romántico. En vez de espantar a los pájaros, los puede atraer. Los gorriones son muy curiosos.
—Los que hacen más daño son los cuervos. Los gorriones son tan pequeños… Pero lo que más me molesta de los cuervos es su manera de cantar. Parecen borrachos –dijo el abuelo.
—Con esos picos tan largos.
—Y tan duros. Te he traído el dibujo de la silueta del caballo. Es obra de mi nieta.
La tarde anterior, el abuelo me había dado una lámina grande de papel y me había dicho que dibujara la silueta airosa de un caballo. Pero el abuelo no me había dicho para qué la quería. Cuando la acabé, el abuelo la miró y dijo: “Muy bien, Escarola, estás hecha una artista”. Luego el abuelo dobló la lámina con mucho cuidado.
El abuelo sacó del bolsillo de atrás la lámina doblada, la desdobló y se la entregó a Alejandro, que la puso sobre el banco de madera en el que estaba trabajando. Olía muy bien en la carpintería, con todo el suelo lleno de virutas y serrín.
—¿Qué te parece el caballo? –preguntó el abuelo.
—Precioso.
—A mí también me parece muy bonito. Pues lo que tienes que hacer ahora es ampliarlo un poco, ponerle un eje en el centro y las alas. Y ya me dirás cuándo podemos venir a recogerlo.
—¿Lo quieres pintado?
—No, de pintarlo ya se encargará mi nieta.
—En un par de días lo tendré acabado.
Dos días después, cuando fuimos a recogerlo, me quedé sorprendida. Nunca había visto un espantapájaros tan bonito. Alejandro era un verdadero artista. Daba gusto pasar las yemas de los dedos por las crines y por las alas del caballo. Casi casi me lo imaginaba volando. Esa misma tarde lo pinté con unos restos de pintura azul que el abuelo guardaba en un bote. Pero, como ya había dicho Alejandro, cuando lo pusimos en la huerta, no solo no espantaba a los pájaros sino que los atraía. Era curioso ver sobre el lomo y sobre las alas de aquel caballo de madera cuatro o cinco gorriones.
—Abuelo, es precioso, pero los cuervos siguen picoteando.
—Sí, qué le vamos a hacer. Pero tú lo has dicho: es precioso. Eso es lo que importa.
CAPÍTULO VIII
Era inevitable que, con aquellos madrugones, las siestas se alargaran mucho. Además, tras el paseo por la playa y el regreso a casa, siempre teníamos un plan de actividades que no nos dejaba apenas tiempo libre. Porque aunque el abuelo no tenía prisa para hacer las cosas, en realidad no se estaba quieto ni un solo momento.
Después de venir de pasear por la playa, le quitaba la silla de montar a Mirlo y le echaba el heno mezclado con cebada. Y un puñado de alpiste; luego se duchaba y después preparaba un desayuno suculento. En el desayuno era donde más se notaba que teníamos una granja que nos permitía abastecernos. Además de las nueces que recogía en el otoño de su nogal, “porque las nueces, Escarola, afilan el pensamiento y activan la memoria”, me decía, pues además de un puñado de nueces, solía ponerme una pieza de fruta, un huevo revuelto y un tazón de leche con cacao. La leche, cómo no, de la Ruperta. Y los huevos, fresquísimos, por supuesto, de Clo y de Clocló. Menos el cacao y la fruta, todo era de casa.
—Come mucho, que estás creciendo y el crecimiento pide vitaminas y proteínas a partes iguales –me decía.
—Tú, como ya has crecido, ¿no necesitas vitaminas y proteínas?
—A mí, Escarola, lo que me sobran son grasas. Yo no podría volar. Los pájaros no tienen ni pizca de grasa.
—Y los caballos, ¿tienen grasa?
—Algo.
—Entonces tampoco pueden volar.
—Con entrenamiento todo es posible, Escarolilla.
El abuelo y yo nos turnábamos un día cada uno para fregar los cacharros.
—Restriega el fondo de la sartén con fuerza, Escarolilla, que no hay nada tan agradecido como empezar a cocinar con una sartén limpia y reluciente –me decía.
Algunos días el abuelo hacía la colada y, si el tiempo no estaba nublado, yo le ayudaba a tender la ropa entre dos cuerdas que iban de un manzano a otro. Si el cielo amenazaba lluvia, la tendíamos en el porche. No siempre acertábamos, porque el tiempo suele cambiar con cierta brusquedad; y en alguna ocasión que la tendimos entre los manzanos, porque el cielo estaba despejado, cuando regresábamos a casa nos la encontrábamos empapada por la lluvia.
—La lluvia es imprevisible –comentaba entonces el abuelo con cara de fastidio.
Todas las mañanas bajábamos al pueblo a hacer la compra. Pan, fruta, carne o pescado. El abuelo hacía sus previsiones. A veces bajábamos andando y otras veces sobre Mirlo. Una mañana que el veterinario tenía que vacunar a todos los animales domésticos, para que no subiera hasta casa, porque en ese caso cobraba una tasa mayor, el abuelo ató un ramal de la cola de Mirlo a los cuernos de Ruperta, una cuerda de la cola de Ruperta al collar de Atilano, otra cuerda del collar de Atilano a la pata izquierda de Clo y otra más de la pata izquierda de Clo a la pata izquierda de Clocló. Tuvimos suerte aquel día porque Atilano estaba en casa y, tras un bisbiseo, se dejó acariciar de manera que resultó fácil atraparle. Al principio se resistía y trataba de escaparse. Cuando se dio cuenta de que no tenía escapatoria, por muy humillante que fuera para él formar parte de un desfile, no le quedó más remedio que aceptar. El abuelo y yo fuimos montados en Mirlo y, en conjunto, debíamos componer una estampa curiosa porque, como el día amaneció soleado, la gente salía de sus casas para vernos; algunos turistas nos hicieron fotos.
Después de hacer la compra, el abuelo se tomaba muy en serio la comida. Quería que estuviera siempre a su lado, que le ayudara a picar la verdura, a rehogar la carne, a dar el punto exacto al pescado a la plancha, que aprendiera a cocinar y que, antes de meterme un alimento en la boca, pusiera todo mi empeño en distinguir los aromas y los sabores de los alimentos.
—Así lo disfrutarás más –me decía.
Para mí, los experimentos que proponía el abuelo en la cocina formaban parte de un juego. Y, poco a poco, me fui haciendo una experta entre sartenes y cacerolas. Aprendí que hay que actuar sin miedo y que lo difícil es darle el punto exacto. También aprendí que si la materia prima es buena y fresca, los riesgos que se corren son pocos. Me gustaba mucho hacer bizcochos y magdalenas. Harina, huevos, aceite, leche y azúcar, todo mezclado con uvas pasas y una pizca de levadura. Y una raspadura de piel de limón. A veces el abuelo, para poner un toque de distinción al bizcocho, lo cubría con semillas de ajonjolí. O ponía una almendra a modo de remate en las magdalenas.
—La cocina es un arte menor que tiene mucho que ver con los pequeños detalles –solía decirme.
Utilizábamos con frecuencia la plancha de hierro. Primero la calentábamos por debajo con fuego de gas. Sobre la plancha echábamos unas gotas de aceite, y sobre el aceite poníamos las verduras, la carne o el pescado. Qué buena estaba la verdura con su punto de sal. A veces el abuelo me mandaba preparar una salsa de almendras o de alioli en el mortero. La plancha estaba al lado de la barbacoa de carbón que también usábamos, sobre todo con los alimentos grasos.
—La cocina, Escarola, es un arte menor que consiste en combinar alimentos complementarios.
—Un arte menor, pero muy importante –le decía yo.
—Por supuesto. Un arte imprescindible. Pero tan importante como la comida es la compañía. Te voy a hacer una confesión: desde que tú estás conmigo, he notado que la comida me sabe mejor, mucho mejor. La comida de los solitarios es un poco fría, aunque haya muchos manjares en la mesa. Por eso algunos días, en invierno, bajo a comer a la taberna del pueblo. Por la compañía.
Como era imposible comer todo lo que producía la huerta por muchas ensaladas y parrilladas de verduras que comiéramos, algunas tardes las dedicábamos a embotar pisto y tomate en tarros de cristal para que el abuelo tuviera reserva para el invierno. Parte de esas conservas se las daba también a papá y las consumíamos nosotros en casa, especialmente durante las cenas. Recuerdo que papá, alguna noche, le llamó al abuelo para comentarle lo buena que nos había sabido la cena.
CAPÍTULO IX
El abuelo Lauro tenía una obsesión, y las obsesiones son muy parecidas a las enfermedades. Había alimentado un sueño imposible en su cabeza y quería ponerlo en marcha por encima de todo. Yo le pedí que desistiera, que los sueños imposibles no se pueden realizar.
—¿Como subir a la Luna? –me preguntó.
—Tú lo has dicho: como subir a la luna.
—Y, sin embargo, el hombre ya se ha paseado por la Luna porque alguien tuvo un sueño. Y es que no hay nada como tener sueños y perseguirlos para que se conviertan en realidad. Y yo tengo un sueño.
—Tú eres un cabezota, abuelo. Y yo quiero que abandones ese sueño, que desistas.
—Ya hemos progresado mucho. Mirlo hace sus vuelos cada vez más largos.
—Mirlo no vuela, como tú dices. Una cosa es que pueda saltar y otra muy distinta es que vuele. No tiene nada que ver.
—El salto es el principio del vuelo. Cualquier vuelo de un pájaro comienza con un impulso inicial. Si Mirlo sigue progresando, algún día podrá llegar desde casa hasta la playa sin caerse. Como un avión. Comenzó saltando el río en la playa y ha ido ganando terreno. Ya te he dicho que mi próximo objetivo es que salve la brecha del puente viejo. Como si fuera un pájaro que estuviera aprendiendo a volar.
—Eso es una locura, abuelo. Y tú ya eres mayor para embarcarte en ese tipo de locuras.
—Yo tengo un sueño en la cabeza.
Era imposible sacarle de ahí.
Por las tardes, después de despertarnos de la siesta, el abuelo solía sacar a Mirlo a pasear por la finca; y casi todas las tardes, a modo de ensayo, levantaba dos empalizadas con tres palos, como una portería baja de fútbol, una portería de medio metro de altura aproximadamente. Y hacía saltar a Mirlo desde una empalizada a otra. Lo sorprendente es que el abuelo le iba distanciando las empalizadas cada día un poco más. Al principio la distancia no sería mayor de cuatro metros pero tras perfeccionar el salto, la distancia entre empalizadas al final del verano era de más de diez metros. Se dice pronto. Mirlo estiraba las manos y daba un impulso con las patas traseras, como si fuera uno de esos atletas que superan marcas imposibles para el resto de los mortales.
Yo asistía sorprendida a los progresos de Mirlo. Cuando alcanzó los cinco metros, me parecía que aquella marca ya era imposible de ser superada.
Pero pronto dejó atrás los cinco metros y los seis y los siete. Y alcanzó los ocho y los nueve y los diez. Y yo, contagiada de los delirios del abuelo, llegué a pensar que, en efecto, Mirlo podría volar algún día, que todo era cuestión de constancia y entrenamiento.
—Nada es imposible, Escarola –comentaba eufórico el abuelo–. El único secreto es proponérselo. Y Mirlo es joven y tiene la sangre caliente y, si todo va bien, será el primer caballo volador del mundo. Ya verás como acabamos subidos en él sobrevolando las colinas y la playa.
Pese a todo, yo seguía teniendo los pies en el suelo y le decía:
—Abuelo, no digas disparates.
A mí lo que más me extrañaba de la situación es que teníamos los papeles invertidos, como si yo fuera una persona sensata y mayor y mi abuelo fuera un niño caprichoso y consentido al que se le ha metido una idea extravagante en la cabeza.
Cuando, al final del verano, vinieron mis padres a recogerme, preguntaron cómo había ido todo.
—Bien, muy bien –dijo eufórico el abuelo.
Yo también dije que bien, que lo había pasado bien con el abuelo y que había aprendido muchas cosas a su lado, especialmente en la cocina y con los animales. Lo decía con sinceridad. Pero, así como el abuelo lo había dicho con contundencia, en mi caso había cierta tibieza y una sombra de duda que mis padres no detectaron. Porque, en efecto, lo habíamos pasado bien, pero yo tenía miedo a que aquellos intentos extravagantes de hacer volar a Mirlo fueran a más cuando el abuelo se quedara solo. Y temía que el abuelo quisiera hacerle volar subido encima de sus lomos.
Aquel día comimos en el porche. El abuelo encendió la barbacoa de carbón y preparó una parrillada de verduras y bonito a la plancha. Los tomates, calabacines, pimientos, cebollas y berenjenas fueron de la mata a la plancha. Yo misma los cogí de la huerta. Un lujo, porque así, recién arrancada de las matas, la verdura conserva sus proteínas. Y el bonito lo habíamos comprado el abuelo y yo por la mañana en la pescadería del pueblo, que se surte directamente de un puerto cercano. De manera que todo estaba fresco.
Mis padres me observaban felices.
—Pues, más o menos, así hemos comido todos los días. ¿A que sí, Escarola? –dijo el abuelo.
—Sí –dije–, todo muy natural.
—Y contemplando este panorama tan precioso –dijo el abuelo.
—¿No has echado de menos a tus primos? –preguntó mamá.
—No mucho –dije.
Aunque enseguida me arrepentí. Aunque era la verdad monda y lironda. El verano había pasado feliz y rápidamente al lado del abuelo, pese a los madrugones que nos dábamos cada día.
Esa misma tarde, cuando nos despedimos, me abracé a su cuello y le besé muy fuerte una y otra vez en cada uno de sus carrillos. También el abuelo me besó con el mismo ímpetu y me dijo:
—Te quiero mucho.
Luego vi que se sacaba un pañuelo del bolsillo para enjugar una lágrima que se le había escapado. El abuelo se emocionaba con mucha facilidad.
—Abuelo –le susurré al oído–, no seas blando; los ladrones de caballos tienen el corazón duro como las piedras.
Aquellas palabras le arrancaron una leve sonrisa.
Esa sonrisa un poco triste la conservo intacta en mi memoria.
Luego, montados en el coche, mamá, papá y yo regresamos a casa. El curso comenzó dos días más tarde y con el curso comenzaba la rutina de siempre. Entonces empecé a soñar con los meses que me quedaban para volver a pasar las vacaciones en casa del abuelo, con Clo y con Clocló, con Atilano, con Ruperta y con Mirlo.
Unas semanas más tarde, a principios del otoño, antes de ir al colegio, mientras desayunaba en la cocina, sonó el teléfono. Lo descolgó papá. Era del hospital. Le dijeron que el abuelo estaba ingresado en urgencias con la cadera rota y múltiples contusiones en la cabeza, en las costillas y en el resto del cuerpo. También se había roto una pierna.
—¿Cómo ha sido? –preguntó papá.
No lo sabían con exactitud. Se lo habían encontrado unos surfistas a primera hora de la mañana, inconsciente contra unas rocas, al lado de un caballo negro, malherido también, en la quebrada del puente viejo.
—¿Está grave? –preguntó papá.
No sé lo que le dijeron, pero papá puso cara de preocupación antes de decir “gracias” con una voz desfallecida.
—¿Qué ha pasado? –le pregunté.
—Belinda, tú vete al colegio. El abuelo se ha caído del caballo. Mamá y yo nos vamos ahora al hospital.
—¿Se ha caído en el puente viejo?
—Eso me han dicho, en la quebrada del puente viejo.
Me lo temía, pensé. En esa maldita quebrada que el abuelo se había marcado como objetivo inmediato.
—¿Dónde queda eso? –preguntó papá.
—Son las ruinas antiguas de un puente viejo del río que salva dos peñascos –le aclaré a papá. Era una brecha muy grande. Lo recordaba bien porque a veces nos habíamos plantado frente a ella el abuelo y yo subidos sobre Mirlo. Allí se veían los pilares de un viejo puente de piedra. Imaginé al abuelo sobre Mirlo intentando sobrevolar la brecha a primera hora de la mañana. E imaginé el gran trompazo. Una locura. Aunque hubieran estado a punto de conseguirlo.
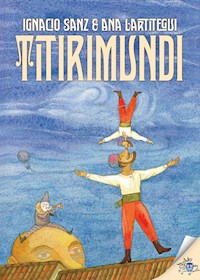
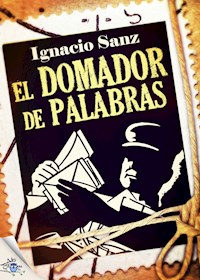
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










