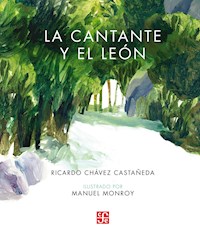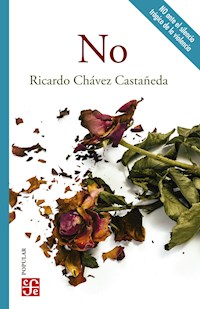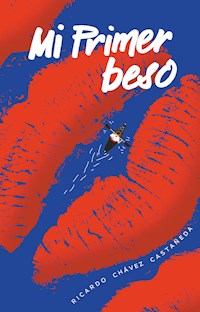Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Esta selección de cuentos da muestra de la capacidad experimental de Ricardo Chávez Castañeda, quien logra suscitar el asombro en cada página. A la deriva entre lo terrible y lo sublime, estos cinco relatos presentan personajes solitarios, casi fantasmales, dispuestos a sobrepasar los límites de lo humano a pesar del constante acecho de la muerte. Destaca la inclusión de Ladrón de niños y La esquina del fin del mundo, ambos merecedores de premios internacionales de cuento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RICARDO CHÁVEZ CASTAÑEDA
LADRÓN DE NIÑOS
Y OTROS CUENTOS
CENTZONTLE FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, 2013 Primera edición electrónica, 2013
D. R. © 2013, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1554-1
Hecho en México - Made in Mexico
Índice
La infancia rendida de Chávez Castañeda, por Ignacio Padilla
Ladrón de niños
El final del futbol
La esquina del fin del mundo
La caída del cielo
Sobrevivir
La infancia rendida de Chávez Castañeda
Era habitual hallarle en las antesalas y los podios de algún galardón grande o pequeño, no importa de qué género. Quienes seguíamos sus pasos podíamos apostar que allí estaría, amable y hermético, con el aura y la melena de un jovial cantante de baladas, danzante, apenas formal. Y podíamos también estar seguros de que traía algo entre manos. Sus manuscritos estaban indefectiblemente allí, antes que cualquier otro, impolutos y espontáneos a un tiempo, antes siquiera de que él mismo los notase o los reconociese. A la hora de los aplausos, se desplazaba con amabilidad y asombro, agradecía el reconocimiento con una dulzura hipnótica. Una y otra vez, todo aquel fasto parecía nuevo para él, como si cada reconocimiento y cada libro nuevo lo hubiesen sorprendido una mañana después de haber perdido la memoria reciente del oficio de escribir. Como si sólo le hubiese quedado el tuétano de su infancia, aquél donde todavía hay espacio para la maravilla. Siempre niño, siempre perplejo, se movía por esos mundos con la naturalidad del pequeño que podría creerlo todo y que sin embargo no acababa nunca de creer en nada.
Creo que no exagero cuando digo que desde ese entonces Ricardo podía parecer perfectamente una rara avis: el ejemplo singular de esa utopía que conocemos como el escritor feliz. Triunfante en casi todo y resistente como pocos a los giros mínimos de la desdicha que el ambiente con frecuencia ofrece, tenía además la extraña facultad de tener pocos enemigos. Los críticos le alababan y los espacios se le abrían con el ¡ábrete, Sésamo! de su cordialidad. Mayor que algunos de nosotros, se veía no obstante más joven, cada vez más joven, sobrecargado de una energía vital producto de una existencia en la que el único vicio era bailar.
Por dentro, sin embargo, Ricardo cargaba y carga, como todos, sus tormentas, un huracán celosamente guardado bajo su bonhomía. A la facilidad con que se le reconoce se opone en secreto un escritor obsesivo, un neurótico del trabajo literario, un analista riguroso formado acaso en el transcurso de sus estudios de psicología paralelos a los literarios. Pero ante todo está el ocultamiento: es como si detrás de esa transparencia se ocultase siempre un secreto enorme, una metamorfosis penosa que exige de él una máscara para que no lo hieran, para no dejar el alma al descubierto, en carne viva. Todo está controlado en la ficción de Ricardo porque su alma lleva mucho tiempo, mucho trabajo y tal vez muchas lágrimas y líneas aprendiendo a domesticarse y domesticarnos.
A la fecha, cuando leo alguno de sus libros o de sus artículos, sigo presintiendo que en ellos está no un niño sino una infancia. La dureza de los temas que aborda y el vínculo constante que sus personajes tienen con sus primicias me empujan a creer que Ricardo y su obra son sobre todo ornamentos, anexos de esa existencia única que para él es la niñez, una niñez que imagino tan dichosa como atroz, es decir, como cualquier otra.
Todo esto es sobre todo claro en la obra cuentística de Ricardo Chávez Castañeda, una obra que en este volumen tiene algunos de sus más ilustres representantes. Lo que aquí se narra transita siempre entre la niñez y la muerte, entre lo angélico y lo diabólico, entre lo maravilloso y lo redomadamente cruel. El cuento que encabeza este quinteto, «Ladrón de niños», le granjeó a Ricardo el Premio Julio Cortázar. En él me parece identificar una nómina de las obsesiones personales y literarias del autor: los dobles de una misma vida contada desde todos los tiempos y todos los espacios posibles, la niñez ante el ogro devorador del adulto, la necesidad imperiosa que todos tenemos de enterrar la verdad en la burbuja protectora de la ficción. En este y en los restantes cuentos del presente volumen hay una complicidad atroz entre los hombres y sus monstruos infantiles, como la hay en la fatalidad. En «La esquina del fin del mundo», un genealogista miope desentraña la cronología de una epidemia de suicidas revelada como conspiración; en «El final del futbol», un par de jóvenes rinden cuentas, en una cancha fantasma, con la espeluznante tradición de partidas jugadas sucesivamente con cabezas cercenadas a trueco de balones; en «Sobrevivir», un memorioso curador ruso, digno del Funes borgeano, esboza la sonrisa de quien sale debajo de las ruinas de una Florencia inundada para ahogarse o verse ahogar, en homenaje al Jinete de bronce de Pushkin, entre su memoria, su capacidad para el detalle y su ineptitud para conocer los universales, particularmente el amor; en «La caída del cielo», el doctor Mállor, experto en moribundos, accede al conocimiento de que la muerte es sólo una disputa entre lo humano y lo angélico. Ninguno de estos trágicos personajes alcanza la felicidad, todos ellos padecen una nostalgia casi manriqueña de una infancia sin embargo terrible, un pasado donde se ha sembrado la única venganza posible: la de resignarnos a que los ríos de nuestra vida den al mar que es el morir.
Cuentos y novelas, niños y muertos. Libros para niños con personajes infantiles, adultos gregarios con fijaciones en sus primeros años, malabares lingüísticos y estructurales que recuerdan un juego de mesa, una estrategia submarina, una guerra de resorterazos. No encuentro uno solo de los textos de Ricardo que no me remita a mi propio ir y venir por los barrios de mi sur urbano, por sus azoteas y sus canchas de futbol llanero, por sus tendederos, por sus incipientes tribus y sus adultos aterradores.
Los ojos de Ricardo son siempre los de Fanny y Alexander, a los que Bergman ocultó entre las cortinas de la casa de la abuela o bajo una mesa desde la cual miraban el mundo adulto, un mundo que nos causa aún tanta fascinación como horror, un mundo tan raro como común, feliz tan sólo cuando crecemos, pero lleno de secretos y de horrores a los que únicamente podremos enfrentarnos por medio de un libro, de su lectura o de su escritura. Se trata de visiones que sólo pueden nombrarse con lo doméstico: el gato, el ángel, la paloma, el jardín, la secta y la conspiración. Ricardo, en cierto modo, siempre estará escribiendo su versión de Los cachorros o de El señor de las moscas, siempre una lectura torva de Dos años de vacaciones. Náufrago al fin en la espesa isla de una niñez que no le abandonará nunca, Ricardo emprende sonriente sus robinsonadas personales, desaparece en hundimientos que sólo él conoce y que lo arrastran a costas que sólo a él están reservadas. De estos mares emerge siempre de improviso. Vuelve un año de tantos, con un cuento o con una novela, con su resuelta vocación por esa balsa que lo salva y nos salva siempre: sus historias.
IGNACIO PADILLA
Ladrón de niños
FEDERICO FREY pudo advertir antes la existencia de ese libro que venía firmado con su nombre pero que él no escribió. Cuando se acercó a la librería del aeropuerto tenía la mirada vaga de quien se ha acostumbrado a vigilar con detalle ya no el mundo sino el continuo deterioro de su propia cabeza. Paró frente al cristal sin desencorvar la espalda ni hacer nada por recomponer su reflejo, extrajo unos lentes oscuros y ocultó así los ojos también suyos que lo interrogaban desde el escaparate, y luego prosiguió con su caminar dejando del otro lado del vidrio las novelas que ociosamente dominaban la mesa de novedades con un cintillo aparatoso «Para los que padecen, para los expulsados de su propia alma. La obra maestra de Frey».
Es lo perturbador en ese tiempo verbal propio de lo que no sucedió, el «hubiera», la conjugación de la irrealidad. Si Federico Frey hubiera reparado entonces en el libro, ¿qué habría acontecido? ¿Habría cambiado el hecho fundamental de que él no lo escribió? ¿Cuál es la esencia de un episodio: su secuencia o su desenlace? Quizás este desvarío pueda resumirse en una pregunta: ¿el pluscuamperfecto «hubiera» multiplica de verdad las direcciones de un evento o sólo ofrece atajos para llegar a la misma mesa fría, a la venda tensa sobre los ojos y al tarareo cada vez más audible de alguien que se aproxima?
Federico Frey tuvo una segunda oportunidad al llegar a su casa. Desde la ventanilla del Mercedes vio docenas de periódicos en el jardín que exageraban una ausencia ni siquiera de quince días. Ignoró los periódicos de fechas recientes al atravesar la verja y levantó uno amarilleado por el sol, el que parecía más viejo y por tanto inofensivo ya, lo puso bajo el brazo y así entró en la casa antigua de dos plantas, piso de duela y muros gélidos como las paredes de un ataúd. Dejó la maleta junto al perchero y fue a descorrer las cortinas. No había allí dentro ningún indicio para identificar la residencia de un escritor. La austeridad tenía algo de pueril, como esos dibujos infantiles que reducen una casa a un par de ventanas y una puerta; sucedía similar con la estancia, se hallaba contraída a sus elementos mínimos: la mesa y cuatro sillas, el sofá y la lámpara de pie. Federico Frey encendió la lámpara, se dejó caer en el sofá y cuando iba a hojear el periódico, cuando inevitablemente iba a topar con el anuncio escandaloso que ocupaba completa una de las páginas centrales exhibiendo la portada del libro y debajo, en letras gruesas y abusivas, la patética leyenda «¡Se acabó el silencio de Frey!», él metió la mano en el bolsillo del abrigo y en lugar de extraer los bifocales encontró la hoja plegada que olvidó haber guardado ahí.
Veinte minutos permaneció Federico Frey contemplando el dibujo de su nieto. La escena representada ofrecía pocos detalles: una escalera, la balaustrada y, entre los barrotes, las piernas de alguien que descendía. Al pie de la hoja estaba escrita una rima tonta: «Abre los ojos, sigue bajando. Cierra los ojos, sigue bajando». Pasados los veinte minutos, a las tres de la tarde, sonó la alarma del reloj pulsera y él volvió de su ensimismamiento, se levantó sin abrir el diario y salió de la casa.
Federico Frey es escritor. Un escritor contagia a otros como él. Es una lepra. Descarnándose, cayéndose a pedazos, los leprosos se persiguen entre sí. Las manos de Federico Frey descendieron y se quedaron inmóviles sobre la mesa rectangular del Centro Literario. Él vio sus propias manos, pero sus manos también fueron vistas por todos los ojos que nunca lo dejan en paz. Él es el maestro; él ocupa la cabecera.
Cuando llegó, ya estaban los becarios, silenciosos, respetuosos, y también ya estaba el libro en el otro extremo de la mesa. Pero él miró sus manos y escuchó el primer cuento sin levantar la vista.
No eran infrecuentes los largos silencios después de la lectura, así que nadie se sorprendió mientras el silencio no se dobló como una cuchara. La joven de pelo artificialmente rojo había leído más de veinte cuartillas, demorándose adrede en algunos pasajes, satisfecha y aliviada ella al llegar al punto final con el suicidio de su protagonista, pero el mutismo de Federico Frey fue destiñéndola, palideciendo ella de una manera idiota, como si este silencio absurdo estuviera drenándola a cucharazos. Los otros becarios fingían releer el cuento de la joven, hacer anotaciones, y de sesgo miraban también confusos a Federico Frey, veían el cuerpo largo y flaco y viejo de su maestro que, inclinado sobre la mesa, parecía oscilar ante un sitio que se corta y se hunde.
Él tenía la boca levemente abierta y por entre los mechones de cabello blanco que le caían sobre la cara podían verse sus ojos cerrados, apretados incluso. No dormía. El malestar había llegado sin aviso, transparente y sólido como un rollo de papel celofán envolviéndole la cabeza. A través de las capas de dolor pudo ver la mano temblorosa de la joven que leía, pudo ver a los otros escuchándola, pero la máscara adherida lo desfiguraba, era capaz de sentir el torcimiento de su nariz y el ensanchamiento de sus labios por la opresión que iba separándolo del mundo. Cuando cedió la asfixia de manera ordinaria, igual que si metieran una navaja entre su nuca y aquello que le ponía aparte, vio el libro.
Federico Frey empujó la butaca y se levantó con torpeza, rodeó la mesa sosteniéndose de los respaldos y de la expectación de sus becarios. Lo que había visto y había leído en forma invertida desde su butaca, no era un error. «Ladrón de niños» —impreso con gruesos caracteres en la portada —y, arriba, en la parte superior de ese libro que jamás había visto, su nombre: «Federico Frey».
—Quería un autógrafo, maestro… que me escribiera algo— balbuceó uno de los muchachos.
Él arrancó la fajilla del volumen y, desde la portada, el rostro de un niño cuyos ojos habían sido cubiertos con una venda le encaró inocentemente. Frey encontró, en la contraportada, una fotografía suya que no recordó haberse tomado nunca: de espaldas, torciendo la cabeza para mirar al foco de la cámara.
—Lo siento —fue lo único que alcanzó a decir para concluir la sesión y salió del recinto llevándose la novela, su novela.
Es aquí donde se da el cruzamiento, la primera coincidencia entre lo que sucedió y lo que pudo haber sucedido.
Que Federico Frey hubiera acudido al Centro Literario intentando modelar a los jóvenes que veía llegar año con año —como decía él, «enfermos, dolorosamente enfermos, y yo resistiéndome a ellos sólo para verlos marcharse después con sus enfermedades más espesas y eficaces»— resultó ser una posibilidad que está acabando por ablandarse como una figura de cera abandonada al sol.
El principio fue otro… pudo ser otro:
Luego de una difícil visita a su única hija, Federico Frey bajó del avión, llegó por accidente a la librería del aeropuerto y allí supo que acababa de publicar una novela que nunca escribió. Fue una reacción extraña. Comenzó a recoger los libros que ociosamente dominaban la mesa de novedades como si se sintiera avergonzado. (En otro de los ramajes del pluscuamperfecto no hubo tal vergüenza sino novelas cayendo al suelo; a veces el rostro del niño de los ojos fuertemente vendados portada arriba; a veces él mismo mirándose desde la contratapa, y su voz en un ronco y humillado murmullo: «Y el título, Dios mío, el título».)
Es posible que otros cauces del «hubiera» desembocaran también —y por eso no tiene caso recrearlos— en la planta alta de la casa de Federico Frey, en su estudio de largas paredes tapiadas con cientos de volúmenes, enfilados éstos con un cuidado excesivo, inhumano, una escenografía inverosímil, al igual que los diplomas y las placas honoríficas que se iban extendiendo ostentosamente a un costado de la puerta sin el deterioro del polvo, del sol, de la humedad, de las miradas repetidas. Hasta allí llegó Federico Frey para rendirse a la idiotez de la duda, de la demencia, de buscar entre los manuscritos extraídos del archivero uno que, «Dios mío», tuviera ese título infame.
El teléfono timbró seis ocasiones antes de que lo escuchara. No pudo entender nada de lo dicho desde el otro lado de la línea, ni siquiera fue capaz de identificar la voz mientras aquél, posiblemente también escritor por la familiaridad con que le hablaba, lo celebró.
—¿Por qué te lo guardaste? Es soberbio, Federico, deslumbrante.
Después de colgar, Federico Frey permaneció largo rato mirando el libro que seguía en el escritorio, real, inexplicable. «Ladrón de niños», releyó con una sensación sombría, una mezcla de indignidad y desdicha, y lo abrió.
Al día siguiente despertó tendido en la alfombra con un punzante dolor de ojos. Por un momento no recordó lo sucedido la noche anterior. Desde los últimos meses un mal incierto, evasivo como un pez, brotaba durante unos segundos de las aguas profundas de su inconsciencia. De pronto era asaltado por un abatimiento y él yacía inmóvil sin poder pensar, ahogándose, como si tuviera una mordaza en el cerebro. En ese desvalido estupor lo sorprendía a veces la noche. Entonces recogía las quejas de su cabeza como se recobran los restos de un naufragio y aceptaba que se había quedado solo, sin puentes para hacer transitar a nadie hacia sí, excluido de la comprensión y la simpatía, limitándose a sobrevivir hasta la siguiente tormenta.
La novela se hallaba sobre el diván, abierta de tanto abrirse. Él la vio pero sus ojos también cayeron sobre las hojas que se extendían a un lado y reconoció su apretada caligrafía. Las hojeó con las manos manchadas y leyó la bella descripción de un niño hasta recordar que ya la había leído antes. Tomó el libro y fue comprobando que, palabra por palabra, la descripción de las hojas caligrafiadas copiaba fielmente el primer capítulo. ¿Qué diablos intentaba probar? ¿Convencerse de que la novela pudo ser suya? ¿Simular ahora que realmente la escribió?
Federico Frey, uno de los Federico Frey en esta danza de los «hubiera», aún vestiría la ropa del día anterior con que arribó a la ciudad —el abrigo, los pantalones de tweed negros, ahora completamente arrugados, los anteojos tras de los cuales ocultaba su mirada vidriosa y roja—. Éste hubiera llegado al parque después de una noche en un café de veinticuatro horas leyendo y releyendo el libro que no escribió.