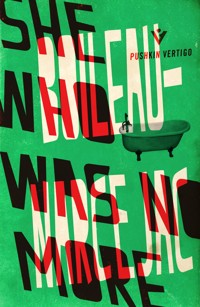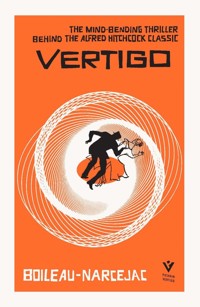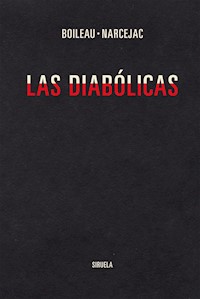
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Un gran clásico de la novela negra. «Boileau y Narcejac indagaron en una fórmula que mantuviese lo bueno del "policial" clásico y añadiese lo nuevo de la "serie negra"». JUAN TALLÓN, Jot DownEl representante de ventas Fernand Ravinel no puede aguantar más la vida asfixiante y rutinaria que lleva con su esposa Mireille en una modesta casa en Enghien, al norte de París. Por eso, junto a su amante, una ambiciosa doctora, urden un elaborado plan para asesinarla. Pero al poco tiempo, bajo una presión insoportable y aún conmocionado por el crimen, Ravinel empieza a recibir notas de la víctima, señales y evidencias de que su mujer, en realidad, no ha desaparecido y ha vuelto de entre los muertos para atormentarle... Las diabólicas, cima indiscutible de la novela negra, condensa a la perfección la esencia misma del suspense y el terror psicológico. Reeditada constantemente desde su publicación en 1952, ha sido además llevada al cine y a la televisión en varias ocasiones, entre las que destaca en especial la magistral adaptación realizada por Henri-Georges Clouzot.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Edición en formato digital: mayo de 2022
Título original: Celle qui n'etait plus
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Éditions Denoël, 1952
© De la traducción, Susana Prieto Mori
© Ediciones Siruela, S. A., 2022
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19207-87-6
Conversión a formato digital: María Belloso
I
—¡Fernand, por lo que más quieras, deja de caminar!
Ravinel se detuvo ante la ventana, apartó la cortina. La niebla se hacía más densa. Era amarilla en torno a las farolas que alumbraban el muelle, verdosa bajo los faroles de gas de la calle. A veces se hinchaba en volutas, en gruesas humaredas, otras veces se tornaba polvo de agua, lluvia finísima donde las gotas brillaban suspendidas. El castillo de proa del Smoelen aparecía confusamente entre huecos de bruma, con los ojos de buey iluminados. Cuando Ravinel se quedaba quieto, se oía, a bocanadas, la música de un fonógrafo. Sabían que era un fonógrafo porque cada tema duraba unos tres minutos. Había un silencio muy breve. Lo que se tardaba en dar la vuelta al disco. Y la música volvía a empezar. Venía del carguero.
—¡Es peligroso! —observó Ravinel—. ¿Y si alguien ve a Mireille entrar aquí?
—¡Qué va! —dijo Lucienne—. Va a tomar muchas precauciones. Y, además, son extranjeros... ¿Qué iban a contar?
Ravinel limpió con la manga el cristal que su aliento cubría de vaho. Su mirada, al pasar por encima de la reja del minúsculo jardincillo, descubría a la izquierda un punteado de luces pálidas y extrañas constelaciones de fuegos rojos y verdes, unos similares a pequeñas ruedas dentadas, como llamas de cirios al fondo de una iglesia, otros casi fosforescentes como luciérnagas. Ravinel reconocía sin dificultad la curva del muelle de la Fosse, el semáforo de la antigua estación de la Bolsa y el farol del paso a nivel, la linterna colgada de las cadenas que, por la noche, impiden el acceso al transbordador, y las luces de posición del Cantal, el Cassard y el Smoelen. A la derecha comenzaba el muelle Ernest-Renaud. El fulgor de una farola caía en reflejos lívidos sobre los raíles, revelaba un pavimento mojado. A bordo del Smoelen, el fonógrafo tocaba valses vieneses.
—Tal vez tome un taxi, al menos hasta la esquina —dijo Lucienne.
Ravinel soltó la cortina, se dio la vuelta.
—Es demasiado ahorradora —murmuró.
Otra vez el silencio. Ravinel comenzó a deambular de nuevo. Once pasos de la ventana a la puerta. Lucienne se limaba las uñas y, de cuando en cuando, alzaba la mano hacia la lámpara, la giraba lentamente como si fuera un objeto valioso. Seguía con el abrigo puesto, pero había insistido en que él se pusiera la bata, se quitara el cuello y la corbata y se calzase las zapatillas.
—Acabas de llegar. Estás cansado. Te pones cómodo antes de comer... ¿Entiendes?
Entendía perfectamente. Demasiado bien, incluso, con una especie de lucidez desesperada. Lucienne lo había previsto todo. Cuando él se disponía a sacar un mantel del aparador, lo regañó con su voz ronca, acostumbrada a dar órdenes.
—No, sin mantel. Acabas de llegar. Estás solo. Comes sobre el hule, deprisa.
Ella misma había puesto la mesa: la loncha de jamón, envuelta en el papel, arrojada con descuido entre la botella de vino y la de agua. La naranja estaba puesta sobre la caja de camembert.
«Bonita naturaleza muerta», había pensado él. Y se quedó, largo tiempo, helado, incapaz de moverse, con las manos sudorosas.
—Falta algo —comentó Lucienne—. Vamos a ver. Te desvistes... Vas a comer... Solo... No pones la radio... ¡Ya sé! Echas un vistazo a tus pedidos del día. ¡Es normal!
—Pero te aseguro...
—¡Pásame tu cartera!
Esparció por un lado de la mesa las hojas mecanografiadas cuyo membrete representaba una caña y un salabre, cruzados como floretes. «Casa Blache y Lehuédé – Bulevar Magenta, 45 – París».
Eran en ese momento las nueve y veinte. Ravinel podría haber dicho minuto a minuto todo lo que habían hecho desde las ocho. Primero habían inspeccionado el baño para asegurarse de que todo funcionaba bien, de que no había riesgo de que algo fallara en el último momento. Fernand incluso había querido llenar enseguida la bañera. Pero Lucienne no estuvo de acuerdo.
—Piensa un poco. Va a querer visitarlo todo. Se preguntará por qué está llena...
Había estado a punto de discutir. Lucienne estaba de mal humor. Pese a su sangre fría, era palpable que estaba tensa, inquieta.
—Como si no la conocieras... Desde hace cinco años, mi pobre Fernand.
Pero, precisamente, no estaba tan seguro de conocerla. ¡Una mujer! Uno se reúne con ella a la hora de las comidas. Se acuesta con ella, la lleva al cine el domingo. Ahorra para comprar una casita en las afueras. ¡Buenas noches, Fernand! ¡Buenas noches, Mireille! Tiene los labios suaves y minúsculas pecas en las aletas de la nariz. Solo se las ve cuando la besa. Casi no le pesa en brazos, Mireille. Flacucha pero robusta, nerviosa. Una buena mujercita, insignificante. ¿Por qué se casó con ella? ¿Acaso sabe uno por qué se casa? Llega la edad. Uno cumple treinta y tres. Está harto de los hoteles y de los menús baratos. Es duro ser representante de comercio. Cuatro días por semana de viaje. Uno se alegra de volver, el sábado, a la casita de Enghien, con Mireille sonriente cosiendo en la cocina.
Once pasos de la puerta a la ventana. Los ojos de buey del Smoelen, tres discos dorados, descendían poco a poco según la marea bajaba. Procedente de Chantenay, un tren de mercancías pasó lentamente. Las ruedas chirriaban en el contracarril, los techos de los vagones se deslizaban con suavidad, corrían bajo el semáforo en un halo de lluvia. Un viejo vagón alemán con garita se alejó el último, con una luz roja colgada sobre los topes. La música del fonógrafo volvió a ser perceptible.
A las nueve menos cuarto habían tomado un vasito de coñac, para darse valor. Después, Ravinel se descalzó, se puso su batín viejo, con unos agujeritos en la parte delantera causados por unas chispas de su pipa. Lucienne había puesto la mesa. Ya no habían encontrado nada más que decirse. El automotor de Rennes había pasado a las nueve y dieciséis haciendo que sobre el techo del comedor corriera un rosario de luces y, durante mucho tiempo, se oyó el claro martilleo de sus ruedas.
El tren de París no llegaba hasta las diez y treinta y uno. ¡Aún faltaba una hora! Lucienne manejaba su lima sin ruido. El despertador, sobre la chimenea, latía precipitadamente y a veces su ritmo se descompensaba, el mecanismo parecía dar un paso en falso y luego el latido se reanudaba, con una sonoridad algo distinta. Sus miradas se alzaban, se encontraban. Ravinel sacaba las manos de los bolsillos, las entrelazaba a su espalda, seguía caminando, llevando con él la imagen de una Lucienne desconocida, de rasgos helados y frente fruncida. Estaban cometiendo una locura. ¡Una locura! ¿Y si la carta de Mireille no se hubiera entregado? Si Mireille estuviera enferma... Si...
Ravinel se desplomó en una silla, junto a Lucienne.
—No puedo más.
—¿Tienes miedo?
Se rebeló al momento.
—¡Miedo! ¡Miedo! No más que tú.
—Eso espero.
—Es solo esta espera. Me pone enfermo.
Ella le palpó la muñeca con su mano dura, experta, torció el gesto.
—¿Ves lo que te digo? —siguió él—. Me estoy poniendo malo. Estaríamos apañados.
—Todavía hay tiempo —dijo Lucienne.
Se levantó, se abrochó lentamente el abrigo, pasó un peine sin cuidado por su cabello moreno, rizado, corto en la nuca.
—¿Qué haces? —balbució Ravinel.
—Me voy.
—¡No!
—Vamos, esas agallas... ¿De qué tienes miedo?
La eterna discusión iba a empezar de nuevo. ¡Ah! Conocía de memoria los argumentos de Lucienne. Les había dado vueltas, uno a uno, durante días y días. ¡Y las dudas, antes de dar el paso! Aún veía a Mireille en la cocina. Planchaba y, de cuando en cuando, iba a remover una salsa en la cazuela. ¡Qué bien había sabido mentir! Casi sin esfuerzo.
—Me he encontrado con Gradère, un antiguo camarada de regimiento. Ya te he hablado de él, ¿no?... Trabaja en seguros. Parece que gana mucho.
Mireille planchaba un calzoncillo. La punta brillante de la plancha de hierro se insinuaba delicadamente entre los botones, dejando tras ella una especie de pista blanquísima de la que ascendía un leve vapor.
—Me ha contado maravillas de un seguro de vida... ¡Oh! Confieso que, al principio, estaba más bien escéptico... Ya los conozco, no creas. Solo piensan en su comisión. Es natural... Pero, de todas formas, pensándolo bien...
Ella dejaba la plancha en su soporte, la desenchufaba.
—En mi profesión, no hay pensión para las viudas. Y yo viajo mucho, haga el tiempo que haga... Puede ocurrir un accidente en cualquier momento... ¿Qué sería de ti? No tenemos ahorros... Gradère me ha preparado un proyecto... La prima no es enorme y las ventajas son muy interesantes... Si me pasara algo..., porque nunca se sabe quién vive y quién muere..., recibirías doce millones.
Eso sí. Era una prueba de amor. Mireille se había conmovido.
—¡Qué bueno eres, Fernand!
Ahora quedaba la parte difícil: hacer firmar a Mireille una póliza análoga, con él como beneficiario. Pero ¿cómo abordar un tema tan delicado?
Y había sido la pobre Mireille quien, ella misma, una semana después, había propuesto...
—¡Querido! Quiero hacerme un seguro yo también... Nunca se sabe quién vive y quién muere, como bien dijiste... ¡Y qué vas a hacer tú solo, sin servicio, sin nadie!
Él protestó. Era justo lo que hacía falta. Y ella había firmado. Hacía de eso algo más de dos años.
¡Dos años! El plazo exigido por las compañías para cubrir el deceso por suicidio. Porque Lucienne no había dejado nada al azar. ¿Quién sabe a qué conclusión podrían llegar los peritos? Y era necesario que el seguro no pudiera denegar el pago...
Todos los demás detalles habían sido puestos a punto con el mismo cuidado. En dos años, da tiempo a reflexionar, a sopesar los pros y los contras. No. No había nada que temer.
Las diez.
Ravinel se levantó a su vez. Se acercó a Lucienne, ante la ventana. La calle estaba vacía, lustrosa. Pasó la mano por el brazo de su amante.
—Es más fuerte que yo. Es nervioso. Cuando pienso...
—No pienses.
Permanecieron juntos, inmóviles, con el enorme silencio de la casa sobre sus hombros y, tras ellos, el latido febril del despertador. Los ojos de buey del Smoelen flotaban como lunas blanquecinas, cada vez más pálidas. La niebla se hacía más densa. La música del fonógrafo se iba volviendo confusa, parecía el repiqueteo de un teléfono. Ravinel ya no sabía si estaba vivo. Cuando era pequeño, así se representaba el limbo: una larga espera, entre la niebla. Una larga espera atemorizante. Cerraba los ojos y, siempre, tenía la sensación de caer. Era vertiginoso, terrible y, sin embargo, muy agradable. Su madre lo sacudía:
—¿Qué haces, imbécil?
—Estoy jugando.
Abría los ojos aturdido, azorado. Se sentía vagamente culpable. Más tarde, en el momento de su primera comunión, cuando el abad Jousseaume le había preguntado: «¿Algún mal pensamiento? ¿Actos impuros?», enseguida pensó en el juego de la niebla. Sí, desde luego era algo impuro, prohibido. Y, sin embargo, nunca había renunciado a ello. El juego fue incluso perfeccionándose. Ravinel tenía la sensación de volverse invisible, de evaporarse como una nube. El día en que enterraron a su padre, por ejemplo... Ese día había una auténtica niebla, tan densa que el coche fúnebre parecía un barco naufragado que se hundiera suavemente en pantanosas profundidades... Estaba ya viviendo en otro mundo... No era ni triste ni alegre... Una gran paz... El otro lado de una frontera prohibida.
—Las diez y veinte.
—¿Qué?
Ravinel se encontró en una estancia mal iluminada, pobremente amueblada, junto a una mujer con un abrigo negro que se sacaba un frasco del bolsillo. ¡Lucienne! ¡Mireille! Respiró profundamente y volvió a la vida.
—¡Vamos! ¡Fernand! Espabila. Abre la botella, anda.
Le hablaba como a un niño. Por eso la quería, a la doctora Lucienne Mogard. Otro pensamiento extraño, fuera de lugar. ¡La doctora era su amante! Por momentos le parecía apenas creíble, casi monstruoso. Lucienne vació el contenido del frasco en la botella, agitó un poco la mezcla.
—Compruébalo tú mismo. No tiene olor.
Ravinel olfateó la botella. Correcto. Sin olor. Preguntó:
—¿Estás segura de que la dosis no es demasiado fuerte?
Lucienne encogió los hombros.
—Si se la bebiera toda, podría ser. Y ni aun así es seguro. Pero se conformará con uno o dos vasos. ¡Ya sabes que yo conozco los efectos! Se dormirá enseguida, puedes creerme.
—Y..., en caso de autopsia, no habrá ningún rastro de...
—No es un veneno, mi pobre Fernand. Es un somnífero. Se digiere de inmediato... Siéntate a comer, anda.
—Igual podríamos esperar un poco más.
Miraron juntos el despertador. Las diez y veinticinco. El tren de París debía de estar cruzando el patio de maniobras de Blottereau. En cinco minutos, se detendría en la estación de Nantes-París Orleans. Mireille andaría deprisa. No tardaría más de veinte minutos. Algo menos si tomaba el tranvía hasta la plaza del Comercio.
Ravinel se sentó, abrió el papel que envolvía el jamón. Tuvo una arcada ante esa carne de un rosa enfermo. Lucienne le sirvió vino en el vaso, echó un último vistazo en derredor, pareció satisfecha.
—Te dejo... Ya es hora... No te pongas nervioso; sé natural y, ya verás, todo saldrá bien.
Apoyó las manos en los hombros de Ravinel, rozó su frente con un beso rápido, lo miró una vez más antes de abrir la puerta. Resueltamente, cortó un trozo de jamón y se puso a masticarlo. No oyó salir a Lucienne, pero supo, por cierta calidad del silencio, que estaba solo, y la angustia comenzó. Por más que Ravinel imitara sus gestos cotidianos, desmigara el pan, golpease el hule con la punta del cuchillo al ritmo de una marcha, mirase distraído las hojas mecanografiadas:
Carretes Luxor (10) 30.000 fr
Botas modelo Sologne (20 pares) 31.500 fr
Cañas al lanzado Flexor (6) 22.300 fr
era incapaz de tragar bocado. Un tren silbó, a lo lejos, tal vez hacia Chantenay. Quizá hacia el puente de la Vendée. Imposible saberlo, con esa niebla. ¿Huir? Lucienne debía de estar apostada en algún lado, en el muelle. Era demasiado tarde. Ya nada podía salvar a Mireille. ¡Y todo por dos millones! Todo para satisfacer la ambición de Lucienne, que quería instalarse por cuenta propia en Antibes. Los planes estaban listos. Tenía un cerebro de hombre de negocios, como una máquina ultraperfeccionada. Nunca había el menor error. Entrecerraba los ojos, murmuraba: «¡Cuidado! ¡No confundamos!», y el teclado se activaba, los chasquidos se ponían en marcha, la respuesta surgía, completa, precisa. Mientras que él... Se enredaba con las cuentas, debía pasar horas clasificando, ordenando sus papeles, sin saber ya quién había encargado cartuchos, quién reclamaba bambús japoneses. Estaba harto de ese oficio. Mientras que en Antibes...
Ravinel contemplaba la botella brillante, a través de la cual su rebanada de pan se deformaba, evocaba una esponja... ¡Antibes! Una tienda elegante... En el escaparate, fusiles de aire comprimido para pesca submarina, gafas, máscaras, escafandras ligeras... Una clientela de aficionados ricos... El mar enfrente, el sol... Solo pensamientos triviales, fáciles, de los que no sonrojarse. Se acabaron las nieblas del Loira, del Vilaine... ¡Se acabó el juego de la niebla! Un hombre nuevo. Lucienne lo había prometido. El futuro aparecía en la bola de cristal. Ravinel se veía con pantalón de franela y camisa Lacoste. Estaba bronceado. Atraía las miradas...
El tren silbó, casi bajo la ventana, y Ravinel se frotó los ojos, fue a levantar la cortina. Era efectivamente el París-Quimper, que se dirigía a Redon tras una parada de cinco minutos. Mireille había viajado en uno de esos vagones iluminados que hacían desfilar por la calzada una fila de grandes rectángulos claros. Había compartimentos vacíos, con encajes, espejos, fotos sobre los asientos. Había compartimentos llenos de gente que comía. Las imágenes se sucedían apenas reales, sin relación con Mireille. En el último compartimento, un hombre dormía con un periódico doblado sobre la cabeza. El furgón de cola desapareció y Ravinel se dio cuenta de que la música había cesado a bordo del Smoelen. Ya no se veían los ojos de buey. Mireille estaba sola, cerca sin duda, en la calle desierta, caminando deprisa con sus tacones puntiagudos. ¿Tal vez llevase un revólver en el bolso, el revólver que él le dejaba cuando se iba de viaje? Pero no sabía usarlo. Y no tendría motivos para hacerlo. Ravinel agarró la botella por el cuello, la levantó para mirarla a la luz. El agua estaba límpida; la droga no había dejado depósitos. Mojó el dedo, se lo llevó a la lengua. El agua tenía un vago regusto. ¡Pero tan leve! Había que buscarlo...
Las diez y cuarenta.
Ravinel se forzó a comer unos bocados de jamón. Ya no se atrevía a moverse. Mireille debía sorprenderlo así, cenando al extremo de la mesa, solo, taciturno, cansado.
Y de pronto la oyó caminar por la acera. Imposible confundirse. Su paso era casi imperceptible. Sin embargo, lo habría reconocido entre mil: un paso saltarín, brusco, trabado por la falda estrecha del traje de chaqueta. El leve chirrido de la reja. Después, el silencio. Mireille cruzaba el jardín de puntillas, giraba el pomo de la puerta. Ravinel se había olvidado de comer. Volvió a coger jamón. A su pesar, se sentaba medio de lado en la silla. Tenía miedo de la puerta a sus espaldas. Mireille estaba seguramente apoyada en la hoja, con el oído contra la madera, espiando. Ravinel tosió, hizo sonar el cuello de la botella de vino contra el borde de su vaso, arrugó las hojas de papel. Si ella esperaba sorprender el sonido de los besos...
Abrió la puerta con fuerza. Él se dio la vuelta.
—¿Tú?
Con su traje de chaqueta azul marino bajo su abrigo de viaje abierto, era menuda como un muchacho. Llevaba bajo el brazo su gran bolso negro marcado con sus dos iniciales, «M. R.», y retorcía los guantes entre sus dedos delgados. No miraba a su marido, sino el aparador, las sillas, la ventana cerrada, luego la mesa. La naranja en equilibrio sobre la caja de queso, la botella de agua. Dio dos pasos, se levantó el velo en el que gotas de niebla quedaron suspendidas, como en una tela de araña.
—¿Dónde está? ¿Vas a decírmelo?
Ravinel se levantaba despacio, con aire desconcertado.
—¿Quién?
—Esa mujer... Lo sé todo... No te molestes en mentir.
Mecánicamente, empujaba la silla y, con la espalda encorvada, con una arruga de estupor en la frente, con las manos colgando, palmas al frente, se oía decir:
—Mi pequeña Mireille... Pero ¿qué te pasa? ¿Qué significa todo esto?
Entonces ella se desplomó en la silla y, escondiendo el rostro en su brazo doblado, con el cabello rubio desparramado por el plato de jamón, empezó a sollozar. Y Ravinel, desprevenido, sinceramente afectado, le daba palmaditas en el hombro.
—Bueno, bueno... ¡Vamos, cálmate! ¿Qué es eso que dices de una mujer? Creías que te engañaba... ¡Mi pobre pequeña! Vamos, ven a ver... ¡Sí, sí! Insisto. Luego me lo explicas.
La levantaba, la agarraba por la cintura, la iba arrastrando a pasitos, mientras ella lloraba contra su pecho.
—Mira bien por todas partes. No tengas miedo.
Empujó con el pie la puerta del dormitorio, tanteó para encontrar el interruptor. Hablaba alto, con una especie de hosca cordialidad.
—Reconoces el cuarto, ¿eh? Solo la cama y el armario... Nadie bajo la cama y nadie dentro del armario... ¡Huele! Huele bien..., más fuerte... Sí, huele a pipa, porque fumo antes de dormirme... Pero si quieres descubrir un rastro de perfume, vas lista... Ahora al baño... Y a la cocina, sí, insisto...
Abrió, como un juego, la despensa. Mireille se enjugaba los ojos, comenzaba a sonreír entre sus lágrimas. Le hizo dar media vuelta, susurrándole al oído:
—Entonces, ¿convencida? ¡Criatura! En el fondo no me disgusta que estés celosa... Pero de ahí a hacer semejante viaje, ¡en noviembre! ¿Te han contado patrañas, entonces?
Habían vuelto al comedor.
—¡Caramba! ¡No olvidemos el garaje!
—No te lo tomes a broma —balbució Mireille.
Y de nuevo estuvo a punto de echarse a llorar.
—Vamos, ven a contarme ese gran drama... Mira, siéntate en el sillón mientras enchufo el radiador... ¿No estás cansada? ¡Se ve que estás agotada, anda! Ponte cómoda, por lo menos.
Acercó el radiador a las piernas de su esposa, le quitó el sombrero y se sentó sobre el brazo del sillón.
—Una carta anónima, ¿eh?
—¡Ojalá fuera anónima! Me la escribió Lucienne.
—¡Lucienne! ¿Tienes esa carta?
—Claro que sí.
Abrió su bolso, sacó un sobre. Él se la arrancó de las manos.
—Es su letra. ¡No puedo creerlo!
—¡Oh! La ha firmado y todo.
Fingió leer. Conocía de memoria esas tres páginas que Lucienne había escrito, dos días antes, delante de él: «... una secretaria del Crédit Lyonnais, una pelirroja, muy joven, que lo visita cada noche. He dudado mucho sobre si debía decírselo, pero...».
Ravinel caminaba de un lado a otro, agitando los puños.
—¡Es inimaginable! Lucienne tiene que haberse vuelto loca de repente...
Se metió la carta en el bolsillo, con un gesto que quiso parecer mecánico, consultó el despertador.
—Desde luego ya es un poco tarde... Y, además, un miércoles, debe de estar en el hospital... ¡Lástima! Habríamos podido aclarar esto enseguida... En todo caso, no se pierde nada por esperar.
Se detuvo bruscamente, abrió los brazos de par en par en señal de incomprensión.
—Una mujer que dice ser nuestra amiga... Que consideramos como de la familia... ¿Por qué? ¿Por qué?
Se sirvió un vaso de vino, lo bebió de un trago.
—¿Quieres comer algo? No vas a dejar de comer porque Lucienne...
—No, gracias.
—¿Un poco de vino, entonces?
—No. Solo un vaso de agua.
—Como quieras.
Tomó la botella sin temblar, llenó el vaso, lo dejó junto a Mireille.
—¿Y si alguien hubiese imitado su letra, su firma?
—¡Vamos! La conozco demasiado... ¡Y ese papel! Además, la carta se mandó desde aquí. Mira el matasellos: «Nantes». La enviaron ayer. Llegó con el correo de las cuatro. ¡No! ¡Qué disgusto!
Se pasó el pañuelo por las mejillas, tendió la mano hacia el vaso.
—¡Ah! No me lo pensé dos veces.
—En eso te reconozco.
Ravinel le acarició el cabello con suavidad.
—En el fondo, puede que Lucienne esté simplemente celosa —murmuró—. Ve que estamos muy unidos... Hay gente que no puede soportar la felicidad de los demás. Después de todo, ¿cómo vamos a saber lo que piensa? Te cuidó admirablemente, hace tres años... ¡Oh! Desde luego, se entregó a fondo. Casi podría decirse que te salvó la vida... ¡Eh! Porque estabas muy mal... Pero, bueno, es su trabajo salvar a la gente... Y lo mismo simplemente tuvo suerte. No todas las fiebres tifoideas son mortales.
—Sí, pero acuérdate de lo amable que fue... Hasta me llevó a París en la ambulancia del hospital.
—¡De acuerdo! Pero ¿quién dice que no estuviera ya, desde ese momento, pensando en interponerse entre nosotros? Porque, la verdad, ahora que lo pienso... Se me ha insinuado. Ya me extrañaba encontrármela tan a menudo... Oye, Mireille. ¿Y si estuviera enamorada de mí?
Por primera vez, el rostro de Mireille se iluminó.
—¿De ti? —dijo—. ¡Un señor mayor! ¡Qué cosas se te ocurren!
Bebió a sorbitos, dejó el vaso vacío y, al ver a Ravinel muy pálido y con los ojos brillantes, añadió, buscando su mano:
—¡No te enfades, querido! Lo digo para hacerte rabiar... ¡Ahora me toca a mí!
II
—No se lo habrás contado a tu hermano...
—¡Qué va! Me habría dado vergüenza... Y, además, salí corriendo a la estación.
—Vaya, que nadie está al tanto de tu viaje.
—Nadie. No tengo por qué rendir cuentas.
Ravinel tendió la mano hacia la botella.
—¿Más agua?
Lleno el vaso sin prisa y recogió las hojas mecanografiadas esparcidas por la mesa: «Casa Blache y Lehuédé...». Por un momento, se quedó abstraído.
—No se me ocurre otra explicación. Lucienne quiere separarnos... Acuérdate... Hace justo un año, cuando hizo esas prácticas en París. Reconoce que habría podido alojarse en el hospital o en el hotel... Pero no. Tuvo que instalarse en nuestra casa.
—¡Cómo no íbamos a invitarla, después de lo bien que se había portado conmigo!