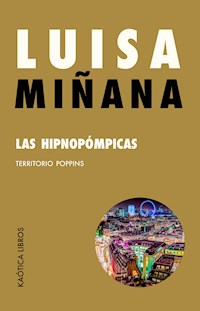
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kaótica Libros
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Seguramente ya lo sepas: no estás ante un libro común. Para comenzar con su lectura debes saber que te vas a embarcar en una experiencia transmedia por un territorio desconocido para ti, el Territorio Poppins. Serán los puzles, las imágenes, las bandas sonoras y el radioteatro quienes te hagan transitar por las historias familiares y personales de tres mujeres habitantes de diferentes tiempos y escenarios. Pero no nos llamemos a engaño, Las hipnopómpicas es mucho más que un experimento basado en un juego de espejos y sorprendentes recreaciones narrativas que entretendrán a los lectores ávidos de algo diferente, no es una novela-fuego de artificio; nos encontramos ante una narración que defiende el poder de la memoria como fortaleza en el tiempo; que refugia y da lustre a las pequeñas intrahistorias que forman una Historia común que casi nunca fue como nos la contaron. Este libro es un homenaje a todas las mujeres de nuestra vida, a las que nos sostuvieron y nos mantienen interconectadas en diferentes escenarios, universos y tiempos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Texto original: Luisa Miñana
© Edición de Kaótica Libros
© Imagen de cubierta: Stewart Marsden (Adobe Stock)
© Diseño: Kaótica Libros
Colección Ucronía, 2
Editado en España
Primera edición: Limbo errante: 2017
Primera edición en Kaótica Libros: julio, 2021
Depósito Legal: M-19590-2021
eISBN: 978-84-124055-2-1
Todos los derechos reservados
All rights reserved
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares salvo las excepciones previstas por la ley. Si precisa fotocopiar o digitalizar algún fragmento de esta obra contacte con el Centro Español de Derechos Reprográficos mediante el correo electrónico [email protected].
© Kaótica Libros
kaoticalibros.com
LAS HIPNOPÓMPICAS
TERRITORIO POPPINS
Luisa Miñana
LA MEMORIA COMO FORTALEZA
«Somos volcanes. Cuando nosotras las mujeres ofrecemos nuestra experiencia como nuestra verdad, como la verdad humana, cambian todos los mapas. Aparecen nuevas montañas».
Ursula K. Le Guin
Seguramente ya lo sepas: no estás ante un libro común. Para comenzar con su lectura debes saber que te vas a embarcar en una experiencia transmedia por un territorio desconocido para ti, el Territorio Poppins. Serán los puzles, las imágenes, las bandas sonoras y el radioteatro quienes te hagan transitar por las historias familiares y personales de tres mujeres habitantes de diferentes tiempos y escenarios.
Los personajes que te vas a encontrar se transforman, mutan, y van de una fecha a otra a través de un mapa hipnopómpico en el que recrean su historia. Eres tú, querido lectorespectador, el que debe ir descubriendo de qué manera todo está conectado, por qué lugares has de transitar para llegar al final de la experiencia Poppins. Para ello tendrás que descubrir qué sucesos forman parte de lo que llamamos realidad y, por supuesto, cuáles de ellos son sencillamente ficciones creadas en el estado de vigilia cuasi-permanente de nuestra protagonista. Y es que, ¿no es acaso también la vigilia una realidad verdadera en sí misma? Si es precisamente ese estado el que permite que todos estén conectados, que atraviesen el papel y las pantallas, que vayan más allá, es posible que la brecha entre lo que llamamos realidad y el mundo ficcional no esté tan abierta como nos han hecho creer.
Pero no nos llamemos a engaño, Las hipnopómpicas es mucho más que un experimento basado en un juego de espejos y sorprendentes recreaciones narrativas que entretendrán a los lectores ávidos de algo diferente, no es una novela-fuego de artificio; nos encontramos ante una narración que defiende el poder de la memoria como fortaleza en el tiempo; que acoge y da lustre a las pequeñas intrahistorias que forman una Historia común que casi nunca fue como nos la contaron. Este libro es un homenaje a todas las mujeres de nuestra vida, a las que nos sostuvieron y nos mantienen interconectadas en diferentes escenarios, universos y tiempos.
Las editoras
«Lo que podía haber sido y lo que ha sido apuntan a un solo fin, que está siempre presente».
T.S. Eliot
«En esta baja existencia, el caballero se llamaba Gil, nombre que en su sentir había tenido desde la cuna, y se hallaba dotado de gran fuerza muscular. De sus supuestos padres, que padres había de tener, vivos o difuntos, nada o poco sabía, ni de ello se curaba. La subconciencia o conciencia elemental estaba en él como escondida y agazapada en lo recóndito del ser, hasta que el curso de la vida la descubriera y alentara de nuevo. Así lo dicen los estudiosos que examinan estas cosas enrevesadas de la física y la psiquis, y así lo reproduce el narrador sin meterse a discernir lo cierto de lo dudoso».
Benito Pérez Galdós
«Se han colocado en las cabinas de los teléfonos públicos unas cajas con huchas para emplear monedas en vez de fichas, una facilidad para el cliente y una tentación para los cacos de la que hacen cumplido uso, pues con la misma llave se abren todas las cajas de España, como si el diseño se lo hubiesen encargado a Mary Poppins, que vive en otro mundo».
Julián Ruiz MarínCrónica de Zaragoza, año por año.
CONTENIDO
LA MEMORIA COMO FORTALEZA
THEATRELAND PROUST
GOOGLE STREET
QUIERO SER UN BOTE DE COLÓN
LUCES DE LA CIUDAD
EFECTO GOMA
PATRICK ON
UN JERSEY DE OCHOS
LA CONFABULACIÓN DE LOS ROVER
2 DE JULIO DE 1970
LA VILLA
TERRITORIO ROVER (A TRAVÉS DE GOOGLE)
LA LEY DEL DESIERTO
EL SONIDO DE LA CARCOMA (THE BEATLE DEATH CLOCK)
SALDO MIGRATORIO
PUNTO DE FUGA
AGUJERO DE GUSANO
SI TE AMO, MORIRÁS
LA POPPINS
PARÍS, ESPAÑA
OJALÁ A MI MADRE LE HUBIERA GUSTADO EL CINE
EL PRISIONERO
LA BARRACA
NO MIRES A LOS OJOS DE LA GENTE
ROSE MARY TAYLOR POPPINS
EL GÉNERO HUMANO NO PUEDE SOPORTAR TANTA REALIDAD
PUENTE DE AMÉRICA
YA ME GUSTARÍA A MÍ HABLAR DE SEXO EN INTERNET
12 A 1
DIGAN LO QUE DIGAN
WHAT IS TRUTH
CARTA AL PADRE (DESAPARECIDO)
EL RACIONAMIENTO
PORTMEIRION
EINSTEIN
LAS PRISIONERAS
TORMENTA SOLAR
PATRICK OFF
TERRITORIO POPPINS
LA NIEVE
COSAS BLANQUÍSIMAS
ÍNDICE DE VIAJES HIPNOPÓMPICOS
BIOGRAFÍAS CRUZADAS
ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS
BIOGRAFÍA
THEATRELAND PROUST
09:00
Longtemps me he acostado tarde, he dormido poco y mal. En realidad, esto ha sucedido durante toda mi vida. No me importaría si no fuera porque la mayoría de la gente prefiere creer que la realidad equivale a tener los ojos abiertos, y tal convención me convierte en alguien un tanto raro. Quiero decir que la mayoría de las personas conciben solamente como real lo que nos ocurre en estado de vigilia. Que conste que les comprendo. Pero hay muchas formas de vivir. Y no es cierto que sean más verdad los presuntamente autónomos objetos llamados reales, de los que estamos rodeados cuando estamos despiertos, que el miedo experimentado durante una pesadilla, o el extremado goce sexual soñado, o la generosa liberación de por fin dejarse caer al vacío durante kilómetros y ya está; o la escena que te obsesiona, representada milimétricamente en sueños, con perfección total, mientras en sueños eres consciente de que ese tu gran papel lo estás bordando en sueños, que esa escena te ha salido muy bien, en el tono que llevas buscando hace días, precisamente ahora que estás dormida, y en sueños predices que serás incapaz de reproducirla cuando cambies de estado, maldito disco duro de la vida lleno de particiones.
Creo que nunca he experimentado la presunta dicotomía entre sueño y realidad, incluso antes de saberme hipnopómpica. Pienso que seguramente ha sido así gracias al gran conejo amarillo. El gran conejo amarillo de ojos rojos que vi junto a mi cama de niña de tres años, en aquella habitación infantil del piso con lavadero de piedra de la Avenida Felipe II en Barcelona. Todas las niñas ven en algún momento al gran conejo amarillo de ojos rojos. No era un gran conejo amarillo amenazador, aunque yo me asusté. Mucho. Me asusté al ver su hocico pegado a mi frente, y su ojo rojo tras un monóculo dorado. Me asusté y chillé empujada por ese pánico, profundo y pasajero como un terremoto, propio de los niños. Cuando eres niño casi todo se percibe en primer plano. Mientras mi madre acudía, sobresaltada y en aceleración constante hacia mi cama, el conejo saltó por la ventana. No le dije nada a ella. Guardé el monóculo bajo las sábanas y me limité a gritarle que tenía miedo. Lo cual no era mentira, aunque no representara todo lo sucedido. Con tan solo tres años ya intuí que mi madre no me creería nunca, que nadie seguramente me creería nunca. Que nadie creería que el conejo amarillo de ojos rojos atravesó, sin romperlo, el cristal de la ventana de aquel primer piso de la casa donde pasé los años de mi primera infancia, porque no podía exponerse a que mi madre lo descubriese. Luego he aprendido que hay materia que atraviesa la materia. No lo volví a ver. Ni en sueños. Posiblemente su voluntad de existencia no superó mi escasa valentía, no remontó mi ignorancia de entonces para reconocerlo como objeto independiente de mi pensamiento que era, aunque hubiese sido generado por él. Todavía no me sabía hipnopómpica. A continuación olvidé al conejo. Los niños olvidan con facilidad. Lo olvidé y unos años de infantil eternidad después volví a recordarlo, cuando en el cine más cercano –el cine Victoria– a la casa de la Avenida Felipe II vi Mary Poppins, la película. En sesión doble (qué gran felicidad flotar durante aquellas sesiones dobles). Lo volví a olvidar longtemps. Hasta Patrick McGoohan. Hasta Swann. Por el camino de. Hasta Albertina, la prisionera. Estoy convencida de que Proust era hipnopómpico. Como yo. Me llamo Helia. Helia Álvarez. Y soy actriz, aunque en esta época me dedico mayormente a los monólogos. Y ahora, cuando puedo, a escribir. Monólogos. Escribo con el objeto de dejar de ser otras y a veces otros (estoy cansada) y tener un sitio donde reconocerme por dentro y por fuera. Por eso, les necesito, señores lectores. Y porque estoy acostumbrada a trabajar con público, claro (pura contradicción soy, como todos). La escritura no se ciñe a dos únicas dimensiones aparentes. No es único el gesto de escribir. La escritura no empieza y no termina en el texto. Sé que, acaso por costumbre o deformación profesional, escribo con ademanes de representación, en tono de representación. Piccadilly Circus, son las nueve de la mañana. He quedado con Patrick en la St. James Tavern a eso de las siete de la tarde, para cenar. Tengo un tiempo en blanco por delante. En realidad tengo una gran cantidad de información intuida y esperándome dentro de mi portátil, sobre esta mesa de esta cafetería londinense, lista para ser reordenada, interpretada por mí y transformada. Por toda esa información yo ya he transitado. Tengo muchas horas por delante hoy, mientras aguardo a Patrick. He venido a Londres a encontrarme con Patrick. No sé si llego desde Barcelona, o desde Zaragoza, o desde este mismo lugar londinense, donde estuve hace treinta años, o desde uno de mis sueños hipnopómpicos, de tiempos y espacios intercambiables. Piccadilly es el lugar idóneo para este ejercicio de representación, el centro de Theatreland, que es tanto como hablar del centro de la gestualidad universal, el agujero de gusano que conduce a cualquier sitio, posible o no. Así que sean, pues, todos bienvenidos. Especialmente usted, en este instante mi lector/espectador más importante. Reciba todo mi agradecimiento por quedarse estas horas conmigo, con nosotros: todas las personas que han tenido alguna importancia en mi vida y que, irremediablemente, habrán de aparecer. Advierto, estimado lector, que el tiempo hipnopómpico es un tiempo de infinitos dobles fondos; unos minutos pueden ser días o años, o al contrario reducirse a un suspiro. Escribir es situarse en ese tiempo. Reconozco que no es fácil aceptar, de principio, que alguien pueda escribir tanto en tan poco tiempo y acerca de tantas cosas, francamente. Pero yo voy hacerlo. Lo voy a hacer corriendo graves riesgos, pues he de abandonarme para ello, si quiero conseguirlo, a la hipnopompia casi al cien por cien. Es un reto peligroso. Como los viajes al espacio exterior, será seguramente un camino sin retorno. Por eso, estimado lector, déjeme que lo repita, me reconforta mucho su compañía. No tengo en verdad a nadie más.
GOOGLE STREET
09:15
Esta mañana, antes de coger el metro para venir a Piccadilly, he buscado en Google Maps para refrescar en mi memoria el lugar donde está exactamente St. James Tavern, un pub en el que sirven cosas ligeras para comer, y al que íbamos a menudo Patrick y yo durante el tiempo que estuvimos en Londres, hace prácticamente treinta años. Entra y sale mucha gente todo el tiempo del local, pero ese tráfico, si encuentras una esquina protegida, no incomoda demasiado para leer y escribir. Es justamente lo que necesito para este largo día de espera, un poco de compañía intermitente e indefinida, un cierto bullicio de fondo; eso y su atenta mirada, lector, con la que cuento y de cuya empatía no dudo. St. James Tavern me ha parecido el sitio perfecto, regresión temporal incluida. Se encuentra en la esquina de Great Windmill Street con Shaftesbury Avenue, y no abre hasta las doce del mediodía, a la hora del almuerzo. Pero yo quería llegar temprano a Piccadilly. Quiero que este día, hasta que me encuentre con Patrick, sea un día de espera verdadera. Esperar en el centro del mundo (para mí, Piccadilly lo es) se convierte en una espera absoluta. Es conveniente que alguna vez en la vida hagamos algo de manera total y absoluta. El centro del mundo, el centro abarrotado del mundo, es el mejor lugar donde ocultarse hasta que llegue Patrick a nuestra cita, como sea que Patrick llegue y con lo que traiga. Puesto que St. James Tavern no abrirá hasta el mediodía, he buscado otro bar donde tomar un par de cafés mientras tanto. No podía dejar a la improvisación estas elecciones. Para mí es importante el espacio: compréndanme, soy actriz. Pero, aun estando habituada a las situaciones teatralmente inverosímiles, me siento extraña en esta tarea de esperar a alguien que en realidad viene desde el pasado (seguro que alguna vez, lector, también le ha sucedido esto: esperar a alguien que llega con todo tu pasado en sus manos; que viene además para casi no quedarse, o más bien con la intención de marcharse, eso sí, anclando en ti una huella puñeteramente definitiva). Es lo que sucederá cuando Patrick venga y luego muera.
Instalada ya en esta mesa del Caffé Nero de Piccadilly Street, conecto mi ordenador y me sumerjo en Google Street; realizo de nuevo el corto trayecto que antes he recorrido a pie desde el metro, doy una vuelta por los alrededores y vuelvo a entrar en este local, y me siento a la mesa donde ahora ya escribo. Autorealidad aumentada. Reconozco mi adicción a Google Street. Una vez que con los años (y también gracias a la aceptación de mi inexcusable herencia genética, con la que he terminado por llevarme bien casi en todos sus aspectos) he asimilado mi específica condición de hipnopómpica, puedo permitirme sin remordimientos ciertos lujos y algunos caprichos –siempre bastante razonables (no soy persona de excesos)–. En Google Street me siento cómoda, supongo que por el asunto de la ubicuidad. Los hipnopómpicos somos ubicuos en tiempo y en espacio. Bueno, en mi caso, y por fortuna (mi cerebro es muy limitado, no sabe todavía desenvolverse en estado de extrañamiento extremo), la ubicuidad solamente se manifiesta en los momentos del tránsito. Tránsito: lo digo así para que, a usted, lector, le resulte más comprensible la sensación. Pero no se trata estrictamente de un tránsito ese estado hipnopómpico que vacila entre el sueño y la vigilia, mezclándolo todo, también las conjugaciones del tiempo y a menudo los lugares. Como si dobláramos y desdobláramos un pañuelo, truco mágico. Decir tránsito viene bien como concepto reconocible, que todos de alguna manera entendemos, es cierto, aunque la ciencia lo vaya volviendo obsoleto. En fin, siempre he sido hipnopómpica, aunque al principio no lo sabía. Sin embargo, quizás no siempre fui exactamente Helia. Ese es mi nombre desde hace ya unos cuantos años, pero no nací con él. Bueno, no sé realmente con qué nombre nací o si ni siquiera tenía nombre al nacer. Quería decir que Helia no es el nombre bajo el que he vivido una gran parte de la vida. A Helia la tuve que extraer desde donde estaba oculta, un lugar o tiempo que no puedo definir exactamente, una dimensión en la que Helia se hallaba como desconfigurada, informe y confundida con otros materiales; he tenido que pelear con esa dimensión, como enseñaba Miguel Ángel que debía hacer el escultor con los bloques de mármol. O sea, que no he sido siempre Helia, aunque Helia haya existido siempre. De hecho la he reconocido asomada a una ventana de un edificio de la Avenida Felipe II de Barcelona. Tecleo la dirección exacta. Google Street es una alfombra mágica: vuelo por la avenida a ras de suelo, luego más alto, luego bajo otra vez a media altura y corro hacia la plaza Virrei Amat, hacia la infancia. Veo esa infancia tras una ventana por la que han transcurrido décadas. Si atravieso la ventana –materia que atraviesa la materia– veré a la Helia que entonces no lo era todavía manifiestamente porque no podía, pero que ya estaba allí, con vocación de ser, dentro de mí. Sin embargo, no me atrevo a tanto y me quedo mirando desde afuera fijamente la ventana de mi cuarto infantil. Una ventana que pertenece a un territorio propio, aunque ahora se abra a una calle que ya no reconozco en su actual aspecto. Una calle a la que para llegar debo arriesgarme a traspasar transiciones en blanco, viñetas huecas: veo su transformación desde las imágenes antiguas que recuerdo hasta las actuales, o casi actuales (en todo caso me sirve), en Google Street, pero no veo su transcurso, debo saltar sobre un vacío, paradójicamente no puedo recorrer un tránsito que ocurrió. Pero el transcurso es, sin embargo, lo importante. Es el viaje, la mutación. Aunque lo que busco ahora no está en Google Street. Google Street no transita hacia atrás. Google Street me trae a un espacio que hubiera podido ser posible para mí en el tiempo actual, y que si embargo es un espacio que no ha sido. Es una extraña melancolía. La nostalgia de lo que fue posible. Pero no deseo esa otra realidad. El viaje que debo completar es una interrogación y sus respuestas, como todo viaje lo es. De niña deseaba fervientemente que fuera cierta la posibilidad de saltar de mundo en mundo, de época en época, a través de las fotografías (vivir dentro de cientos de películas posibles). Mi deseo inocente, –al parecer un plagio inconsciente del viejo H.G.Wells–, debía estar químicamente motivado por mi naturaleza hipnopómpica, aunque entonces no me lo podía ni imaginar. Una inclinación natural la juzgo hoy sin embargo, una ventaja –un riesgo, también: es la contrapartida, siempre la hay, es lógico–. Mi naturaleza hipnopómpica me ha permitido al cabo de décadas encontrar a Helia, que estaba en su mundo dentro de mí y también dentro de quienes me han amado o me han detestado (nunca dentro de quienes me han olvidado): las emociones atraviesan personas. La he encontrado como en una película –no sé si hipnopómpica o no– de los hechos, los que fueron y los que hubieran podido ser, pues lo que no ha ocurrido tuvo tanta importancia para nosotros (o más) que aquello que vivimos. La nostalgia de lo que no ha sido es la más cruel y peligrosa de las nostalgias. No hay magdalena capaz de volver presente lo no ocurrido. Por eso no soy adicta a las magdalenas –ni al dulce en general– y sí a Google Street, que por lo menos permite viajar hacia afuera y es ácido. Aunque tampoco Google Street solucione mi problema. Y por eso es por lo que escribo, mientras aguardo a Patrick. Esta vez le espero yo. Escribo para volver al lugar donde encontré a Albertina la primera vez. Alguno (usted, lector) dirá: claro, a la infancia. Bueno. Bien.
QUIERO SER UN BOTE DE COLÓN
09:35
quieroserunbotedecolónysaliranunciadoporlatelevisión-quieroserunbotedecolónysaliranunciadoporlatelevisión-quieroserunbotedecolónysaliranunciadoporlatelevisión-quieroserunbotedecolónysaliranunciadoporlatelevisión-quieroserunbotedecolónysaliranunciadoporlatelevisión-quieroserunbotedecolónysaliranunciadoporlatelevisión-quieroserunbotedecolónysaliranunciadoporlatelevisión-quieroserunbotedecolónysaliranunciadoporlatelevisión
ah
ah
ah
ah
ahahahahahahahahah
A comienzos de los años ochenta esta canción quería decir exactamente lo que dice. La cantaban Alaska y los Pegamoides, que venían de ser Kaka de Luxe y luego fueron Alaska y Dinarama. Hay colgado en Youtube un video magníficamente generacional del programa La Edad de Oro.
Me emborraché la noche de la muerte del abuelo Basilio (que luego ha sido no-abuelo), y canté esta canción hasta vomitar. Mi madre no la soportaba. Seguramente a mí tampoco me soportaba. Yo solía cantarla a gritos, histéricamente, y chillaba aún más, a propósito, si ella estaba en casa. Es una canción emblemática, un faraónico corte de mangas, una canción que subvertía nuestra impotencia, la convertía en energía poderosa. Cuando volvimos a casa de madrugada, la noche que murió el abuelo Basilio –ahora, muchos años después, ya menos no-abuelo para mí, aunque nunca ya mi abuelo, (sé, querido lector, que esto del abuelo Basilio no se comprende fácil, sobre todo si es usted un lector acostumbrado a leer según las reglas de la perspectiva de la imprenta y ha comenzado por el principio; es lógico que se pregunte ahora de qué le estoy hablando y le pido disculpas y le ruego pues un poco de esfuerzo extra y paciencia)– me puse a cantar la canción y Albertina la cantaba conmigo con fuerza insomne en la madrugada. Las dos, ella y yo, cogidas del brazo insistiendo: quiero ser un bote de cooooolón, y mi madre indignada montó un escándalo casi de las mismas proporciones al que habían organizado unas horas antes Milans del Bosch y Tejero, con sus tanques y sus guardias civiles. ¡Qué sola estaba siempre mi madre entonces! Siempre. ¡Qué sola! Luego me puse a llorar: fuertemente y mucho rato; no podía parar. Albertina me dijo que ni aun para encarar la muerte traía buena cosa emborracharse. Ella no lloraba. No la había yo visto llorar aún. Nunca aún. Hasta hace poco no entendí que la diferencia entre mi madre y Albertina estaba en la forma tan distinta en que cada una de ellas había sido joven. La diferencia entre ellas estaba en que lo que fue silencio puro en Albertina (rabia acallada) era en mi madre, una generación después, miedo, acomodada obediencia (que se transformaba en intolerancia activa; en otro momento hablaremos de esta actitud, de la autocastración y sus manifestaciones, o sea cosas que se hacían a causa de la castración colectiva, en los años de la dictadura de Franco).
¿Cómo soportar semejante transición y sus causas?
LUCES DE LA CIUDAD
09:45
La cola de gente que parte desde las taquillas del Teatro Circo desciende San Miguel abajo, sobrepasando Blancas. Estrenan Luces de la ciudad. Es 27 de abril, lunes. También será lunes el 27 de abril de 1959, el día de mi nacimiento. Me empeño en no mezclarme demasiado con los acontecimientos que son de otros y a los que asisto mientras duran los procesos hipnopómpicos. Me esfuerzo en no parecer excesivamente un personaje de novela. Pero hay convergencias en el tiempo. Hay puntos de conexión, ondas en los espejos y en algunas corrientes de aire. Helia Álvarez nace el 27 abril de 1959. Aunque entonces no fuera Helia, sí era yo. Albertina lleva un fular con los colores de la bandera republicana mientras espera en la fila del Teatro Circo el 27 de abril de 1931. La bandera lo es oficialmente de España desde ese mismo día, decreto en la Gaceta mediante. Se han confeccionado y vendido en los días anteriores muchos fulares iguales al de Albertina, fulares tricolores. Las combinaciones tricolores siempre fueron revolucionarias. Está en la naturaleza asimétrica del tres. Esto es una tontería que se me ocurre (mezclar la revolución con la naturaleza de lo trino), pero es que la fila del Teatro Circo no avanza y algo he de pensar. También pienso que pasaron menos años entre 1931 y 1959 que entre 1975 y 2012. Y sé bien por qué digo lo de la menor cantidad de tiempo transcurrido. 1931, el año de la Revolución y 1959, cuando yo nazco, se parecen humanamente más entre sí que 1975, el año en que Franco murió en su cama de hospital, y 2012, cuando escribo. Hay que tener en cuenta que he recorrido, de una forma (hipnopómpicamente) u otra forma (convencionalmente, digamos, día a día) ambos segmentos temporales. Que incluso como ahora, aburrida en la fila que no avanza nada del Teatro Circo, para entrar al estreno de Luces de la ciudad, aúno en mí los dos transcursos, protagonista que soy y espectadora profundamente implicada, en un mismo perfil que cambia y muta. Según. Albertina sigue también en la fila del Teatro Circo esperando para entrar a ver Luces de la ciudad, con su fular tricolor al cuello, y sigue ahí, mirando intensamente al anarquista León Ponce, su compañero, y lo mira precisamente porque yo sé que estaba allí mirándolo. Ahora mismo la veo. No estoy loca. Puedo ser hipnopómpica, pero no estoy loca (al menos no todavía). La historia son ondas en continuo flujo. Hoy sé que no fue justo para la gente de mi generación tener que retroceder tanto para coger impulso en nuestras vidas. Hablo de nuestros años de la adolescencia en la década de los setenta del siglo XX. Retroceder en mi caso hasta la misma puerta del Teatro Circo el 27 de abril de 1931. Nadie lo haría ya. Hoy ya no. Yo no podría hacerlo ya, Albertina, no podría ser tan generosa. Por eso entiendo ahora (y no antes) tu elección. 1975 y los años siguientes parían corazones como Eras en cada concierto y mucha gente crédula, todavía. Entonces uno, un individuo quiero decir, una persona, nunca terminaba en sí mismo, y comprender hacia fuera era un acto y una actitud fundamentales. Ya no, hoy en día ya no. No cultivo nostalgias. Simplemente han cambiado las cosas y los términos de las cosas que hacen que uno se sienta bien.
Estoy en la fila del Teatro Circo o no, depende de mi pensamiento. Depende de la sensibilidad. En la gran entrada del Teatro Circo, que sin embargo es un cine, el cartel de la película con el busto extraño de Chaplin (hongo y clavel no combinan), su gesto forzado y tenso entre la devoción y la vergüenza, también seguramente de fastidio por tener que soportar las impertinencias de la novata Virgina Cherrill.
La verdad es que siempre hemos ejercido la escritura y desarrollado el lenguaje pegando imágenes de una u otra forma. Pienso que decimos «de una u otra forma» como diciendo de «cualquier manera». Y sin embargo, la forma en que hagamos algo es determinante respecto a lo que hagamos. También cuando construimos nuestras referencias y cuando nuestras referencias aparecen aquí y allá en nuestros textos. Y no porque alguien pueda llamarnos imitadores o plagiadores: este es un concepto muy simple, absolutamente mercantil. No es un término de pensamiento, ni ético tampoco. Imitar nunca fue malo, tomar modelos y repronunciarlos fue práctica común, e incluso exigida, antes de que todo lo inundara el valor de uso del mercado, que necesita la originalidad y su deterioro posterior para justificar el valor de compra-venta.
A Albertina el cartel de Charlot tampoco le produce ternura. Más bien le causa desconfianza. Es de naturaleza distanciada Albertina. Sabe que lo excepcional requiere demasiada energía y que esta se gasta pronto. León Ponce le pasa el brazo sobre los hombros. Es un ademán protector, también confiado, también libre. Estoy junto a ellos. León Ponce no me verá nunca. Albertina me vio desde el primer momento y me sonríe sin que se le note, cómplice. Todo esto que ocurre, le dice a León, parece una película. Hace días que la gente está en la calle a todas horas, en los cafés, en los locales de las organizaciones. Reunidos siempre. Juntos a todas horas. Demasiada energía sin control, piensa Albertina, aunque no sabe de dónde le viene semejante reparo, ni por qué piensa en la energía. En la jornada de proclamación de la República anduvo con León y los demás compañeros de aquí para allá por la ciudad. Todos estaban contentos y bastante histéricos, muy nerviosos. Muchos querían ya acabar con la República recién proclamada e implantar la utopía asamblearia. Cuánta prisa, pensó Albertina, mientras el cenetista León le entregaba a Venancio Sarría, socialista, la bandera republicana que este izó en lo alto de la Delegación del Gobierno, pasadas ya las diez de la noche. Luego León Ponce le había propuesto que se fueran a vivir juntos. León decía que todos tenían la obligación de acelerar ahora la historia para recuperar tanto tiempo perdido. Albertina amaba el entusiasmo de León. Pero le hubiera gustado casarse, una pequeña ceremonia civil sin más. No lo dijo. Nunca. A nadie. Le hubiera gustado que, por lo menos, León le hubiera propuesto lo de vivir juntos unas horas antes, después de hacer el amor en su pensión. Pero no lo dijo. La veo un poco triste y algo cansada. Pienso que las mujeres siempre dudamos, y también pienso que el gesto de Charlot en el cartel le da repelús.
EFECTO GOMA
10:15
El recuerdo es flexible. Imita un proceso de ida y vuelta, pero ni va ni vuelve. Recordar no es revivir. Es simplemente vivir. Una variación, una vibración diferente cada vez de algo tan inexistente como lo vivido. El recuerdo es flexible como la goma del juego, pero nunca recupera su forma de partida. Recordar es vivir otra vida. La vida se estira y encoge, vibra, y si vibra a gran intensidad puede desaparecer. Con el juego de la goma aprendí a hacer, con los pies y un pedazo de materia fina y delgada, elástica, diferentes figuras y acrobacias.
No hay recuerdos vacíos. La memoria es elástica. La memoria va modificando las condiciones de todo lo acontecido y nos modifica. Si recordamos, cambiamos. Somos materia elástica. Sostenida sobre otros. El juego de la goma era geométricamente contradictorio: forma momentáneamente definida (rectángulo o líneas paralelas) que soporta otras formas que al moverse generan posibilidades. Otra vida. Atarse y desatarse. Vida y memoria. 1964. Cromos y paz en el colegio. Vida y color (25 años, de paz, una eternidad). Cromos. Me explico:
En el colmado familiar descubrí los polos de chocolate. El colmado estaba en la calle Mallorca de Barcelona. Mi padre abrió esa tienda poco antes de casarse con mi madre en Zaragoza. La familia de mi padre había emigrado desde su pueblo a Barcelona. Mi no-abuelo Basilio, el padre de mi madre, que fue toda su vida tendero, le ayudó a montar el colmado. Para el no-abuelo Basilio un colmado era el centro de mando de la vida del barrio. El no-abuelo Basilio mantuvo largamente el suyo en el barrio de San José de Zaragoza con gran convencimiento, sobreponiéndose y adaptándose bastante bien a todas a las innovaciones. Y mi madre fue su mano derecha desde que nos instaláramos en Zaragoza, fue quien sostuvo y renovó la vocación de pequeño tendero de Basilio hasta su muerte. Por el contrario, mi padre abrió su colmado como sin querer, solo por prosperar. Los hombres de la familia de mi padre habían trabajado en el Borne, muy duro, muy sin saber; las mujeres cosían, casi siempre de noche, casi siempre sin apenas luz. También abrió su colmado mi padre porque fue la condición que le puso el no-abuelo Basilio para acceder a que mi madre se casara y se fuera a vivir con él a Barcelona. A ella sí que le gustaba el colmado, el orden de las cosas del colmado. Le gustaba, más que nada, el mundo, ordenado según productos y marcas, de su colmado en una esquina de la calle Mallorca (una de las mejores zonas de la ciudad).
A jugar a la goma aprendí allí, en la calle Mallorca, con niñas de una clase social muy por arriba de la mía, aunque yo entonces no calibraba las consecuencias de aquella impostada confraternización. Ellas me enseñaban su juego recién descubierto en las horas del recreo, en el colegio, al que yo entraba por la puerta lateral de las niñas con beca. Me enseñaban a jugar desde su posición de privilegio, y yo lo sabía porque mi padre me lo había explicado: que no quiso aceptar las recomendaciones que tenía el no-abuelo Basilio para que yo pudiera entrar por la puerta principal, pero que no me preocupara, que no pasaba nada, que luego adentro todo era igual para todas las niñas. Pero no era igual. Por la tarde, al cerrar el colmado, regresábamos al barrio, a nuestra casa. Yo veía el rectángulo de la goma estirado hacia el infinito sobre las vías del tranvía –ambas líneas superpuestas, goma y vía–, sin romperse: transformación. Me asomaba a través de la ventanilla-guillotina de los viejos tranvías que venían al barrio. Para no marearme. Siempre que volvía a casa desde el mar o desde la calle Mallorca en el tranvía me mareaba. Si venía desde otros lugares, no. Solo desde el mar y desde la calle Mallorca, desde el colmado con productos para gente bien, de otro mundo que nunca sería el mío, a pesar de mi temprana afición al Nescafé, un lujo entonces que pude permitirme por ser hija de tendero de la calle Mallorca. Imaginar que las vías del tranvía eran los elásticos paralelos del juego de la goma estirándose y estirándose me ayudaba a no marearme: dimensión no abarcable. Los hipnopómpicos mantenemos mejor el equilibrio si no hacemos pie, al revés que la mayoría de la gente. Aunque entonces yo no podía relacionar todo esto. Yo creía que la goma era un juego de chicas bien. Pero era igual de cutre que todos los demás. Igual de triste que jugar al Festival de Eurovisión en la acera de la Avenida Felipe II. En 1964, en la calle Mallorca las niñas jugaban solo dentro de sus casas amplísimas, pero la calle Mallorca también olía a rancio y a Nescafé. La goma y el Nescafé eran las únicas cosas de la vida del Ensanche que me llevaba al barrio. Y los cromos de Vida y Color. Paz, 25 años. Vida.
Helia, me recuerda Albertina, los hipnopómpicos, ya se sabe, mezclamos los caminos de los sueños y de la realidad; para nosotros solo tiene sentido la mutación. ¿Por qué le das tantas vueltas?





























