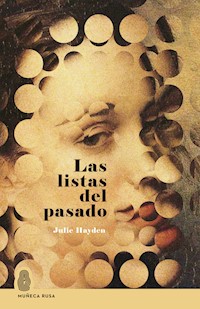
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Muñeca Infinita
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El redescubrimiento de una escritora caída en el olvido que vuelve al primer plano gracias a Lorrie Moore y la lectura de uno de sus relatos en un pódcast del TheNew Yorker. Un retrato despiadado del Nueva York de los setenta, de la soledad y el aislamiento en la gran ciudad, pero también de Connecticut y la vida en el campo, entre plantas y animales según pasan las estaciones. La muerte omnipresente suscita una reflexión sobre la vida y sobre lo que representaba ser una mujer en esos años, con sus expectativas y contradicciones. Una poderosa observación de lo humano que dialoga con nuestro presente. Su escritura nos recuerda a Mary Robison, a la primera Lorrie Moore y a tHE de Sylvia Plath. Es original y audaz, inquietante y poética, despiadada y tierna. Su voz intemporal, llena de energía y franqueza, nos muestra las formas, a menudo ocultas, en que nuestro dolor y nuestra alegría se convierten en conocimiento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Las listas del pasado
Julie Hayden
Prólogo de S. Kirk Walsh
Traducción de Inés Garland
Título original: The Lists of the Past
© Counterpoint Press, 2014
Por acuerdo con CASANOVAS & LYNCH LITERARY AGENCY, S. L.
© del texto: Julie Hayden, 1976
© del prólogo: S. Kirk Walsh, 2012
Primera edición en Muñeca Infinita: noviembre de 2021
© Muñeca Rusa Editorial, S. L. U., 2021
Calle del Barco, 40, 3.° D ext.
28004 Madrid
www.munecainfinita.com
© de la traducción y de N. de la T.: Inés Garland, 2021
Diseño de colección y cubierta: Juan Pablo Cambariere
Maquetación: Carmen Itamad
Edición y corrección: Esther Aizpuru
ISBN: 978-84-123937-0-5
eISBN: 978-84-123937-4-3
Código BIC: FA
Impresión: Kadmos
Depósito legal: M-20274-2021
Impreso en España
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier procedimiento, sin la previa autorización del editor.
PRÓLOGO DE S. KIRK WALSH
VIDAS BREVES
Paseo con Charlie
Una pizca de naturaleza
Ratas bebé de un día de vida
Leña
Las visitas
En palabras de
LAS LISTAS DEL PASADO
Las historias de la casa
Dieciocho vertical
Cuidando el jardín por placer
Pasajeros
Paseo nocturno con los ojos cerrados
Inclemencias del tiempo
N. DE LA T. DE INÉS GARLAND
Prólogo1
S. Kirk Walsh
El único libro de Julie Hayden, Las listas del pasado, fue publicado hace treinta y seis años por The Viking Press. Diez de estos cuentos aparecieron por primera vez en las páginas de The New Yorker, donde Hayden trabajó durante dieciséis años antes de su muerte a los cuarenta y dos.
Descubrí a Hayden en un viaje en coche con mi marido desde Los Ángeles hasta nuestra casa en Austin, Texas. Para el viaje, yo había descargado una variedad de pódcast, incluidas algunas piezas de ficción de The New Yorker. En un árido trayecto por la Interestatal 10, en el sudeste de Arizona, escuchamos a Lorrie Moore leyendo el cuento de Hayden «Ratas bebé de un día de vida». El cuento sigue a una mujer atormentada que deambula por las calles y el metro de Manhattan, recorriendo tiendas y espacios públicos, y que finalmente cruza las pesadas puertas de la catedral de Saint Patrick. En la oscuridad del confesionario, mientras bebe whisky de una petaca, trata de pedirle ayuda a un sacerdote. En una versión un poco mayor y más deteriorada de la Esther Greenwood de Sylvia Plath, la protagonista sin nombre de Hayden encarna la acuciante soledad de vivir en Manhattan, cómo la lente distorsionada de miedos irracionales y traumas pasados puede transformar la ciudad en un paisaje peligroso, aparentemente imposible de navegar.
Para cuando el relato hubo terminado, mi marido y yo habíamos salido de la autopista y estábamos frente a un diner. Había pocos coches en el aparcamiento, sobre una colina con vistas a unas montañas al fondo. Era un entorno extraño y maravilloso para escuchar un cuento que me había transportado de vuelta a la ciudad de Nueva York, donde siendo una veinteañera sentí una soledad y una embriaguez parecidas. Mientras comíamos hamburguesas y patatas fritas, mi marido y yo hablamos del poder emocional y la maestría del cuento, y de cómo nos había hecho recordar a esos jóvenes que habíamos sido y ya no éramos. No podíamos creer que nunca antes hubiéramos escuchado hablar de esta extraordinaria escritora.
Al volver a casa, supe que el libro estaba agotado (y que las primeras ediciones llegaban a costar hasta 240 dólares), pero pude dar con un ejemplar de Las listas del pasado a través del sistema de préstamo interbibliotecario de mi biblioteca pública. Las listas del pasado está dividido en dos secciones: la primera, «Vidas breves», incluye cuentos que van desde recuerdos infantiles durante la guerra a amores no correspondidos. En «Paseo con Charlie», una mujer lleva a su sobrino de diecisiete meses a Central Park:
Siento como si toda mi vida hubiera estado corriendo hacia este lugar para estar al lado de este niño en el vórtice de su regocijo. A la luz fantasmagórica y plateada, todo es una señal. Hay señales por todas partes, pero no puedo interpretarlas. Ni siquiera puedo distinguir el misterio.
En la prosa cuidadosa de Hayden, las pérdidas imborrables y la belleza natural de la vida están íntimamente entretejidas.
La segunda parte de la colección, titulada «Las listas del pasado», presenta una serie de cuentos interconectados sobre una familia y la muerte de su patriarca. Las listas de anotaciones domésticas hechas por el padre le dan a la narrativa una corriente subterránea constante y evocadora («Pintar escritorio, cosas porche, manzano […] medicamentos, Coca-Colas, lechugas»). En el cuento final, «Las inclemencias del tiempo», el cuerpo y el alma del padre se separan para siempre:
—No te vayas —dijo Cuerpo.
—Me voy —dijo Alma, y aleteó con un zumbido libre como un pájaro hasta una esquina de la habitación del hospital, donde el enfermero, que estaba guardando sus cosas para irse, registró, con desapego clínico, la agitación del vuelo, el cese del sonido de Cuerpo respirando. Miró su reloj y, cerrando la tapa de su maletín, se acercó a la cama.
Después de leer la colección de relatos de Hayden, que me dejó atónita con su vívida genialidad, me costó aceptar que, al parecer, la autora hubiera sido olvidada. Quería saber más de ella, así que contacté con su hermana menor, Patsy Hayden Blake, y con varias personas que habían trabajado con ella en la revista durante los años setenta. Estas entrevistas completaron el panorama sobre la tragedia de la vida de Julie Hayden.
Hayden era hija de Phyllis McGinley, poeta ganadora del Premio Pulitzer, y de Bill Hayden, un analista de relaciones públicas de Bell Telephone. Blake evoca buenos momentos familiares: tardes junto al fuego leyendo sagas victorianas, a Edgar Allan Poe y a Robert Louis Stevenson. A pesar de esto, Blake recuerda a su hermana como una niña infeliz. «Tenía todo tipo de temores», dice Blake, que ahora vive con su marido en Santa Bárbara. Los temores de Hayden incluían desde los edificios altos y los viajes hasta las escaleras mecánicas y los ascensores. «Recuerdo durante la adolescencia a mi madre diciéndome: “Trata de conseguirle una cita a tu hermana” —dice Blake—. Y me recuerdo pensando: “Qué horrible. ¿Cómo pretendes que haga yo eso?”. Julie no era una chica común y corriente». Sus estudios se convirtieron en una especie de refugio: Hayden asistió al Convento del Sagrado Corazón en Greenwich y después se graduó cum laude en Lengua Inglesa y en Lengua Griega en Radcliffe.
Después de la universidad, Hayden trabajó en la revista Family Circle antes de unirse a la plantilla de The New Yorker. Como encargada de noticias en la revista, hojeaba cientos de recortes de diarios que los lectores enviaban cada semana y después le mandaba tandas de ellos a E. B. White para la selección final. «Es uno de esos trabajos que inventaba la revista para tener cerca a personas que le gustaba tener cerca —dice la poeta Elizabeth Macklin, que coincidió con Hayden en la revista mientras fue la secretaria de William Shawn—. Ella solo quería concentrarse en su ficción, y ese era un buen trabajo para tal fin».
Según Blake, su hermana escribía todo el tiempo, garabateando en las libretas con espiral que llevaba en los bolsillos, anotando sus observaciones de la naturaleza, los pájaros, y más tarde las fases de su sufrimiento. Hayden era una apasionada observadora de aves, con una lista de avistamientos de más de 600 ejemplares a pesar de que viajaba poco. Escribía sus cuentos en la máquina portátil Royal de su madre. También pasó muchos veranos escribiendo en la Colonia MacDowell, en Peterborough, New Hampshire.
William Maxwell y sus dos aprendices de esa época —Charles McGrath y Daniel Menaker— eran los editores de la ficción de Hayden. «Julie era difícil de editar en el sentido de que era muy frágil —recuerda McGrath, que escribe frecuentemente sobre literatura y cultura para The New York Times—. Estos cuentos salían con mucha dificultad y significaban tanto para ella que a la más mínima sugerencia de cambiarles una coma, empezaba a temblar y se le llenaban los ojos de lágrimas». En una ocasión, Maxwell estaba enfermo y McGrath eligió un cuento de Hayden para un número de la revista. «Conozco los cuentos muy bien —dice—. Conocía los cuentos mejor de lo que conocía a Julie».
Los cuentos fueron apareciendo en la revista durante los cinco años anteriores a que Viking comprara la colección. Aunque hubo poca fanfarria cuando los publicaron reunidos en un libro, Hayden estaba muy contenta de que hubiera sido elegido para una reseña en la sección diaria y en el «Sunday Book Review» de The New York Times. «Los cuentos de Julie Hayden […] conforman un libro de iluminaciones —escribió el crítico Richard R. Lingeman—, como las meditaciones diarias de un santo». Cuando recientemente hablé por teléfono con Menaker, comparó la escritura de Hayden con la de Anne Beattie, Lorrie Moore, Mary Robinson, Deborah Eisenberg y, «de manera muy remota, tal vez un poco con la de Donald Barthelme».
—Durante esa época, la oficina estaba llena de excéntricos —añadió Menaker, autor de A good talk—. Considerando que Julie era una excéntrica muy original, encajaba bastante bien allí, por extraño que parezca.
Lamentablemente, después de la publicación de Las listas del pasado, la vida de Hayden entró en una espiral descendente. Le diagnosticaron un cáncer de mama y la operaron, pero la aterró someterse a la quimioterapia que le prescribieron como tratamiento posterior. Su alcoholismo empeoró cuando intentó calmar con la bebida sus numerosas fobias, según Blake. Dos años después de su diagnóstico, murió su madre. Los signos exteriores de sus graves problemas persistían: ganó mucho peso, raramente se duchaba y tenía unos horarios muy extraños. La revista le pidió que trabajara desde su casa durante un tiempo. «No creo que ella viera cómo se estaba desmoronando —recuerda Blake—. Para nosotros, era estremecedor ver cómo su belleza y su inteligencia se apagaban».
Durante los meses restantes de su vida, Hayden se recluyó y se obligó a pasar hambre subsistiendo a base de latas de atún y alcohol. En septiembre de 1981 la ingresaron en el Columbia Presbyterian y seis días después murió de insuficiencia renal. La autopsia reveló que el cáncer estaba muy avanzado. Su funeral se celebró en Saint Luke’s Gardens, en Greenwich Village, un lugar que Hayden había descubierto durante un paseo por su barrio cuando estaba convaleciente de su cirugía y sobre el que había publicado una larga y entrañable crónica en The New Yorker una semana antes de su muerte. Era su primera pieza en el género del gran reportaje.
—En mi opinión, los cuentos de Listas destacan probablemente porque trabajé en ellos —dice McGrath—, pero también porque de algún modo me persiguen: pienso en ellos todo el tiempo […]. La precisión, el ojo para el detalle, la habilidad para empaquetar emociones. Esas historias están llenas de sentimientos sin ser cursis. Era única. No había nadie más en la revista que escribiera así.
La prosa de Hayden también causó en Macklin una fuerte impresión que perduró a lo largo de los años. «Es esa sensación de deslumbramiento —dice de su primera lectura de “Ratas bebé de un día de vida”— cuando estás siendo testigo de algo y ni siquiera puedes creer que haya caído en tus manos».
No hace mucho estaba visitando a mi hermana en Ann Arbor, Michigan. Pasamos un día en Detroit y decidimos parar en John King Books, la librería más popular de Michigan. Me abrumó el enorme edificio de cuatro pisos, con sus estantes interminables de gruesas maderas contrachapadas y ladrillos de cemento, pero enseguida me puse a inspeccionar la sección de ficción. Primero di con Vinieron como golondrinas, de William Maxwell, y después busqué Las listas del pasado. Me asombró encontrar un ejemplar casi perfecto a solo seis dólares. En la solapa interior, una anotación a lápiz hecha por una mujer llamada Patsy. Lectores, no podía creer que ese libro hubiera aterrizado en mis manos.
1 Una versión de este prólogo se publicó originalmente el 22 de agosto de 2012 en Los Angeles Review of Books con el título «Brief lives. The short stories of Julie Hayden». (N. del E.).
Para Bill Hayden
y todos los animales
VIDAS BREVES
Paseo con Charlie
De la mano y muy correctamente, Charlie y yo cruzamos la Quinta Avenida como si fuera agua. En el tráfico del sábado por la tarde es importante no soltarse; las luces rojas y verdes son faros señalando ten cuidado, ten cuidado. Para cuando llegamos a la otra acera mi mano derecha está húmeda y la de Charlie, entre mis dedos, se siente fría y anfibia. Con la mano libre choco el carrito de bebé contra el bordillo; está abastecido de objetos que su madre eligió para él: juguetes para la arena, varios coches Matchbox, El hombrecito de jengibre de la colección Little Golden Book, una cuchara, la manta de su cuna —extensiones de su personalidad, definiciones de la calle donde un aburrido hombre del servicio secreto vigila el edificio de apartamentos en el que se están quedando los hijos del difunto presidente Kennedy—. Un muro bajo nos separa de Central Park, nuestro destino final.
A pesar de que estoy familiarizada con el Parque, soy del West Side. He identificado dieciséis clases de currucas en The Ramble, incluida la de Connecticut, y una vez avisté un halcón peregrino amenazando las cometas de los niños en Sheep Meadow. Los kuroi rotos en las salas griegas del museo son viejos conocidos; también las focas roncas e irónicas en un lateral de la cafetería del Zoo. Pero casi siempre llegaba a ellas desde el oeste, en bicicleta con Robert (que se ha ido a vivir a otra ciudad), nunca en compañía de un niño de diecisiete meses.
Es, de hecho, la primera vez que estoy sola con Charlie. Sus puntos de referencia difieren de los míos. Durante un confuso momento todas las indicaciones se mezclan en mi mente y lo conocido tiembla como un espejismo. No puedo recordar adónde me dijeron que fuera o qué teníamos que hacer.
Lo que estamos haciendo ahora mismo es mirar el flujo de coches lustrosos y coloridos. Charlie, con su conocimiento de la ciudad, lleva la cuenta de la circulación. «Un toche. —Señala con un displicente gesto de la mano que no le estoy agarrando—. Un tobús. Un tasi. Un toche». Son sus ovejas, o sus pájaros. Graznido. Bocinazo. Pitido. Chirrido. Todos ellos lo llaman. Antes de quedar hipnotizada por el tráfico, elijo una dirección al azar y enseguida varias madres con coches y niños aparecen delante de nosotros; seguimos su pista.
Pronto nos encontramos en los columpios, protegidos por portones de bronce adornados con personajes de Esopo hechos por Paul Manship: la zorra y el queso, el cordero y el lobo. Los portones, cuando están cerrados, tienen rejas delante y detrás para protegerlos de los vándalos. Las fábulas parecen prevenirnos de los aduladores, de los oportunistas. Charlie se muestra educadamente desatento a mis comentarios acerca de la belleza y el propósito moral de estos portones. Estoy hablando demasiado, lo reconozco. Él también.
Porque ¿qué es esto que está diciendo? «Mami. Mami. Mami», con un acento asombrosamente parecido al de ella, como algún pájaro imitador. Lo dice de una forma tan pura que el nombreparece una acusación, una denuncia. Porque ella no está aquí. ¿Cómo podía esperar que él me tomara por ella, mi hermana, que nos despidió medio dormida desde la puerta del apartamento, con los brazos cruzados por encima del bulto donde el rival de Charlie está esperando para nacer? ¿Debería devolverlo ya mismo?
Pero Charlie sigue diciendo suavemente ese nombre y su cara es tan serena como la de un muñeco de nieve. Le doy un beso en su pelo de plumón. «Papi, papi», suspira abstraído, acariciando una roseta de bronce lustrada. Va a llamarlos durante todo nuestro paseo, se convierten en una especie de letanía, un «Om» primitivo, un zumbido.
Charlie y yo estamos en la verja de la entrada. Se agacha para examinar una hoja curva con los bordes quemados. Encuentra una rejilla del alcantarillado. Me ofrece una piedra brillante con forma de punta de flecha y la tiro a través de los barrotes; miramos juntos cómo cae con un plop en las hojas del fondo. Algunas hojas secas todavía se aferran a los árboles y el cielo está moteado de cirros y cúmulos. El polvo de las hojas y de los tubos de escape se arremolina a nuestro alrededor. Es un día templado, nublado, con los colores de otoño, y, ahora que lo pienso, es Halloween.
Entramos en la zona de juegos donde una chica que paseaba a sus perros murió por el disparo de un francotirador, a la vista de las niñeras y las madres y los niños. La zona de juegos está vacía hoy. Charlie avanza directo. Al alejarse, se reduce al tamaño de un pequeño soldado rojo y azul. No lo perturban en lo más mínimo los toboganes enormes ni los columpios, el balancín que parece destinado a niños gigantes con manos y orejas rojas y grandes. Hace solemnemente el circuito de esos juguetes inmensos, después trepa y se desliza dentro del cajón de arena, que es lo único con el tamaño apropiado para él. Charlie se agacha en la arena de azúcar moreno, cantando distraídamente: « Teetaw Margie Daw».
Y la zona de juegos revive con esos otros habitantes del mundo de Charlie: Jack y Margery y Wee Willie Winkie, los que habitan ese lugar loco, raro, perturbador, ajeno a los principios de la física o de la biología, donde los perros se ríen, los sapos cortejan y los niños sufren accidentes atroces —se caen o los golpean— mientras el hombrecito de jengibre corre triunfante, haciéndole burla con la mano en la nariz a la mujer del granjero. Trato de cantar con él, pero
Seesaw, Margery Daw,
sold her bed and lay upon a straw2
son las palabras que me vienen a la mente. No puedo recordar la versión que canta Charlie. Algunos adultos recuerdan mejor que otros. Robert despreciaba los recuerdos, aunque afirmaba que su desconfianza hacia una tía suya en particular se remontaba a una de sus primeras Navidades, cuando ella le mandó una tarjeta siniestra con la figura de un viejo que pedía que pusieras un centavo en su sombrero —y debe ser cierto porque no recuerdo que él le haya dado jamás nada a un mendigo—.
Con una pala metálica azul, Charlie aplasta pequeñas pilas de arena. «Row row row», canta (es su canción de la bañera). Suspira. «Mami. Papi», dice trepando para salir del cajón de arena. Me toma de la mano y subimos con el carrito una rampa de piedra hasta la cima de una colina desde donde se ve la zona de juegos, con su saliente de roca, el hueso de Manhattan. En el césped hay un grupo de jóvenes tumbados indolentemente en círculo mientras un gran perro dorado retoza alrededor. Sus instrumentos musicales están amontonados en una pila. Parecen una compañía de trovadores (o de mendigos), exitosos y vestidos espléndidamente. Huelen a incienso. Charlie no los mira a ellos sino a un niño pequeño que corre de puntillas por el césped, los gritos de la abuela lo persiguen: «¡William! No. No. No».
La abuela, sin aliento, lo termina alcanzando, lo lleva en brazos con un tintineo de brazaletes hasta donde hemos dejado el carrito. El abuelo, que lleva una boina roja, se acerca a velocidad más moderada. «Hoy está realmente poseído», alardea la abuela abanicándose con un pañuelo.
William se prepara para escaparse otra vez, como el hombrecito de jengibre, y el abuelo hace la forma de una iglesia juntando las puntas de los dedos para distraerlo. «¿Cuántos años tiene?», pregunto, instantáneamente celosa por la superioridad de William en tamaño y energía. Resulta que son exactamente de la misma edad.
Si bien William es más fuerte, Charlie es más guapo. Es un niño convencionalmente impactante, con la belleza pura y rubia de los muy jóvenes, del tipo que podría haber pintado Rafael. Hoy el calor y el viento lo iluminan, le arrebatan las mejillas, le convierten el pelo amarillo en un halo. Su rubio es transitorio y ya se está desvaneciendo. Aun así, no creo que ni mi hermana ni yo nos hayamos parecido a él en algún momento de nuestras vidas. «Soy solo su tía», me disculpo.
William está balanceando una cesta de papel maché naranja con una cara pintada; Charlie todavía tiene su pala azul metálica. Se miran. Nosotros, los tres guardianes, les dejamos hacer el trueque. «Eso es una calabaza, cariño», le explico a mi sobrino; él me hace eco: «Cabaza». El nieto golpea la pala prestada contra el cerco de madera.
«Hola, perro», dice Charlie a la deriva hacia donde los adolescentes mantienen su círculo. El perro estira sus patas delanteras y ladra suavemente. Una lengua larga y rosa lame la cara de Charlie; frunciendo el ceño, retrocede acompañado por las risotadas de los adolescentes. Su cara se arruga, pero no llora. Me acerco a él rápidamente y caminamos hacia las rocas. Con sus uñas de papel, Charlie rasca una partícula de mica canturreando sus nombres. Ha abandonado su cesta con la cara graciosa en alguna parte.
Sería agradable quedarse aquí, pero me recomendaron que lo agotara, así que, con un sentimiento casi profesional, recojo a Charlie, la cesta calabaza, la pala metálica, el carrito y de nuevo a Charlie (se ha contagiado un poco de la diablura de William); devolvemos la cesta, nos despedimos de los abuelos y cruzamos el carril de los ciclistas, a quienes Charlie saluda con un amistoso «Hola, bisi».
Estamos en un sendero silvestre bajo robles altos y sicomoros con la mitad de las hojas, un bosque de tapiz. Las sombras se acentúan y no parece haber nadie alrededor. Llegamos al borde de un acantilado. Miramos hacia abajo. El cañón debajo de nosotros es un hábitat para todo tipo y raza de vehículos: coches azules, Buicks, descapotables, taxis, coches de policía, autobuses, motos, cruzando a toda velocidad hacia el este. Suenan como el mar. Sujeto a Charlie de la capucha de su chaqueta mientras él identifica intensa y obsesivamente a los vehículos que huyen, como si ellos lo necesitaran; no podría detenerse aunque quisiera. «Un toche. Un tasi. Un bus». Coche verde, taxi, taxi, moto. La época de las currucas ya pasó hace mucho y Robert y yo ya no volveremos a comer queso y tomar cerveza y discutir en The Ramble. (Una vez me preguntó: «¿No puedes decir nada bien?», y se puso a llorar, tapándose la cara con las manos). El Parque le pertenece a Charlie. Le cubro las zapatillas con hojas. Se mueve y se apoya contra mi rodilla.
Mis oídos resuenan con el principio de canciones infantiles: How many miles to Babylon? There was an old woman lived under a hill. Bobby Shaftoe’s gone to sea. I run and I run as fast as I can3. «No puedes atraparme», dice el hombrecito de jengibre. Es Halloween. El Parque empieza a crujir con presencias. Mira, uno de ellos está allí, un hombre con una gorra de color verde hoja que nos mira. Bueno, nos está mirando, pero está haciendo algo más también. ¿De dónde salió? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso que tiene en la mano?
De un solo movimiento, meto a Charlie en su carrito, doy la vuelta y bajo por el sendero arbolado hasta las bicicletas y la gente. ¡Charlie no ha notado nada malo! Me he portado de forma responsable, por una vez. Ni siquiera estoy temblando. Mejor aún, a Charlie no le importa renunciar a los coches. Tal vez disfruta de mi compañía.
Sin embargo, no tiene interés en ir dentro de su carrito, se retuerce en el asiento, quiere caminar como un hombre. Vivir. Mientras vamos por la acera, Charlie, ahora locuaz, saluda a todos los que pasan, a cada objeto animado. «¡Hola, señor! —grita expansivo—. Hola, niña». Una ardilla gris nos mira furiosa desde detrás de un cesto de la basura y él murmura: «Hola, adía».
Está oscureciendo; un policía cabalga hasta nosotros en su caballo moteado. («Hola, ballo»). «Está oscureciendo, señorita, y el Parque no es tan seguro», nos advierte. Le doy las gracias, seguimos caminando.
Al final de la subida, los árboles se abren a un espacio vasto, un prado que parece extenderse hasta el horizonte, la muralla dentada de la ciudad. El prado se ve esmeralda bajo la luz del atardecer. Nubes violetas y negras soplan a través de un cielo de Noche de Walpurgis, con la luna suspendida como una sonrisa de calabaza de Halloween. Cerca del camino hay una portería con tierra pelada alrededor, pero no hay nadie haciendo de portero. No muy lejos una calabaza verdadera brilla cálidamente en el césped. Quien sea que la puso allí no está a la vista. Charlie corre hacia ella como si se tratara de una vieja amiga. «¡Cabaza! ¡Cabaza!».
Con una sonrisa deliberadamente boba, tironea del mango verde, pero la calabaza solo rueda tontamente sobre su eje y no se deja cambiar de lugar. Al lado de la calabaza, yuxtapuestos de forma surrealista, hay un par de mocasines color rojo oscuro, del número 43 aproximadamente. Tengo la impresión de que la mujer de Peter va a espiar desde detrás de la calabaza o que una tropa de niños pequeñitos hará fila para meterse en el mocasín. Miro alrededor en busca del dueño descalzo de la calabaza. Sin embargo, nada de todo esto le parece raro en absoluto a Charlie. Un pie con la zapatilla puesta se desliza dentro de uno de los mocasines, después el otro en el otro. Intenta navegar y se cae hacia atrás. «Papi», dice. Se aleja retozando con liviandad y mira con cariño la calabaza. «Mira la luna, cariño», le digo. Es demasiado para él.
Charlie levanta los brazos en dirección a la luna y gira en un baile fascinado, celebrando una ceremonia propia. El Parque se repliega y se congela. Por un instante, el viento, el ruido, las ruedas se detienen. Los animales del Zoo están escuchando. El hombrecito de jengibre deja de correr. Siento como si toda mi vida hubiera estado corriendo hacia este lugar para estar al lado de este niño en el vórtice de su regocijo. A la luz fantasmagórica y plateada, todo es una señal. Hay señales por todas partes, pero no puedo interpretarlas. Ni siquiera puedo distinguir el misterio.
Entonces una nube cruza por delante de la luna, un chico viene con su radio a todo volumen, emergen los murciélagos y dan vueltas en el aire violento. Es por fin hora de irse. Pero pasa otra cosa inesperada: Charlie no quiere dejar los zapatos. Estuvimos tan bien durante un rato que no soporto que nada altere esa felicidad. Lo llevo bajo el brazo hasta el carrito, pero corre desconsolado, de vuelta a los objetos de su fijación. «Papi». Está tratando de decirme algo. No logra hacerse entender. Se las arregla para levantar un mocasín por el talón y lo trae con dificultad hasta mí, como una gata acarreando un gatito demasiado grande. Su ansiedad me duele a mí también. «Ay, Charlie —le digo—, me encantaría que pudiéramos llevarnos estos zapatos. Pero no son nuestros. Alguien los necesita, alguien con los pies fríos». Pero no aparece nadie a reclamarlos.
Entonces me doy cuenta con la simplicidad de la fe de que el 43 no es un número inusual y que lo que está tratando de decirme es que estos zapatos son los zapatos de su padre. En esta luz, con el aire cargado de cosas lejanas y fugaces, es una suposición demasiado razonable como para discutirla.
Sin embargo, creo que ahora sé dónde estamos y qué decir. «Nos vamos a casa, Charlie. Diles adiós con la mano a los zapatos. Adiós, calabaza». Nos despedimos de la luna, del Parque y de todos sus habitantes, los amables y los peligrosos. En las aceras fuera del Parque, los primeros piratas y las primeras brujas y Batmans ya habrán salido a pedir; el año que viene, Charlie estará entre ellos. Me gustaría poder hacer algo más por él.
¿Alguna vez quise tanto a otra persona que hasta su ropa me parecía sagrada?
Tengo treinta años y no tengo ni hijos ni ataduras. Si Robert viniera descalzo hacia mí por el prado, le daría la espalda, consciente de que se puede amar a alguien y no ser capaz de vivir con él, y de que no hay adultos que te puedan decir lo que hay que hacer.
2 Versión adulta de la canción: Subibaja, Margarita maja / vendió su cama y se acostó en la paja. [Esta y todas las notas restantes son de la traductora].
3 ¿Cuántas millas faltan para llegar a Babilonia? Había una vieja que vivía al pie de una montaña. Bobby Shaftoe se fue al mar. Corro, corro tan rápido como puedo.
Una pizca de naturaleza
Los niños de los Healy están enterrando un cardenal. Se murió, tememos, de contaminación. Lo encontraron esta mañana boca arriba en el garaje, rígido como un pájaro embalsamado, las patas de langostino apuntando al cielo. Ahora está acostado como un payaso rojo en una caja de clínex forrada con papel de aluminio ondulado en los bordes. Su pico es brillante como esmalte de uñas. Tommy Healy toca suavemente las plumas del ala. «Hay que cerrarles los ojos antes de enterrarlos. Pero con los pájaros no se puede porque tienen algo distinto en los párpados, algo como doble».
A sus once años, Tommy ya tiene algo de naturalista. Sus ojos son azules como el cercano Sound, enormes y con gruesas pestañas. Sus dos hermanas miran al pájaro con ojos idénticos a los suyos, aunque el efecto no es tan deslumbrante. «Pobre pajarito», suspira la de seis años. La de nueve me dice: «Creemos que probablemente fue algo que comió».
«Birdie birdie», canta alguien desde la tuya. ¿La viuda del cardenal? Esperemos que no. Tommy le pone la tapa al ataúd y mete la caja en el hoyo que han cavado. El cementerio de los Healy se está llenando.
Aunque hay trabajo preliminar, con los niños del barrio haciendo de exploradores, no sé de dónde sacan tantos animales muertos. Sin duda, la contaminación está ayudando. La semana pasada, sin ir más lejos, apareció una mancha de petróleo en el río Premium, esa cloaca del suburbio. Encontraron un pájaro, tal vez un andarríos con las plumas apelmazadas de petróleo. «Parecía que lo habían cubierto de brea y le habían puesto las plumas después», dijo Tommy.
Sin embargo, la tasa de mortalidad entre las mascotas de los Healy es sospechosamente alta.
Ahora Tommy echa tierra sobre la caja y llena el hoyo; sus hermanas esparcen unos terrones. «A veces rezamos una pequeña plegaria —dice él—, aunque mi madre piensa que eso es blasfemia. Pero uno de nosotros pronuncia una elegía. Veamos. —Cierra los ojos—. Aquí hay un pájaro que murió en la plenitud de su vida, antes de que su utilidad terminara. Ninguno de nosotros lo conoció en vida, pero lloramos su muerte. Nos regaló belleza con sus plumas y su canto. Adiós, bello cardenal». El discurso suena a ensayado. De todas maneras, es un esfuerzo encomiable, incluso conmovedor.
Una vez ensalzado el cadáver, Tommy y sus hermanas completan el sepelio abruptamente. No hay lágrimas en los ojos de los Healy. Bordean el montículo con piedras, lo cubren con hojas de arce y finalmente lo decoran con una cruz hecha con palitos de helado. Con un lápiz HB, Tommy escribe: «Cardenal. 19?? - 7 de julio de 1971».
Dejamos la sombra fresca de los arces en la propiedad de los Healy, donde limita con la de mi padre. Él está ocupándose de su jardín de rosas y les da una Crimson Glory para la tumba. Con aire divertido me dice que los niños pidieron permiso para extender el límite del terreno marcado con ladrillos más allá de la línea de propiedad de los Healy, pero que él puso punto final a esa aspiración. «Con el tiempo, no tendría espacio para mi pila de abono».
De las maneras más improbables, el suelo está amenazado.
Otros dos niños montaron un cementerio como este hace tiempo, en el verano del fin de la guerra. Fue en New Hampshire, en un bosque de alerces detrás de la cabaña que habían alquilado para ese verano. (El alerce o lárice, dijo su padre, es la única conífera que pierde sus agujas en el otoño). Eran dos hermanas, de cuatro y seis años: la más pequeña tenía el pelo rizado y todavía mojaba la cama; la mayor llevaba trenzas y era un poco menos boba. Ambas caían a menudo enfermas por leves infecciones respiratorias y lloraban mucho, una de las razones por las que las llevaron al campo, «Por el bien de las niñas», era una de las frases vagamente siniestras que estaban acostumbradas a oír. «¿Soy una Niña Problemática, mami?», preguntó la menor una noche mientras la tomaban en brazos para llevarla al baño.
La otra razón era el boom de los alquileres de verano cerca de la ciudad. En esa época vivían en una casa cerca de la de los Healy, pero entonces los Healy no eran ni siquiera una chispa en los ojos del subcontratista. Desde la guardería miraban, al otro lado de la calle, el campo abierto de hierba crecida y un pequeño huerto abandonado. Pasaban frente a solo seis casas cuando caminaban detrás de sus cochecitos de muñeca hasta la playa, donde la mayoría de los socorristas se habían ido a la guerra. A causa de la guerra y del boom





























