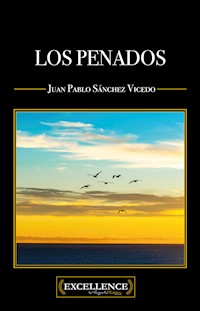2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Siete Islas
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
María es una exigente profesora de Literatura y una mujer de recio carácter. Francisco, su único hijo, practica el ajedrez para guardar la memoria de un padre ausente y estudia para complacer a una madre a la que eleva a la condición de modelo femenino, lo cual influye en su modo de relacionarse con otras mujeres. Pero las mejores lecciones de su aprendizaje las recibirá fuera del tablero y de las aulas. Atrévete a leer esta emocionante historia de amor, dolor y esperanza. Atrévete a descubrir la primera novela de Juan Pablo Sánchez Vicedo, cuyos apasionados personajes nos invitan a reflexionar sobre el poder la de memoria y la raíz de nuestra identidad. HASTAG: #lasmanosblancas
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
© Título: Las manos blancas.
© Juan Pablo Sánchez Vicedo.
ISBN: 978-84-947736-8-6
Depósito Legal: GC 99-2018
Primera edición: Marzo 2018
Edición: Editorial siete islas www.editorialsieteislas.com
Correcciones y estilo: Laura Ruiz Medina
Ilustración portada: Juan Castaño
Maquetación: David Márquez
Visita nuestro blog: www.blogeditorialsieteislas.com y nuestro canal de Youtube.
Si quiere recibir información sobre nuestras novedades envíe un correo electrónico a la dirección: [email protected]
Y recuerde que puede encontrarnos en las redes sociales donde estaremos encantados de leer vuestros comentarios.
#lasmanosblancas #editorialsieteislas
Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin la autorización previa por escrito del editor. Todos los derechos están reservados.
A mi madre
I
Mamá tenía las manos blancas. Con ellas me crio y me educó, incluso cuando parecía que no podría enseñarme nada. Se ocupó de todo y no he conocido a nadie que aprovechase mejor el tiempo. He heredado su empeño por organizar la vida, primero con una agenda como la que ella usaba, luego con una aplicación del móvil que me advertía de las tareas pendientes. Aunque ella reconocía la ventaja de mi agenda sonora, —«Eres algo despistado, Francisco, y necesitas que te avisen»—, conservó su costumbre de manejar agendas de papel. Tenía una letra femenina y concienzuda, redonda y precisa, de profesora. Daba mucha importancia al nombre de las cosas; no le servía cualquier palabra porque, según decía, cada nombre tiene su significado y no hay dos que valgan lo mismo.
—No me molesta que me llamen «docente». Su etimología ennoblece nuestra profesión, pero toda la vida hemos sido maestros.
Mi madre hablaba demasiado bien. Podía tener razón o no, podía conocer mejor o peor el asunto, pero se expresaba con una corrección que algunos, antes de conocerla, tomaban por pedantería. Ordenaba las oraciones como si leyera un discurso y cuidaba la dicción, pero reprendía al alumno que forzaba las ces.
—Los canarios hablamos español a nuestro modo y el seseo no es una incorrección sino un rasgo dialectal. Sean naturales y no monten un numerito.
Después de varios traslados se había asentado como profesora de Lengua y Literatura en un instituto de Educación Secundaria de Las Palmas de Gran Canaria, nuestra ciudad.
El lenguaje era su pasión. Adoraba la herramienta con la que se comunicaba, y admiraba a quienes la manejan con destreza: los buenos escritores. No disociaba la Literatura de la Lengua, sostenía que ambas asignaturas eran una sola, y tampoco las desconectaba de la historia; todo lo más, aceptaba separarlas a efectos prácticos, para organizar los planes de estudio y los programas que los profesores preparaban al comienzo de cada curso. Prefería a los autores del Siglo de Oro, —«Les debemos todo»—, pero comprendía que a sus alumnos les costara seguir a Don Quijote en sus aventuras y, más aún, afrontar al intratable Góngora. Temía que los niños odiasen la asignatura o se enemistaran con Cervantes.
En vez de imponer la lectura del Quijote se tomó el trabajo de extraerle fragmentos característicos del pensamiento de su autor, con los que compuso un pequeño tomo de iniciación a Cervantes que, ya amarillo y desvencijado, conservo para honrar su memoria. Esa fue la principal fuente de sus dictados. No sé cuántas generaciones de escolares copiaron partes del discurso de las armas y las letras o el de los tiempos dorados en los que no existían las palabras tuyo y mío. A propósito del ideario cervantino, se pasaba el curso entero haciendo hincapié en la sentencia de que “no es un hombre más que otro, sino hace más que otro”. Afirmaba que en ella se resumía todo su pensamiento. Un alumno levantó la mano y preguntó por qué para enseñarles a Cervantes no se conformaba con dictarles esa sola frase y se ahorraría trabajo. Mamá esperó a que se apagaran las risas y replicó muy seria que esa idea se le había ocurrido a ella misma cuando empezó a dar clases, pero estaba obligada a seguir los planes de estudio sin tomarse más licencias de las convenientes y por eso tuvo que desecharla.
Sus precauciones para no indisponer a los alumnos con la Literatura contrastaban con el riesgo que asumía al abordar a Góngora. Su única exigencia al respecto era que memorizaran los catorce versos iniciales de la Soledad Primera, aunque no supiesen quién era el robador de Europa ni qué dulce instrumento tañía Arión. No pedía otra cosa en la esperanza de que, al correr los años, algún alumno se interesara por la difícil poesía gongorina. Acallaba las quejas contando la anécdota referida por Dámaso Alonso en una entrevista: invitado en un restaurante granadino por su amigo García Lorca, este requirió al camarero y, sin rodeo alguno, le pidió «Las Soledades», a lo que el mozo respondió recitando los versos que ella exigía a sus alumnos. «Si un camarero, dicho sea con el debido respeto, pudo con Góngora, ustedes también podrán. No les pido un comentario de texto, así que la cosa no es para tanto».
Daba una gran importancia a la memoria y, aunque fue receptiva con los nuevos métodos pedagógicos que preconizaban el razonamiento, sostuvo siempre que no podía prescindirse completamente del aprendizaje memorístico. «No existe un método deductivo, y nadie podrá inventarlo, para aprenderse las tablas de multiplicar. Algo parecido ocurre con un soneto de Quevedo».
Esa fe en la memoria era la razón por la que mandaba dictado todos los días: un recurso viejísimo pero infalible para que el alumno retuviese la ortografía. Discutió con algunos compañeros acerca de la conveniencia de ese sistema, pero no hubo quien la desengañara de su validez. «Las normas ortográficas no se pueden abarcar porque tienen demasiadas excepciones. Si en la EGB pusieran un dictado todos los días, como se hacía antes, los chicos llegarían al instituto sin faltas de ortografía. Se está degradando la enseñanza y a mí me da mucha pena».
Desdeñaba las reformas educativas en lo que tenían de arrumbamiento del esfuerzo y, a su modo de ver, de fomento de la vagancia. Insistía en el principio cervantino y le daba una interpretación meritocrática:
—Cierto es que nunca un hombre es más que otro si no hace más que otro, y en este caso cabe entender por «hombre» al alumno. Si uno hace más que otro, no puedo ponerlos a la misma altura.
Su amor a la profesión la caracterizó tanto que no siempre pude distinguir a la madre de la profesora. En casa continuaba enseñando y, aunque no me tuvo entre sus alumnos mientras pudo evitarlo, llegó un curso en el que mi propia madre fue mi profesora de Lengua y de Literatura Española. Yo la conocía muy bien y sabía de su afán por el mérito, a pesar de lo cual me previno antes de empezar:
—He intentado que no estuvieras en mi clase, pero la directora no ha querido hacerme caso. Como van a circular rumores y sospechas de favoritismo, comprenderás que sea muy exigente contigo. Esmérate y no me defraudes, hijo.
Cumplió su propósito y me apretó más que a nadie. En su clase hice preguntas frecuentes, aun sabiendo de antemano la respuesta, solo por aparentar interés. A mi madre, una de aquellas preguntas le pareció inoportuna u ociosa y la respondió con un sarcasmo que arrancó las risas de mis compañeros. Mamá era así y yo no volví a estudiar, ni siquiera en la universidad, bajo esa presión. Saqué unos sobresalientes que nadie puso en entredicho.
Le fastidiaba que la evolución de las costumbres apease a los profesores del tratamiento de don y doña, pero lo aceptó. En cambio, se opuso a la generalización del tuteo y no lo consintió a sus alumnos, a los que correspondía llamándoles asimismo de usted. Tampoco admitió que se forzara el lenguaje cuando alguien se refería a su amado oficio:
—«Docente» es más que aceptable, pero que nos quieran llamar «enseñantes» es una mamarrachada. Si la gente comprendiera el significado de los nombres y les diera el valor que merecen, no los destrozaría. Nunca toleré que me llamasen Mari, Maruca o Mariquilla. Mi nombre es María. Y tú, hijo, te llamas Francisco, como se llamó tu padre. Nunca olvides quién eres.
Tengo un vago recuerdo de mi padre. Un hombre alto, de la estatura que todos los padres tienen en la primera infancia de sus hijos. Todo es grande cuando se empieza a vivir. Mi padre abría la puerta de casa con seguridad, un giro de llave que yo sabía de memoria. Mi padre era un ruido de llaves que se acercaba, y después abría aquella puerta marrón. Me abrazaba con las llaves en la mano y me llamaba por mi nombre, que era el suyo. Mi padre no vive en la fotografía de boda que está en el salón. Las fotografías mienten o, al menos, tergiversan el recuerdo de las personas que amamos. Yo no existía cuando se tomó esa imagen de Francisco y María vestidos para casarse. Mi padre dibuja una sonrisa ajena, reclamada por el fotógrafo. Mi madre lo mira con una serenidad incompleta y le coge una mano con su mano blanca. Es una escena amañada.
Mi verdadero padre es el que vive en mi memoria. Mi padre es el de las llaves, el que me abraza con su estatura y su alegría, el que me sentó ante un tablero de ajedrez y me presentó a los personajes que intervienen en el juego. Ya no utilizo ese ajedrez porque se lo regaló mi madre cuando eran novios y ha adquirido, tras la muerte de ambos, la condición de reliquia. Algunas veces, no obstante, lo saco del armario, despliego las piezas sobre el tablero, y Francisco y María reviven. Mis padres vuelven por medio de ese ajedrez y no de la fotografía que, por costumbre, continúa en el salón. Amo el recuerdo de mis padres.
Tenía siete años cuando mis tíos, Juan y Pino, fueron a buscarme al colegio. Siempre me había recogido mi madre mientras fui pequeño, a menudo con retraso por ser ella misma profesora en un instituto de bachillerato. Esa vez se adelantó mi hora de salida y en las caras de mis tíos había una consternación que a mi edad no percibí.
—Hemos venido la tía y el tío porque queremos que tengas un día especial —dijo ella—. Hoy almorzarás en casa de tus primos. Mamá ya lo sabe; se lo hemos dicho nosotros.
Lo único que me sorprendió entonces fue que mi profesora no solo no se opusiera a que yo abandonara su clase, sino que accediese amablemente a ello. Mi sorpresa se transformó enseguida en alegría, y advertí miradas envidiosas en mis compañeros. Era tan inocente que me sentí privilegiado.
En casa de los tíos fue todo demasiado bien. Como se había adelantado mi salida del colegio, tuve que esperar a que mis primos llegaran del suyo. Entretanto, Pino y Juan siguieron muy cariñosos conmigo, ella más que él, que se encerró dos o tres veces para hablar por teléfono mientras la tía y yo nos quedábamos en la cocina.
—¿Cómo vas en el cole?
—Bien.
—Seguro que sacas unas notas tan buenas como las del año pasado; ¿a que sí?
—En mates he sacado sobresaliente en la primera evaluación.
—Qué coco tienes, mi niño —y me dio un beso en la frente.
El tío entró dos veces en la cocina; cuchicheó algo con la tía y salió. Pero la tercera vez cogió una silla y se sentó a mi lado.