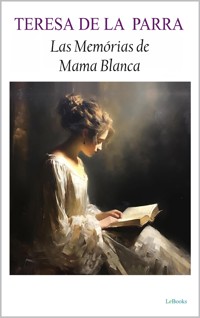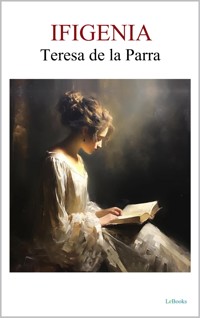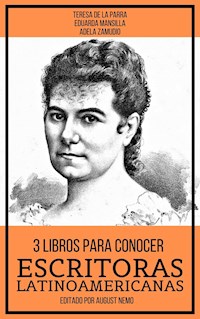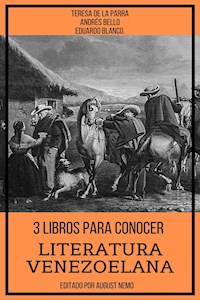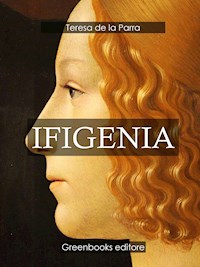0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La novela está basada en su propia vida: básicamente relata momentos importantes que caracterizaron su infancia, en específico la relación de ésta con su familia en donde se ven involucradas sus cinco hermanas.
Al inicio conocemos a la editora ficticia, que ha conocido a Mamá Blanca en sus últimos años y ha quedado con sus memorias, que ella le pidió no mostrar a nadie. Las memorias tratan de la niñez de Mamá Blanca, que verdaderamente se llamó Blanca Nieves, cuando vivía en la hacienda con trapiche Piedra Azul con sus padres y sus cinco hermanas. Se basa mucho en las experiencias de la autora viviendo por un tiempo en la hacienda de su padre como niña. La novela es de estilo narrativo y los personajes, las niñas incluidas, se retratan en detalle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Teresa de la Parra
Teresa De La Parra
LAS MEMORIAS DE MAMA BLANCA
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 978-88-3295-870-6
Greenbooks editore
Edición digital
Junio 2020
www.greenbooks-editore.com
Indice
Dedicatoria
Advertencia
Blanca Nieves y compañía
Vienen visitas
María Moñitos
Aquí está el primo Juancho
Vicente Cochocho
Se acabó Trapiche
Nube de Agua, Nube de Agüita
Aurora
A guisa de apéndice
Dedicatoria
A ti, que, al igual que Mamá Blanca, reinaste dulcemente en una hacienda de caña, donde al impulso de tu mano llamaba a los peones la campana para la misa del domingo, subía en espirales de oración a la hora del Ángelus sobre el canto de los grillos y el parpadeo de los cocuyos, el humo santo de la molienda en el torreón y te dibujas allá, entre la niebla de mis primeros recuerdos, lejana y piadosa, apacentando cabezas sobre un fondo de campo, como la imagen de la donadora en el retablo de algún primitivo.
Advertencia
Mamá Blanca, quien me legó al morir suaves recuerdos y unos quinientos pliegos de papel de hilo surcados por su fina y temblorosa letra inglesa, no tenía el menor parentesco conmigo. Escritos hacia el final de su vida, aquellos pliegos, que conservo con ternura, tienen la santa sencillez monótona que preside las horas en la existencia doméstica, y al igual de un libro rústico y voluminoso, se hallan unidos por el lomo con un estrecho cordón de seda, cuyo color, tanto el tiempo como el roce de mis manos sobre las huellas de las manos ausentes, han desteñido ya.
A falta de todo parentesco uníanme estrechamente a Mamá Blanca misteriosas afinidades espirituales, aquellas que en el comercio de las almas tejen la trama más o menos duradera de la simpatía, la amistad o el amor, que son distintos grados dentro del mismo placer supremo de comprenderse. Su nombre, Mamá Blanca, era, en el fervor de mis labios extraños, la expresión que mejor convenía a su vejez generosa y sonriente. Habíaselo dado al romper a hablar el mayor de sus nietos. Como los niños y el pueblo, por su ignorancia o desdén de las abstracciones, poseen la ciencia de acordar las cosas con la vida, saben animar de sentido las palabras y son los únicos capaces de reformar el idioma, el nombre que describía a un tiempo la blancura del cabello y la indulgencia del alma fue cundiendo en derredor con tal naturalidad que Mamá Blanca acabaron diciendo personas de toda edad, sexo y condición, pues que no era nada extraño el que al llegar a la puerta, una pobre con su cesta de mendrugos, o un vendedor ambulante con su caja de quincalla, luego de llamar: toe, toe, y de anunciar asomando al patio la cabeza:
«¡Gente de paz!» preguntasen familiarmente a la sirvienta vieja, que llegaba a
atender, si se podía hablar un momento con la señora Mamá Blanca.
Aquella puerta, que, casi siempre entornada, parecía sonreír a la calle
desde el fondo del zaguán, fue un constante reflejo de su trato hospitalario, una muestra natural de su amor a los humildes, un amable vestigio de la edad fraternal sin timbres ni llave inglesa y fue también la causa o circunstancia de donde arrancó nuestro mutuo, gran afecto.
Conocí a Mamá Blanca mucho tiempo antes de su muerte, cuando ella no tenía aún setenta años ni yo doce. Trabamos amistad, como ocurre en los cuentos, preguntándonos los nombres desde lejos, amortiguadas las voces por el rumor del agua que cantaba y se reía al caer sobre el follaje. Iba yo jugueteando por el barrio y de pronto, como se me viniese a la idea curiosear en una casa silenciosa y vieja, penetré en el zaguán, empujé la puerta tosca de aldabón y barrotes de madera, pasé la cabeza por entre las dos hojas y me di a contemplar los cuadros, las mecedoras, los objetos y en el centro del patio un corro de macetas, con helechos y novios que subidos al brocal de la pila se estremecían de contento azotados por la lluvia de un humilde surtidor de hierro. Allá, más lejos aún, en el cuadro de una ventana abierta, dentro de su comedor, la dueña de la casa con cabeza de nieve y bata blanca, se tomaba poco a poco una taza de chocolate mojando en ella plantillas y bizcochuelos. Hacía rato que la contemplaba así, como a la madrina de las macetas y del surtidor, cuando ella, volviendo los ojos, descubrió mi cabeza que pasaba la puerta. Al punto sorprendida y sonriente, me gritó cariñosa desde su mesa:
—¡Ajá, muy bien, muy bien! ¡Averiguando la vida ajena, como los merodeadores y los pajaritos que se meten en el cuarto sin permiso de nadie!
¡No te vayas y dime cómo te llamas, muchachita bonita y curiosa!
Yo le grité mi nombre varias veces hasta que llegó a oírlo y ella, como tenía el alma jovial ante lo inesperado y le gustaba el sabor de las pequeñas aventuras, volvió a gritar en el mismo tono y con la misma sonrisa:
—¡Yo me llamo Mamá Blanca! ¡No te vayas, no te vayas, ven acá, pasa adelante, ven a hacerme una visita y a comerte conmigo una tajada de torta de bizcochuelo!
Desde mi primera ojeada de inspección había comprobado que aquella casa de limpieza fragante florecía por todos lados en raídos y desportillados, cosa que me inspiró una dulce confianza. La jovialidad de su dueña acabó de tranquilizarme. Por ello, al sentirme descubierta e interpelada, en lugar de echar a correr a galope tendido como perro cogido en falta, accedí primero a gritar mi nombre, y después, con mucha naturalidad, pasé adelante.
Sentadas frente por frente en la mesa grande, comiendo bizcochuelo y mordisqueando plantillas dialogamos un buen rato. Me contó que en su infancia había traveseado mucho con mi abuelo, sus hermanos y hermanas por haber sido vecinos muchos años, pero en otro barrio y en unos tiempos que ya se iban quedando tan lejos, ¡tan relejos!… Me encontró parecidos con
personas ya muertas, y como yo, por decir algo, le refiriese que en mi casa teníamos muchas rosas y el loro Sebastián, que sabía gritar los nombres de todo el mundo, me llevó para que conociese en detalles su patio y su corral, donde también había rosas; pero en lugar de Sebastián, ejércitos de hormigones, ¡ayayay! que acababan con las flores.
Nacida en una hacienda de caña con trapiche y oficinas de beneficiar café, Mamá Blanca conocía a tal punto los secretos y escondites de la vida agreste que, al igual de su hermano Juan de la Fontaine, interrogaba o hacía dialogar con ingenio y donaire flores, sapos y mariposas. Enseñándome patio y corral me fue diciendo:
Mira, estas margaritas son unas niñas coquetas que les gusta presumir y que las vean con su vestido de baile bien escotado… Las violeticas de esta canastilla del patio viven tristes porque son pobres y no tienen novio ni vestidos con que asomarse a la ventana; no salen sino en Semana Santa, descalzas, con la sayita morada a cumplir su promesa como los nazarenos. Aquellas señoritas flores de mayo son millonarias, allá van en su coche de lujo, y no saben de las cosas de la tierra sino por los cuentos que les llevan las abejas que las adulan porque viven a costa de ellas.
Y así fue como saciada por entero mi curiosidad entre violetas y margaritas, bizcochuelos y plantillas, Mamá Blanca y yo nos fuimos corriendo de la mano, camino de nuestra gran amistad. A partir de aquella tarde, bajo el menor pretexto salía de mi casa, volteaba a todo correr la esquina, penetraba en el zaguán amigo y comenzaba a gritar alegremente como quien participa una estupenda noticia:
—¡Aquí estoy yo, Mamá Blanca, Mamá Blanquita, que estoy yo aquí!
Nadie comprendía que a mi edad se pudiesen pasar tan largos ratos en compañía de una señora que bien podía ser mi bisabuela. Como de costumbre, la gente juzgaba apoyándose en burdas apariencias. Aquella alma sobre la cual habían pasado setenta años era tan impermeable a la experiencia que conservaba intactas, sin la molesta inquietud, todas las frescuras de la adolescencia, y, junto a ellas, la santa necesidad del árbol frutal que se cubre de dones para ofrendarlos maduros por la gracia del cielo. Su trato, como la oración en labios de los místicos, sabía descubrirme horizontes infinitos e iba satisfaciendo ansias misteriosas de mi espíritu. No creo, por lo tanto exagerar al decir no sólo que la quería, sino que la amaba y que como en todo amor bien entendido, en su principio y en su fin, me buscaba a mí misma. Para mis pocos años aquella larga existencia fraternal, en la cual se encerraban aventuras de viajes, guerras, tristezas, alegrías, prosperidades y decadencias, era como un museo impregnado de gracia melancólica, donde podía contemplar a mi sabor todas las divinas emociones que la vida, por previsión
bondadosa, no había querido darme todavía, bien que a menudo, por divertirse quizás con mi impaciencia, me las mostrase desde lejos sonriendo y guiñando los ojos maliciosamente. Yo no sabía aún que, a la inversa de los poderosos y los ricos de este mundo, la vida es espléndida no por lo que da, sino por lo que promete. Sus numerosas promesas no cumplidas me llenaban entonces el alma de un regocijo incierto. Sin sospecharlo me iba a buscarlo a todas horas en la paz de los paisajes campesinos, en los ratos propicios en que florece el ensueño, en el mundo indefinido de la música o los versos y en el encanto que emana dulcemente de las cosas e historias de otros tiempos. Como Mamá Blanca poseía el don precioso de evocar narrando y tenía el alma desordenada y panteísta de los artistas sin profesión, su trato me conducía fácilmente por amenas peregrinaciones sentimentales. En una palabra: Mamá Blanca me divertía. He ahí la razón poderosa por lo egoísta de mi apego y continuas visitas.
Con sus pobres dedos temblorosos y sin mayor escuela, tocaba el piano con intuición maravillosa. A los pocos días de habernos hecho amigas, emprendió el largo, cotidiano obsequio de darme lecciones, sentadas las dos todas las tardes ante su piano viejo. Después de las clases, merendando juntas, solía decirme a guisa de otro gentil regalo:
—Siempre le pedí a Dios que entre los hijos me mandara siquiera una sola hijita. Como es terco y le gusta hacer milagros cuando no lo molestan, me la mandó ahora: a los setenta años.
Debo advertir que Mamá Blanca, cuyo amor maternal, traspasando los límites de su casa y su familia, se extendía sin excepción sobre todo lo amable: personas, animales o cosas, vivía sola como un ermitaño y era pobre como los poetas y las ratas. A la muerte de su marido se había dado a malgastar su fortuna realizando los más perseverantes y lamentables negocios de bolsa. Su amor a cierto fausto magnífico y futuro, dentro del cual, entre damascos y púrpuras, repartía dádivas a manos llenas como frutos cosechados sin esfuerzo en una tierra de promisión, la había impulsado a ello. De modo que si sus especulaciones fallidas no le dieron nunca a probar el sabor de la riqueza, que es deslavazado y fértil en desencantos, le regalaron, en cambio, generosamente, por virtud bendita de la imaginación, la parte verdaderamente esplendorosa, la del ideal, la misma que en el evangelio se apresuró a tomar María. Ahora, en su pobreza, fiel a su gentil vicio, jugaba a la lotería.
Sus hijos se condolían de tanto aislamiento dentro de tanta estrechez e insistían para que fuese a habitar al lado de uno u otro en sus cómodas y más o menos bien decoradas casas. Mamá Blanca respondía obstinadamente:
—¡Los viejos estorban! Cuando quieran verme, vengan todos a todas horas: ahí tienen mi puerta de zaguán, que, como buena puerta de pobre,
siempre está abierta.
«Los viejos estorban» era un subterfugio. Su abnegación maternal, siempre alerta para acudir a reclamar la mitad de cualquier tristeza o contratiempo, no había logrado anular en ella su sagrado horror por todo aquello que significase vulgaridad. Me refiero especialmente a la vulgaridad del alma. Las nueras de Mamá Blanca, muy unidas entre sí, gracias a la necesidad absoluta de vivir rivalizando, educadas casi todas en Europa, hablaban bien varios idiomas, viajaban mucho, hacían sport, no se vestían mal, cifraban su honor en el brillo más o menos deslumbrante de sus relaciones y se avergonzaban con discreción de aquella suegra que vivía en una casa con pisos de ladrillo, junto a una vieja sirvienta mal vestida y que, por otro lado, ni era inteligente, ni era instruida. Mamá Blanca, cuyos ruidosos fracasos en todo lo que representase éxito material le habían conquistado aquella sólida reputación de poca inteligencia, atrincheraba tras su pobrecito francés aprendido en Olendorff, el más estupendo temperamento de artista y una exquisita, sutil inteligencia, que más aún que en los libros se había nutrido en la naturaleza y en el saborear cotidiano de la vida. Estas eran las causas por las cuales, con amable ironía ante el peligro de sus nueras, había sabido encerrarse en su casa de ladrillos y en su torre de marfil: «los viejos estorban».
Sus hermosos ojos negros, que en el marco del rostro tan gentilmente marchito no perdieron nunca el fuego de la juventud, brillaban a menudo con chispazos de malicia y sus palabras, que eran armoniosas tanto por la musicalidad del tono cuanto por la gracia infinita del pensamiento, mezclaban con sazonada medida la ternura a la ironía.
Se burlaba afectuosamente de todo porque su alma sabía que la bondad y la alegría son el azúcar y la sal indispensables para aderezar la vida. A cada cosa le ponía sus dos granitos.
Yo creo que jamás reina ninguna llevó su manto de brocado y de armiño con la noble soltura con que Mamá Blanca llevaba su pobreza. Aseguraba que había aprendido tal arte en su más tierna infancia y en el ejemplo de un viejo pariente a quien llamaba Primo Juancho. Siempre pulcra, su amor a todo lo que fuese placer de la vista la inducía a disimular con multitud de ardides, en muebles y en objetos, las injurias del uso o de los accidentes, para luego, cuando viniese el caso, descubrir el engaño por medio de una frase salpicada de ingenio.
Un día, como se le rompiese en forma irremediable y muy visible un jarrón de porcelana antigua que servía de envase a una de sus plantas preferidas, cubrió la parte superior, que era la maltrecha, atando en contorno y como mejor pudo un pañuelo de seda escocesa. Luego, alejándose unos pasos, contempló y comentó el desacierto de su trabajo interrogando al jarrón con
gran dulzura:
—Pobre viejo: ¿Tienes dolor de cabeza?
El jarrón, en efecto, adquirió para siempre un aspecto humano de humilde y cómica resignación.
Llena de fe cristiana, trataba a Dios con una familiaridad digna de aquellos artífices de los primeros siglos de la Iglesia, quienes rebosantes de celo, para bien demostrar a los fieles la Ira Santa y la Sagrada Justicia del Señor, no vacilaban en tallarlos en piedra tirándose de las barbas o arrojando a Adán del Paraíso por medio de un acertado puntapié. Pero el Dios de Mamá Blanca no se indignaba nunca ni era capaz del menor acto de violencia. A menudo sordo, siempre distraído, presidía sin majestad un cielo alegre, lleno de flores en el cual todo el mundo lograba pasar adelante por poco que le argumentasen o le llamasen la atención haciéndole señas cariñosas desde la puerta de entrada.
La música fue siempre la gran pasión de su vida. Cuando sentada al piano lograba apresar entre sus dedos la corriente de comunión divina que une al compositor con el ejecutante, al igual de los santos en éxtasis, se alejaba de la Tierra y se transfiguraba. En tales momentos, la realidad, por apremiante que fuera, no existía.
Una vez, hallándose perdida y feliz en el sutil laberinto de un Claro de Luna, de Beethoven, vinieron a avisarle que un individuo, de quien era acreedora, después de continuas diligencias y demandas realizadas por sus hijos, llegaba finalmente a saldar su deuda, entregando el dinero en propias manos. Al oír el anuncio lanzado por la vieja sirvienta desde el umbral de la sala, Mamá Blanca volvió apenas la cabeza y respondió con una severidad sólo empleada en tales casos:
—He dicho ya mil veces que no me molesten nunca, bajo ningún pretexto, cuando estoy en el piano.
Dice que… —Iba a replicar la sirvienta.
Dice ¡nada! —interrumpió Mamá Blanca—; que vuelva otro día.
Y siguió vagando dichosa por su etérico laberinto, bajo la luna. Inútil es advertir que el deudor renuente no volvió jamás y que Mamá Blanca, ya de regreso a la Tierra, deploró mucho tiempo, casi entre lágrimas, semejante coincidencia.
Los achaques de su piano, cuyas cuerdas gastadas se resistían de tiempo en tiempo a sonar como es debido, la hacían sonreír de indulgencia en atención a tan larga fidelidad herida por fin de decadencia. Sus propias deficiencias la llenaban de un suave desencanto que florecía en consejos si, dado el caso, yo me hallaba sentada a su lado. En tal circunstancia, cesaba la pieza comenzada,
se quitaba los anteojos, apoyaba los codos en el teclado, cruzaba sus manos salpicadas por las manchas del tiempo y me decía en voz de confidencia, señalando con los ojos el nombre del compositor, en el libro abierto sobre el piano:
—¿Tú ves? Yo hubiera llegado hasta él porque lo comprendo, pero no lo alcanzo. Estos dedos viejos no me ayudan ni me ayudaron nunca, porque en mi tiempo, hijita, no se usaba aprender con fundamento. Aprende, aprende tú para que gobiernes en las notas, no vengan ellas a gobernarte a ti. Óyelo bien y no lo olvides: este es el único mando que da ventajas y no deja remordimientos ni busca enemigos.
¡Sí! Tú hubieras gobernado en las notas y en otros muchos reinos que no son de este mundo, Mamá Blanca, porque tú tenías genio, nadie lo sospechó nunca, y fue sin duda esa ignorancia de la opinión ajena la que purificó tu alma del más leve soplo de vulgaridad, como un nuevo bautismo de belleza y de gracia.
Una mañanita de abril, muy temprano, como quien se marcha a una excursión campestre, ante el suave concierto que formaban juntos el surtidor de la pila y el piar de los pajaritos saltando sobre el alero, sin dolor ni quejas, Mamá Blanca se fue dulcemente camino de aquel cielo que durante la vida había tenido el buen cuidado de arreglar a su gusto: ¡tan propicio a la íntima alegría! Ya dormida, sus ojos entreabiertos por una inmóvil sonrisa, cantaban a lo lejos en el coro de los Bienaventurados. Cuando el ataúd, ligero y florido como su espíritu, pasó sin dificultad por la puerta del zaguán, el ángulo final que se ofreció a la vista pareció exclamar desde la altura dirigiéndose a todos los de adentro:
—¡Adiós, hasta después, y dispensen la molestia!
Como tanto me lo había recomendado, una vez ya ausente me apresuré a reclamar cierto manuscrito misterioso que se hallaba dentro de su armario y en el cual, durante su vida y sus ratos perdidos, solía trabajar clandestinamente, como el niño que juega con objetos destinados a más graves empleos. Sabiendo de antemano que estaría yo siempre de buen grado a la sombra de su espíritu, me había dicho repetidas veces:
—Ya sabes, esto es para ti. Dedicado a mis hijos y nietos, presiento que de heredarlo sonreirían con ternura diciendo: «Cosas de Mamá Blanca», y ni siquiera lo hojearían. Escrito, pues, para ellos, te lo legaré a ti. Léelo si quieres, pero no lo enseñes a nadie. Me dolía tanto que mis muertos se volvieran a morir conmigo que se me ocurrió la idea de encerrarlos aquí. Este es el retrato de mi memoria. Lo dejo entre tus manos. Guárdalo con mi recuerdo algunos años más.
Y guardado, en efecto, han pasado por él varios años.