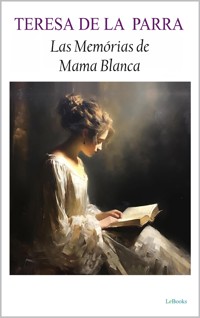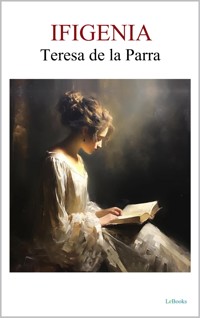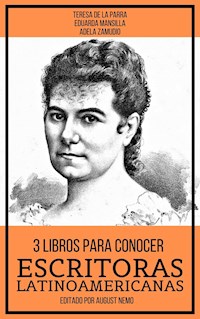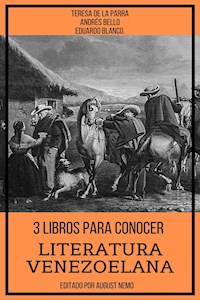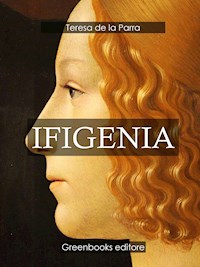Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacet Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Novelistas Imprescindibles
- Sprache: Spanisch
Bienvenidos a la serie de libros Novelistas Imprescindibles, donde les presentamos las mejores obras de autores notables. Para este libro, el crítico literario August Nemo ha elegido las dos novelas más importantes y significativas de Teresa de la Parra que son Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca. Teresa de la Parra fue una escritora venezolana considerada la novelista más importante de la primera mitad del siglo XX en su país. Su ideario acerca del importante y progresista papel de la mujer en la sociedad, le inscriben en un feminismo moderado, que fue plasmado en varios discursos y conferencias. Novelas seleccionadas para este libro: - Ifigenia. - Memorias de Mamá Blanca. Este es uno de los muchos libros de la serie Novelistas Imprescindibles. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la serie, estamos seguros de que te gustarán algunos de los autores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1012
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Autora
Ana Teresa de la Parra Sanojo (París, 5 de octubre de 1889-Madrid, 23 de abril de 1936), más conocida como Teresa de la Parra, fue una escritora venezolana. Es considerada una de las escritoras más destacadas de su época. A pesar de que la gran parte de su vida transcurrió en el extranjero, supo expresar en su obra literaria el ambiente íntimo y familiar de la Venezuela de ese entonces. Según Rose Anna Mueller, De la Parra «describió su educación y sus experiencias en Venezuela en un nuevo estilo libre del criollismo o estilo pintoresco en boga en la época».
Incursionó en el mundo de las letras de la mano del periodismo, escribió dos novelas que la inmortalizaron en toda América del Sur: Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca. Su novela más conocida Ifigenia, planteó por primera vez en el país el drama de la mujer frente a una sociedad que no le permitía tener voz propia y cuya única opción de vida, según la sociedad, era el matrimonio legalmente constituido. Por ello, el título de Ifigenia remite al personaje griego y al sacrificio.
Las Memorias de Mamá Blanca
Dedicatoria
A ti, que, al igual que Mamá Blanca, reinaste dulcemente en una hacienda de caña, donde al impulso de tu mano llamaba a los peones la campana para la misa del domingo, subía en espirales de oración a la hora del Ángelus sobre el canto de los grillos y el parpadeo de los cocuyos, el humo santo de la molienda en el torreón y te dibujas allá, entre la niebla de mis primeros recuerdos, lejana y piadosa, apacentando cabezas sobre un fondo de campo, como la imagen de la donadora en el retablo de algún primitivo.
Advertencia
Mamá Blanca, quien me legó al morir suaves recuerdos y unos quinientos pliegos de papel de hilo surcados por su fina y temblorosa letra inglesa, no tenía el menor parentesco conmigo. Escritos hacia el final de su vida, aquellos pliegos, que conservo con ternura, tienen la santa sencillez monótona que preside las horas en la existencia doméstica, y al igual de un libro rústico y voluminoso, se hallan unidos por el lomo con un estrecho cordón de seda, cuyo color, tanto el tiempo como el roce de mis manos sobre las huellas de las manos ausentes, han desteñido ya.
A falta de todo parentesco uníanme estrechamente a Mamá Blanca misteriosas afinidades espirituales, aquellas que en el comercio de las almas tejen la trama más o menos duradera de la simpatía, la amistad o el amor, que son distintos grados dentro del mismo placer supremo de comprenderse. Su nombre, Mamá Blanca, era, en el fervor de mis labios extraños, la expresión que mejor convenía a su vejez generosa y sonriente. Habíaselo dado al romper a hablar el mayor de sus nietos. Como los niños y el pueblo, por su ignorancia o desdén de las abstracciones, poseen la ciencia de acordar las cosas con la vida, saben animar de sentido las palabras y son los únicos capaces de reformar el idioma, el nombre que describía a un tiempo la blancura del cabello y la indulgencia del alma fue cundiendo en derredor con tal naturalidad que Mamá Blanca acabaron diciendo personas de toda edad, sexo y condición, pues que no era nada extraño el que al llegar a la puerta, una pobre con su cesta de mendrugos, o un vendedor ambulante con su caja de quincalla, luego de llamar: toe, toe, y de anunciar asomando al patio la cabeza: «¡Gente de paz!» preguntasen familiarmente a la sirvienta vieja, que llegaba a atender, si se podía hablar un momento con la señora Mamá Blanca.
Aquella puerta, que, casi siempre entornada, parecía sonreír a la calle desde el fondo del zaguán, fue un constante reflejo de su trato hospitalario, una muestra natural de su amor a los humildes, un amable vestigio de la edad fraternal sin timbres ni llave inglesa y fue también la causa o circunstancia de donde arrancó nuestro mutuo, gran afecto.
Conocí a Mamá Blanca mucho tiempo antes de su muerte, cuando ella no tenía aún setenta años ni yo doce. Trabamos amistad, como ocurre en los cuentos, preguntándonos los nombres desde lejos, amortiguadas las voces por el rumor del agua que cantaba y se reía al caer sobre el follaje. Iba yo jugueteando por el barrio y de pronto, como se me viniese a la idea curiosear en una casa silenciosa y vieja, penetré en el zaguán, empujé la puerta tosca de aldabón y barrotes de madera, pasé la cabeza por entre las dos hojas y me di a contemplar los cuadros, las mecedoras, los objetos y en el centro del patio un corro de macetas, con helechos y novios que subidos al brocal de la pila se estremecían de contento azotados por la lluvia de un humilde surtidor de hierro. Allá, más lejos aún, en el cuadro de una ventana abierta, dentro de su comedor, la dueña de la casa con cabeza de nieve y bata blanca, se tomaba poco a poco una taza de chocolate mojando en ella plantillas y bizcochuelos. Hacía rato que la contemplaba así, como a la madrina de las macetas y del surtidor, cuando ella, volviendo los ojos, descubrió mi cabeza que pasaba la puerta. Al punto sorprendida y sonriente, me gritó cariñosa desde su mesa:
—¡Ajá, muy bien, muy bien! ¡Averiguando la vida ajena, como los merodeadores y los pajaritos que se meten en el cuarto sin permiso de nadie! ¡No te vayas y dime cómo te llamas, muchachita bonita y curiosa!
Yo le grité mi nombre varias veces hasta que llegó a oírlo y ella, como tenía el alma jovial ante lo inesperado y le gustaba el sabor de las pequeñas aventuras, volvió a gritar en el mismo tono y con la misma sonrisa:
—¡Yo me llamo Mamá Blanca! ¡No te vayas, no te vayas, ven acá, pasa adelante, ven a hacerme una visita y a comerte conmigo una tajada de torta de bizcochuelo!
Desde mi primera ojeada de inspección había comprobado que aquella casa de limpieza fragante florecía por todos lados en raídos y desportillados, cosa que me inspiró una dulce confianza. La jovialidad de su dueña acabó de tranquilizarme. Por ello, al sentirme descubierta e interpelada, en lugar de echar a correr a galope tendido como perro cogido en falta, accedí primero a gritar mi nombre, y después, con mucha naturalidad, pasé adelante.
Sentadas frente por frente en la mesa grande, comiendo bizcochuelo y mordisqueando plantillas dialogamos un buen rato. Me contó que en su infancia había traveseado mucho con mi abuelo, sus hermanos y hermanas por haber sido vecinos muchos años, pero en otro barrio y en unos tiempos que ya se iban quedando tan lejos, ¡tan relejos!… Me encontró parecidos con personas ya muertas, y como yo, por decir algo, le refiriese que en mi casa teníamos muchas rosas y el loro Sebastián, que sabía gritar los nombres de todo el mundo, me llevó para que conociese en detalles su patio y su corral, donde también había rosas; pero en lugar de Sebastián, ejércitos de hormigones, ¡ayayay! que acababan con las flores.
Nacida en una hacienda de caña con trapiche1 y oficinas de beneficiar café, Mamá Blanca conocía a tal punto los secretos y escondites de la vida agreste que, al igual de su hermano Juan de la Fontaine, interrogaba o hacía dialogar con ingenio y donaire flores, sapos y mariposas. Enseñándome patio y corral me fue diciendo:
Mira, estas margaritas son unas niñas coquetas que les gusta presumir y que las vean con su vestido de baile bien escotado… Las violeticas de esta canastilla del patio viven tristes porque son pobres y no tienen novio ni vestidos con que asomarse a la ventana; no salen sino en Semana Santa, descalzas, con la sayita morada a cumplir su promesa como los nazarenos. Aquellas señoritas flores de mayo son millonarias, allá van en su coche de lujo, y no saben de las cosas de la tierra sino por los cuentos que les llevan las abejas que las adulan porque viven a costa de ellas.
Y así fue como saciada por entero mi curiosidad entre violetas y margaritas, bizcochuelos y plantillas, Mamá Blanca y yo nos fuimos corriendo de la mano, camino de nuestra gran amistad. A partir de aquella tarde, bajo el menor pretexto salía de mi casa, volteaba a todo correr la esquina, penetraba en el zaguán amigo y comenzaba a gritar alegremente como quien participa una estupenda noticia:
—¡Aquí estoy yo, Mamá Blanca, Mamá Blanquita, que estoy yo aquí!
Nadie comprendía que a mi edad se pudiesen pasar tan largos ratos en compañía de una señora que bien podía ser mi bisabuela. Como de costumbre, la gente juzgaba apoyándose en burdas apariencias. Aquella alma sobre la cual habían pasado setenta años era tan impermeable a la experiencia que conservaba intactas, sin la molesta inquietud, todas las frescuras de la adolescencía, y, junto a ellas, la santa necesidad del árbol frutal que se cubre de dones para ofrendarlos maduros por la gracia del cielo. Su trato, como la oración en labios de los místicos, sabía descubrirme horizontes infinitos e iba satisfaciendo ansias misteriosas de mi espíritu. No creo, por lo tanto exagerar al decir no sólo que la quería, sino que la amaba y que como en todo amor bien entendido, en su principio y en su fin, me buscaba a mí misma. Para mis pocos años aquella larga existencia fraternal, en la cual se encerraban aventuras de viajes, guerras, tristezas, alegrías, prosperidades y decadencias, era como un museo impregnado de gracia melancólica, donde podía contemplar a mi sabor todas las divinas emociones que la vida, por previsión bondadosa, no había querido darme todavía, bien que a menudo, por divertirse quizás con mi impaciencia, me las mostrase desde lejos sonriendo y guiñando los ojos maliciosamente. Yo no sabía aún que, a la inversa de los poderosos y los ricos de este mundo, la vida es espléndida no por lo que da, sino por lo que promete. Sus numerosas promesas no cumplidas me llenaban entonces el alma de un regocijo incierto. Sin sospecharlo me iba a buscarlo a todas horas en la paz de los paisajes campesinos, en los ratos propicios en que florece el ensueño, en el mundo indefinido de la música o los versos y en el encanto que emana dulcemente de las cosas e historias de otros tiempos. Como Mamá Blanca poseía el don precioso de evocar narrando y tenía el alma desordenada y panteísta de los artistas sin profesión, su trato me conducía fácilmente por amenas peregrinaciones sentimentales. En una palabra: Mamá Blanca me divertía. He ahí la razón poderosa por lo egoísta de mi apego y continuas visitas.
Con sus pobres dedos temblorosos y sin mayor escuela, tocaba el piano con intuición maravillosa. A los pocos días de habernos hecho amigas, emprendió el largo, cotidiano obsequio de darme lecciones, sentadas las dos todas las tardes ante su piano viejo. Después de las clases, merendando juntas, solía decirme a guisa de otro gentil regalo:
—Siempre le pedí a Dios que entre los hijos me mandara siquiera una sola hijita. Como es terco y le gusta hacer milagros cuando no lo molestan, me la mandó ahora: a los setenta años.
Debo advertir que Mamá Blanca, cuyo amor maternal, traspasando los límites de su casa y su familia, se extendía sin excepción sobre todo lo amable: personas, animales o cosas, vivía sola como un ermitaño y era pobre como los poetas y las ratas. A la muerte de su marido se había dado a malgastar su fortuna realizando los más perseverantes y lamentables negocios de bolsa. Su amor a cierto fausto magnífico y futuro, dentro del cual, entre damascos y púrpuras, repartía dádivas a manos llenas como frutos cosechados sin esfuerzo en una tierra de promisión, la había impulsado a ello. De modo que si sus especulaciones fallidas no le dieron nunca a probar el sabor de la riqueza, que es deslavazado y fértil en desencantos, le regalaron, en cambio, generosamente, por virtud bendita de la imaginación, la parte verdaderamente esplendorosa, la del ideal, la misma que en el evangelio se apresuró a tomar María. Ahora, en su pobreza, fiel a su gentil vicio, jugaba a la lotería.
Sus hijos se condolían de tanto aislamiento dentro de tanta estrechez e insistían para que fuese a habitar al lado de uno u otro en sus cómodas y más o menos bien decoradas casas. Mamá Blanca respondía obstinadamente:
—¡Los viejos estorban! Cuando quieran verme, vengan todos a todas horas: ahí tienen mi puerta de zaguán, que, como buena puerta de pobre, siempre está abierta.
«Los viejos estorban» era un subterfugio. Su abnegación maternal, siempre alerta para acudir a reclamar la mitad de cualquier tristeza o contratiempo, no había logrado anular en ella su sagrado horror por todo aquello que significase vulgaridad. Me refiero especialmente a la vulgaridad del alma. Las nueras de Mamá Blanca, muy unidas entre sí, gracias a la necesidad absoluta de vivir rivalizando, educadas casi todas en Europa, hablaban bien varios idiomas, viajaban mucho, hacían sport, no se vestían mal, cifraban su honor en el brillo más o menos deslumbrante de sus relaciones y se avergonzaban con discreción de aquella suegra que vivía en una casa con pisos de ladrillo, junto a una vieja sirvienta mal vestida y que, por otro lado, ni era inteligente, ni era instruida. Mamá Blanca, cuyos ruidosos fracasos en todo lo que representase éxito material le habían conquistado aquella sólida reputación de poca inteligencia, atrincheraba tras su pobrecito francés aprendido en Olendorff, el más estupendo temperamento de artista y una exquisita, sutil inteligencia, que más aún que en los libros se había nutrido en la naturaleza y en el saborear cotidiano de la vida. Estas eran las causas por las cuales, con amable ironía ante el peligro de sus nueras, había sabido encerrarse en su casa de ladrillos y en su torre de marfil: «los viejos estorban».
Sus hermosos ojos negros, que en el marco del rostro tan gentilmente marchito no perdieron nunca el fuego de la juventud, brillaban a menudo con chispazos de malicia y sus palabras, que eran armoniosas tanto por la musicalidad del tono cuanto por la gracia infinita del pensamiento, mezclaban con sazonada medida la ternura a la ironía.
Se burlaba afectuosamente de todo porque su alma sabía que la bondad y la alegría son el azúcar y la sal indispensables para aderezar la vida. A cada cosa le ponía sus dos granitos.
Yo creo que jamás reina ninguna llevó su manto de brocado y de armiño con la noble soltura con que Mamá Blanca llevaba su pobreza. Aseguraba que había aprendido tal arte en su más tierna infancia y en el ejemplo de un viejo pariente a quien llamaba Primo Juancho. Siempre pulcra, su amor a todo lo que fuese placer de la vista la inducía a disimular con multitud de ardides, en muebles y en objetos, las injurias del uso o de los accidentes, para luego, cuando viniese el caso, descubrir el engaño por medio de una frase salpicada de ingenio.
Un día, como se le rompiese en forma irremediable y muy visible un jarrón de porcelana antigua que servía de envase a una de sus plantas preferidas, cubrió la parte superior, que era la maltrecha, atando en contorno y como mejor pudo un pañuelo de seda escocesa. Luego, alejándose unos pasos, contempló y comentó el desacierto de su trabajo interrogando al jarrón con gran dulzura:
—Pobre viejo: ¿Tienes dolor de cabeza?
El jarrón, en efecto, adquirió para siempre un aspecto humano de humilde y cómica resignación.
Llena de fe cristiana, trataba a Dios con una familiaridad digna de aquellos artífices de los primeros siglos de la Iglesia, quienes rebosantes de celo, para bien demostrar a los fieles la Ira Santa y la Sagrada Justicia del Señor, no vacilaban en tallarlos en piedra tirándose de las barbas o arrojando a Adán del Paraíso por medio de un acertado puntapié. Pero el Dios de Mamá Blanca no se indignaba nunca ni era capaz del menor acto de violencia. A menudo sordo, siempre distraído, presidía sin majestad un cielo alegre, lleno de flores en el cual todo el mundo lograba pasar adelante por poco que le argumentasen o le llamasen la atención haciéndole señas cariñosas desde la puerta de entrada.
La música fue siempre la gran pasión de su vida. Cuando sentada al piano lograba apresar entre sus dedos la corriente de comunión divina que une al compositor con el ejecutante, al igual de los santos en éxtasis, se alejaba de la Tierra y se transfiguraba. En tales momentos, la realidad, por apremiante que fuera, no existía.
Una vez, hallándose perdida y feliz en el sutil laberinto de un Claro de Luna, de Beethoven, vinieron a avisarle que un individuo, de quien era acreedora, después de continuas diligencias y demandas realizadas por sus hijos, llegaba finalmente a saldar su deuda, entregando el dinero en propias manos. Al oír el anuncio lanzado por la vieja sirvienta desde el umbral de la sala, Mamá Blanca volvió apenas la cabeza y respondió con una severidad sólo empleada en tales casos:
—He dicho ya mil veces que no me molesten nunca, bajo ningún pretexto, cuando estoy en el piano.
Dice que… —Iba a replicar la sirvienta.
Dice ¡nada! —interrumpió Mamá Blanca—; que vuelva otro día.
Y siguió vagando dichosa por su etérico laberinto, bajo la luna. Inútil es advertir que el deudor renuente no volvió jamás y que Mamá Blanca, ya de regreso a la Tierra, deploró mucho tiempo, casi entre lágrimas, semejante coincidencia.
Los achaques de su piano, cuyas cuerdas gastadas se resistían de tiempo en tiempo a sonar como es debido, la hacían sonreír de indulgencia en atención a tan larga fidelidad herida por fin de decadencia. Sus propias deficiencias la llenaban de un suave desencanto que florecía en consejos si, dado el caso, yo me hallaba sentada a su lado. En tal circunstancia, cesaba la pieza comenzada, se quitaba los anteojos, apoyaba los codos en el teclado, cruzaba sus manos salpicadas por las manchas del tiempo y me decía en voz de confidencia, señalando con los ojos el nombre del compositor, en el libro abierto sobre el piano:
—¿Tú ves? Yo hubiera llegado hasta él porque lo comprendo, pero no lo alcanzo. Estos dedos viejos no me ayudan ni me ayudaron nunca, porque en mi tiempo, hijita, no se usaba aprender con fundamento. Aprende, aprende tú para que gobiernes en las notas, no vengan ellas a gobernarte a ti. Óyelo bien y no lo olvides: este es el único mando que da ventajas y no deja remordimientos ni busca enemigos.
¡Sí! Tú hubieras gobernado en las notas y en otros muchos reinos que no son de este mundo, Mamá Blanca, porque tú tenías genio, nadie lo sospechó nunca, y fue sin duda esa ignorancia de la opinión ajena la que purificó tu alma del más leve soplo de vulgaridad, como un nuevo bautismo de belleza y de gracia.
Una mañanita de abril, muy temprano, como quien se marcha a una excursión campestre, ante el suave concierto que formaban juntos el surtidor de la pila y el piar de los pajaritos saltando sobre el alero, sin dolor ni quejas, Mamá Blanca se fue dulcemente camino de aquel cielo que durante la vida había tenido el buen cuidado de arreglar a su gusto: ¡tan propicio a la íntima alegría! Ya dormida, sus ojos entreabiertos por una inmóvil sonrisa, cantaban a lo lejos en el coro de los Bienaventurados. Cuando el ataúd, ligero y florido como su espíritu, pasó sin dificultad por la puerta del zaguán, el ángulo final que se ofreció a la vista pareció exclamar desde la altura dirigiéndose a todos los de adentro:
—¡Adiós, hasta después, y dispensen la molestia!
Como tanto me lo había recomendado, una vez ya ausente me apresuré a reclamar cierto manuscrito misterioso que se hallaba dentro de su armario y en el cual, durante su vida y sus ratos perdidos, solía trabajar clandestinamente, como el niño que juega con objetos destinados a más graves empleos. Sabiendo de antemano que estaría yo siempre de buen grado a la sombra de su espíritu, me había dicho repetidas veces:
—Ya sabes, esto es para ti. Dedicado a mis hijos y nietos, presiento que de heredarlo sonreirían con ternura diciendo: «Cosas de Mamá Blanca», y ni siquiera lo hojearían. Escrito, pues, para ellos, te lo legaré a ti. Léelo si quieres, pero no lo enseñes a nadie. Me dolía tanto que mis muertos se volvieran a morir conmigo que se me ocurrió la idea de encerrarlos aquí. Este es el retrato de mi memoria. Lo dejo entre tus manos. Guárdalo con mi recuerdo algunos años más.
Y guardado, en efecto, han pasado por él varios años.
Siendo indiscreción tan en boga la de publicar Memorias y Biografías cortando aquí, añadiendo allá, según el capricho de biógrafos y editores, no he podido resistir más tiempo a la corriente de mi época y he emprendido la tarea fácil y destructora de ordenar las primeras cien páginas de estas Memorias, que Mamá Blanca llamó «retrato de su memoria», a fin de darlas a la publicidad. Como se ha visto, quien las escribió sólo fue célebre ante el afecto conmovido de mi alma. Esta es, sin duda, la única originalidad que ofrecen sobre las demás. Mientras las disponía, he sentido la mirada del público lector, fija continuamente sobre mí, como el ojo del Señor sobre Caín. No es de extrañar que, perdida su primera frescura, hayan adquirido ya una pretensión helada y simétrica, condición fatal que rige casi todo escrito destinado a la imprenta. Queriendo condensar y aspirando a corregir, he realizado una siega funesta. Como bandada de mariposas perseguidas, las frases originales han dejado sobre las viejas páginas sus pintadas alas: las alas de la vida. En el nuevo manuscrito son muy pocas las que vuelan todavía. Sin ejercer como yo la profesión de las letras, Mamá Blanca escribía con el gracioso abandono de esos autores cuyas hojas de libro corren ligeras sobre los años y nunca se marchitan. Tal observación la había hecho ya más de una vez leyendo sencillas cartas de personas que jamás aspiraron a entrar en el templo solemne de la literatura, por lo cual he deducido con melancolía que esta necesidad imperiosa de firmar un libro no es hierba que nos brota por la fuerza del talento, sino quizá, quizá, por la debilidad del espíritu crítico. Sé de antemano que la mayoría de mis colegas y lectores contemporáneos no han de reprocharme la poda hecha en terrenos de naturalidad y limpidez, sino acaso por lo que encierra de incompleta. Sensible a la aprobación, tal seguridad me regocija. En nuestros días, el ingenio alerta suele realizar en la sombra, entre formas desapacibles y a espaldas de la naturaleza, obras de un esplendor hermético. Para llegar hasta ellas, es preciso forcejear mucho tiempo, hasta abrir siete puertas con siete llaves de oro. Cuando se logra penetrar en el último recinto, se contempla con extenuación un punto interrogante velado y suspendido en el vacío. Por lo que me atañe, puedo asegurar, con la dulce satisfacción del deber cumplido, que he llevado siempre a exposiciones cubistas y a antologías dadaístas, un alma vestida de humildad y sedienta de fe: lo mismo que en las sesiones espiritistas, no he visto ni oído a mi alrededor sino la oscuridad y el silencio.
La escuela de lo hermético, unida a la falta de tiempo, condición que gobierna todas las horas de nuestros días, ha logrado colocar los placeres del espíritu y las sonrisas de la idea al alcance de nadie. Creo que por medio de esta alianza, combinada con la multiplicación de las máquinas, se inicia la etapa final de nuestra Redención, que consiste, a mi entender, en matar el pensamiento con la fuerza hercúlea del pensamiento. Adán y Eva pecaron por soberbia de la inteligencia. Como represalia, Dios encerró en ella la mayoría de nuestros dolores y miserias. Libre de la inteligencia y de sus goces maléficos, la humanidad se verá libre de una especie de cofre lleno de serpientes. Como la muerte, negación de todo malestar y nuestro principal castigo, sólo es adversa por la imagen horrible que la idea nos refleja obstinadamente en su espejo perverso, roto el espejo, maldita entre las serpientes, perecerá la muerte y viviremos por fin con la serena confianza de los vegetales y los dioses. Mamá Blanca amaba la sana alegría y buscaba con pasión la dicha ajena. Ante esta iniciativa de publicar sus Memorias deformadas comprenderá sin duda que deseo llevar así mi granito de arena al dichoso remate de nuestra Redención y aprobará conmovida…
Pero no. Escribiendo la frase final he visto acercarse a mi mesa la sombra de la eterna viajera. Con la seña del silencio impresa sobre una triste sonrisa ha susurrado a mi oído en tono de suave reprimenda:
—¡Chst! Basta de vanos argumentos. Hablas demasiado. ¿Por qué no aprendiste con mi piano viejo a errar sin disculparte? Mi memoria retrataba la vida, que es desaliñada, graciosa y torcida. La exhibes corregida en una forma que muy triste es asentirlo: no la favorece. Después de pecar por desobediencia y temeridad, como la mujer de Lot, me has negado varias veces por respeto humano, lo mismo que San Pedro. Podría decirte muy severamente: «Vete y no peques más», si no fuese porque juzgo imprudente anatematizar el pecado con demasiada violencia. Proscrito del mundo, su absoluta ausencia podría dejar tras él una aridez de desierto, pues, ¿qué valdría ya la vida sin la gracia del perdón y la indulgencia?
Blanca Nieves Y Compañía
Blanca Nieves, la tercera de las niñitas por orden de edad y de tamaño, tenía entonces cinco años, el cutis muy trigueño, los ojos oscuros, el pelo muy negro, las piernas quemadísimas de sol, los brazos más quemados aún, y tengo que confesarlo humildemente, sin merecer en absoluto semejante nombre, Blanca Nieves era yo.
Siendo inseparables mi nombre y yo, formábamos juntos a todas horas un disparate ambulante que sólo la costumbre, con su gran tolerancia, aceptaba indulgentemente sin hacer ironías fáciles ni pedir explicaciones. Como se verá más adelante, la culpa de tan flagrante disparate la tenía Mamá, quien por temperamento de poeta despreciaba la realidad y la sometía sistemáticamente a unas leyes arbitrarias y amables que de continuo le dictaba su fantasía. Pero la realidad no se sometía nunca. De ahí que Mamá sembrara a su paso con mano pródiga profusión de errores que tenían la doble propiedad de ser irremediables y de estar llenos de gracia. «Blanca Nieves» fue un error que a mis expensas, durante mucho tiempo, hizo reír sin maldad a todo el mundo. Violeta, la hermanita que me llevaba trece meses, era otro error de orden moral mucho mayor todavía. Pero eso lo contaré más adelante. Básteme decir, por ahora, que en aquellos lejanos tiempos mis cinco hermanitas y yo estábamos colocadas muy ordenadamente en una suave escalerilla que subía desde los siete meses hasta los siete años, y que desde allí, firmes en nuestra escalera, reinábamos sin orgullo sobre toda la creación. Esta se hallaba entonces encerrada dentro de los límites de nuestra hacienda Piedra Azul, y no tenía evidentemente más objeto que el de alojarnos en su seno y descubrir diariamente a nuestros ojos nuevas y nuevas sorpresas.
Desde el principio de los tiempos, junto a Mamá, presididas por Papá, especie de deidad ecuestre con polainas, espuelas, barba castaña y sombrero alón de jipijapa, vivíamos en Piedra Azul, cuyos fabulosos linderos ninguna de nosotras seis había traspasado nunca.
Además de Papá y de Mamá, había Evelyn, una mulata inglesa de la isla de Trinidad, quien nos bañaba, cosía nuestra ropa, nos regañaba en un español sin artículos y aparecía desde por la mañana muy arreglada con su corsé, su blusa planchada, su delantal y su cinturón de cuero. Dentro de su corsé, bajo su rebelde pelo lanudo, algo reluciente y lo más liso posible, Evelyn exhalaba a todas horas orden, simetría, don de mando, y un tímido olor a aceite de coco. Sus pasos iban siempre escoltados o precedidos por unos suaves chss, chss, que proclamaban en todos lados su amor al almidón y su espíritu positivista adherido continuamente a la realidad como la ostra está adherida a la concha. Por oposición de caracteres, Mamá admiraba a Evelyn. Cuando ésta se alejaba dentro de su aura sonora, con una o con dos de nosotras cogidas de la mano, era bastante frecuente el que Mamá levantara los ojos al cielo y exclamara dulce e intensamente en tono de patética acción de gracias y cantando muchísimo las palabras, cosa que era en ella forma habitual e invariable de expresar sus pensamientos:
—¡Evelyn es mi tranquilidad! ¡Qué sería de mí sin ella!
Según supe muchos años después, Evelyn, «mi tranquilidad», se había trasladado desde Trinidad hasta Piedra Azul, con el objeto único y exclusivo de que las niñas aprendieran inglés. Pero nosotras ignorábamos semejante detalle, por la sencilla razón de que en aquella época, a pesar de la propia Evelyn, no teníamos aún la más ligera sospecha de que existiera el inglés, cosa que a todas luces era una complicación innecesaria. En cambio, por espíritu de justicia y de compensación cuando Evelyn decía indignada:
—Ya ensuciaste vestido limpio, terca, por sentarte en suelo.
Nosotras no le exigíamos para nada los artículos, los cuales, al fin y al cabo, tampoco eran indispensables.
Al lado de Evelyn, formando a sus órdenes una especie de estado mayor, había tres cuidadoras que la asistían en lo de bañarnos, vestirnos y acostarnos y se reemplazaban tan a menudo en la casa que hoy sólo conservo mezclados y vaguísimos recuerdos de aquellos rostros negros y de aquellos nombres tan familiares como inusitados: Hermenegilda… Eufemia… Pastora… Armanda… Independientes del estado mayor había las dos sirvientas de adentro: Altagracia, que servía la mesa, y Jesusita, que tendía las camas y «le andaba en la cabeza» a Mamá durante horas enteras, mientras ella, con su lindo y ondulado pelo suelto, se balanceaba imperceptiblemente en la hamaca.
En la cocina, con medio saco viejo prendido en la cintura a guisa de delantal y un latón oxidado en la mano a guisa de soplador, siempre de mal humor, había Candelaria, de quien Papá decía frecuentemente saboreando una hallaca2 o una taza de café negro: «De aquí se puede ir todo el mundo menos Candelaria». Razón por la cual los años pasaban, los acontecimientos se sucedían y Candelaria continuaba impertérrita con su saco y su latón, transportando de la piedra de moler al colador del café, entre violencias y cacerolas, aquella alma suya eternamente furibunda.
Por fin, más allá de la casa y de la cocina, había el mayordomo, los medianeros, los peones, el trapiche, las vacas, los becerritos, los mangos, el río, las mariposas, los horribles sapos, las espantosas culebras semilegendarias y muchas cosas más que sería largo enumerar aquí.
Como he dicho ya, nosotras seis ocupábamos en escalera y sin discusión ninguna el centro de ese cosmos. Sabíamos muy bien que empezando por Papá y Mamá hasta llegar a las culebras, después de haber pasado por Evelyn y Candelaria, todos, absolutamente todos, eran a nuestro lado seres y cosas secundarias creadas únicamente para servirnos. Lo sabíamos las seis con entera certeza, y lo sabíamos con magnanimidad, sin envanecimiento ninguno. Esto provenía quizá de que nuestros conocimientos, siendo muy claros y muy arraigados, estaban limitados a nuestros sentidos, sin que jamás se aventuraran a traspasar por soberbia o ambición las fronteras de lo indispensable. ¡Tan cierto es que los conocimientos vanos crean los deseos vanos y crean las almas vanas! Nosotras al igual que los animales carecíamos amablemente de unos y de otros.
Nuestra situación social en aquellos tiempos primitivos era, pues, muy semejante a la de Adán y Eva cuando, señores absolutos del mundo, salieron inocentes y desnudos de entres las manos de Dios. Sólo que nosotras seis teníamos varias ventajas sobre ellos dos. Una de esas ventajas consistía en tener a Mamá que, dicho sea imparcialmente, con sus veinticuatro años, sus seis niñitas y sus batas llenas de volantes era un encanto. Otra ventaja no menos agradable era la de desobedecer impunemente comiéndonos a escondidas, mientras Evelyn almorzaba, el mayor número posible de guayabas, sin que Dios nos arrojara del Paraíso cubriéndonos de castigos y maldiciones. El pobre Papá, sin merecerlo ni sospecharlo, asumía a nuestros ojos el papel ingratísimo de Dios. Nunca nos reprendía; sin embargo, por instinto religioso, rendíamos a su autoridad suprema el tributo de un terror misterioso impregnado de misticismo.
Por ejemplo: si Papá estaba encerrado en su escritorio nosotras las cinco, que sabíamos andar ignorando este detalle, nos sentábamos en el pretil contiguo a aquel sanctasanctórum y allí, en hilera, levantando a una vez todas las piernas, gritábamos en coro: «Rique-rique-rique-rán, los maderos de San Juan…». Una voz poderosa y bien timbrada, la voz, de Papá, surgía inesperadamente de entre arcanos del escritorio:
—¡Que callen esas niñas! ¡Que las pongan a jugar en otra parte!
Enmudecidas como por ensalmo, nos quedábamos inmóviles durante unos segundos, con los ojos espantados y una mano extendida en la boca hasta salir por fin, todas juntas, en carrera desenfrenada hacia el extremo opuesto del corredor, como ratones que hubiesen oído el maullido de un gato.
Por el contrario, otras veces nos subíamos en el columpio, que atado a un árbol de pomarrosas tendía sus cuatro cables frente a aquel ameno rincón del corredor donde entre palmas y columnas se reunían la hamaca, el mecedor y el costurero de Mamá. De pie, todas juntas en nuestro columpio, agarrándonos unas a otras, nos mecíamos lo más fuertemente posible, saludando al mismo tiempo la hazaña con voces y gritos de miedo. Al punto, esponjadísima dentro de su bata blanca cuajada de volantes y encajitos, asistida por Jesusita, con el pelo derramándose en cascadas y con la última novela de Dumas padre en la mano, del seno de la hamaca surgía Mamá:
—¡Niñitas, por amor de Dios: no sean tan desobedientes! ¡Bájense dos o tres por lo menos de ese trapecio! Miren que no puede con tantas y que se van a caer las más chiquitas. ¡Bájense, por Dios; háganme el favor, bájense ya! ¡No me molesten más! ¡No me mortifiquen!
Nosotras arrulladas por tan suaves cadencias y prolongados calderones, tal cual si fueran las notas de un cantar de cuna, seguíamos marcando a su compás nuestro vaivén: Arriba…, abajo…, arriba…, abajo…, y encantadas desde las cumbres de nuestro columpio y de nuestra desobediencia enviábamos a Mamá durante un rato besos y sonrisas de amor, hasta que al fin, atraída por los gritos, llegaba Evelyn y: chss, chss, chss, se acercaba al columpio, lo detenía y así como se arrancan las uvas de un racimo maduro, nos arrancaba una a una de sus cuerdas y nos ponía en el suelo.
Cuando Mamá se iba a Caracas en una calesa de dos caballos, acontecimiento desgarrador que ocurría cada quince o dieciséis meses, para regresar al cabo de tres semanas de ausencia, tan delgada como se había ido antes y con una niñita nueva en la calesa de vuelta, tal cual si en realidad la hubiera comprado al pasar por una tienda; cuando Mamá se iba, digo, durante aquel tristísimo interregno de tres y hasta más semanas, la vida, bajo la dictadura militar de Evelyn, era una cosa desabridísima, sin amenidad ninguna, toda llena de huecos negros y lóbregos como sepulcros.
Pero cuando en las mañanas, a eso de las nueve, llegaba el muchacho de la caballeriza, conduciendo a Caramelo, el caballo de Papá, y éste a lo lejos, sentado en una silla con una pierna cruzada sobre la otra se calzaba las espuelas, nosotras nos participábamos alegremente la noticia:
—¡Ya se va! ¡Ya se va! Ya podemos hacer riqui–riqui en el pretil.
Decididamente entre Papá y nosotras existía latente una mala inteligencia que se prolongaba por tiempo indefinido. En realidad no solíamos desobedecerle sino una sola vez en la vida. Pero aquella sola vez bastaba para desunirnos sin escenas ni violencias durante muchos años. La gran desobediencia tenía lugar el día de nuestro nacimiento. Desde antes de casarse, Papá había declarado solemnemente:
—Quiero tener un hijo varón y quiero que se llame como yo, Juan Manuel.
Pero en lugar de Juan Manuel, destilando poesía, habían llegado en hilera las más dulces manifestaciones de la naturaleza: «Aurora», «Violeta», «Blanca Nieves», «Estrella», «Rosalinda», «Aura Flor», y como Papá no era poeta, ni tenía mal carácter, aguantaba aquella inundación florida, con una conformidad tan magnánima y con una generosidad tan humillada, que desde el primer momento nos hería con ellas en lo más vivo de nuestro amor propio y era irremisible: el desacuerdo quedaba establecido para siempre.
Sí, mi señor mi don Juan Manuel, tu perdón silencioso era una gran ofensa, y, para llegar a un acuerdo entre tus seis niñitas y tú, hubiera sido mil veces mejor el que de tiempo en tiempo les manifestaras tu descontento con palabras y con actitudes violentas. Aquella resignación tuya era como un árbol inmenso que hubieras derrumbado por sobre los senderos de nuestro corazón. Por eso no te quejes si, mientras te alejabas bajo el sol, hasta perderte allá entre las verdes lontananzas del corte de caña, tu silueta lejana, caracoleando en Caramelo, coronada por el sombrero alón de jipijapa, vista desde el pretil, no venía a ser más sensible a nuestras almas que la de aquel Bolívar militar, quien a caballo también, caracoleando como tú sobre la puerta cerrada de tu escritorio, desde el centro de su marco de caoba y bajo el brillo de su espada desnuda, dirigía con arrogancia todo el día en la batalla gloriosa de Carabobo.
Vienen Visitas
Espero que ninguno de ustedes haya reído al escuchar la lista de nuestros nombres, lista incompleta puesto que en el momento histórico a que me refiero no se había terminado todavía. Reírse de nuestros nombres por muy risibles que sean indicaría poco espíritu de adaptación. Es cierto que a nosotras casi nunca nos quedaron buenos, pero en cambio a Mamá, nacida por el año 1831 le quedaban todos ellos como si fueran encajes o lazos de cinta, y se contemplaba después a cada rato llena de satisfacción. Porque Mamá era bonita, Mamá era presumidísima y con permiso de ustedes, señores clásicos simbolistas y futuristas, Mamá era una romántica avanzada de la más pura estirpe. Le encantaban las flores artificiales, el terciopelo, aunque hiciera calor, el crujido de la seda, y cualquier libro, prosa o verso, en donde las metáforas se ahuecaran unas tras otras muy ordenadamente, como se ahuecan los borreguitos de nube en cielos azules del verano. Casi lloraba de nostalgia y de melancolía al recitar aquello de:
Cuánto amor, Adela míaaquí un díame juraste y te juré…
Mamá tenía el alma llena de cursilerías deliciosas. Eran ellas su principal encanto. Transparentes como el agua, como frutas maduras se ofrecían cándidamente al alcance de la mano. Por eso que por nada, diferían de las cursilerías futuristas, pongo por caso, que se encierran con llave soberbia y cobardemente dentro de las fortalezas inexpugnables de un esoterismo pedregoso, y allí, sin que nadie vaya nunca a decirle buenos días, se mueren solas de orgullo y de inanición.
Mamá era, pues, una romántica sin cobardía y sin saberlo. De obedecer a mi natural impulso, mirándola pasar allá, por el lejano país de mis recuerdos, con su bata blanca, su abanico de paja y sus lazos azules o rosados, no diría de ningún modo que ella trató de imitar a los románticos; afirmaría, por el contrario, que los románticos trataron de imitarla a ella. Yo creo que, como el tabaco, la piña y la caña de azúcar, el Romanticismo fue una fruta indígena que creció dulce, espontánea y escondida entre las languideces coloniales y las indolencias del trópico hasta fines del siglo XVIII. Hacia esa época, Josefina Tascher, sin sospecharlo, tal cual si fuera un microbio ideal, se lo llevó enredado en los encajes de una de sus cofias, contagió así a Napoleón, en aquella forma aguda que todos conocemos y poco a poco las tropas del Primer Imperio, secundadas por Chateaubriand, propagaron la epidemia por todas partes. Digan lo que quieran, búrlense o no, yo aseguro que Mamá y Napoleón se parecieron mucho. ¿Hay algo si no más semejante al afán inmoderado con que Napoleón iba sentando a sus hermanos uno a uno en los más encumbrados tronos de Europa que aquel otro afán, inmoderado también, con que Mamá, una a una, iba sentando a sus niñitas en las más afamadas obras de la Creación? Ser Estrella, Aurora o Blanca Nieves ¿no equivale mil veces, desde cierto punto de vista, a ser rey de España, de Nápoles o de Holanda? Sólo que la pobre Mamá emprendía la conquista de sus tronos sin arreos militares y sin sacrificios de vidas. Se iba, como he dicho ya, caminando muy poco a poco, en una calesa de dos caballos, con su crinolina anchota de tafetán, su manteleta de muselina y una capotita llena de cerezas, que ataba bajo la barba con un gran lazo de cinta. Al arrancar el coche, sacaba una mano que tenía un mitón de seda y pronunciaba así su única arenga:
—¡Adiós, mis amores! ¡Adiós, mis linduritas! ¡Obedezcan mucho! ¡Pórtense todas muy bien, que yo vuelvo a la tarde y les traeré caramelos!
¡Ah, su obra de paz había de ser mucho más duradera, y nuestros reinados, que nunca fueron fruto de la usurpación, iban a dilatarse suavemente, ignorados y felices a lo largo de nuestras diversas existencias!
De tiempo en tiempo llegaban visitas a Piedra Azul. Visitas que venían a almorzar, o visitas que venían a pasar algunos días. Estas últimas eran por lo común tíos, primos o amigos íntimos de Papá y Mamá, viejas amistades en suma, cuyos rostros familiares no llegaban a asustarnos. Pero ¡ay! las visitas que venían a almorzar. Aquello era terrible. Empezaban porque Evelyn nos bañaba y nos vestía a todas desde muy temprano, y después de recomendarnos varias veces muy severamente que no jugáramos con tierra, ni nos entretuviéramos en meter un pie dentro del barreño de beber las gallinas, para mayor seguridad acababa por encerrarnos en una gran pieza esterada, entre cuyos ámbitos nuestra limpieza quedaba firmemente garantizada. Allí, en la feliz ignorancia de lo que nos esperaba, dentro de unos pantalones que avanzaban con insolencia y candor hasta la orilla de las botas, y unas faldas tiesas y anchísimas mucho más cortas que los pantalones, tal cual si fuéramos un rebaño de azucareras o de compoteras invertidas, nos paseábamos con orgullo de un lado a otro. Por fin llegaban las visitas. Al divisarlas, corríamos todas a ponernos de espaldas en un rincón, la frente obstinadamente adherida a la pared, o nos cubríamos el rostro con los brazos cruzados y apretadísimos, en actitud de supremo pudor que nadie elogiaba. Mamá decía cantando y calderoneando más que nunca:
—¡Si es que son unas montunas! ¡Son unas mismas salvajes! ¡Le tienen pena a sus propias sombras! ¡Figúrense que nunca han salido de la hacienda!
Yo no sé cuál de las dos cosas nos impresionaba más: si el espectáculo aterrador de aquellos rostros desconocidos, que nos hablaban sonriendo y querían a toda costa besarnos y vernos la cara, o si la actitud inusitada que desde el primer momento, al sólo anuncio de las visitas, asumía Mamá. ¡Ah, es que Mamá era el colmo de la amabilidad! Su don de gentes, contenido de ordinario dentro de los cuatro corredores de la casa de Piedra Azul, se desbordaba impetuoso a la primera oportunidad y era sencillamente un torrente, un diluvio universal de finuras, sonrisas, obsequios y cumplidos. Al igual de nosotras, ella también se vestía desde temprano, y agitadísima empezaba a recorrer la casa descubriendo manchas a diestra y siniestra, cambiando los tapetes de las mesas y poniendo ramos de flores en todas partes.
Papá era el único que permanecía impasible, con el mismo vestido y el mismo aspecto de todos los días. Sentado en un mecedor, contemplando la agitación y el continuo arreglarse de Mamá, entre serio y sonriente, entre nervioso y burlón, comentaba así aquella especie de representación teatral:
—¡Ya empiezan, ya empiezan las monerías! Contigo no sería de extrañar, Carmen María, que el día menos pensado las visitas se encontraran con un ramo de flores, un paño bordado y un plato de dulces en…
Y Papá nombraba un lugar de la casa que no suele mencionarse en sociedad, como estamos nosotras ahora.
Pero Mamá no tomaba en cuenta las ironías de Papá. Su amabilidad firme y bien asentada tenía raíces demasiado hondas, para que burlas e ironías llegasen a rozarla siquiera. Mamá era amable por generosidad de alma, era amable por adornarse a sí misma, y era amable además porque, teniendo quince años menos que Papá, no había descubierto todavía que en las batallas de amabilidad, como en todas las batallas, es mucho más airoso el enviar que el recibir y que el más amable abusa horriblemente de su contrincante al tomar para sí la mejor parte.
Después de habernos obstinado pudorosamente en que las visitas no nos vieran la cara, cuando estábamos bien convencidas de que nadie se ocupaba ya de nosotras, corríamos a escondernos tras una de las puertas de la sala, y allí, ignoradas de todos, entre risas o suspiros apagados contemplábamos a nuestro sabor la representación.
Aseguro a ustedes que no era un espectáculo trivial el de ver a Mamá, llena de lazos, con la boca florecida de cumplidos, y los ojos levantados al cielo, sirviendo poco a poco, de un jarro de cristal, en donde flotaban cortezas de piña, unas doradas copas de guarapo3 fuerte, que iba distribuyendo después entre languideces y sonrisas. Las visitas las tomaban de sus manos, las probaban con la punta de los labios y en lugar de decir con desabrimiento y pretensión, como se dice ahora:
—Este cocktail de champagne es delicioso —declaraban llenos de nobleza y sencillez:
Este guarapo fuerte4 está magnífico.
Mamá, encantada, insistía naturalmente para que bebieran más, y eran tales las insinuaciones, y tantas las sonrisas, que por lo que a mi respecta, confieso sinceramente que tenía ganas de llorar a gritos. Me dolía muchísimo el comprobar por la rendija de la puerta aquel amor desmedido que Mamá profesaba a las visitas, y sentía una necesidad violenta de desahogar mis celos entre gemidos y lágrimas. A casi todas mis hermanitas les pasaba lo mismo. De modo que junto a aquella alegría general que en la sala encendía y avivaba la inocencia del guarapo fuerte, sin que nadie lo supiese, tras de la puerta entornada, palpitaba un drama: el olvidado rebaño de compoteras sufría en silencio con un gran dolor hondo lleno de decepción y de sorpresa.
María Moñitos
I
Mucho más que en su propia persona, la vanidad de Mamá había fijado su asiento en nuestras seis cabezas. Al decir «cabezas» no incluyo de ningún modo en esta palabra la parte anterior o rostro, sino que me refiero únicamente a aquella parte superior y posterior que en la persona suele estar cubierta de cabellos. Por los rostros, las cosas no anduvieron siempre muy en orden: había naricitas respingadas, ojos que podían haber sido más grandes, pestañas no muy largas y alguna que otra boca medio sin gracia. Pero si se pasa de la frente, lo que venía después era siempre un montón de variadas maravillas. La vanidad de Mamá tenía allí mucho de dónde agarrarse. Había quien llevaba sobre su persona una maraña adorable de seda bronceada; quien tenía la cabeza literalmente cuajada de sortijas brillantes y negras como azabaches; quien parecía un mismo carnerito de oro y a quien le llovía continuamente sobre la nuca, las orejas y la frente una tempestad de crespitos castaños.
Cuando aparecían las visitas y nosotras, como he contado ya por cubrirnos el rostro, presentábamos al público todo el pelo, no realizábamos quizás un acto de cortesía, pero estoy en cambio segurísima de que realizábamos por instinto, en secreto y misterioso acuerdo con Mamá, un acto de sabia presunción.
La gente decía trémula de sincero entusiasmo:
—¡Qué cabezas tan divinas y todas diferentes! ¡Si parecen un coro de querubines!
Por toda contestación, nosotras nos cubríamos más y más el rostro. Ante el esfuerzo, las sortijas, marañas y crespitos temblaban tornasolados pregonando en nombre de los rostros, bellezas sin cuento que en realidad no existían. Al explotar así la curiosidad y la credulidad del público, nos hacíamos con habilidad, en un instante, al igual de los artistas e industriales modernos, un renombre muy superior al merecido por nuestras perfecciones. Las visitas, en efecto, acababan diciendo:
—¡Qué criaturas tan lindas!
Y se iban muy convencidas sin haberlo comprobado. Mamá, bañada en agua de rosas, respondía con frases desbordantes de falsa modestia y al final, sin dar a la cosa la menor importancia, declaraba esto:
—Sí. Es verdad que tienen el pelo sedoso y crespo. Y han de saber ustedes que es enteramente natural. La única que lo tiene un poco menos rizado es Blanca Nieves, aquella, la más trigueñita…, pero sus crespos… ¡también son naturales!
La primera frase era verdadera. En la última mi querida Mamá mentía de un modo descarado y enternecedor. Es cierto que la pobre comenzaba por encerrar tímidamente su mentira en la forma discreta del eufemismo, lo cual no deja de ser un homenaje a la verdad, y es cierto, además, que, como alguien ha dicho, «el primer deber de toda mujer es el de aparecer hermosa». Al esforzarse ella en cumplir por mí mi primer deber, no podía cometer, pues, una acción reprochable, al contrario. No lo digo por disculparla: su acto era digno de elogio, tanto más si se considera aquella serie de esfuerzos, admirables y cotidianos, ¡tan conocidos por mí!, que su mentira encubría.
En lo tocante al cabello, la naturaleza, tan pródiga con mis hermanitas, se había conducido conmigo, sólo conmigo, lo mismo que una madrastra, cruel, injusta y caprichosa. Pero como Mamá era madre, la tenía retada a una lucha sin cuartel que se renovaba todas las mañanas. Por las tardes, de dos a tres, la madrastra quedaba vencida y burlada. Si venían visitas, quedaba burlada y vencida desde las once de la mañana, y mi pobre cabello negro, en el cual no existía la más leve sospecha de una onda, por virtud del milagro maternal, ante las miradas extrañas, temblaba con gracia e hipocresía distribuido en menudos crespitos, tan enroscados como los de todo el mundo, ¡y a ver si quien no estuviera en el secreto sabía distinguir cuáles eran los falsos y cuáles los verdaderos!
Mamá sufría por la gran injusticia de la cual era yo escondida víctima. Sufría también por los minuciosos engaños que le imponía la tal injusticia, pues no era ella persona que gustase de mentir a toda hora por vicio o costumbre. No, sólo lo hacía con entera sencillez y naturalidad en los casos en que, como este, la mentira venía a ser indispensable.
Para luchar contra la lisura de mi cabello Mamá desplegaba un ardor y una perseverancia admirables. Sin embargo, como a todo gran luchador, a ella también la acometía de pronto el desaliento. A veces, instalada conmigo frente al espejo, antes de ejecutar en mi pelo aquella serie de artes y oficios que voy a enumerar, apagados por un segundo ardor y perseverancia, con una voz lastimera y con el peine y la mano desmayados sobre su falda, me hacía en pleno decaimiento esta especie de reproche:
—¿Pero de dónde sacarías tú el pelo tan liso, Blanca Nieves, mi hijita querida?
Como yo no sabía en absoluto de dónde lo había sacado, considerándome culpable, me excusaba tímidamente respondiendo con la misma pregunta y con la misma dulzura en la voz:
—¿Y de dónde lo sacaría de verdad, Mamaíta?
Si Mamá sufría de que yo tuviera el pelo liso, yo sufría mil veces más de que ella se empeñara en en crespármelo así, contra viento y marea. Aquel inmoderado interés por mi cabello cautivaba entre sus garras gran parte de mi tiempo y al suspenderse temible a ciertas horas del día sobre mi cabeza inocente y desondulada, cohibía mi libertad y emponzoñaba mis juegos. A cada rato me parecía oír aquella frase matinal, solemne e inexorable como una sentencia:
—Blanca Nieves, ven a cogerte los moñitos.
O esta, meridiana, solemne e inexorable como otra sentencia:
—Ven, Blanca Nieves, para hacerte los crespos.
Y las dos frases se sucedían regular y diariamente como la revolución solar.
A más de aquella presunción, vanidad o amor a la propia belleza, fuerzas muy considerables y ya mencionadas, Mamá estaba animada por una fuerza mucho más formidable aún: la fe. Sí, señores, la fe. Mamá creía en el «bejuco de cadena»5. Es decir, que contra toda evidencia ella sabía muy bien que la reconocida eficacia de dicho encadenado bejuco acabaría por rizar mi cabello en un porvenir cercano y en forma natural o permanente. Esto me perdía. De allá, de muy arriba en la montaña iban expresamente todos las semanas a bajarle su adorado bejuco, el cual llegaba con un rico olor a monte y a tierra húmeda, tan grato como amenazador. Desafiando valientemente las furias de Candelaria, Mamá se iba a la cocina, lo ponía en una cacerola, le echaba agua, lo hervía y sacaba aquel té claro, que destinado a empaparme la cabeza durante ocho días consecutivos, quedaba depositado en un tazón, hasta el advenimiento de un nuevo bejuco y la elaboración de un nuevo té.
Era por lo general así, armada con el tazón, el peine y un sinfín de mariposas de papel como solía pronunciar en la mañana su importuna sentencia. Era inútil el que mi pelo y yo le demostrásemos todos los días, palpablemente, la nulidad desoladora del bejuco de cadena. Ella seguía comprobando impertérrita los progresos de unas ondas numerosas e imaginarias. Y es que al amar con tantísima ternura mi desheredado pelo, resultaba natural que el alma dulce y mística de mi Mamaíta esperara confiada en la misericordia del bejuco de cadena. Aquello era, en suma, una especie de religión y yo era la víctima expiatoria, que ella, al igual que Abraham, sacrificaba con valor en aras de mi belleza.
Me parece que acabo de exagerar un poco al hablar de los crueles sacrificios que a los cinco años me imponían mis crespos fingidos, o lo que es lo mismo, mi arduo deber de aparecer hermosa. Tengo ciertos escrúpulos. Creo que me he dejado llevar por ese prurito tan común a todo el mundo: el deseo de brillar. He querido brillar por el sufrimiento y exaltarme en la compasión de ustedes. En el fondo no merezco tal exaltación. Mi pelo liso me imponía sacrificios, es cierto, pero si me los imponía, era para regalarme luego ratos de exquisito coloquio con personajes interesantísimos llenos de belleza física y de encantos morales. Andando por los ásperos senderos de mi pelo liso, fue como encontré al amanecer a Nuestra Señora, la amable poesía. Aunque ni entonces ni después debía yo cubrirme familiarmente con su propio manto, ella me sonreía ya, bondadosa, desde lejos, y en contestación, desde lejos también, yo le sonreía. La mutua y discreta sonrisa dura todavía.
He aquí cómo ocurrían las cosas y cómo a la amargura de la privación sucedían las dulzuras de una escondida abundancia.
A eso de la una de la tarde, mientras Evelyn almorzaba, nosotras aprovechábamos aquel resquicio de libertad para divertirnos lo más posible. Frente a la casa, bajo los árboles, ante la distraída vigilancia de Mamá, comíamos furtivamente guayabas y pomarrosas jugando al mismo tiempo a «la candelita». Sentada en un mecedor del corredor de la casa, absorta en un libro, con su abanico de paja en movimiento, Mamá levantaba de tiempo en tiempo los ojos y nos veía. En realidad era yo quien, sin parecer, la observaba a ella con atención e inquietud. De pronto, cerraba el libro y gritaba, en efecto:
—Blanca Nieves, ven a hacerte los crespos.
Pero Blanca Nieves nunca oía. Su cabeza, que, desde por la mañana, erizada de claros papillotes, parecía una alcachofa salpicada de salsa blanca, corría de árbol en árbol pidiendo aquí y allá «una candelita». Mamá esperaba pacientemente que la alcachofa se acercara un poco para repetir en voz más alta:
—Blanca Nieves, ¿estás sorda? ¡Que vengas a hacerte los crespos!
Como las personas sordas no responden ni vuelven nunca la cabeza cuando se las llama, la erizada alcachofa seguía de espaldas, a todo correr, mordiendo una guayaba e implorando la candelita. Mamá esperaba de nuevo unos segundos para tomar resueltamente su voz de queja:
—¿Hasta cuándo me molestas, Blanca Nieves? ¿Hasta cuándo me desesperas?
Y cantando melodiosamente su desesperación se abanicaba y se mecía con la cabeza apoyada en el respaldar del asiento. Era lo mismo que en las antiguas óperas italianas. Pero por desgracia mía y a honor de la vejada obediencia, la ópera no duraba nunca más de cinco minutos. Llena de ruidos sordos, Evelyn invadía el lugar y apagando con los vendavales de su falda almidonada toda candelita, me agarraba de un brazo y me llevaba a presencia de Mamá. Sea que por temperamento nunca me halagaron las aparatosas manifestaciones de la rebeldía, sea que me parecieran contrarias a mi dignidad, sea, en fin, que en aquellas circunstancias las juzgase inútiles, bajo la presión de la mano de Evelyn en mi brazo, mi cuerpo caminaba sin hacer resistencia. Pero mi alma independiente, mi alma intangible, a quien Evelyn no podía agarrar por un brazo, ¡resistía! Ella sí se quedaba un buen rato más junto a los árboles comiéndose su guayaba y pidiendo su candelita, mientras mi cabeza malhumorada y muda bajo los mil papillotes, allá, en el cuarto de Mamá, se entregaba estoicamente entre sus manos.
II
«No hay rosas sin espinas», suelen decir. Es muy cierto. Fiel a este conocido aforismo, olvidada de la rosa, todos los días, comenzaba por herirme con las espinas, para luego, sorprendida y feliz, inclinarme, coger la rosa a manos llenas, y aspirar encantada su perfume. Esta poética imagen se renovaba día tras día sin que la experiencia se dignara intervenir.
Para peinarme, Mamá se instalaba en una silla alta, y a mí me sentaba delante de ella en un taburete. Sus rodillas me servían de respaldo y al hablar nos mirábamos los rostros en el gran espejo que enfrente y cerca de las dos reflejaba el grupo entero. No bien las manos blandas revolando en mi cabeza empezaban a deshacer moñitos, cuando un poco más arriba los labios rompían a contar un cuento. Era una costumbre consagrada. El peine entraba cantando en el pelo, ya escarmenado por la mañana, la voz llena de imágenes cantaba entre los labios y pronto, al doble reclamo, el alma rezagada y terca regresaba queda, se posaba también sobre el espejo, y como barca en el río, se dejaba llevar por el relato, dulcemente, corriente abajo, entre dos orillas de amenos paisajes. La despreciable candelita y las viles guayabas se quedaban decididamente muy atrás.
Mientras el regazo de Mamá se iba llenando de papillotes mustios, mi cabeza florecía en crespitos y mi corazón generoso deseaba alojar en mí, no una sola alma, sino diez o doce para llevarlas todas juntas por tan deliciosos parajes.
Yo creo sin pretensión y sin asegurarlo, que Mamá fue una buena poeta. Sólo que en vez de alinear sus versos en páginas impresas, destinadas quizás a manos profanas, cosa que hacen casi todos los poetas, ella encerraba los suyos con gracia y originalidad en estrofas de crespitos. Su público no era nutrido, puesto que se componía de mí y de mi imagen reflejada en el espejo, pero era tan atento, vibraba tan al unísono con el alma de la frase, que el arte poético y narrativo de Mamá podía darse por muy satisfecho: su objeto quedaba colmado plena y triunfalmente. ¿Qué importa en efecto el número de los que se acercan a compartir una emoción? Un millón o uno solo es lo mismo. El caso es sentir que la emoción creada ha sido intensamente compartida y el más bello de los poemas merecería haberse escrito para un solo buen lector. En lo tocante a los relatos de Mamá yo era ese único, excelente lector o complemento.
Debo confesar que los personajes y sucesos de tales relatos no eran nunca originales. De labios de Mamá surgían en variada sucesión: cuentos de hadas, relatos mitológicos, fábulas de Samaniego y de La Fontaine, romances de Zorrilla, trozos de historia sagrada, novelas de Dumas padre y el tierno poema de Bernardin de Saint-Pierre, Pablo y Virginia. La pobre Mamá, que por su vida aislada y campesina era bastante «leída», como suele decirse, echaba mano de cuanto su memoria tenía al alcance. Yo me encargaba luego de imprimir unidad al conjunto. En mis ratos de ensueño, al hacer revivir con entusiasmo los más notables hechos, invitaba a mis torneos espirituales a aquellos personajes que juzgaba más nobles o interesantes. Como nadie decía no, en mis libres adaptaciones se veía por ejemplo a Moisés vencido por d’Artagnan o a la dulce Virginia naufragando tristemente en el arca de Noé y salvada de pronto, gracias a los esfuerzos heroicos e inesperados de La Bella y la Fiera.
La brusca interrupción de mis juegos, o sea el paso de los placeres deportivos a los placeres líricos resultaba desagradable a mi sensibilidad y encendía en mi alma, como ya se ha visto, un vivo y fugaz mal humor. Era un malhumor arrogante, lleno de autoridad. Mientras mi persona se sentaba en el taburete él dictaba sus leyes y si consentía en entregar mansamente a Mamá la posesión material de mi cabeza era a trueque de asegurarse la posesión moral y absoluta de la de ella. Las leyes dictadas eran tan terminantes como difíciles de prever:
—Quiero que me cuentes hoy, Mamá, un cuento nuevecito, en donde salga un caballo blanco, pero que no me lo hayas contado ni una sola vez.
Mamá tenía que lanzarse a todo correr, memoria arriba, en busca de un cuento enteramente nuevo, al cual se le pudiera enganchar un caballo blanco.
Otras veces sentía yo el deseo de vagar a paso lento entre alamedas familiares sumergidas en la melancolía del recuerdo y frecuentadas por rostros amigos a quienes poder saludar y sonreír. Exigía entonces «un cuento viejo» e imponía de antemano tiránicas reformas, las cuales respondían a los diversos estados o anhelos de mi espíritu. Tenía yo reservados para ciertos días mis dos cuentos preferidos, cuyos principales actores he mencionado ya. Era uno La Bella y la Fiera; el otro, mi verdadero favorito, era Pablo y Virginia