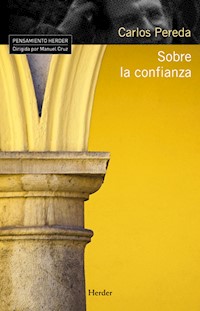Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
En este volumen, Carlos Pereda defiende y explora qué es razonable entender en relación con nuestra autocomprensión como personas libres, pues el concebirnos así enfrenta muy diversas dificultades: habitamos un mundo de causas y efectos con su propia inercia y parece que no podemos controlar del todo nuestros procesos de desear, creer y decidir. El autor explora con minucia las acepciones de libertad como autenticidad y de libertad como autonomía, y mediante la "razón porosa", que adopta numerosos puntos de vista, busca evitar que nos paralicemos al tratar de comprendernos como personas libres.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS
Colección: FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA
ÍNDICE
Anuncios para indicar el camino
PRIMERA PARTE
FENOMENOLOGÍA DE ALGUNOS PROCESOS DE RECORDAR, DESEAR, CREER, SENTIR E IMAGINAR, ADEMÁS DE DOS ESBOZOS DE MODELOS SOBRE LOS MATERIALES SUBJETIVOS DE LA LIBERTAD
I. Sobre algunos usos de la descripción “experiencias de intrusos”
II. Animales que se autocomprenden como construyendo y destruyendo en el tiempo, además de formaciones sociales que asaltan con experiencias de intrusos y acciones que las combaten
III. Una disyuntiva general de la libertad
IV. Una primera disyuntiva particular de la libertad: la disyuntiva de la autenticidad
V. Patologías de la libertad: enfermedades de los procesos de desear y emocionarse; por ejemplo, vicios de la indignación moral y política
SEGUNDA PARTE
LA MORAL, LA LEGALIDAD, LA POLÍTICA Y LA RAZÓN POROSA
I. La segunda disyuntiva particular de la libertad: la disyuntiva de la autonomía
II. Poder de
III.Poder sobre/bajo, pero también poder con/contra
IV. Sobre la capacidad de juicio
V. La razón arrogante y la razón porosa
Notas al pie
Aviso legal
Quien me contradice me completaCarlos Vaz Ferreira
ANUNCIOS PARA INDICAR EL CAMINO
Cuando los animales humanos actuamos por razones explícitas o implícitas —desde aceptar este trabajo o aquel otro, permanecer en un país o huir, hasta tomar un soborno o rechazarlo, soportar las arbitrariedades de una institución o protestar, participar de la lucha política o permanecer al margen. . . —, no podemos dejar de concebirnos como personas libres. Llamaré a esta confianza nuestra “autocomprensión básica”. Confiamos, pues, en que somos animales capaces de actuar por razones normativas —por consideraciones que aceptamos como orientaciones de valor— y en que no nos mueven sólo causas externas o internas —que hemos de recoger con razones explicativas—. No obstante, apenas se formula esa confianza práctica, se tropieza con dificultades.
Tal vez no se ponga en duda el desafío, por llamarlo de algún modo, de primera naturaleza: lo que conocemos acerca del universo —mediante los saberes que los avances de las ciencias naturales parecen reafirmar de manera continua— hace suponer que vivimos en un ámbito de causas y efectos y, tal vez, de leyes que rigen esas causas y efectos. Quizá esa clausura causal sea por completo determinista o en parte indeterminista, unificada o compartimentada, pero se trata de un universo en el que la agencia libre —las decisiones que resultan de las buenas o malas razones con que las personas motivan y justifican o creen motivar y justificar su proceder de ésta u otra manera— acaso no tiene lugar.
Sin embargo, incluso a las situaciones cotidianas en las que confiamos que actuamos por razones se suman situaciones no menos cotidianas que las corroen con un desafío de segunda naturaleza. Estos saberes y experiencias sustentan descalificaciones de la autocomprensión básica que la convierten en un tema para la risa y la burla. No consideraré de inmediato el desafío de primera naturaleza, aunque algunas versiones de él reaparecerán con frecuencia en el horizonte. En cambio, exploraré con cierta minucia el desafío de segunda naturaleza.
Así, en la primera parte de este panfleto civil se observa que, al decidir y actuar, a veces sentimos que, aunque procuramos ser agentes, no lo somos; al parecer, ni siquiera disponemos de un control relativo sobre los propios procesos de desear y creer y hasta de decidir con razones. Parecen procesos que acontecen. Experiencias como éstas no son demasiado extrañas. A partir de lo que creemos que son buenas razones, en ocasiones deseamos llevar a cabo una tarea o creemos que deseamos llevarla a cabo. No obstante, se suele experimentar que, de manera vaga o precisa, ciertos recuerdos, otros deseos, una emoción, fantasías, algún mecanismo subpersonal o suprapersonal nos compelen a obrar de otro modo. O, mucho después de haber actuado, sospechamos que nos dejamos llevar, e incluso que deseamos dejarnos llevar, por creencias falsas respecto del presente o del pasado. Sin considerar las diferencias entre esas experiencias en las que presentimos que no somos dueños de nosotros mismos, las denomino en conjunto “experiencias de intrusos”. Son experiencias que asaltan o parecen asaltar al recordar, desear, emocionarse, razonar o imaginar.
Desde la Antigüedad, desafíos tan diferentes como los anteriores o análogos —incluidas algunas versiones míticas del desafío de primera naturaleza que se traslapan con el desafío de segunda naturaleza— han respaldado la duda, al menos metodológica —aunque en ocasiones también apoyaron experiencias de desesperación—, de que desconocemos la realidad tal cual es. Acaso nos encontramos perdidos: errantes sin la menor guía en lo que se ha descrito una y otra vez como mundos de sombras. De ahí que, de vez en cuando, reaparezcan preguntas como: ¿habitan los animales humanos entre simulacros inexpugnables? ¿Son estos simulacros reacios a los intentos de afrontarlos?
Para ahondar en un fragmento de tal inquietud, me dejaré guiar por ese modo de pensar que es el pensamiento nómada. ¿A qué me refiero? La palabra “nómada” se aplica a quienes no se arraigan en un sitio fijo. Análogamente, un pensamiento nómada se esfuerza tanto por no atenerse sin más a distinciones y problemas arraigados e incluso por dejarlos atrás, como por atravesar fronteras entre los saberes disciplinadamente ya consolidados. En este sentido, un pensar nómada es lo opuesto de un pensar estático.
Por eso, un pensamiento nómada no rehuye formular preguntas que provocan escándalo. De este modo, repito el viejo experimento que suscita dudas y hasta temores acerca de la posible construcción fraudulenta de personas y sociedades. No obstante, mi propósito es probar la resistencia —la mucha o poca fuerza— de la autocomprensión que he calificado de “básica”. También aspiro a aclarar qué es razonable entender —si es que es razonable entender algo— en relación con esa autocomprensión básica. Es previsible: proliferan las alarmas tanto en contra de tales preguntas como del respaldo que se les otorga en este panfleto civil: las experiencias de intrusos. Sin embargo, en lugar de confrontar esas perplejidades, las propongo como un trasfondo de debates cuyo objeto es precisar esas atribuciones que a veces declaramos con excesivo entusiasmo: somos personas y, por lo tanto, somos libres.
Por otra parte, algunos fragmentos del desafío de segunda naturaleza que se plantean a la autocomprensión básica, propios de numerosas situaciones cotidianas, cobran mayor fuerza cuando se tiene presente el carácter de herederos —de legados naturales y sociales— de los animales humanos. Más todavía, entre los componentes de las herencias sociales figuran formaciones a las que estamos expuestos desde que nacemos y que, casi sin excepción, condicionan y, tal vez, determinan. Ejemplos de esas formaciones son: narraciones oídas, leídas o vistas en películas, fantasías arraigadas durante largo tiempo en una comunidad, canciones populares con que se nos arrulla o estimula, esquemas de apreciación, anuncios que orientan y desorientan, valores con los que reiteradamente topamos, costumbres que se han vuelto hábitos y, a la larga, virtudes o vicios. Entre esas formaciones, atiendo ciertas fantasías persistentes en diversos tiempos y lugares: las fantasías de la invulnerabilidad. Recojo en particular una de ellas: la “mitología del guerrero”. Sin embargo, considero de inmediato otra de las formaciones sociales que son parte también de no pocas herencias sociales y que constituyen contraejemplos de tales fantasías. Son valores de quienes luchan interpelados por la libertad, la colaboración social y la igualdad.
Lamentablemente, en este panfleto sólo me demoro en explorar uno de esos valores: la libertad. Para ponderar algunas de las fuerzas normativas con las que se relaciona, considero primero el esbozo de un modelo1 simple y luego el de un modelo complejo de la libertad como autenticidad, que es la libertad que se actualiza en el empeño de una subjetividad que busca dar con el modo más justificado de desear, o con el modo genuino de emocionarse, que es el suyo propio. Sin embargo, para ambos modelos abundan los procesos de desear y emocionarse que se pervierten con facilidad. Por ejemplo, son comunes los deseos que deliran y producen anhelos arbitrarios, o las formas de amor propio que acaban en vanidad, o las emociones que, como la indignación, degeneran en actos de venganza o de terror, o incluso los afanes por lograr una vida mejor que degeneran en autodesprecio. Si no me equivoco, respecto de ésos y otros envilecimientos se pueden ofrecer razones explicativas que aluden a experiencias de intrusos. De ahí que, para rescatar la confianza de la cual partimos, preocupe qué purgantes antiintrusos podrían detener esas patologías.
Por otro lado, en el intento de continuar la defensa de la autocomprensión básica, en la segunda parte de este panfleto civil examinaré, de manera paralela a como lo haré en la primera, el esbozo de un modelo simple y otro complejo ya no de la libertad como autenticidad, sino de la libertad como autonomía. En estos modelos, a las interpelaciones del valor “libertad” se responde con la construcción de una persona o de un grupo social que se da sus propias leyes, justificadas con las mejores razones y con las instituciones —legales, políticas— que, a su vez, respaldan la autoridad de tales razones y se respaldan en ellas. Sin embargo, ¿cómo se relacionan esas leyes y razones con los modelos simples y complejos de la libertad como autenticidad —con los procesos de desear y sentir—? ¡Cuántas preguntas! Pero ya no quiero seguir amontonando anuncios para indicar el camino. Es raro que no confunda, o que no aburra, sucumbir a la tentación de anunciar en forma vaga descripciones y argumentos a los que tarde o temprano habrá que hacer frente, en lugar de formular ya esas descripciones y esos argumentos.
Escollos
¿Por qué se empeñan los animales humanos en desvalorizar su vulnerabilidad? Aunque la experimentamos a cada paso, tal vez la escondemos porque la consideramos un obstáculo para asumirnos como personas libres. Por eso, vale la pena subrayar desde el comienzo de este panfleto civil que la autocomprensión básica no necesita excluirla. ¿Qué consecuencias habrá que esperar de ello?
A menudo se soslaya que valores como “libertad”, “colaboración social” o “igualdad” deben calificarse en sentido estricto de “libertad vulnerable”, “colaboración social vulnerable”, “igualdad vulnerable”. Además, la proclividad de tales valores y, por lo demás, de casi todas o de todas las virtudes y reglas a volverse disfuncionales sólo se corrige si se reconoce su compleja interdependencia. Para mostrarla, en estas reflexiones se trabaja con dos estrategias del pensamiento nómada: la estrategia de los rodeos y la estrategia de los pasajes. Con la estrategia de los rodeos no se suele indagar en línea recta y, así, por ejemplo, se mezclan escenarios individuales y sociales y hasta historias singulares en los que se interrelacionan actualizaciones de valores, virtudes, reglas, procedimientos. A su vez, con la estrategia de los pasajes se salta entre diversos niveles de abstracción y concreción. Con ambas estrategias se perturba la mirada. No obstante, este cambiar de tipos de ejemplos y hasta de enfoques de la atención tal vez ayude a enfatizar la necesidad de tener presente la interdependencia de las orientaciones normativas más diversas si se quiere resistir su corrupción.
A su vez, no sólo se ha vuelto casi una costumbre negar la interdependencia de valores tales como la libertad, la colaboración social y la igualdad, sino también separar de forma radical su actualización en obligaciones morales, legales y políticas. Hasta se cree que, ocupándonos de los primeros, es posible dejar de lado en cualquier situación las segundas o viceversa. En esa costumbre encontramos una segunda tendencia a desvalorizar la vulnerabilidad humana. ¿Por qué? Tal separación se lleva a cabo con presupuestos dudosos; por ejemplo, en ocasiones se afirma que el proceder moral debe ser por completo independiente de lo que sucede legal y políticamente; de ahí que cumplir con las obligaciones morales no requiera de los llamados “bienes externos”. No somos, pues, animales sensibles a las circunstancias naturales y sociales ni a los recursos que tenemos a nuestra disposición, comenzando por los del propio cuerpo (salud, destrezas adquiridas). Pero, ¿no lo somos? He aquí un ejemplo elemental, entre tantos: una ciudadana P está en desacuerdo moralmente con un alza de impuestos. Pese a ello, supongamos que P cree que, como ciudadana responsable, su deber es cumplir con la ley y paga sus impuestos. Sin embargo, el pago no tiene por qué ser el fin de esta secuencia de acciones de P. Quizá, a la vez que paga sus impuestos, P inicia protestas públicas, procura reunirse con otras ciudadanas y ciudadanos en contra de esa disposición y se afilia a un partido de oposición con el propósito de influir en el modo en que se distribuyen los impuestos.2 Está claro que ésas u otras actividades son posibles dadas ciertas condiciones de legalidad, y las motivaciones de P para protestar dependen de una cultura política. Apenas se desarrollan, en una gran cantidad de situaciones encontramos entrecruzamientos directos e indirectos de las diversas esferas de la normatividad práctica. Por supuesto, es un error afirmar que en la moral, la legalidad y la política estamos ante el mismo tipo de normatividad. Pero se corrige un error con otro si también se afirma que ésas y otras esferas de la normatividad práctica en general pueden separarse sin más, como si las personas no estuviesen expuestas a sus circunstancias —y, así, a otras personas, grupos sociales, instituciones y, en general, a todo lo que rodea y no sólo rodea—.
Por otra parte, cuando desde la Antigüedad se consideran preguntas como “¿qué debo hacer?”, “¿en qué clase de persona debo desear convertirme?”, “¿qué relaciones con otras personas quiero promover?”, “¿qué tipo de sociedad debo contribuir a conformar?”, “¿cómo vale la pena vivir?”. . . , las reflexiones tienden a concentrarse en las pautas del buen carácter, los buenos hábitos, el bien actuar y el buen funcionamiento de las instituciones. Por eso, para resistir una tercera tendencia a desvalorizar la vulnerabilidad humana, como si sus frecuentes enviciamientos no formulasen desafíos sustantivos (que implican problemas específicos), en este panfleto civil se otorga un relieve particular a las patologías. No cabe duda: tener en cuenta la vía negativa enseña. Aprendemos mucho de la libertad cuando examinamos sus falsificaciones, incluidas las que comúnmente pasamos por alto; aprendemos mucho del amor propio, de la humildad, de la compasión y del coraje cuando escudriñamos sus disfraces.
Rudezas de un mero prólogo
Me demoro todavía en una expresión extravagante que, como se ha repetido varias veces, de seguro ya irrita: “panfleto civil”. Son palabras que usé para referirme a las próximas reflexiones. La golpeadora palabra “panfleto” alude a un discurso que se concentra con fuerza en algo y lo defiende por juzgarlo de inmenso valor. En este caso, se trata de esa autocomprensión presuntamente básica (¿o terquedad básica?): concebirnos como personas libres. Como la mayoría de los panfletos, también éste se genera por una inquietud práctica sostenida sin dejarse distraer demasiado por los muchos detalles que exigirían razonamientos más rigurosos y el respaldo de no pocas investigaciones científicas. Acaso inquiete que, respetando el espíritu de los panfletos —que nunca acaban de perder cierta rudeza abstracta ni su carácter de mero prólogo—, no se examinen las evidencias en torno a los saberes científicos aludidos. Tampoco se discute de manera explícita con interlocutores del pasado o del presente; pero no sólo se razona en su compañía, sino que se retoman varios de sus argumentos y hasta muchas de sus palabras. Ahora bien, comprender a interlocutores nuevos o viejos a menudo implica apropiarlos en nuestro lenguaje. Además, en un panfleto no es raro que se adopte una actitud engañosa, pero que tanta frescura da a las reflexiones: la de “hacer borrón y cuenta nueva”; es decir, recomenzar o pretender que se recomienza desde el principio. Porque quien formula o siquiera esboza un panfleto por algún momento cree y siente, o por metodología necesita fingir que cree y que siente, que no interesa que ya se haya defendido lo que se defiende, pues rara vez es inútil volver a explorar con pasión lo que importa. Por ello, sí, —¡qué locura!—, atolondradamente casi hago como si fuera la primera vez que se afirma eso: al conversar con nosotros mismos o con otras personas sobre qué conviene o qué debemos decidir y cómo actuar tenemos que concebirnos como personas libres.
Sin embargo, no aludí a un panfleto a secas, sino a un “panfleto civil”. La educada palabra “civil” conduce en la dirección contraria al panfleto. De ahí el intento de elaborar también razonamientos y contraejemplos que maticen las reflexiones y no sólo las ajusten, sino que las pongan a prueba. ¿Cómo? Cada vez que se realiza una aserción se supone que es comprensible, verdadera y aporta algo de valor. De lo contrario, ¿para qué la formularíamos? De ahí que, cuando detectamos incomprensiones, falsedades o engaños, o cuando advertimos que vale la pena reexaminar lo que se afirma o niega, formulamos preguntas críticas: preguntas de comprensión, de verdad y de valor. Entre otros propósitos, al formular esas preguntas —que de manera directa o indirecta presionan para esbozar posibles alternativas a los procesos arraigados de desear, creer, sentir, imaginar— se limita el espíritu de impugnación propio de un panfleto. En este caso, he procurado hacerlo con argumentos que, antes que persuadir, exploran. Por supuesto, por doquier topamos con resistencias frente a los riesgos de explorar y, más todavía, frente a quienes se aventuran a tropezones, sin evitar topar con lo inesperado, sino procurando su encuentro. Porque, quienes se hacen cargo de tales riesgos, no temen pensar por sí mismos ni tampoco, de vez en cuando, con razón porosa, pensar contra sí mismos y contra sus herencias sociales. Acaso ésta sea una manera de evitar —para usar una oposición que preside de modo tácito este panfleto pero que sólo se precisa hacia el final— las vanas pretensiones de la razón arrogante.
Sin embargo, tener en cuenta esa oposición —entre usar las observaciones y los razonamientos, las dudas y las respuestas, los argumentos en pro y en contra, de forma porosa o arrogante— no sólo es una cautela para no paralizarse con pensar estático ante las dificultades que conlleva comprender los animales que somos como personas libres, sino también, previsiblemente, un principio del pensar nómada:
Esfuérzate por dejar de lado la razón arrogante, a la vez que procuras desear, pensar y actuar según las máximas de la razón porosa.
PRIMERA PARTE
FENOMENOLOGÍA DE ALGUNOS PROCESOS DE RECORDAR, DESEAR, CREER, SENTIR E IMAGINAR, ADEMÁS DE DOS ESBOZOS DE MODELOS SOBRE LOS MATERIALES SUBJETIVOS DE LA LIBERTAD
I
SOBRE ALGUNOS USOS DE LA DESCRIPCIÓN “EXPERIENCIAS DE INTRUSOS”
Si se me atrofiara el olfato o recibiera un trasplante de corazón, de seguro retendría la creencia de que sigo siendo la misma persona. Por el contrario, supongamos que por una lesión del cerebro o a causa de alguna enfermedad degenerativa como el Alzheimer se borraran mis recuerdos o, de manera progresiva, que disminuyera mi posibilidad de vincular unos recuerdos con otros y, en general, con mis demás estados mentales. O, como sucede en varios relatos de ciencia ficción —de lo que todavía consideramos ciencia ficción—, supongamos que descubro que he recibido un trasplante de memoria. Tales acontecimientos, que hacen presente mi vulnerabilidad, ¿no me harían zozobrar? ¿Acaso no perdería la capacidad de reconocerme o, tal vez, dejaría de ser yo mismo?
Somos, pues, herederos de herencias naturales pero también sociales porque estamos, al menos en parte, construidos con memorias. Éstas, en interacción con estados mentales como los deseos y las emociones, no sólo respaldan descripciones de personas, objetos, acontecimientos o procesos, sino que, al permitirme que recuerde, hacen posible que me reconozca como el agente de mis acciones.
Imágenes y puntos de vista
Algunos recuerdos los vivimos como la visita a una casa que quedó atrás, o enfrentando a varios de sus habitantes que mortifican, o abriendo puertas. Imágenes como éstas sugieren direcciones para indagar cómo la primera persona experimenta el pasado, sea desde sí misma, sea anticipando o dejándose interpelar por segundas personas (como cuando se prosigue una conversación con expresiones del tipo “como tú dices”, “como tú señalas”). A menudo también se introducen usos de ese constructo —el “punto de vista de la tercera persona”— con el propósito de dirigir la atención con diversos grados de imparcialidad. Pero mencioné un plural: los “usos” de tal constructo. En efecto, podemos apelar a usos reflexivos de ese punto de vista según la capacidad que tenga el agente de abstraer de sus deseos, creencias, emociones. . . para observarse y observar el mundo como si fuese cualquier persona. Sin embargo, también es posible echar mano de usos de ese constructo investigando, por citar un caso, en ciencias naturales. Aquí, se adopta el punto de vista de la tercera persona tal como se actualiza, por ejemplo, en la biología o en la neurofisiología. La lección es general. Quiénes somos remite a un modelo desgarrado entre las descripciones que hacen uso, por un lado, del punto de vista de la primera, de la segunda persona y del uso reflexivo de la tercera y, por otro lado, del uso científico del punto de vista de la tercera persona. Incluso con frecuencia nos vivimos existencialmente desgarrados: tenemos en cuenta ambos tipos de esas descripciones. Un ejemplo común: cuando nos enfermamos, además de describirnos a nosotros mismos a partir de las dolencias que padecemos, aceptamos la redescripción proveniente de los saberes médicos y, en ocasiones, corregimos una descripción con la otra. Pero quizá con pensamiento nómada podemos interrelacionar ambas descripciones.
No obstante, también es posible ignorar por algún tiempo esos desgarramientos y apelar a los puntos de vista de la primera, la segunda y a algunos usos reflexivos del punto de vista de la tercera persona. Por ejemplo, en este panfleto se reflexionará sobre todo con materiales como los datos conflictivos de la introspección, con observaciones sobre el actuar propio y ajeno, y mediante discusiones del pasado y del presente. Por ello, en lo que sigue atenderé los usos de la memoria que presupone la fenomenología de esas narraciones con las que nos reconocemos como personas libres pero con las que también, en ocasiones, nos desconocemos como los agentes de nuestras acciones.
Algunas formas —¿características?— de recordar
Con las estrategias de los rodeos y de los pasajes examinaré a continuación ciertas maneras en las que se inician, desarrollan y, a menudo, consolidan los usos de la memoria.
Los usos espontáneos
Al recordar y olvidar, una persona P se sigue a sí misma en el pasado con ciertos datos y con fragmentos de narraciones. De modo espontáneo, o al menos en apariencia espontáneo, consciente o no consciente, P recoge con memoria declarativa informaciones impersonales (que Jefferson fue un presidente de Estados Unidos, que Buenos Aires es la capital de Argentina) y acontecimientos esperados y no esperados. Así, a P le viene a la mente la lejana tarde de la infancia en que decidió que era imposible aprender a leer o el cansado mediodía cuando entregó su último examen en el bachillerato; o P reencuentra escenas que creía haber borrado —como aquel paseo con un amigo cuyo nombre se le ha ido, aunque no las palabras de su reproche—, las cuales, de vez en cuando, lo mortifican. (En ocasiones las retenciones del pasado son como los esqueletos de las escuelas de medicina o de los museos: están ahí, apenas detenidos con alambres. Pero cuando las personas retoman esos esqueletos, y elaboran sus recuerdos narrándolos a otras personas o a sí mismas, les otorgan algo así como músculos y tendones.) La memoria declarativa trabaja, pues, con memorias de largo y corto plazo. No pocas veces, ambos tipos de recuerdos sobrevienen: visitan escenas que, cuando transcurrieron, se consideraron nimias, pero que en el recuerdo se agrandan. En cambio, hay compromisos recientes que se escapan. Por otra parte, los recuerdos no son, ni a largo ni a corto plazo, uniformes. En ocasiones se tiene memoria general; otras veces, episódica. También se dispone de hábitos. Esa memoria ejecutiva no se constituye de fragmentos de narraciones, sino de disposiciones para actuar. Así, con sus destrezas, P actualiza habilidades sedimentadas en su cuerpo.3
Sin embargo, ya en este momento de la reflexión reaparece nuestra vulnerabilidad: lo que se vive como usos espontáneos de la memoria no son por completo fiables. Con frecuencia adoptamos herencias sociales por efecto de malas identificaciones o de malas interpretaciones al percibir, y las retenemos con efectos más o menos perniciosos sobre las acciones individuales o colectivas. Además, fabulamos narraciones que alteran a las verdaderas. (Ese narrar en ocasiones toma vida propia, o al menos a veces es ésa la experiencia de quien fabula.) Con todo, los usos espontáneos o en apariencia espontáneos de la memoria, fiables y no fiables, y sus interrelaciones, aunque acompañan la vigilia y, en alguna medida, la conforman, no son los únicos usos del pasado.
Los usos individualmente dirigidos (insinuados, sugeridos, inducidos, manipulados. . .) de la memoria
Si P pierde un abrigo, tal vez una amiga Q le ayude a “hacer memoria”. Con coordenadas como “aquí”, “allá”, “antes”, “después”, Q es capaz de contribuir con sus preguntas a que P se mantenga en el ayer. Con la estrategia de los rodeos, P rastrea qué hizo, resituándose en tiempos y espacios que vivió y revisa sus pasos: con quién habló y, de los lugares que visitó, en cuáles hacía suficiente calor como para quitarse el abrigo. Con esas astucias, se hace que P recorra los sitios en que podría haber perdido su abrigo. Por desgracia, no faltan al respecto las situaciones asfixiantes. Un ejemplo extremo: se tortura a un testigo para que describa algo que no presenció o que vio con distracción, y se le formulan preguntas implacables como “¿qué diarios leía esa persona?”, “¿cuáles eran sus opiniones sobre el gobierno?”, “¿cuándo la vio por última vez?”, “¿dónde solía encontrarla?” Al responder, las personas con frecuencia se sorprenden de cuánto saben sin sospecharlo y apenas se dan cuenta de si las interrogan de manera amable o atroz.4 Y no sólo eso. Ante preguntas que se formulan de cierta manera, las retenciones genuinas se corrigen engañosamente. Así, en un interrogatorio policial, algunos testigos confiesan haber topado con señales de tránsito cuando en realidad percibieron anuncios comerciales. Hay quienes confiesan haber escuchado salsa cuando oyeron rock o quienes recuerdan haber tenido miedo de un hombre sucio con algo que se parecía a un arma cuando en realidad se encontraron con un mendigo. Pero las malas identificaciones y confabulaciones que producen narraciones falsas no son únicamente inducidas. También surgen del recordar espontáneo, y a la primera persona pueden parecerle tan vívidas y despertarle una convicción tan firme que resultan subjetivamente indistinguibles de los recuerdos verdaderos. No es de extrañar, pues, que frente a datos que refutan con firmeza alucinaciones a veces nos aferremos a narraciones falsas. Además, no sólo los recuerdos se encuentran interconectados: los diversos estados mentales también lo están. Con todo, las formas individualmente dirigidas de usar la memoria no agotan las interferencias.
Los usos socialmente dirigidos (insinuados, sugeridos, inducidos, manipulados. . .) de la memoria
Cada persona se forma (y se deforma) con acontecimientos que le toca vivir, pero en ocasiones también se apropia de narraciones verdaderas y falsas de su herencia social. En ciertos momentos nos convencemos de que recordamos, cuando en realidad imaginamos a partir de narraciones que nos han compartido. Algunos detalles de nuestra infancia son a veces memorias prestadas que se alimentan más de fotos y de videos que de recuerdos propios. De esta manera, se asumen pasados que, hasta cierto punto, están ahí presentes en algunas formaciones sociales y hasta se incorporan, como fragmentos de la propia biografía, pedazos de las historias oficiales que se aprenden en la escuela o escenas vistas en el cine y en la televisión. En ciertas circunstancias, algunos de esos materiales no sólo moldean a los otros, sino que los sustituyen. (Los trasplantes de memoria no son pues, por entero, un asunto de mera ciencia ficción.)
He apuntado:
1) que quiénes somos remite a un modelo existencialmente desgarrado entre descripciones y autodescripciones que se realizan a partir de diferentes puntos de vista;
2) que, en ocasiones, de manera individual o social, la memoria de una persona se dirige a recuerdos que, sin tal dirección, no habría obtenido; y
3) que en las herencias sociales no son raras las mezclas de contenidos verdaderos y falsos.
Detengámonos un momento en algunas consecuencias de estas observaciones.
Formaciones sociales poco confiables
Por poco importantes que sean, los recuerdos falsos modifican tanto los hábitos de las personas como los sobrentendidos de una sociedad al alterar la formación de herencias sociales. Si se tienen en cuenta estas posibles modificaciones, no sorprende que en casi cualquier sociedad exista una gran variedad de estrategias para corregir o distorsionar historias, fantasías, canciones, costumbres, valores, esquemas de apreciación, anuncios y conceptos sobre lo que son y deben ser las personas y las sociedades. Por ejemplo, muchas historias oficiales que promueve el Estado y que se transmiten en textos escolares y en canciones (a veces con el propósito de construir narraciones que convienen al poder en turno), cuando no propagan informaciones falsas, sesgan las descripciones. También se echa mano de tachaduras puntuales. Una práctica común de los gobiernos es aplicar filtros finísimos a las que se consideran las “historias patrias” con la omisión de detalles precisos: un nombre propio, una fecha, un acontecimiento.
Un continuo personal–social de la memoria
De seguro produce ya mal humor la acumulación heterogénea de observaciones entre psicológicas y sociales y hasta sobre los organismos que somos. Con estos usos de la estrategia de los rodeos pretendo acentuar que cuando se usa la expresión “memoria individual” se hace referencia a un complejo continuo natural–personal–social de la memoria. Con la expresión “complejo continuo natural–personal–social de la memoria” intento disolver dicotomías que conducen por un mal camino. Se presta así atención al hecho de que somos organismos biológicos pero en interacción con un ambiente social; así, tenemos pasados que nos hacen animales herederos tanto de legados naturales como sociales. Si se aceptan observaciones como éstas, ¿qué pasa con la autocomprensión básica según la cual somos personas libres? ¿Qué queda de la pretendida agencia y de la responsabilidad? ¿Qué pasa conmigo, y también con nosotros, si nos narramos con continuos natural–personal–sociales de la memoria en los que la verdad se entremezcla con la falsedad?
Sobre los estados mentales que se pueden describir como “experiencias de intrusos”
Hay recuerdos que asaltan. Se trata de memorias —organizadas o caóticas— que la primera persona siente que le obstaculizan para desear, creer, sentir, narrarse, actuar de otro modo. Anuncié que llamaré en general a este tipo de experiencias “experiencias de intrusos”. Estamos, entonces, ante una experiencia de intrusos sólo si:
1)P procura no tener los deseos d1, d2. . . , dn ni las creencias c1, c2. . . , cn ni las emociones e1, e2. . . , en para, así, realizar la acción x.
2) Pese a sus esfuerzos, P no logra liberarse de d1, d2. . . , dn ni de c1, c2. . . , cn ni de e1, e2. . . , en que influyen a partir de una comunicación unidireccional que avasalla la mente de P y le impiden realizar x.
3) Esas comunicaciones avasallantes causan en P experiencias negativas que van desde molestias leves a sufrimientos muy intensos.5
Algunos de los fenómenos que la expresión “experiencias de intrusos” intenta recoger no han permanecido inexplorados. Por el contrario, se han descrito y hasta explicado de manera profusa. En muchas tribus y en no pocas religiones, para darle sentido a modos de actuar personales que se consideran “desviados de la normalidad” se postuló con razón explicativa, y aún se postula, que una persona así se encuentra “embrujada” o “poseída por un demonio” (que “un demonio externo a la persona no la deja actuar de otro modo”).6 Si nos limitamos a la historia de la psicología hacia finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo en París y Viena, puede constatarse que se acumularon estudios sobre lo que se denominó —con saña— “histeria femenina”. Según se anunció, en forma reiterada aparecían algo así como intrusos en la mente, que interrumpían con dolor el sentir y actuar de las mujeres que padecían tal mal —ése era al menos el testimonio—. En muchas explicaciones de esta “histeria” se cumplen, pues, las condiciones 1–3 para aplicarles la descripción “experiencias de intrusos”.7
También se usó la palabra “histeria” para hacer referencia a experiencias que la primera persona considera que la asaltan como intrusos y la hacen sufrir años después de haberlas vivido, pese a sus esfuerzos por olvidarlas. En efecto, a partir del primer cuarto del siglo XX, narraciones que incluían palabras como “histerias”, “traumas”, “obsesiones” —u otras descripciones que se traducen parcialmente, o se reformulan, con la descripción “experiencias de intrusos”— se recogieron de un escenario opuesto al anterior o, al menos, en apariencia opuesto. Así, después de las dos guerras mundiales, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos se investigaron los intentos infructuosos de muchos soldados por liberarse de sus obsesiones con el fin de reintegrarse a la vida civil. Para explicar esos traumas, se apeló a narraciones de miedo que operan como intrusos cuando ya se han abandonado las circunstancias que desataron esos miedos —como indican las condiciones 1– 3 de la descripción “experiencias de intrusos”—. Por ejemplo, muchos soldados relataban que, además de haber sido testigos forzados de muertes degradantes de compañeros, de vez en cuando revivían sus experiencias. De esta manera, los psiquiatras militares tuvieron que resignarse a aceptar que soldados condecorados por su autocontrol, su conducta decidida en las batallas y la lealtad a su batallón, en la vida civil se convertían en “descarriados”: oscilaban entre emociones descontroladas y súbitos rompimientos con la familia y los amigos.8 De manera previsible, se pusieron en duda estas razones explicativas: la credibilidad de narraciones que sitúan a los “héroes de la patria” cerca de la figura de las “mujeres histéricas”. (Se sabe: resulta fácil levantar altares. Más arduo es resignarse a derribarlos aunque se haya comprobado que los dioses eran falsos.)
Por otra parte, también se podrían subsumir bajo descripciones de “experiencias de intrusos” narraciones de menor sufrimiento o en apariencia de menor sufrimiento. En América Latina se ha estudiado que gente en paro —quienes han perdido el trabajo y no pueden obtener otro más o menos a corto plazo— a veces es incapaz de eludir creencias mortificantes como “nunca podré obtener una ocupación que no sea miserable” o “nunca podré ya trabajar”. Así, esas creencias cumplen con las condiciones 1–3 de la descripción “experiencias de intrusos”.9 Ante estos seguimientos narrativos tan diversos, la psicología clínica ha descrito tanto un síntoma de PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) como un síntoma de DESNOS (Disorder of Extreme Stress Not Otherwise Specified). Por otra parte, estos usos de “intruso” quizá se aclaren si se atienden otros usos.
Usos cotidianos de la palabra “intruso”
Todavía recuerdo que hace años un ruido a medianoche despertó a mi hijo pequeño, que vino a sacudirnos, a su madre y a mí, murmurando: “hay un intruso en la casa”. Por consiguiente:
“Intruso” es quien se posesiona por la fuerza o con astucia de un sitio o quien se mezcla de manera inadvertida en un grupo. En ambos casos se presume que ese posesionarse de un sitio o mezclarse en un grupo se lleva a cabo con la intención de producir daño.
Si se tienen en cuenta estos usos de la palabra “intruso”, vale la pena realizar algunas consideraciones. Está claro que al usar tal palabra se alude a peligros graduales: una escala de figuras negativas que, según el daño que provoquen, van del entrometido al criminal; también se apela a esa escala al usar la descripción “experiencias de intrusos” para casos extremos: quien no deja de escuchar cada noche un tiroteo callejero. Esa escala es además inestable: experiencias inofensivas o en apariencia inofensivas (decepciones leves, pequeñas humillaciones domésticas) pueden convertirse en experiencias de intrusos.10 Estamos, pues, ante situaciones en las que la primera persona —como señala la condición 2— siente que no puede actuar como quiere —olvidar algo o alcanzar una meta o, simplemente (o no tan simplemente), dejar de sufrir—. En tales situaciones, las primeras personas se sienten bloqueadas no sólo en su actuar, sino también en su desear, creer, emocionarse, imaginar o recordar. No obstante, si se reflexiona un poco más sobre la afirmación “hay un intruso en la casa”, la atención también puede dirigirse a la causa de la experiencia. Así, es posible distinguir entre intrusos como correlatos internos de la experiencia o intrusos internos e intrusos como causas de la experiencia o intrusos externos.11
Por otra parte, cuando se indagan estas experiencias las explicaciones difieren. Si se trata de intrusos internos o predominantemente internos, los obstáculos que esas experiencias provocan los pone la persona misma (alguna formación personal o subpersonal). Es la persona quien se sabotea para no lograr lo que pretende. En el ámbito de la psicología individual se recurre a varias propuestas para explicar esta paradoja: autoengaño mediante la disociación de la conciencia, conflictos entre deseos conscientes e inconscientes, divergencia entre representaciones de nivel personal y mecanismos subpersonales que no excluyen el nivel neurofisiológico. También se intenta explicar esa paradoja en el nivel social. Sobre todo en el caso de los intrusos externos sociales, la atención se dirigirá en primer lugar a las situaciones que causan tales experiencias, aunque sin excluir tomar en cuenta las disposiciones de la persona para ser condicionada, o tal vez determinada, por tales situaciones. No discutiré tales explicaciones. En este panfleto basta con respaldar la posibilidad de tomar en serio algunos usos de la descripción “experiencias de intrusos”. ¿Qué podemos inferir si lo hacemos?
Las preguntas que provocan escándalo
Escandalizar es una forma de llamar la atención. De ahí que no pocas veces resulte un acicate para el pensamiento nómada. Así, si se considera que en ocasiones conviene revisar procesos de recordar, desear, creer, sentir e imaginar que se han arraigado cuando no deberían, no se cuestionará la pertinencia de las dudas escandalosas para formular interrogantes que sacudan. De ahí que, si aceptamos describir ciertas experiencias como “experiencias de intrusos” apoyándonos en preguntas que provocan escándalo, podemos introducir los siguientes sobresaltos:
¿Es con esta estofa turbia, estos seguimientos narrativos no pocas veces presa de experiencias de intrusos como asumimos nuestra vulnerabilidad para reconstruirnos y reconstruir la sociedad y sus diversos “nosotros”? ¿Con tales integraciones proclives a las peores distorsiones proponemos abandonar los mundos de sombras con esas extrañezas: animales que se comprenden como personas libres que colaboran entre sí para construir sociedades libres?
En contra de éstas y preguntas análogas acaso se objete: las preguntas que provocan escándalo muchas veces sólo se usan para propiciar aceptaciones o rechazos entusiastas pero sesgados e incluso enceguecidos; de esa manera se multiplican los enredos con base en exageraciones. Por ejemplo, se suele rodear a dos o tres afirmaciones con un aire de falso misterio que turba; así, creemos estar frente a abismos cuando apenas barajamos confusiones. ¿Vale la pena correr esos riesgos? La vía negativa ayuda a responder. Respecto de los mecanismos —a menudo sub- y suprapersonales— para integrar personas y sociedades, consideremos un momento a dónde conduce trabajar sólo a expensas de preguntas que no provocan escándalos. De ese modo se postulan personas homogéneas y, lo que es peor, sociedades sin la menor incertidumbre sobre su construcción y sus secuencias de poder. Hasta tienta restringir o tachar la vulnerabilidad de tales personas y sociedades y, de este modo, solapar sus autoengaños. No obstante, tal vez se aduzca: convendría apoyar las preguntas que provocan escándalo no sólo con ejemplos predominantemente patológicos (“histerias”, “obsesiones”, “creencias mortificantes”).
Intrusos ruidosos y silenciosos
La acusación anterior es tal vez injusta: con la estrategia de los rodeos se han enumerado como integrantes de experiencias de intrusos una gran variedad de deseos, creencias y emociones sobre el pasado o el presente, espontáneos o inducidos, individuales o sociales, verdaderos o falsos. Además, se hizo referencia a fenómenos tan cotidianos como las malas identificaciones o las malas interpretaciones que hacemos al percibir. Por eso no se ha dejado de repetir que los procesos habituales de formación de deseos, creencias, emociones, modos de imaginar o fantasear suelen llevarse a cabo de manera tal que ocasionan que, por ejemplo, algunas creencias resulten poco fiables o falsas. Sin embargo, cuando se aplican las condiciones 1–3 de la descripción “experiencias de intrusos”, quienes viven tales experiencias, aunque las malinterpreten, sufren. (Son grupos sociales a los que se describe, y que no pocas veces como consecuencia también se autodescriben, como “mujeres histéricas”, “soldados descarriados”, “gente en paro”, pero también como numerosas personas en diversas circunstancias de sus vidas.)12 Calificaré estas experiencias de “experiencias de intrusos ruidosos”. En el otro extremo del continuo, encontramos experiencias en las que los agentes semiatienden y aprecian de manera sesgada. Tales experiencias se pueden calificar de “experiencias de intrusos silenciosos”. De ahí que, en este caso, para aplicar la descripción “experiencias de intrusos” debamos modificar las condiciones 1–3 y proponer las siguientes cláusulas:
1′) Sin darse cuenta, P es influido por una comunicación unidireccional para formar los deseos d1, d2. . . , dn, las creencias c1, c2. . . , cn y las emociones e1, e2. . . , en y realiza la acción x.
2′)P ignora que, de haber sabido el origen de d1, d2. . . , dn, de c1, c2. . . , cn y de e1, e2. . . , en, tal vez ni habría tenido tales deseos, creencias, emociones, imaginaciones, ni habría procurado realizar la acción x.
Entre los candidatos a intrusos silenciosos, interesa destacar productos tanto de mecanismos de reducción —de la información y de las orientaciones prácticas— como de integración de los materiales reducidos. Ambos tipos de mecanismos suelen operar de modo subpersonal y suprapersonal y, a la vez, personal. En principio, esos mecanismos resultan de gran utilidad, pero también multiplican experiencias de intrusos sobre todo internos sin que siquiera lo sospechemos. A continuación ofrezco algunos ejemplos.
Esquemas de apreciación
Con frecuencia se reducen matices, ambivalencias y, en general, dudas y zozobras, y esas reducciones se integran en esquemas; sin embargo, a menudo no se tiene conciencia de tales esquemas porque se han interiorizado como parte de nuestras herencias sociales. Visto de manera positiva, esos esquemas permiten evaluar de inmediato una situación; en un sentido negativo, con ellos también se describen personas, acontecimientos y procesos sin tener en cuenta sus propiedades más específicas, sino sólo las propiedades del esquema en que de manera convencional se realiza la subsunción.13
Juicios con faltas de atención que se dejan guiar por materiales precalificados
Al usar ciertos esquemas de apreciación, registramos lo que sucede con juicios rápidos. En muchas situaciones, esos juicios resultan ser operadores imprescindibles de reducción de la información, de los detalles y matices que no importan, por ejemplo, para actuar. Ahora bien, entre otros peligros, las integraciones que implican tales juicios conducen a sobrestimar el grado de confianza en las informaciones de la memoria y de las percepciones cuando se atiende en forma parcial. Esos aspectos semiatendidos, o fuera del campo de la atención, sólo son capaces de respaldar creencias sesgadas y no los juicios que con demasiada confianza solemos hacer. Se conoce: en una percepción visual o auditiva se tiende a suponer que se cuenta con información visual o auditiva más rica respecto del campo que rodea al foco de la atención de la que efectivamente se tiene.14 Además, la atención no suele vagar sin rumbo; se guía por anuncios.
Modos de anunciar y de anunciarse
Con frecuencia nos anunciamos y se nos anuncia: damos señales acerca de nosotros mismos, de otras personas, de objetos, de acontecimientos en general, de procesos del mundo natural y social.15 Por desgracia, las redes de anuncios no sólo funcionan como mecanismos de reducción de informaciones desechables. Muchas de sus integraciones también generan vértigos simplificadores o algo peor; por ejemplo, un modus operandi consiste en la emisión eficaz de muchos anuncios (políticos, morales, religiosos, comerciales) de comunicaciones avasallantes.16 ¿Producen, pues, las redes de anuncios de todo tipo, incluidos los modos como se anuncian las personas, experiencias de intrusos? Atendamos un ejemplo conocido de anuncios: los comerciales. En ocasiones, cuando se explica su funcionamiento se da cuenta de su fuerza persuasiva con la siguiente indicación:
Los agentes obtienen, de los anuncios comerciales, la información pertinente acerca de los medios para satisfacer sus necesidades y, así, alcanzar sus fines.
A partir de esta premisa explícita, se suele inferir con tranquilidad:
Por lo tanto, los agentes necesitan los anuncios para satisfacer sus necesidades y alcanzar sus fines.
Por supuesto, para llegar a esta conclusión se necesita una premisa implícita que resulta discutible:
Los agentes habitualmente conocen sus necesidades y, por ende, los fines que procuran alcanzar.
Si se considera como motivación el autointerés económico del consumidor de bienes o servicios, la premisa explícita tiende a reconstruirse como información para que los agentes calculen su mayor utilidad al menor costo. Pero, si se subsumen algunas experiencias de las redes de anuncios bajo la descripción “experiencias de intrusos”, tal vez se observe: en muchos anuncios, más que invitar a formar creencias con presunción de verdad se ponen en marcha mecanismos subpersonales y suprapersonales con el fin de formar creencias convenientes para quien anuncia.17 Por otra parte, y en contra de la premisa implícita, hay que observar: los modos de anunciar y de anunciarse son parte de los procesos de socialización, y la mayoría de las necesidades de los agentes no están articuladas antes de ese proceso. De ahí que, más que sólo informar para satisfacer necesidades preexistentes, los anuncios comerciales las sugieren o las crean. Algo análogo puede afirmarse del resto de los anuncios.
Así, si se tiene en cuenta la ubicuidad de los modos de anunciar de todo tipo —incluido el anunciarse de las personas en las interacciones cotidianas—, tal vez se concluya: a menudo las y los agentes no son conscientes de por qué favorecen algunos deseos, forman determinadas creencias y tienden a emocionarse y a actuar de cierta manera. Sin embargo, junto a los intrusos anotados, ruidosos o silenciosos, pero materiales, no es raro topar con un tipo de intrusos aún más difíciles de detectar.
Intrusos formales
Como “experiencias de intrusos formales” consideremos aquellas que distorsionan las inferencias. Por ejemplo:
∗ Solemos inferir con torpeza, dejándonos llevar por mecanismos y estructuras falaces cuando inferimos demasiado rápido o nos enojamos. (A veces nos proponemos usar el modus ponens y sólo formulamos la falacia de la afirmación del consecuente.)
∗ Con frecuencia, al inferir importan más los deseos e intereses que las evidencias.
∗ Aunque al inferir se tengan en cuenta evidencias pertinentes, los mecanismos sub- y suprapersonales hacen que no se las recoja como datos en contra de las conclusiones que se tiene interés en apoyar o que se las interprete mal para apoyar esas conclusiones.
No parece demasiado difícil, entonces, multiplicar con la estrategia de los rodeos ejemplos de experiencias de intrusos para respaldar preguntas que provocan escándalo respecto de la construcción fraudulenta de personas y sociedades.18 Además, para reafirmar ese respaldo es posible agregar otra paradoja o algo similar: las experiencias que se dejan describir como “experiencias de intrusos silenciosos”, por su carencia de síntomas y su frecuencia, apoyan de manera aún más rotunda que los intrusos ruidosos la sospecha de habitar mundos de sombras. Por eso se insistirá: esos animales que se comprenden como personas libres, pero que a menudo actúan dependientes de experiencias de intrusos, ¿no se convierten ellos mismos en productos de tales experiencias? ¿No se afianza esa sospecha cuando las personas se anuncian con esos esquemas unilaterales de presentación que, en la vida cotidiana, se recogen en la expresión “asumir personajes”?
Personajes
Imaginemos que voy a quejarme a un banco, a un juzgado, a la policía, a una tienda o a una agencia de viajes. Después de un rato de discutir en vano, tal vez sin ahorrarme gritos, me atrevo a proponer:
De seguro usted cree que yo soy un “profesional de las quejas” y tal vez yo crea que usted es un “profesional de las reglas”. Sin embargo, para dar alguna solución al problema que enfrentamos, ¿no podríamos por un momento hacer a un lado a tales personajes molestos y conversar con seriedad usted y yo?
En situaciones así, si se aspira a superar una de las tantas conversaciones que no acaban de comenzar, resulta inevitable cambiar los modos de anunciarse, puesto que conducen a bloqueos de la comunicación. En este caso, la invitación es a desentenderse de personajes: ese conjunto de papeles vertiginosamente simplificados de desear, creer. . . , así como de esquemas sobrentendidos de apreciación que generan experiencias de intrusos y, a menudo, son producto de ellas. Por consiguiente, cuando se usa en este sentido la palabra “personaje” —fuera de ficciones como en una novela o en el cine—, se hace referencia a un tipo extremadamente consolidado, resultado de mecanismos de reducción e integración, cuya función consiste en anunciarse de manera rígida a los demás y, tarde o temprano, a sí mismo.19 (En el ejemplo, los personajes se describen con ironía como “profesionales” del “siempre es bueno más de lo mismo”: alguna actividad —digamos, quejarse o invocar reglas— se les ha vuelto un mal hábito: un vicio.)20 Sin embargo, ¿debemos continuar aceptando la fenomenología de la experiencia que he desarrollado? ¿Acaso no urge explorar ya la posibilidad de proponer resistencias a las preguntas que provocan escándalo acerca de la construcción fraudulenta de personas y sociedades y a los apoyos a tal pregunta: describir algunas experiencias como “experiencias de intrusos”?
Restricciones, objeciones, estrategias
No sin razones, en contra de usos a la vez tan perturbadoramente heterogéneos y ambiciosamente abarcadores de la descripción “experiencias de intrusos”, un oponente de seguro introducirá objeciones.
Primera objeción o, más bien, pedido de restringir el uso de la descripción “experiencia de intrusos”
Tal vez se acepte que se atribuya la descripción “experiencia de intrusos”, y hasta que se atribuya con frecuencia. No obstante, se defenderá que incluso cuando enfrentamos sufrimientos y bloqueos de los deseos, las creencias, las emociones o el actuar, en no pocas ocasiones podemos resistirlos de manera directa o indirecta. Tal es la objeción en contra de usar la descripción “experiencias de intrusos” como equivalente de “experiencias de intrusos irresistibles”.
Segunda objeción
Es posible que un oponente ponga en duda la posibilidad misma de predicar la descripción “experiencia de intrusos” de manera más radical si equivocadamente no se presupone un “yo verdadero”, algo así como una caverna íntima, más allá de las descripciones y autodescripciones revisables. Así, se considera que con la descripción “experiencias de intrusos” suponemos la intrusión de “algo puramente externo” que viene de “afuera hacia un adentro cerrado”. Ésta es la objeción en contra de las mentes reconstruidas como “mundos interiores”.
Tercera objeción
Se prosigue con la objeción anterior, negando aún más la inteligibilidad de predicar la descripción “experiencias de intrusos” a las sociedades. Se razona que sólo se podría realizar tal predicación si se presupone que las sociedades son también algo así como cavernas sin salida construidas con un montón de cavernas. Llamo a esto la objeción en contra de las sociedades reconstruidas como “mundos exteriores cerrados” (valga el oxímoron).
¿Una inferencia demasiado rápida?
Tal vez se infiera que estas objeciones en contra del uso —¿desmedido o simplemente carente de sentido?— de la descripción “experiencia de intrusos” descubren que tales usos sólo renuevan la inaceptable y vana ansiedad de influencias. Esta inferencia tal vez producto de un pensamiento estático quitaría respaldo a las preguntas que provocan escándalo respecto de la construcción quizá fraudulenta de personas y sociedades. Sin embargo, ¿en verdad tales objeciones quitan todo respaldo a esas preguntas? Al menos queda claro que la tentación de evitar este tipo de dudas es fuerte, pues las respuestas que se vislumbran no son fáciles de integrar en el resto de los deseos y las creencias, y desencadenan perplejidades arraigadas. ¿A qué me refiero?
Temores tercos: ¿habitamos en mundos de sombras?
Dificultades como las que introducen los usos de la descripción “experiencias de intrusos” —sobre todo su uso como “experiencias de intrusos irresistibles”— no sólo producen dudas metodológicas, sino angustia. Zozobras diferentes, aunque de la misma familia, o de familias análogas, reaparecen en debates de diversas herencias sociales. Se advirtió: desde la más remota Antigüedad se ha sospechado, en ocasiones como un experimento mental, pero a veces también temido, que habitamos mundos de sombras. Con la expresión “mundos de sombras” —ya se adelantó— se ha hecho referencia en muchas herencias sociales tanto al desafío de primera naturaleza como al de segunda naturaleza, o a versiones míticas de ambos desafíos. De resultar respaldada esa sospecha —que la realidad sea natural o social se halla por completo no sólo fuera de control, sino que es inaccesible a los animales humanos—, las redes de anuncios y de narraciones por las que se orientan las personas y las sociedades no sólo se encuentran sesgadas: engañan. Se tendrían que abandonar —pero, ¿cómo?— esas cavernas llenas de señuelos y emboscadas para, a partir de evidencias y razonamientos confiables, orientarse genuinamente en las realidades de la naturaleza y de los procesos sociales. O tal vez se indique: tenemos, aquí y allá, informaciones de esas realidades, aunque cada vez que, razonando, procuramos vincularlas y acceder a algo más que a saberes puntuales, algo maligno tima.
Por otro lado, en los tiempos modernos, mediante un naturalismo reduccionista se desecha la propuesta de asumirnos a partir de un concepto desgarrado entre autocomprendernos como personas libres y descripciones científicas que hacen referencia a “organismos de cierta especie de animales”. Se puntualiza: somos esos organismos que se rigen por relaciones causales que operan de acuerdo con leyes de la naturaleza. Son causas y no razones normativas las que nos mueven. La clase de las razones normativas es una clase vacía. Sólo hay razones explicativas acerca de causas internas o externas al organismo. Nuestra autocomprensión como “personas libres” sólo se construye con conceptos-máscaras: fantasías consoladoras urdidas por animales menesterosos para encubrir sus carencias respecto del resto de los animales.
O, con la imaginación echada a volar —pero también con numerosas razones—, tampoco dejan de perturbar temores análogamente naturalistas, pero temores naturalistas que respaldan el desafío de segunda naturaleza: desconfianzas sociales. Tal vez se sospeche que, para defender sus intereses —económicos, políticos, religiosos—, algunos grupos minoritarios no dejan de conspirar y producen mundos de sombras: esquemas sesgados de apreciación, anuncios desorientadores, narraciones falsamente edificantes, personajes pretendidamente ejemplares. Estos mundos, acaso también inevitables, esconden todo vestigio de realidad.
A lo largo del tiempo, estas conjeturas, aunque diferentes, se han combinado de varias maneras y en ocasiones se han reforzado las unas a las otras. ¿Qué podemos aducir? Por lo pronto, hay que tener presente otro principio del pensamiento nómada:
Indaga sin prisas yendo del vivir y su autocomprensión al pensar con rigor, y razonar con no menos rigor, aunque también al mirar, escuchar y sentir con discernimiento aquí y allá y viceversa. Pero no desatiendas que entre el vivir, el pensar, el mirar, el escuchar y el sentir se establecen complejos contrapuntos.
La malsana impaciencia
Frente a los razonamientos y a las preguntas que irritan, y más aún cuando éstas regresan con terquedad como las que convoca la vulnerabilidad que nos constituye, tendemos a reaccionar con impaciencia, incluso si las preguntas sólo son parte de un experimento provocador. Una vez más nos comportamos con arrogancia, como si cada duda tuviese que tener de antemano una respuesta inmediata como su reflejo mecánico. Con tales apuros no se aprende: sólo se abraza lo que consuela, porque nada es más fácil que desentenderse de las dificultades fingiendo que se han superado. Como se sabe, cada vez que se busca eliminar los ataques a la autocomprensión básica, surge la tentación de hacer trampa. También se hace trampa cuando se desdeña lo que nos produce malestar.
Por eso, en situaciones como éstas conviene no estrechar la conversación y alimentar el pensar nómada con la estrategia de los pasajes y la estrategia de los rodeos. Pero existe un continuo de tipos de rodeos. En un polo se ubican las distancias nimias respecto de lo que se discute; a menudo las realizamos para juntar razones que permitan proseguir con la propuesta que se defiende. En el polo opuesto topamos con rodeos que se alejan del argumento principal y hasta parecen no tener que ver con él; a veces esos rodeos acaban en situaciones inesperadas o en nuevos lenguajes para describir. Por otra parte, rodear lo que incomoda no lo elude: con frecuencia ayuda a entrenarse para argumentar mejor. (No es un secreto cuánto enseña examinar no sólo lo que hace dudar, sino también lo que repugna y, en particular, lo que repugna y enfurece.) Quien apela a la estrategia de los rodeos procura, entonces, juntar materiales y darse tiempo. E incluso cuando ni siquiera presentimos si les podremos dar buen fin a los rodeos, los aprendizajes suelen regalar saberes insospechados. Por eso, la importancia de un problema y las urgencias prácticas son malas excusas para pensar sin rodeos: para no explorar aquí y allá desde el principio.21
Con estas observaciones en mente, no prosigo más el desarrollo del debate entre un proponente con perplejidades que se apoyan en las preguntas que provocan escándalo acerca de la sospecha de habitar mundos de sombras y un oponente que le formula objeciones cada vez más radicales a tales sospechas. (Se darán respuestas directas a estas objeciones en la segunda parte.) Examino a continuación una formación social influyente que asalta, o parece asaltar, con experiencias de intrusos. No desesperemos; también se comienzan a encontrar purgantes contra tales experiencias.