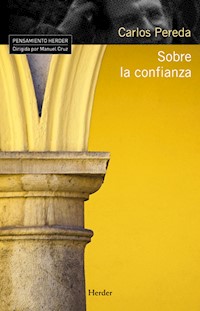Prestemos
atención cuando se afirma: «Confío en que Francisco llegue a
cenar». O a quien exclama en una frontera que está a punto de
atravesar con la familia: «¡Confiemos en que los papeles estén en
regla!». O a los que, viéndose en apuros económicos, aseguran:
«Confiemos en que alcanzará para llegar a fin de mes». Si se
interrogan a esas personas sobre qué significan sus palabras,
quienes las han usado de seguro son capaces de entenderse. Sin
embargo, a veces sus paráfrasis envían lejos de lo que, al menos en
apariencia, se quería indicar. Por ejemplo, si en las anteriores
oraciones se sustituyen «confío», «confiemos» por «creo»,
«esperemos», se comprobará que las nuevas oraciones hacen imaginar
situaciones diferentes: cobran significados diferentes. Hay que
sospechar, pues, que confiar no se reduce a creer con buenas
razones o a esperar que algo suceda; aunque confiar incluya
creencias y expectativas. ¿En qué consiste, pues, confiar, tener
confianzas?
Para describir un fenómeno (un
objeto, un suceso, una actitud, un modo de autoentenderse...) es
útil indagar entornos conceptuales preguntando cómo se usan ciertas
palabras, además de consultar léxicos y diccionarios. Pero se trata
de indicios ambiguos: pistas que aclaran y confunden. Por eso,
conviene complementar esos entornos, digamos, el de la confianza,
describiendo ejemplos y contraejemplos más o menos comunes y, por
supuesto, hay que revisar la información científica pertinente.
[1] También ayudan los libros de historia, los
ensayos, las novelas... (A menudo, al comenzar una reflexión, ésta
se enriquece si disponemos de materiales dispares.)
1. Aproximaciones a la
confianza general
¿Cómo
podemos, entonces, caracterizar a los conceptos de confiar, de
confianza? Por lo pronto, seguiré aquella propuesta según la cual
los conceptos no tienen contenido aparte de los que articulan los
usos de las palabras (en prácticas tan diversas como nombrar,
describir, narrar, juzgar, argüir...). A veces, esos usos no
meramente se suceden; muchos dejan huellas y establecen relaciones
estables con usos de otras palabras. Como consecuencia, se
conforman lo que podemos denominar «entornos conceptuales». No
pocas veces éstos adquieren poder normativo: creciente autoridad
sobre cómo se deben regir en el presente y en el futuro las
palabras, y hasta cómo se deben aplicar los conceptos. (Alerta: no
hay que tomar lo que se indica en los usos más explícitos por
propiedades conceptuales primarias.) Sin embargo, más que la
función normativa, a menudo interesa la función heurística de un
entorno conceptual y, por consiguiente, su capacidad de sugerir
vías para indagar un fenómeno, entre otras, explorando su
concepto.
Por lo pronto, quiero examinar
el entorno conceptual de las palabras «confiar», «confianza»: cómo
algunos de sus usos se relacionan con usos de otras palabras por
traslapamiento, por continuidad, por analogía. Porque reconstruir
el entorno conceptual o, si se prefiere, el horizonte no sólo
semántico, sino también pragmático o, más bien,
semántico-pragmático en el que se ubica el concepto de confianza,
quizá contribuya a descubrir las condiciones de aplicación de este
concepto y, a partir de éstas, ya se podrá regresar a continuar
indagando cómo nos autodescribimos cuando confiamos. (Este es un ir
y venir y no se debe bajar la guardia: por todas partes hay
trampas.)
He aquí un fragmento del
entorno conceptual del confiar, de la confianza: abandonarse a,
apertura, apoyarse en, dar crédito ciegamente, confiable,
confianzudo, contar con, con esperanza, esperar, con expectativas
positivas, con los ojos cerrados, credulidad, creer, depender de,
descansar en, echarse en manos de, encomendarse, entregarse,
exponerse, fiarse de, reposar, ponerse en manos de, seguridad,
seguro de sí, sentirse sostenido, soportarse en, tener lealtad a,
tranquilidad, vulnerabilidad.
Quien observe este entorno,
tenderá a recoger las actitudes de confiar, de tener confianza como
tan presentes que, por demasiado conocidas, se sobreentienden.
¿Acaso a cada momento no nos abandonamos al mundo y sus
objetos, personas, sucesos... ? Este abandonarnos
constituye lo que se podría llamar una «actitud multiproposicional»
porque contiene actitudes proposicionales de varios tipos: deseos,
creencias, emociones, expectativas. (Por eso, confiar es algo más
que creer o tener expectativas.) Además, a menudo esos deseos,
creencias y emociones no están determinadas. De ahí que la actitud
multiproposicional de la confianza general suela resultar una
actitud subdeterminada.
Buscando todavía otros
materiales que complementen ese entorno (para que ya al comienzo la
reflexión no se estreche demasiado), consulto un libro de
narraciones y ensayos, el Manual del distraído de
Alejandro Rossi. Precisamente, su primera entrada se titula
«Confiar». (Con la palabra «distraído», ¿acaso no se
nombra un síntoma de ese contar con, descansar en el mundo
que presupone quien vagabundea de aquí para allá sin preocuparse
por avales?)
Copio fragmentos de ese texto,
«Confiar», un poco al azar:
Contamos con
la existencia del mundo externo cuando nos sentamos en una silla,
cuando reposamos sobre un colchón, cuando bebemos un vaso de agua
[...] Confiamos, además, en que las cosas conservan sus
propiedades. No nos sorprendemos de que el cuarto, a la mañana
siguiente, mantenga las mismas dimensiones, que las paredes no se
hayan caído, que el reloj retrase y el café sea amargo [...] Todos
somos algo nerviosos, pero el terror de que se desplome el techo o
se hunda el piso no es continuo [... ] Nos han engañado y nos
seguirán engañando. Sin embargo, es imposible vivir creyendo que en
cada ocasión se requiere un examen cuidadoso o una contraprueba
[...] Salvo circunstancias específicas conviene creer cuando nos
aseguran que debemos voltear hacia la izquierda o que la farmacia
se encuentra a tres cuadras. [2]
Tanto en
el entorno conceptual esbozado, como en los ejemplos de Rossi que
lo amplían, se hace referencia a lo que día a día, más que
pensarse, parece vivirse sin más como un bien, esa actitud
multiproposicional subdeterminada, la confianza general: actitud de
abandonarse al mundo o, si se prefiere, de depender sin más de la
naturaleza, y, por consiguiente, de los objetos, de las personas,
del lenguaje o, para muchos, incluso de fiarse de Dios, de ponerse
en Sus Manos, o de contar con algunos animales. Pero esta actitud
también incluye apoyarse en sí mismo: sentirse capaz de iniciar
varios cursos elementales de acción como levantarse de la cama o
cepillarse los dientes.
En contra de esta conjetura
acerca de una confianza general ubicuamente presente, tal vez se
objete que palabras como «confiar» o «tener confianza» no aparecen
en muchos contextos conversacionales. ¿Qué señala esa relativa
ausencia? Volvamos al primer ejemplo: «Confío en que Francisco
llegue a cenar». ¿Acaso el uso explícito de palabras como «confío»
con frecuencia no sugiere que quien las usa introduce algo así como
un indicador de seguridad o, a la inversa, quizá desconfía de que
la situación vaya a salir como lo espera? Por eso, según el
contexto, esa oración se puede interpretar como agregando... algo:
«Tengo razones para confiar en que Francisco esta vez no me va a
dejar plantado». Pero también: «Confío en que Francisco llegue a
cenar, aunque conociéndolo, sospecho que, si encuentra algo más
divertido que hacer, lo haga».
Si en algunas situaciones se
aceptan interpretaciones como éstas, tal vez a la objeción anterior
se responda que, aunque todo el tiempo se está en algún modo de la
confianza general, sólo se usan palabras como «confiar en», «tener
confianza en que...» para dar cierto énfasis. Tal vez por eso es
habitual que las palabras que expresan la confianza general se
presupongan y, por consiguiente, tiendan a desaparecer del campo de
atención y, así, del ámbito de lo dicho explícitamente.
Entonces, quien reflexiona
sobre muchas de las maneras más comunes que tienen los animales
humanos de comportarse encuentra materiales que parecen apoyar la
conjetura de que hay tal primario abandonarse, abrirse,
que articula una confianza continua: que dura en el tiempo.
(Confiamos en que las cosas conservan sus propiedades. No estamos a
cada momento zozobrando, atemorizados y, mucho menos, en estado de
pánico.) Así, en las muchas acciones se presupone esa confianza
que, aunque pasiva, en la mayoría de las situaciones resulta lo
suficientemente firme para no vivir pasmados. Por otra parte, esta
forma de confianza no parece ser una actitud adquirida, sino
espontánea. De seguro, prolonga la historia natural. Es parte de su
equipamiento. De ahí que no comience como un logro cognoscitivo ni
con una decisión. De antemano, los diversos logros cognoscitivos, y
los no menos diversos modos de actuar, la presuponen. ¿La
presuponen? Y ¿qué más se presupone?
Respecto de la confianza
general ya se hizo la observación de que se trata de una actitud
con diversas clases de referentes: se confía en que el colchón en
que se duerme no dejará de poseer ciertas propiedades; también a
veces se confía en las indicaciones que un desconocido ofrece en
medio de una noche de tormenta. Y, cada mañana, la primera persona
vuelve a confiar en su capacidad de levantarse. Sin embargo, ya se
advirtió, un mínimo de reflexión descubre que esta actitud también
posee referentes más abarcadores: no se deja de confiar —¿casi
nunca?— en la existencia del mundo exterior. ¿Qué se puede aprender
de esa conexión de confianzas? Para responder introduzco dos
discusiones un tanto extravagantes. (Lo que está demasiado a la
vista tiende a desaparecer. Por eso, a veces sólo los ejercicios
dialécticos con apuestas raras iluminan aspectos de la experiencia
que, de otro modo, se pasarían por alto.)
Un argumento de Moore
como otro material que hay que tener en cuenta en relación con la
conjetura sobre la existencia de una confianza general [3]
A
menudo se reconstruye la prueba de Moore sobre la existencia del
mundo exterior de la siguiente manera:
Premisa 1: Aquí hay una mano
(por ejemplo, se levanta la propia mano y se muestra).
Premisa 2: Si hay aquí una
mano, entonces hay mundo exterior.
Conclusión: Hay mundo
exterior.
De acuerdo con esta
presentación, el argumento anterior consiste en un modus
ponens: Pl, Pl-C, C.
Supongamos que este
modus ponens es un argumento que refuta o, más
bien, que intenta refutar a quien duda de que haya mundo exterior.
Sin embargo, se objetará que, para que la premisa l sirva de
respaldo a creencias acerca de objetos materiales como las manos,
se necesita a su vez otro respaldo, ciertas informaciones
empíricas. Por ejemplo, hay que saber que los animales humanos
interactúan causalmente con el mundo exterior y que esas
interacciones se registran adecuadamente en las experiencias
sensoriales. Pero, si eso es así, la verdad de la premisa l, en
último término, necesita respaldarse en la conclusión C. De esta
manera, el argumento de Moore, al menos en cuanto refutación de
quien duda del mundo exterior, no sólo contiene un círculo vicioso,
sino uno extremadamente grosero: (C) Pl, Pl-C, C. [4]
Quizá se responda señalando
que, si nadie ha tenido razones para desconfiar de la conclusión C
(«Hay mundo exterior»), entonces, por consiguiente, el contenido de
ciertas percepciones ofrece un respaldo inmediato a la premisa l.
Pero, si no hay un oponente escéptico que dude de C, ¿a qué
introducir un argumento que intenta refutarlo? Por eso, tal vez se
indique que un argumento que se propone defender la conclusión C,
si consiste en un argumento que busca refutar la posición
escéptica, ya cayó en una trampa de la que no podrá escapar. Porque
se observará que tal posición no se puede refutar, sólo disolver.
Pero ¿qué es eso: un argumento que disuelve argumentos,
posiciones... ?
Si un argumento busca
refutar la posición A, tiene que mostrar la falsedad de A. En el
caso del modus ponens de Moore, esa tarea no se puede
llevar a cabo con una atribución de conocimiento empírico singular
como la expresada en P1, pues ésta pertenece al tipo de
conocimientos que, precisamente, el argumento escéptico pone en
duda. En cambio, si un argumento busca disolver A, tiene que
mostrar que A se apoya en los presupuestos insostenibles B, C,
D.
Respecto del argumento
escéptico, es común observar que el presupuesto en que se apoya es
el subjetivismo o, si se prefiere, la llamada «posición
internista», que consiste en defender que un agente epistémico sólo
puede admitir una creencia como conocimiento si posee justificación
internamente accesible a su verdad. Una justificación es
internamente accesible si el agente epistémico tiene acceso
privilegiado a las pruebas pertinentes. (El agente las puede
descubrir a través de la reflexión y, por eso, la situación
epistémica de los agentes internistas es transparente:
Sp-SSp.)
Por desgracia, el agente
epistémico puede ser extraordinariamente responsable respecto de la
justificación de sus creencias y, sin embargo, tener mala suerte y,
con ello, creencias falsas: la condición de verdad del conocimiento
no se reduce a la condición de justificación. (Se puede tener muy
buena justificación para creer que p y no saber que
p porque p es falsa.) Por eso, como el internista
es impotente frente al desafío escéptico, para disolverlo, ante
todo hay que eliminar el internismo como presupuesto del
conocimiento.
Conviene entonces mirar ya
en otra dirección. Por ejemplo, averigüemos si la posición opuesta,
la «posición externista», es un presupuesto apropiado para disolver
tal desafío. Según esa posición, una creencia cuenta como
conocimiento si depende de factores que son externos a la mente de
los agentes epistémicos y, por eso, no se los puede descubrir
mediante la reflexión. [5] Por ejemplo, la causalidad sería uno de esos
factores externos o, de manera más global, los procesos confiables
que permiten obtener conocimientos, aunque el agente los ignore.
(Las creencias empíricas de un agente epistémico P son el resultado
de alguna relación adecuada entre el mundo y los procesos
psicológicos de P que producen tales creencias, y que son procesos
en gran medida desconocidos por P.)
Por consiguiente, puesto
que para el externismo una creencia cuenta como conocimiento si
depende de criterios que son externos a la mente de los agentes, el
agente no puede tener responsabilidad por criterios que escapan a
su control. Así, aparece ya una dificultad con el externismo como
perspectiva para disolver el desafío escéptico. Porque afirmar que
las creencias empíricas, que son contingentes, son ajenas al
control del agente epistémico implica afirmar que esas creencias
son, a cada paso, vulnerables a la suerte epistémica. En efecto, al
ahondar el hueco entre justificación y conocimiento, el externista
al mismo tiempo abre la puerta para que, en ese mismo hueco, se
introduzcan —¿de manera salvaje?— factores epistémicos más allá de
las capacidades del agente y, con ellos, la posibilidad de la mala
suerte.
Así, de manera opuesta pero
paradójicamente convergente con la posición internista, la posición
externista, en lugar de contribuir a disolver el desafío escéptico,
parece darle fuerza. (Después de todo, el escepticismo a través de
su larga historia no ha dejado de insistir en los límites de las
capacidades epistémicas y, por eso mismo, en la falta de seguridad
que impregna a las más diversas atribuciones de
conocimiento.)
Entonces, ¿de dónde
proviene cierta confusa pero persistente atracción que ha tenido
este argumento de Moore? [6] Sobre todo, ¿por qué afirmé que podría servir
como un material más para aproximarnos a la confianza general? En
relación con esta pregunta, probemos repensar este argumento no
como un argumento que refuta la posición escéptica,
tampoco como uno que la disuelve, sino —¿más
modestamente?— como un argumento que acota.
Si un argumento busca
refutar A, tiene que mostrar que A es falsa; pero si la quiere
disolver, tiene que mostrar que A descansa en los presupuestos B y
C, que son falsos. En cambio, por «argumento que acota» entiendo
aquel tipo de argumentos que, en alguna medida, limita el poder de
los argumentos opuestos mostrando que, si bien hay argumentos en
contra de A (como los argumentos escépticos en contra del mundo
exterior), también los hay a favor de A. Así, se produce al menos
un resultado incierto de la argumentación y, en algunos casos
favorables para los argumentos que acotan, un empate teórico. El
propósito de los argumentos que acotan es, tomando como base ese
resultado incierto o, en ocasiones, el empate teórico, posibilitar
un nuevo curso de la argumentación.
Regresemos al entorno
conceptual de la confianza. El argumento de Moore en cuanto
argumento que acota contendría varias clases de operadores
implícitos, entre otros, operadores epistémicos que harían
referencia a la confianza general. Así, el argumento de Moore se
podría reformular con la estructura no de un modus ponens,
sino de una abducción que establece un recordatorio:
Premisa 1.1: Recuerda (ten
en cuenta, reflexiona...) que entiendes que tú mismo tienes
confianza espontánea, pasiva, general en que, si en condiciones
normales se percibe que aquí hay una mano, entonces, la mejor
explicación posible de ese abandonarse a, de ese
contar con que aquí hay una mano, es que aquí haya una
mano.
Premisa 2: Si, por ejemplo,
aquí hay una mano, entonces, hay mundo exterior.
Conclusión: Hay mundo
exterior.
Por lo pronto, se debe
atender cómo no funciona este argumento que acota. Con tal
argumento no se pretende validez deductiva. Además, no hay que
olvidar que la duda escéptica no se respalda en ninguna falta de
información específica. Por consiguiente, la premisa 1.1, que le
responde, no es equivalente a las premisas
P 1.1.1: Se tienen
evidencias positivas para saber que aquí hay una mano.
P 1.1.2: Se tienen
evidencias positivas a favor de la hipótesis de que aquí hay una
mano.
La premisa 1, «Aquí hay una
mano», no se propone como una razón en favor de un saber o de
cierta hipótesis, a la manera de las premisas 1.1.1 y 1.1.2. Por el
contrario, la premisa 1 no pretende más que explicitar cierta
confianza general, y respaldar esa explicitación con el recuerdo de
que la primera persona tiene que confiar en que aquí hay una mano
si quiere confiar en cualquier cosa. (Esa confianza está implicada
en muchas otras, tan básicas como ella y que, a su vez, se
presupone en varios modos de autodescribirse y actuar.) Por eso, la
premisa 1, más que demostrar algo, haciéndonos reflexionar, invita
a que se exploren los pros y los contras de ciertas prácticas de
argumentar: las que suprimen y las que aceptan el inevitable
autoentenderme como abandonándome a, apoyándome en ciertos
objetos inmediatos como mis manos e, indirectamente, en ese
contar con el mundo sin el menor estremecimiento.
De ahí que con la
reformulación 1.1 no se responde, no se intenta responder, al
escéptico, sino situarlo: marcarle límites. Y eventualmente, al
marcarle límites, se le quita poder y, así, se puede ya preguntar:
¿qué pasa con nosotros, con los conocimientos y las prácticas de
los animales humanos si se elimina la confianza general, pasiva,
espontánea en el mundo? Entre otras expectativas, se espera que la
respuesta descubra que el escéptico no posee el monopolio de las
razones: dispone de algunas razones, pero no de todas. Como
consecuencia se sugiere que vale la pena que también nos ubiquemos
en un escenario opuesto: en ese otro tipo de prácticas de
argumentar —que tal vez se defienda como el tipo «natural» de
prácticas argumentativas o, si se prefiere, como la situación
dialéctica primera—, en las cuales la presunción rige en favor de
la premisa 1.
Vayamos todavía a la
premisa 2. Se puede entender el condicional en una doble dirección.
Para elegir entre estas direcciones, un participante de una
práctica de argumentar se preguntará: ¿qué es más inmediatamente
aceptable, el todo, en este caso, la confianza en la existencia del
mundo exterior, o la parte, en este caso, la confianza en la
existencia de mi mano? Si respecto del argumento de Moore se tiene
en cuenta la segunda posibilidad (o, al menos, si en algunas
circunstancias se tiene en cuenta la segunda posibilidad), el
condicional que establece la premisa 2 conforma el fragmento de un
proceso de reflexión que procura explorar, por ejemplo, los
compromisos de algunas creencias: el hecho de confiar sin que se me
pase por la cabeza la menor duda de que tengo una mano (variación
de la premisa 1) me hace tener indicios de que (me indica que, me
sugiere que...) hay mundo exterior. O, si también se reflexiona en
ambas direcciones del condicional, tal vez éstas se refuercen
recíprocamente.
Así, en esta lectura a
partir del entorno conceptual de la confianza, el argumento de
Moore (¿o la parodia de argumento provocada por una «actitud
exaltada»?) [7] no es un argumento que refute o disuelva la
posición escéptica, sino que la acota: que no se deja paralizar por
ella. Sin embargo, conviene tener en cuenta pseudoargumentos que en
apariencia acotan pero que, en realidad, procuran refutar, como los
que intervienen en la siguiente disputa:
P: El escéptico está
equivocado. Aquí hay una mano porque la percibo con mis sentidos:
la veo, la toco, la puedo oler.
O: Los sentidos pueden
fallar.
P: Puede fallar uno. Pero
es raro que fallen todos a la vez. Por otra parte, en la vida
cotidiana ¿acaso no es necesario que se confíe en las experiencias
de objetos materiales cercanos como las propias manos que, además,
constantemente usamos?
O: Podemos estar
soñando.
P (sacando un cuchillo): Si
tus dudas sobre si hay una mano son reales, supongo que no te
importará que te la corte, a diferencia de mí, que sí tengo
confianza en que aquí hay una mano y, por eso, la cuido.
Respecto de este
desagradable diálogo, tal vez se observe que el proponente no
escucha al oponente. El proponente bloquea la argumentación
cometiendo una falacia de ignoratio elenchi que, a su vez,
se respalda en dos formas de la falacia ad autoritatem: su
primera réplica convierte la autoridad del sentido común en una
instancia que procura refutar al oponente escéptico, y la segunda
hace lo mismo con la autoridad de la práctica. (Para consolidar aún
más esa pretendida doble refutación, al intervenir el proponente
por última vez introduce el chantaje del miedo: la falacia ad
baculum, ese socorrido recurso cuando se carece de
razón.)
Por el contrario, el
argumento de Moore, en cuanto argumento que acota, puede
reconstruirse —alejándonos tal vez de sus intenciones— en dos
pasos.
Primer paso: Puesto que
confío en que aquí hay una mano (ese objeto externo-interno que
vivo, a la vez, como parte de mí mismo y como una parte exterior a
mí como las otras del mundo, y esa confianza es, además, parte de
toda una trama de confianzas básicas), dispongo, al menos, de
algunos argumentos para confiar en que hay mundo exterior.
Segundo paso: A partir de
este resultado incierto de la disputa —¿acaso de un empate
argumentativo teórico?—, se puede introducir ya no como instancia
bloqueadora de la argumentación, sino al contrario, como instancia
desbloqueadora, como un modo de continuar argumentando, el
argumento de la autoridad de la práctica.
En este caso, ¿cómo
distinguir entre falacia y buen argumento? Tentativamente probemos
con la siguiente regla:
En una discusión teórica no
es falaz introducir la autoridad de la práctica después que ya se
ha producido un empate teórico de argumentos o, al menos, un
resultado incierto de la argumentación, nunca antes. [8]
Supongamos, entonces, que
respecto de esta reconstrucción del argumento de Moore se está ante
un argumento que acota. Hay que preguntarse, sin embargo, qué se
entiende con la expresión «autoridad de la práctica». Por lo
pronto, tal autoridad es diferente de la autoridad del sentido
común. Es posible defender que los diversos contenidos
concretos del sentido común son histórica y contextualmente
variables (y, por ejemplo, que lo que se denominan «intuiciones»
más o menos espontáneas frente a un problema son histórica y
contextualmente variables, e incluso quizá individualmente
variables), y, a la vez, defender que un atributo —¿el atributo?—
que define a los animales humanos es ser agentes. De esta manera,
se ubica a los animales humanos dando prioridad a una de sus
relaciones con el mundo: de modo primario los animales
humanos son agentes que disponen de confianzas, tanto epistémicas
como prácticas. Sin embargo, ¿por qué hay que defender que agencia
implica confianza? Para actuar, ¿es necesario que los animales
humanos tengan algunas confianzas? ¿Acaso no hay prácticas en las
que lo mejor —lo más útil— es prescindir de toda
confianza? Vayamos ya a la segunda discusión extravagante que
anuncié.
Espías y metáforas
Indaguemos si tal vez no hay profesiones y hasta modos de vida que
estructuralmente funcionan mejor partiendo de la actitud opuesta a
la confianza general. Consideremos, por ejemplo, la práctica de
espiar. El propósito constitutivo de esa práctica es vigilar con
disimulo a un agente A (país, ejército, empresa, partido político,
marido...) por encargo de un agente B (país, empresa...) para
comunicar a B lo que A hace o planea (en particular, lo que A hace
o planea en secreto). Ahora bien, imaginemos una escuela de espías
en cuya lección inaugural un maestro enseña, como primer principio
de la profesión, y a seguir en cualquier circunstancia, el
siguiente:
P1: No confíen en nada ni en
nadie, absolutamente en nada ni en nadie.
Enseguida, ese maestro
agrega un segundo principio, como corolario que generaliza sin
restricciones el primero:
P2: PI incluye a quien habla
y a cada uno de ustedes: no confíen en mí ni tampoco en sí
mismos.
He aquí otra conjetura: una
escuela de espías que rige sus entrenamientos con P1 y P2 es una
mala escuela de espías que pronto acabará cerrándose por falta de
estudiantes. Algo peor: tal vez nadie pueda seguir en sentido
estricto P1 y P2, ni las lecciones de ese maestro. ¿Por qué? Aquí
habría que introducir los argumentos que, según se supuso,
lograrían un resultado al menos incierto, y hasta tal vez un empate
teórico en la argumentación con el escéptico. ¿Acaso la cordura no
exige que las personas se relacionen consigo mismas aplicando
cierta dosis de confianza general, pasiva, espontánea, en el mundo
y sus sucesos y objetos? De seguro, para atreverse a caminar, un
espía debe contar con que la calle que atravesará en los
próximos minutos no se va abrir bajo sus pies, que los edificios
que lo rodean no se convertirán en tigres hambrientos, que eso que
se denomina «cielo» no es un techo pintado para engañarlo, que las
personas con las que se encuentre no son robots. Más todavía,
ningún animal humano continuaría siendo una persona y, por
consiguiente, un agente si, en contra de P2, no dispusiera de
confianzas en sí como confianza en que al menos parte de sus
recuerdos son sus recuerdos, confianza en que él es la persona que
cree ser (que tiene el nombre que tiene, las creencias que
tiene...), confianza en que es capaz de mirar, de escuchar, de
tocar objetos del mundo que lo rodea, confianza en que comprende
muchas palabras que escucha, confianza en que puede inferir (hacer
deducciones, inducciones, abducciones, analogías), confianza en que
puede correr o quedarse inmóvil si lo decide. Tal vez sea posible
despojarse de algunas de esas confianzas —¿de unas pocas?—, no de
todas. (Cuando una persona dice o piensa —como en cierta película
de mafiosos— «ya no sé si soy uno de los nuestros», esa afirmación
no implica «no sé quien soy», y mucho menos «no sé si yo soy yo».
Sólo indica: «ya no sé si mis deseos, creencias, emociones
actuales, me permiten seguir perteneciendo a este grupo».) Además,
si el maestro de esa escuela de espías afirmase P2 y, con ello, que
sus estudiantes también tienen que desconfiar sistemáticamente de
él y, por consiguiente, de todo lo que él dice, esas indicaciones
sabotearían sus propias lecciones de desconfianza. Puesto que el
estudiante tiene que desconfiar de todo lo que el maestro afirma,
también tendría que desconfiar de los principios P1 y P2. (En
consecuencia, con este maestro aparece un efecto similar al que
produce la paradoja del mentiroso «No confíes en lo que digo»: si
confío, debo desconfiar, y si desconfío, debo confiar.) Pero tal
vez P1 podría atenuarse de la siguiente forma:
P1#: No confíen en nadie,
absolutamente en nadie.
En contra de P1#, y hasta
suponiendo que para realizar sus misiones ese tipo de espías no
tiene que contar con ninguna confianza interpersonal o
institucional, parecería que esos espías en cierto momento tendrán
que confiar en alguna persona o grupo a quienes entregarán los
datos obtenidos en sus jornadas como espías, ¡y a quienes cobrarán
el trabajo realizado! (el agente B que, según el propósito
constitutivo de la práctica de espiar, encarga esa práctica). De lo
contrario, ¿para qué llevar a cabo esas peligrosas acciones?
Quizá se responda indicando
que los propósitos personales de quienes realizan una práctica
suelen diferir del propósito constitutivo de la práctica. Tal vez a
muchos espías no les interesa cumplir con una misión, ni siquiera
ganar el dinero que secretamente se les promete, sino sentirse
superiores a quienes los rodean: más inteligentes y sutiles. La
práctica de espiar les permite tener pensamientos como el
siguiente: «Esos tontos creen que estoy con B, cuando en
realidad estoy con A, o, a la vez, con A y con
B...». (Tales pensamientos quizá ayuden a explicar que, al parecer,
es una tentación frecuente en los espías convertirse en agentes
dobles. Además —ésa sería otra explicación de algunos casos—, si
uno finge y miente una vez, entonces, ¿por qué no convertir
fingimientos y mentiras en parte de un complicado pero excitante
modo de vida? Por otra parte, no hay por qué negar que la conducta
de muchas personas, por ejemplo, impulsadas por un uso desaforado
de «teorías de la conspiración», puede reconstruirse como si
buscaran seguir P1# o al menos como si apasionadamente intentaran
hacerlo.) Sin embargo, incluso aunque ésta fuese una descripción
correcta de los deseos, las creencias, las emociones de algunos
(muchos...) espías, una escuela de espías —digamos, la escuela de
espías de cierto gobierno— no puede perseguir como propósito formar
ese tipo de egresados.
No obstante, tomemos cierta
distancia de las relaciones entre confianzas y prácticas, por
ejemplo, entre la confianza y las prácticas de espiar. Al respecto,
evoquemos algunas metáforas casi muertas con que se alude a la
confianza general (que se supone que carece de comienzo y de
límites precisos). Se habla de un «clima» o de una «atmósfera» de
confianza como horizonte que permite actuar. Se indica que este
confiar pasivamente «enmarca», «vertebra», «nutre», «conforta», «da
reposo». Pero no sólo eso. Otra metáfora no menos común sobre la
confianza parte, a su vez, de otra: la causalidad como el cemento
de la naturaleza. De esta manera, no pocas veces se sugiere que la
confianza es el «cemento» de la vida, tanto comunitaria como
individual.
Quizá irriten las
direcciones normativamente encontradas que sugieren estas
metáforas. Por un lado, no es difícil comprobar que un matrimonio,
una familia, una amistad, un equipo de investigación científica, un
partido político o un país, pero también espías y ladrones, quienes
planean un fraude o una célula terrorista funcionan mejor si
quienes conforman esos grupos confían entre sí: participan de
cierto «clima» de confianza o ésta los une como «cemento».
Por otro lado, el buen
funcionamiento de una persona o grupo —sea un equipo de
investigación científica o una banda de espías— puede volverse por
completo disfuncional si se confía inadecuadamente, por ejemplo, si
se confía demasiado. De ahí que se pueda comparar la confianza con
el oxígeno. Sólo se nota cuando falta, o cuando por exceso irrita,
molesta.
Tal vez por eso, cuando la
confianza general se rompe, sí se suele hacer uso de palabras como
«por experiencia no confío en...», «hay razones que hacen que tenga
desconfianza de...». (Análogamente al hecho de que cuando falta
oxígeno, se lo señala.) De ahí que a veces el uso negativo de
ciertas palabras sea el conceptualmente primario o el más
informativo. [9] (Al menos en ocasiones tendemos a darnos
cuenta de la confianza general y sus bienes cuando nos topamos con
razones para desconfiar. Quizá ésta sea una razón por la cual
desconfiar, dudar, sospechar son actitudes que han despertado más
atención que sus estados mentales opuestos.)
Defender la conjetura de
una confianza general como bien primario, presupuesto de toda
práctica, no implica, entonces, defender que en cualquier
circunstancia, cualquier modo de esa confianza es un bien. Por eso,
es útil atender situaciones cuando la confianza general, pasiva,
espontánea no sólo se vuelve disfuncional, sino que se desmorona,
porque han aparecido razones para desconfiar.