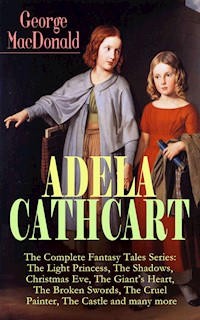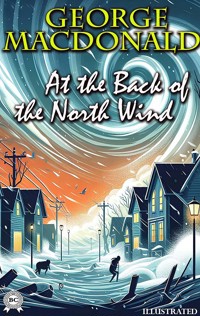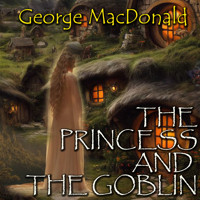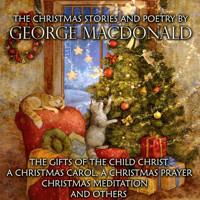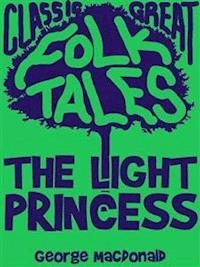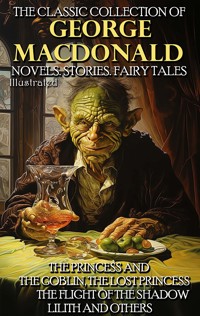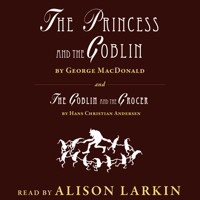0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
En 'Lilith', George MacDonald nos sumerge en una narrativa que combina lo fantástico y lo metafísico, explorando a través de sus páginas los dilemas existenciales y la dualidad del alma humana. Este libro, esencialmente un viaje alegórico, sigue al protagonista, el Sr. Vane, mientras transita por un universo alternativo que es tanto celestial como infernal. MacDonald emplea un lenguaje poético y simbólico, caracterizado por descripciones vívidas y una prosa que invita a la introspección. Publicado en 1895, 'Lilith' se sitúa en un contexto literario donde las obras fantásticas empezaban a ganar un espacio relevante, sirviendo de puente entre la literatura victoriana y la moderna. George MacDonald, un pionero del género fantástico, fue un autor y pastor cristiano escocés cuyas creencias personales y cuestionamientos espirituales penetraron profundamente en su obra. Su interés en la teología y la moralidad, así como su predilección por la narrativa mitológica, se reflejan en la concepción de 'Lilith'. La novela parece ser un vehículo para la reflexión metafísica de MacDonald, ofreciendo una visión única sobre la vida, la muerte y el más allá. Influenció a escritores posteriores como C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien, quienes admiraron su capacidad para entrelazar lo místico con lo cotidiano. Recomendar 'Lilith' sería invitar al lector a una experiencia literaria que desafía y enriquece. La novela no solo es una obra maestra del género fantástico, sino también una profunda exploración de la condición humana y sus interminables búsquedas de significado. Es un texto que recompensa al lector atento, dispuesto a desentrañar sus niveles de simbolismo y a contemplar las preguntas filosóficas que plantea. Cualquier amante de lo fantástico, o del análisis existencial, encontrará en 'Lilith' una obra que es tanto un refugio como un desafío intelectual. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Lilith
Índice
La otra tarde di un paseo por la granja de Spaulding. Vi cómo el sol poniente iluminaba el lado opuesto de un majestuoso pinar. Sus rayos dorados se filtraban entre las ramas de los árboles como si se tratara de un noble salón. Me impresionó como si una familia antigua, admirable y brillante se hubiera establecido allí, en esa parte de la tierra llamada Concord, desconocida para mí, a la que el sol servía, que no se había integrado en la sociedad del pueblo, a la que nadie visitaba. Vi su parque, su lugar de recreo, más allá del bosque, en el prado de arándanos de Spaulding. Los pinos les proporcionaban tejados a medida que crecían. Su casa no era visible; los árboles crecían a través de ella. No sé si oí los sonidos de una alegría contenida o no. Parecían recostarse sobre los rayos del sol. Tienen hijos e hijas. Están muy bien. El camino de carros del granjero, que pasa directamente por su salón, no les molesta en absoluto, como a veces se ve el fondo fangoso de un estanque a través del cielo reflejado. Nunca han oído hablar de Spaulding y no saben que es su vecino, a pesar de que le oí silbar mientras conducía su yunta a través de la casa. Nada puede igualar la serenidad de sus vidas. Su escudo de armas es simplemente un liquen. Lo vi pintado en los pinos y los robles. Sus áticos estaban en las copas de los árboles. No se interesan por la política. No se oía ruido de trabajo. No percibí que estuvieran tejiendo o hilando. Sin embargo, cuando el viento amainó y se acalló el oído, detecté el más fino y dulce zumbido musical imaginable, como el de una colmena lejana en mayo, que tal vez era el sonido de sus pensamientos. No tenían pensamientos ociosos, y nadie desde fuera podía ver su trabajo, pues su laboriosidad no era como nudos y excrecencias enclavados.
Pero me resulta difícil recordarlas. Se desvanecen irrevocablemente de mi mente incluso ahora, mientras hablo y me esfuerzo por recordarlas y volver a concentrarme. Solo después de un largo y serio esfuerzo por recordar mis mejores pensamientos vuelvo a ser consciente de su convivencia. Si no fuera por familias como esta, creo que me mudaría de Concord.
Thoreau: «WALKING» (Caminando).
CAPÍTULO I. LA BIBLIOTECA
Acababa de terminar mis estudios en Oxford y me había tomado unas breves vacaciones antes de asumir definitivamente la administración de la finca. Mi padre murió cuando yo era aún un niño; mi madre le siguió al cabo de un año, y yo me quedé prácticamente solo en el mundo.
Apenas conocía la historia de mis antepasados. Casi lo único que sabía de ellos era que muchos se habían dedicado al estudio. Yo mismo había heredado en cierta medida esa inclinación y dedicaba gran parte de mi tiempo, aunque debo confesar que de forma un tanto irregular, a las ciencias físicas. Lo que más me atraía era el asombro que me despertaban. Veía constantemente, y buscaba ver, extrañas analogías, no solo entre los hechos de diferentes ciencias del mismo orden, o entre hechos físicos y metafísicos, sino entre hipótesis físicas y sugerencias que surgían de los sueños metafísicos en los que solía sumergirme. Al mismo tiempo, era muy propenso a caer en la indulgencia prematura del impulso de convertir las hipótesis en teorías. No hay necesidad de decir más sobre mis peculiaridades mentales.
Tanto la casa como la familia eran antiguas, pero no es necesario describirlas para comprender mi relato. Contaba con una magnífica biblioteca, cuya formación comenzó antes de la invención de la imprenta y había continuado hasta mi época, influida, por supuesto, por los cambios de gusto y de intereses. ¡Nada puede impresionar más a un hombre que la naturaleza transitoria de la posesión que heredar una antigua propiedad! Como un panorama en movimiento, la mía ha pasado ante muchos ojos y ahora se desvanece lentamente ante los míos.
La biblioteca, aunque debidamente tenida en cuenta en las numerosas reformas y ampliaciones de la casa, había ido absorbiendo, como un estado invasor, una habitación tras otra, hasta ocupar la mayor parte de la planta baja. Su sala principal era grande y sus paredes estaban cubiertas de libros casi hasta el techo; las habitaciones a las que se extendía eran de diversos tamaños y formas, y comunicaban entre sí de maneras igualmente diversas: por puertas, por arcos abiertos, por pasillos cortos, por escalones que subían y bajaban.
Pasaba la mayor parte del tiempo en la gran sala, leyendo libros de ciencia, tanto antiguos como modernos, ya que lo que más me interesaba era la historia de la mente humana en relación con el conocimiento supuesto. Ptolomeo, Dante, los dos Bacon y Boyle significaban para mí incluso más que Darwin o Maxwell, ya que estaban mucho más cerca de la caravana desaparecida que se adentraba en la oscuridad de la ignorancia.
En la tarde de un día sombrío de agosto, estaba sentado en mi lugar habitual, de espaldas a una de las ventanas, leyendo. Había llovido durante la mayor parte de la mañana y la tarde, pero justo cuando se ponía el sol, las nubes se abrieron delante de él y su luz iluminó la habitación. Me levanté y miré por la ventana. En el centro del gran césped, la parte superior plumosa de la columna de la fuente estaba llena de su rojo esplendor. Me volví para volver a sentarme, cuando mi mirada se posó en el mismo resplandor que se reflejaba en el único cuadro de la habitación, un retrato, en una especie de nicho o pequeño altar empotrado en la amplitud de las estanterías repletas de libros. Sabía que era el retrato de uno de mis antepasados, pero nunca me había preguntado por qué estaba allí solo, y no en la galería o en una de las grandes salas, entre los demás retratos de la familia. La luz directa del sol resaltaba maravillosamente el cuadro; por primera vez me pareció verlo, y por primera vez me pareció que respondía a mi mirada. Con los ojos llenos de la luz que reflejaba, algo, no sé qué, me hizo volverme y echar un vistazo al fondo de la habitación, donde vi, o me pareció ver, una figura alta que alzaba una mano hacia una estantería. Al instante siguiente, mi visión aparentemente rectificada por la penumbra comparativa, no vi a nadie y concluí que mis nervios ópticos se habían visto momentáneamente afectados desde dentro.
Reanudé la lectura y sin duda habría olvidado aquella vaga y evanescente impresión si, al tener ocasión un momento después de consultar un determinado volumen, no encontré un hueco en la fila donde debía estar, y en ese mismo instante recordé que justo allí había visto, o creído ver, al anciano buscando un libro. Busqué por todas partes, pero fue en vano. Sin embargo, a la mañana siguiente, allí estaba, justo donde pensaba encontrarlo. No conocía a nadie en la casa que pudiera estar interesado en un libro así.
Tres días después, ocurrió algo aún más extraño.
En una de las paredes había una puerta baja y estrecha que daba a un armario donde se guardaban algunos de los libros más antiguos y raros. Era una puerta muy gruesa, con un marco saliente, y a algún antepasado se le había ocurrido atravesarla con estantes poco profundos, llenos solo de lomos de libros. Este inofensivo capricho se puede excusar por el hecho de que los títulos de los lomos falsos eran o bien originalmente humorísticos, o bien correspondían a libros perdidos sin esperanza de recuperación. Me gustó mucho la puerta enmascarada.
Para completar la ilusión, algún artesano ingenioso había colocado, en la parte superior de una de las filas, una parte de un volumen lo suficientemente delgado como para quedar entre ella y la parte inferior del estante siguiente: había cortado en diagonal una parte considerable y había fijado el resto con una de sus esquinas abiertas sobresaliendo más allá de las lomos de los libros. La encuadernación del volumen mutilado era de vitela blanda, y se podía abrir la esquina lo suficiente como para ver que se trataba de un manuscrito sobre pergamino.
Mientras estaba sentado leyendo, al levantar los ojos de la página, mi mirada se posó en esta puerta y vi que el libro descrito, si es que se le puede llamar libro, había desaparecido. Más enfadado de lo que justificaba su valor, llamé al mayordomo, que apareció inmediatamente. Cuando le pregunté si sabía qué había sucedido, palideció y me aseguró que no. Me costaba más dudar de su palabra que de mis propios ojos, pues había estado toda su vida al servicio de la familia y nunca había habido un sirviente más fiel. Sin embargo, me dio la impresión de que podría haber dicho algo más.
Por la tarde, estaba leyendo de nuevo en la biblioteca y, al llegar a un punto que requería reflexión, bajé el libro y dejé que mi mirada vagara. En ese mismo instante, vi la espalda de un anciano delgado, con un abrigo largo y oscuro, brillante por el uso, que desaparecía por la puerta enmascarada del armario contiguo. Corrí por la habitación, encontré la puerta cerrada, la abrí, miré dentro del armario, que no tenía otra salida, y, al no ver a nadie, concluí, no sin inquietud, que había sido una repetición de mi anterior ilusión, y volví a sentarme a leer.
Sin embargo, no pude evitar sentirme un poco nervioso y, al levantar la vista para asegurarme de que estaba solo, me levanté de nuevo y corrí hacia la puerta enmascarada, ¡porque allí estaba el volumen mutilado en su sitio! Lo agarré y tiré de él: ¡estaba firmemente fijado como de costumbre!
Ahora estaba completamente desconcertado. Llamé al mayordomo, que vino, le conté todo lo que había visto y él me contó todo lo que sabía.
Me dijo que esperaba que el anciano fuera olvidado; que era una suerte que nadie más lo hubiera visto. Había oído hablar mucho de él cuando empezó a trabajar en la casa, pero poco a poco dejó de mencionarse y él había tenido mucho cuidado de no aludir a él.
—¿El lugar estaba embrujado por un anciano, verdad? —pregunté.
Me respondió que en otro tiempo todo el mundo lo creía, pero el hecho de que yo nunca lo hubiera oído parecía indicar que aquello había terminado y había caído en el olvido.
Le pregunté qué había visto del anciano caballero.
Dijo que nunca lo había visto, aunque llevaba en la casa desde que mi padre tenía ocho años. Mi abuelo no quería oír ni una palabra sobre el asunto y declaraba que quien lo mencionara debía ser despedido sin previo aviso: según él, no era más que un pretexto de las criadas para echarse en brazos de los hombres. Pero el viejo Sir Ralph no creía en nada que no pudiera ver o tocar. Ninguna de las criadas había dicho jamás que hubiera visto la aparición, pero un lacayo había abandonado la casa por culpa de ella.
Una anciana del pueblo le había contado una leyenda sobre un tal señor Raven, bibliotecario durante mucho tiempo de «ese sir Upward cuyo retrato cuelga allí entre los libros». Sir Upward era un gran lector, decía ella, no solo de libros aptos para la lectura de los hombres, sino también de libros extraños, prohibidos y malvados; y, al hacerlo, el señor Raven, que probablemente era el mismo diablo, lo animaba. De repente, ambos desaparecieron, y nunca más se supo nada de Sir Upward, pero el señor Raven siguió apareciendo a intervalos irregulares en la biblioteca. Había quienes creían que no estaba muerto, pero tanto él como la anciana consideraban más fácil creer que un hombre muerto pudiera volver al mundo que había abandonado que que alguien que llevara vivo cientos de años fuera un hombre.
Nunca había oído que el señor Raven se entrometiera en nada de la casa, pero tal vez se consideraba privilegiado en lo que respecta a los libros. No sabía cómo la anciana había llegado a saber tanto sobre él, pero la descripción que ella hacía coincidía exactamente con la figura que yo acababa de ver.
«¡Espero que solo haya sido una visita amistosa por parte del anciano caballero!», concluyó con una sonrisa inquieta.
Le dije que no tenía ninguna objeción a que el señor Raven nos visitara tantas veces como quisiera, pero que sería mejor que mantuviera su resolución de no decir nada sobre él a los sirvientes. Luego le pregunté si había visto alguna vez fuera de su sitio el volumen mutilado; me respondió que nunca, y que siempre había pensado que era parte del mobiliario. Dicho esto, se acercó y tiró de él, pero parecía inamovible.
CAPÍTULO II. EL ESPEJO
No pasó nada más durante varios días. Creo que fue aproximadamente una semana después cuando ocurrió lo que ahora voy a contar.
Había pensado a menudo en el fragmento del manuscrito y había intentado repetidamente descubrir alguna forma de liberarlo, pero fue en vano: no conseguía averiguar qué lo mantenía sujeto.
Pero hacía tiempo que tenía la intención de revisar a fondo los libros del armario, ya que su aspecto me inquietaba. Un día, la intención se convirtió de repente en una resolución, y cuando me levanté de la silla para empezar, vi al viejo bibliotecario alejarse de la puerta del armario hacia el fondo de la habitación. Más bien debería decir que vislumbré una sombra que me dio la impresión de ser un hombre delgado y encorvado, con un frac raído que le llegaba casi hasta los talones y cuyas faldas, al separarse ligeramente al caminar, dejaban ver unas piernas delgadas enfundadas en medias negras y unos pies grandes calzados con zapatos anchos, parecidos a zapatillas.
Inmediatamente lo seguí: podía estar siguiendo una sombra, pero nunca dudé de que estaba siguiendo algo. Salió de la biblioteca al vestíbulo, cruzó hasta el pie de la gran escalera y subió al primer piso, donde se encontraban las habitaciones principales. Pasó por delante de estas habitaciones, yo siguiéndolo de cerca, y continuó su camino por un amplio pasillo hasta el pie de una escalera más estrecha que conducía al segundo piso. Él también subió y, cuando llegué arriba, por extraño que parezca, me encontré en una zona que me era casi desconocida. Nunca tuve hermanos que me incitaran a jugar a escondidas y a familiarizarme con todos los rincones de la casa; era solo un niño cuando mi tutor me llevó de allí y no había vuelto a ver la casa hasta hacía aproximadamente un mes, cuando regresé para tomar posesión de ella.
A través de un pasillo tras otro, llegamos a una puerta al final de una sinuosa escalera de madera, que subimos. Cada escalón crujía bajo mis pies, pero no oía ningún ruido procedente de mi guía. En algún punto a mitad de la escalera, lo perdí de vista, y desde lo alto no se veía su silueta en ninguna parte. Ni siquiera podía imaginar que lo había visto. El lugar estaba lleno de sombras, pero él no era una de ellas.
Me encontraba en la buhardilla principal, con enormes vigas y viguetas sobre mi cabeza, grandes espacios a mi alrededor, una puerta aquí y allá a la vista, y largas perspectivas cuya penumbra se veía atenuada por unas pocas ventanas cubiertas de telarañas y pequeñas claraboyas oscuras. Contemplé con una extraña mezcla de asombro y placer: ¡la amplia extensión de la buhardilla era mía y estaba inexplorada!
En medio había un recinto sin pintar, hecho con tablones toscos, cuya puerta estaba entreabierta. Pensando que el señor Raven podría estar allí, empujé la puerta y entré.
La pequeña habitación estaba llena de luz, pero era una luz propia de los lugares abandonados: tenía un aspecto lúgubre y desconsolado, como si no tuviera ninguna utilidad y se arrepintiera de haber sido construida. Unos pocos rayos de sol bastante tenues, que se abrían paso a través de la nube de motas que acababan de levantarse, caían sobre un espejo alto con la superficie polvorienta, antiguo y bastante estrecho, de aspecto corriente. Tenía un marco de ébano, en cuya parte superior se alzaba un águila negra con las alas extendidas y en el pico una cadena de oro, de cuyo extremo colgaba una bola negra.
Estaba mirando el espejo, más que mirándome en él, cuando de repente me di cuenta de que no reflejaba ni la habitación ni mi propia persona. Tengo la impresión de haber visto cómo se derretía la pared, pero lo que siguió basta para explicar cualquier incertidumbre: ¿podría haber confundido con un espejo el cristal que protegía un cuadro maravilloso?
Vi ante mí un paisaje salvaje, accidentado y cubierto de brezos. Colinas desoladas, no muy altas, pero de aspecto extraño, ocupaban la distancia media; a lo largo del horizonte se extendían las cimas de una lejana cadena montañosa; más cerca de mí se extendía una extensión de páramo, llana y melancólica.
Como soy miope, me acerqué para examinar la textura de una piedra en primer plano y, al hacerlo, vi que un cuervo grande y anciano, cuyo negro púrpura se suavizaba aquí y allá con tonos grises, saltaba solemnemente hacia mí. Parecía buscar gusanos mientras se acercaba. Sin sorprenderme en absoluto por la aparición de un ser vivo en un cuadro, di otro paso adelante para verlo mejor, tropecé con algo —sin duda el marco del espejo— y me encontré nariz con pico con el pájaro: ¡estaba al aire libre, en un páramo sin casas!
CAPÍTULO III. EL CUERVO
Me volví y miré detrás de mí: todo era vago e incierto, como cuando no se puede distinguir entre la niebla y el campo, entre las nubes y la ladera de una montaña. Solo había un hecho claro: no veía nada que me resultara familiar. Imaginando que se trataba de una ilusión óptica y que el tacto corregiría la vista, extendí los brazos y tanteé a mi alrededor, caminando en todas direcciones, con la esperanza de que, aunque no pudiera ver nada, al menos pudiera tocar algo; pero mi búsqueda fue en vano. Instintivamente, entonces, como si fuera el único ser vivo cerca de mí, me volví hacia el cuervo, que estaba a poca distancia, mirándome con una expresión a la vez respetuosa y burlona. Entonces me di cuenta de lo absurdo que era buscar consejo en un ser así, y me volví de nuevo, abrumado por la confusión, mezclada con miedo. ¿Había vagado a una región donde las relaciones materiales y psíquicas de nuestro mundo habían dejado de existir? ¿Podía un hombre traspasar en cualquier momento el reino del orden y convertirse en juguete de lo anárquico? Sin embargo, veía al cuervo, sentía el suelo bajo mis pies y oía un ruido como el del viento entre las plantas que me rodeaban.
«¿Cómo he llegado aquí?», dije, aparentemente en voz alta, porque la pregunta fue respondida de inmediato.
«Has entrado por la puerta», respondió una voz extraña y bastante áspera.
Miré detrás de mí, luego a mi alrededor, pero no vi ninguna forma humana. El terror de que la locura estuviera cerca se apoderó de mí: ¿debía dejar de confiar en mis sentidos y en mi conciencia? En ese mismo instante supe que era el cuervo el que había hablado, pues se había quedado mirándome con aire expectante. El sol no brillaba, pero el pájaro parecía proyectar una sombra, y la sombra parecía parte de él mismo.
Ruego a mis lectores que me ayuden en mi intento de hacerme entender, si es que es posible entendernos. Me encontraba en un mundo, o llamémoslo un estado de cosas, una economía de condiciones, una idea de la existencia, tan poco correspondientes a los modos y costumbres de este mundo —que tendemos a considerar el único mundo— que la mejor elección que puedo hacer de palabras o frases no es más que un esbozo de lo que quiero expresar. Empiezo a temer que me he embarcado en una tarea imposible, que he emprendido contar lo que no puedo contar porque ningún lenguaje a mi alcance se ajusta a las formas de mi mente. Ya he escrito afirmaciones que cambiaría con mucho gusto si supiera cómo sustituirlas por otras más veraces; pero cada vez que intento ajustar la realidad con palabras más cercanas, corro el peligro de perder las cosas mismas y me siento como alguien que está despertando de un sueño, en el que lo que parecía familiar cambia gradual pero rápidamente a través de una sucesión de formas hasta que su propia naturaleza deja de ser reconocible.
Pensé que un pájaro capaz de dirigirse a un hombre debía tener el mismo derecho que un hombre a una respuesta cortés; tal vez, como pájaro, incluso un derecho mayor.
Una tendencia a graznar causaba cierta aspereza en su habla, pero su voz no era desagradable y lo que decía, aunque transmitía poca información, no sonaba grosero.
«No he entrado por ninguna puerta», respondí.
«¡Te vi entrar por ella! ¡Te vi con mis propios ojos ancianos!», afirmó el cuervo, con firmeza pero sin falta de respeto.
«¡Yo no he visto ninguna puerta!», insistí.
—¡Por supuesto que no! —respondió—. Todas las puertas que has visto hasta ahora, y no has visto muchas, eran puertas que daban hacia dentro; ¡aquí te has encontrado con una puerta que da hacia fuera! Lo extraño para ti —continuó pensativo— será que, cuantas más puertas atravieses, más te adentrarás.
—Hazme el favor de decirme dónde estoy.
«Eso es imposible. No sabes nada sobre dónde estás. La única manera de saber dónde estás es empezar a sentirte como en casa».
«¿Cómo voy a empezar a hacer eso si todo me resulta tan extraño?».
—Haciendo algo.
—¿Qué?
«Cualquier cosa, y cuanto antes empieces, mejor, porque hasta que no te sientas como en casa, te resultará tan difícil salir como entrar».
«Por desgracia, me ha resultado demasiado fácil entrar; una vez fuera, no volveré a intentarlo».
«Has entrado por casualidad y es posible que vuelvas a salir por casualidad. Queda por ver si has entrado por DESGRACIA».
«¿Nunca sales, señor?».
«Cuando me apetece, pero no a menudo ni durante mucho tiempo. Tu mundo es un lugar a medias, tan infantil y tan autosatisfecho... De hecho, no está lo suficientemente desarrollado para un viejo cuervo. ¡A tu servicio!».
«¿Me equivoco, entonces, al suponer que un hombre es superior a un pájaro?».
«Puede ser. Nosotros no malgastamos nuestro intelecto en generalizaciones, sino que aceptamos al hombre o al pájaro tal y como son. ¡Creo que ahora me toca a mí hacerte una pregunta!».
«Tienes todo el derecho a hacerlo», respondí, «¡por el hecho de que PUEDES hacerlo!».
«¡Bien respondido!», replicó. «Dime, entonces, quién eres, si es que lo sabes».
«¿Cómo voy a saberlo? Soy yo mismo, ¡y tengo que saberlo!».
«Si sabes que eres tú mismo, sabes que no eres otra persona; pero ¿sabes que eres tú mismo? ¿Estás seguro de que no eres tu propio padre? O, perdona, ¿tu propio tonto? ¿Quién eres, por favor?».
De repente me di cuenta de que no podía darle ninguna idea de quién era. De hecho, ¿quién era yo? No servía de nada decir que era quien era. Entonces comprendí que no me conocía a mí mismo, que no sabía lo que era, que no tenía ninguna base para determinar que era uno y no otro. En cuanto al nombre con el que me identificaba en mi propio mundo, lo había olvidado y no me importaba recordarlo, ya que no significaba nada y, fuera cual fuera, aquí no tenía ninguna importancia. De hecho, casi había olvidado que allí era costumbre que todo el mundo tuviera un nombre. Así que guardé silencio, y fue mi sabiduría, pues ¿qué podía decirle a una criatura como este cuervo, que por casualidad había visto la entidad?
«Mírame», dijo, «y dime quién soy».
Mientras hablaba, se dio la vuelta y al instante lo reconocí. Ya no era un cuervo, sino un hombre de estatura media, encorvado, muy delgado y vestido con un largo frac negro. Volvió a darse la vuelta y lo vi convertido en cuervo.
«Te he visto antes, señor», dije, sintiéndome más tonto que sorprendido.
«¿Cómo puedes decir eso habiéndome visto de espaldas?», replicó él. «¿Alguna vez te has visto de espaldas? ¡Nunca te has visto a ti mismo! Dime ahora, entonces, quién soy».
—Te pido humildemente perdón —respondí—. Creo que fuiste bibliotecario de nuestra casa, pero no sé quién eres.
«¿Por qué me pides perdón?».
«Porque te he confundido con un cuervo», dije, viéndolo ante mí tan claramente cuervo como un pájaro o un hombre pueden parecerlo.
«No me has hecho ningún mal», respondió. «Al llamarme cuervo, o al pensar que lo era, me has concedido la existencia, que es lo máximo que se puede pedir a los semejantes. Por lo tanto, a cambio, te daré una lección: nadie puede decir que es él mismo hasta que primero sabe que ES y luego qué ES. De hecho, nadie es él mismo, y él mismo no es nadie. Hay más en ello de lo que puedes ver ahora, pero no más de lo que necesitas ver. Me temo que has llegado a esta región demasiado pronto, pero no obstante debes acostumbrarte a ella, porque el hogar, como quizá sepas o quizá no, es el único lugar al que puedes entrar y salir. Hay lugares a los que puedes entrar y lugares de los que puedes salir, pero el único lugar, si lo encuentras, al que puedes entrar y salir es el hogar».
Se dio la vuelta para marcharse y volví a ver al bibliotecario. No parecía haber cambiado, solo que había recuperado su sombra. Sé que esto parece una tontería, pero no puedo evitarlo.
Lo seguí con la mirada hasta que lo perdí de vista, pero no sé si fue porque la distancia lo ocultó o porque desapareció entre los brezos.
¿Podría ser que estuviera muerto y no lo supiera? ¿Estaba en lo que solíamos llamar el mundo más allá de la tumba? ¿Y debía vagar buscando mi lugar en él? ¿Cómo iba a encontrar mi hogar? El cuervo dijo que debía hacer algo: ¿qué podía hacer allí? ¿Y eso me convertiría en alguien? Porque ahora, por desgracia, ¡no era nadie!
Tomé el camino por donde se había ido el señor Cuervo y lo seguí lentamente. Al poco rato vi un bosque de pinos altos y delgados, y me dirigí hacia él. Su aroma me llegó mientras avanzaba, y me apresuré a sumergirme en él.
Sumergido por fin en su penumbra crepuscular, divisé ante mí algo brillante, entre dos troncos. No tenía color, pero era como el temblor translúcido del aire caliente que se eleva, en un radiante mediodía de verano, desde el suelo calentado por el sol, vibrante como las cuerdas pulsadas de un instrumento musical. A medida que me acercaba, no veía más claramente lo que era, y cuando llegué cerca, dejé de verlo, solo la forma y el color de los árboles más allá parecían extrañamente inciertos. Hubiera pasado entre los tallos, pero recibí un ligero golpe, tropecé y caí. Cuando me levanté, vi ante mí la pared de madera de la buhardilla. Me volví y allí estaba el espejo, en cuya parte superior parecía que el águila negra se había posado en ese mismo instante.
El terror se apoderó de mí y huí. Fuera de la habitación, los amplios espacios del desván tenían un aspecto inquietante. Parecían haber estado esperando algo durante mucho tiempo; ¡había llegado y estaban esperando de nuevo! Un escalofrío me recorrió por la escalera de caracol: ¡la casa se había vuelto extraña para mí! ¡Algo estaba a punto de saltar sobre mí por detrás! Bajé corriendo la espiral, choqué contra la pared y caí, me levanté y eché a correr. En el siguiente piso me perdí y tuve que recorrer varios pasillos por segunda vez antes de encontrar el inicio de la escalera. En lo alto de la gran escalera, recuperé un poco la compostura y, al cabo de unos instantes, me senté en la biblioteca para recuperar el aliento.
¡Nada volvería a hacerme subir jamás aquella última y terrible escalera! ¡El desván que había en lo alto la dominaba toda la casa! ¡Se alzaba sobre ella, amenazando con aplastarme! Era el cerebro pensante del edificio, estaba lleno de misteriosos habitantes, ¡cualquiera de los cuales podía aparecer en cualquier momento en la biblioteca donde yo estaba sentado! ¡No estaba a salvo en ningún sitio! ¡Alquilaría, vendería aquel lugar espantoso, en el que una puerta aérea permanecía siempre abierta a criaturas cuya vida no era humana! Compraría un peñasco en Suiza y construiría allí un nido de madera de una sola planta, sin buhardilla, protegido por algún antiguo pico majestuoso que no dejara caer nada peor que unas pocas toneladas de roca aplastante.
Sabía perfectamente que mis pensamientos eran absurdos, e incluso era consciente de cierto tono de humor despectivo en ellos; pero de repente se detuvieron y me pareció volver a oír el graznido del cuervo.
«Si no sé nada de mi propia buhardilla —pensé—, ¿qué hay que me proteja de mi propio cerebro? ¿Puedo saber lo que está generando ahora mismo? ¿Qué pensamiento me presentará al momento siguiente, al mes siguiente o dentro de un año? ¿Qué hay en el corazón de mi cerebro? ¿Qué hay detrás de mi PENSAMIENTO? ¿Estoy ahí? ¿Quién soy? ¿Qué soy?».
No podía responder a la pregunta ahora más que cuando el cuervo me la planteó en —en— «¿Dónde? —¿Dónde?», dije, y me rendí a no saber nada de mí mismo ni del universo.
Me puse en pie, crucé apresuradamente la habitación hasta la puerta enmascarada, donde el volumen mutilado, que sobresalía de la pila de libros sin alma, sin cuerpo, inexistentes, parecía llamarme, me arrodillé y lo abrí tanto como me lo permitió su posición, pero no pude ver nada. Me levanté de nuevo, encendí una vela y, asomándome como si se tratara de unas mandíbulas renuentes, percibí que el manuscrito era un poema. No pude descubrir nada más. Se veían el comienzo de algunas líneas en la página izquierda y el final de otras en la derecha, pero, por supuesto, no podía distinguir el principio ni el final de ninguna línea y, por lo que podía leer, era incapaz de adivinar el sentido. Sin embargo, las simples palabras despertaron en mí sentimientos que era imposible describir debido a su extrañeza. Algunos sueños, algunos poemas, algunas frases musicales, algunas imágenes despiertan sentimientos que uno nunca ha tenido antes, nuevos en color y forma, sensaciones espirituales, por así decirlo, hasta entonces desconocidas: aquí, algunas de las frases, algunas de las medias líneas sin sentido, incluso algunas de las palabras sueltas me afectaron de manera similar, como el aroma de una idea, despertando en mí un gran deseo de saber qué podían contener o sugerir el poema o los poemas, incluso en su estado mutilado.
Copié algunos de los fragmentos más grandes que pude y me esforcé por completar algunas de las líneas, pero sin el menor éxito. Lo único que conseguí con el esfuerzo fue tanto cansancio que, cuando me acosté, me quedé dormido al instante y dormí profundamente.
Por la mañana, todo el horror de los espacios vacíos del desván me había abandonado.
CAPÍTULO IV. ¿ ¿EN ALGÚN LUGAR O EN NINGÚN LUGAR?
El sol brillaba con fuerza, pero dudaba de que el día fuera a durar mucho, así que miré la gema de zafiro lechoso que llevaba en el dedo para ver si la estrella que tenía incrustada se veía clara. Estaba aún menos definida de lo que esperaba. Me levanté de la mesa del desayuno y me acerqué a la ventana para volver a mirar la piedra. Había llovido mucho durante la noche y en el césped había un zorzal que intentaba romper el caparazón de un caracol.
Mientras giraba el anillo para captar la respuesta de la estrella al sol, vi un ojo negro y penetrante que me miraba desde el azul lechoso y brumoso. La visión me sobresaltó tanto que se me cayó el anillo, y cuando lo recogí, el ojo había desaparecido. En ese mismo instante, el sol se oscureció; una nube oscura lo cubrió y, en un minuto o dos, todo el cielo se nubló. El aire se había vuelto bochornoso y sopló una ráfaga de viento. Un momento después, hubo un relámpago, seguido de un solo trueno. Entonces, comenzó a llover a cántaros.
Había abierto la ventana y estaba allí de pie mirando la lluvia torrencial, cuando divisé un cuervo que caminaba hacia mí por la hierba, con paso solemne y sin prestar atención al diluvio que caía. Sospechando quién era, me felicité por estar a salvo en la planta baja. Al mismo tiempo, tenía la convicción de que, si no tenía cuidado, algo sucedería.
Se acercó más y más, hizo una profunda reverencia y, con un repentino salto, se posó en el alféizar de la ventana. Luego pasó por encima del saliente, saltó al interior de la habitación y se dirigió hacia la puerta. Pensé que se dirigía a la biblioteca y lo seguí, decidido a no dar un paso más si él subía las escaleras. Sin embargo, no se dirigió ni a la biblioteca ni a la escalera, sino a una pequeña puerta que daba a un trozo de césped en un rincón entre dos partes de la vieja casa laberíntica. Me apresuré a abrirla para él. Salió al porche cubierto de enredaderas y se quedó mirando la lluvia, que caía como una enorme y fina catarata; yo me quedé en la puerta detrás de él. Hubo un segundo relámpago, seguido de un trueno más lejano y prolongado. Él volvió la cabeza y me miró, como diciendo: «¿Oyes eso?», luego la volvió a girar y volvió a contemplar el tiempo, aparentemente con aprobación. Tan humanos eran su postura y su porte, y la forma en que giraba la cabeza, que casi involuntariamente comenté:
«¡Qué buen tiempo para los gusanos, señor Cuervo!».
«Sí», respondió con la voz algo ronca que ya conocía, «¡el suelo estará perfecto para que salgan y entren! ¡Debe de ser una época maravillosa en las estepas de Urano!», añadió, mirando hacia arriba; «creo que allí también está lloviendo; ¡llovió toda la semana pasada!».
«¿Por qué es una época estupenda?», le pregunté.
«Porque allí todos los animales son excavadores», respondió, «como los ratones de campo y los topos aquí. Lo serán durante mucho tiempo».
«¿Cómo lo sabes, si me permites la osadía?», le replique.
«Como cualquiera que haya estado allí y lo haya visto», respondió. «Es un espectáculo impresionante, hasta que te acostumbras, cuando la tierra se agita y sale un animal. Podrías pensar que es un elefante peludo o un deinotherium, pero ninguno de los animales es igual a los que tenemos aquí. Yo mismo me asusté la primera vez que vi salir a la serpiente del pantano seco, ¡con esa cabeza y esa melena! ¡Y esos ojos! Pero la lluvia está a punto de terminar. Parará justo después del próximo trueno. ¡Ahí está!».
Un relámpago iluminó el cielo y, medio minuto después, se oyó un trueno. Entonces dejó de llover.
«¡Ya deberíamos irnos!», dijo el cuervo, y se adelantó hacia el porche.
«¿Adónde?», pregunté.
«Donde tenemos que ir», respondió. «No pensarás que habías llegado a casa, ¿no? ¡Te dije que no podías salir y entrar cuando quisieras hasta que llegáramos a casa!».
«No quiero irme», dije.
«Eso no importa, al menos no mucho», respondió. «¡Este es el camino!».
«Estoy muy bien donde estoy».
«Eso crees, pero no es así. Vamos».
Saltó del porche al césped y se volvió, esperando.
«Hoy no voy a salir de casa», dije con obstinación.
«¡Vendrás al jardín!», replicó el cuervo.
«Me rindo», respondí, y salí del porche.
El sol se abrió paso entre las nubes y las gotas de lluvia brillaban y centelleaban sobre la hierba. El cuervo caminaba sobre ella.
«¡Te mojarás los pies!», grité.
«Y yo el pico», respondió, hundiéndolo inmediatamente en el césped y sacando un gusano rojo que se retorcía. Echó la cabeza hacia atrás y lo lanzó al aire. Este extendió sus grandes alas, de un rojo y negro magníficos, y se elevó en el aire.
«¡Bah, bah!», exclamé; «te equivocas, señor Cuervo: los gusanos no son las larvas de las mariposas».
«No importa», graznó; «¡por esta vez servirá! No soy un hombre culto, pero soy sepulturero en... en cierto cementerio... más propiamente dicho, en... en... ¡da igual dónde!».
«¡Ya veo! No puedes dejar la pala en reposo: y cuando no tienes nada que enterrar, ¡tienes que desenterrar algo! ¡Pero deberías fijarte en lo que es antes de hacerlo volar! ¡No se debe permitir que ninguna criatura olvide de dónde viene y quién es!».
«¿Por qué?», dijo el cuervo.
«Porque se volverá orgullosa y dejará de reconocer a sus superiores».
Nadie sabe cuándo está haciendo el idiota.
«¿De dónde vienen los gusanos?», dijo el cuervo, como si de repente sintiera curiosidad por saberlo.
«Pues de la tierra, como acabas de ver», respondí.
«Sí, ¡al final!», respondió. «Pero no pueden haber salido de allí primero, ¡porque entonces nunca volverían a ella!», añadió, mirando hacia arriba.
Yo también miré hacia arriba, pero no vi nada más que una pequeña nube oscura, cuyos bordes eran rojos, como si estuvieran iluminados por la luz del atardecer.
«¡Seguro que no se está poniendo el sol!», exclamé, asombrado.
«¡Oh, no!», respondió el cuervo. «Ese rojo es del gusano».
«¡Ya ves lo que pasa cuando se hace olvidar a las criaturas su origen!», grité con cierta vehemencia.
«Está bien, sin duda, si es para elevarse más y crecer más», respondió él. «¡Pero yo solo les enseño a encontrarlo!».
«¿Querrías tener el aire lleno de gusanos?».
«Eso es cosa de los sepultureros. ¡Ojalá el resto del clero lo entendiera tan bien!».
Volvió a hundir el pico en el suave césped y sacó el gusano retorcido. Lo lanzó al aire y este salió volando.
Miré atrás y di un grito de consternación: acababa de declarar que no saldría de la casa y ya era un extraño en tierra extraña.
«¿Qué derecho tienes a tratarme así, señor cuervo?», le dije profundamente ofendido. «¿Soy o no soy un agente libre?».
«Un hombre es tan libre como decide serlo, ni un átomo más», respondió el cuervo.
«¡No tienes derecho a obligarme a hacer cosas en contra de mi voluntad!».
«Cuando tengas voluntad, descubrirás que nadie puede».
«¡Me ofendes en la esencia misma de mi individualidad!», insistí.
«Si fueras un individuo, no podría, por lo tanto, ahora no lo hago. Apenas estás empezando a convertirte en un individuo».
A mi alrededor solo había un bosque de pinos, en el que mis ojos ya buscaban con intensidad, con la esperanza de descubrir un destello inexplicable y así encontrar el camino a casa. Pero, ¡ay!, ¿cómo podía seguir llamando HOGAR a esa casa, donde todas las puertas y ventanas daban al EXTERIOR, e incluso el jardín no podía mantener dentro?
Supongo que mi aspecto era desalentador.
«Quizá te consuele —dijo el cuervo— saber que aún no has abandonado tu casa, ni tu casa te ha abandonado a ti. Al mismo tiempo, no puede contenerte, ¡o tú la habitas!».
«No te entiendo», respondí. «¿Dónde estoy?».
«En la región de las siete dimensiones», respondió con un curioso ruido en la garganta y un aleteo de la cola. «¡Será mejor que me sigas con cuidado durante un momento, no sea que hagas daño a alguien!».
«¡No hay nadie a quien hacer daño salvo a ti mismo, señor Cuervo! ¡Confieso que me gustaría hacerte daño!».
«El peligro reside en que no ves a nadie. Pero ¿ves ese gran árbol a tu izquierda, a unos treinta metros?».
«Claro que lo veo, ¿por qué no iba a verlo?», respondí con irritación.
—Hace diez minutos no lo veías y ahora no sabes dónde está.
—Sí que lo veo.
—¿Dónde crees que está?
«¡Pues ahí, donde tú sabes que está!».
«¿Dónde está ahí?»
«¡Me molestas con tus preguntas tontas!», grité. «¡Me estás cansando!».
«Ese árbol está en el hogar de tu cocina y crece casi en línea recta por la chimenea», dijo él.
«¡Ahora SÉ que te estás burlando de mí!», respondí con una risa de desprecio.
«¿Acaso me estaba burlando de ti cuando me descubriste ayer mirando por tu zafiro estrellado?».
«Eso fue esta mañana, ¡hace menos de una hora!».
«Llevo más tiempo ampliando tus horizontes, señor Vane, pero no importa».
«¡Quieres decir que me has estado tomando el pelo!», dije, apartándome de él.
—Disculpa, ¡nadie puede hacer eso excepto tú mismo!
—Y yo me niego a hacerlo.
—Te equivocas.
«¿Cómo?».
«Al negarte a reconocer que ya lo eres. Te conviertes en eso al rechazar lo que es verdad, y por eso te castigarás duramente».
«¿Cómo, otra vez?»
«Creyendo lo que no es verdad».
«Entonces, si camino hacia el otro lado de ese árbol, atravesaré el fuego de la cocina».
«Por supuesto. Sin embargo, primero atravesarías a la señora que está al piano en el salón. Ese rosal está cerca de ella. ¡La asustarías muchísimo!».
—¡No hay ninguna señora en la casa!
«¡Por supuesto que sí! ¿Acaso tu ama de llaves no es una señora? Se la considera como tal en cierto país donde todos son sirvientes y los uniformes son numerosos».
—¡Pero ella no sabe tocar el piano!
—Su sobrina sí sabe: está allí, es una chica muy educada y una excelente música.
—Disculpa, no puedo evitarlo: ¡me parece que estás diciendo tonterías!
«¡Si pudieras oír la música! Esas grandes y largas cabezas de jacintos silvestres están dentro del piano, entre las cuerdas, y le dan esa dulzura tan peculiar a su forma de tocar. Perdóname, se me olvidó que eres sordo».
«Dos objetos —dije— no pueden existir en el mismo lugar al mismo tiempo».
«¿No pueden? ¡No lo sabía! Ahora recuerdo que eso lo enseñan en tu país. Es un gran error, uno de los mayores que jamás haya cometido un sabiondo. Ningún hombre del universo, solo un hombre del mundo podría haber dicho eso».
«¡Tú, que eres bibliotecario, y dices semejantes tonterías!», exclamé. «Está claro que no has leído muchos de los libros que tienes a tu cargo».
«¡Oh, sí! Me leí todos los de tu biblioteca, en su momento, y salí de allí sin haber aprendido gran cosa. Entonces era un ratón de biblioteca, pero cuando me di cuenta, desperté entre las mariposas. La verdad es que hace muchos años que dejé de leer, desde que me hicieron sacristán. ¡Ya está! ¡Huelo la Marcha nupcial de Grieg en el temblor de esos pétalos de rosa!».
Me acerqué al rosal y escuché con atención, pero no oí ni el más mínimo sonido; solo olí algo que nunca antes había olido en ninguna rosa. Seguía siendo aroma de rosas, pero con una diferencia, causada, supongo, por la Marcha nupcial.
Cuando levanté la vista, el pájaro estaba a mi lado.
—Señor Cuervo —dije—, perdona mi descortesía: estaba irritado. ¿Serías tan amable de indicarme el camino a casa? Debo irme, porque tengo una cita con mi mayordomo. ¡No se debe faltar a la palabra dada a los sirvientes!
«¡No puedes romper lo que se rompió hace días!», respondió.
«Por favor, muéstrame el camino», le supliqué.
«No puedo», respondió. «Para volver, debes atravesarlo tú mismo, y ese camino nadie puede mostrárselo a otro».
Las súplicas fueron en vano. ¡Debía aceptar mi destino! Pero, ¿cómo iba a vivir en un mundo cuyas leyes tenía que aprender? Sin embargo, habría aventura, y eso era un consuelo; y, tanto si encontraba el camino a casa como si no, al menos tendría la rara ventaja de conocer dos mundos.
Aún no había hecho nada que justificara mi existencia; mi mundo anterior no había mejorado en nada con mi estancia en él; aquí, sin embargo, debía ganarme el pan o encontrarlo de alguna manera. Pero razoné que, como no tenía la culpa de estar allí, podía esperar que se ocuparan de mí tanto allí como aquí. No había tenido nada que ver con mi llegada al mundo que acababa de abandonar, y en él me había encontrado heredero de una gran propiedad. Si ese mundo, tal y como lo veía ahora, tenía un derecho sobre mí porque había comido y podía volver a comer, yo tenía un derecho sobre este mundo porque debía comer, ¡cuando a cambio él tuviera un derecho sobre mí!
«No hay prisa», dijo el cuervo, que se quedó mirándome; «aquí no nos regimos mucho por el reloj. Sin embargo, cuanto antes se empiece a hacer lo que hay que hacer, mejor. Te llevaré con mi esposa».
«Gracias. ¡Vamos!», respondí, y él inmediatamente se puso en marcha.
CAPÍTULO V. LA ANTIGUA IGLESIA
Lo seguí adentrándome en el bosque de pinos. Ninguno de los dos dijo gran cosa mientras la sagrada penumbra nos envolvía. Llegamos a árboles cada vez más grandes, más viejos y más singulares, algunos de ellos grotescos por el paso del tiempo. Entonces, el bosque se hizo más ralo.
—¿Ves ese espino? —dijo mi guía al fin, señalándolo con el pico.
Miré hacia donde el bosque se desvanecía en el borde de un páramo abierto.
«Veo a un anciano nudoso, con una gran cabeza blanca», respondí.
«Mira otra vez», replicó él: «es un espino».
«Parece un espino muy viejo, pero no es la época en que florecen los espinos», objeté.
«La estación de los espinos», respondió, «es cuando florecen los espinos. Ese árbol está en las ruinas de la iglesia de tu granja natal. Ibas a dar algunas indicaciones al alguacil sobre el cementerio, ¿no es así, la mañana del trueno?».
—Iba a decirle que quería convertirlo en un jardín silvestre de rosales y que el arado no debía acercarse a menos de tres metros.
—¡Escucha! —dijo el cuervo, como conteniendo el aliento.
Escuché y oí... ¿Era el susurro de un viento musical lejano, o el fantasma de una música que en otro tiempo había sido alegre? ¿O acaso oí algo?
«Siguen allí», dijo el cuervo.
«¿Quién va allí? ¿Y adónde van?», pregunté.
«Algunas de las personas que solían rezar allí siguen yendo a las ruinas», respondió. «Pero creo que no lo harán por mucho tiempo».
«¿Qué les hace ir ahora?».
«Necesitan ayudarse unos a otros para pensar y dar forma a sus sentimientos, así que hablan y cantan juntos; y entonces, dicen, el gran pensamiento sale flotando de sus corazones como un gran barco que sale del río en marea alta».
«¿Rezan tan bien como cantan?».
«No, han descubierto que cada uno reza mejor en silencio, en su corazón. Algunas personas están siempre rezando. ¡Mira, mira! ¡Ahí va uno!».
Señaló hacia el cielo. Una paloma blanca como la nieve se elevaba con rápidos aleteos, formando una espiral invisible como una escalera etérea. La luz del sol brillaba temblorosa en sus alas.
«¡Veo una paloma!», dije.
«Claro que ves una paloma», respondió el cuervo, «¡ahí está! Veo una oración en pleno vuelo. Me pregunto qué corazón es el de la madre de esa paloma. ¡Quizá alguien se haya despertado en mi cementerio!».
«¿Cómo puede una paloma ser una plegaria?», dije. «Entiendo, por supuesto, que sea un símbolo o una imagen adecuada, pero ¡una paloma viva que sale de un corazón!».
—¡Tiene que desconcertarte! ¡No puede ser de otra manera!
«¡Una plegaria es un pensamiento, algo espiritual!», insistí.
—¡Muy cierto! Pero si comprendieras algún mundo además del tuyo, comprenderías mucho mejor el tuyo. Cuando un corazón está realmente vivo, es capaz de pensar cosas vivas. Hay un corazón cuyos pensamientos son criaturas fuertes y felices, y cuyos sueños son vidas. Cuando algunos rezan, levantan pensamientos pesados del suelo, solo para volver a dejarlos caer sobre él; otros envían sus oraciones en formas vivas, esta o aquella, la más parecida a cada uno. Todas las cosas vivas fueron pensamientos al principio y, por lo tanto, son aptas para ser utilizadas por aquellos que piensan. Cuando alguien le dice al gran Pensador: «Aquí hay uno de tus pensamientos: ¡lo estoy pensando ahora!», eso es una oración, una palabra dirigida al gran corazón desde uno de sus pequeños corazones. ¡Mira, hay otro!».
Esta vez, el cuervo señaló con el pico hacia abajo, hacia algo que había al pie de un bloque de granito. Miré y vi una florecilla. Nunca había visto una igual y no puedo expresar el sentimiento que me despertó su forma grácil y confiada, su color y su aroma, como de un mundo nuevo que era a la vez el antiguo. Solo puedo decir que me recordaba a una anémona, era de un tono rosa pálido y tenía el corazón dorado.
«Es una flor de oración», dijo el cuervo.
«¡Nunca había visto una flor así!», respondí.
«No hay otra igual. No hay dos flores de oración iguales», respondió él.
«¿Cómo sabes que es una flor de oración?», pregunté.
«Por su expresión», respondió. «No puedo decirte más. Si lo sabes, lo sabes; si no, no».
«¿No podrías enseñarme a reconocer una flor de oración cuando la vea?», le dije.
«No podría. Pero si pudiera, ¿en qué mejorarías? ¡No lo sabrías por ti mismo y por ella misma! ¿Para qué saber el nombre de una cosa cuando no conoces la cosa en sí? ¿De quién es la tarea de abrir los ojos sino tuya? Pero, en realidad, la función del universo es hacerte tan tonto que te reconozcas como tal y así comiences a ser sabio».