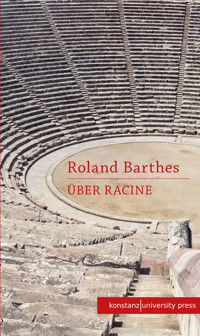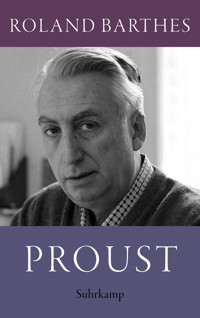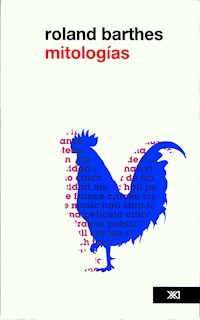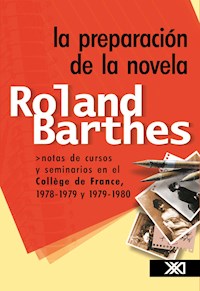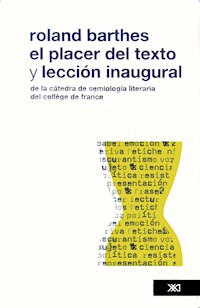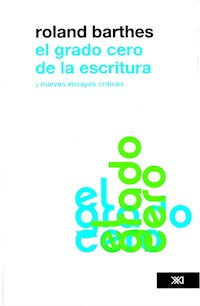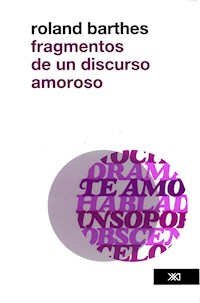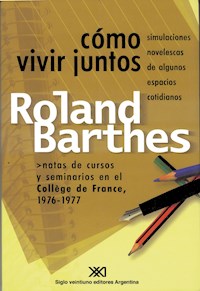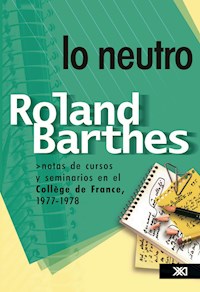
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores México
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En la apertura de este Seminario, Barthes define Lo Neutro como "aquello que desbarata el paradigma", es decir, aquello que no permite resolver el sentido por el método binario, que no permite pensar tampoco en ninguna superación de oposiciones, en ningún final de proceso o estabilidad de cualidades en tensión. Lo Neutro como pliegue íntimo y como categoría mayor que desestabiliza todas las categorías y todos los sistemas, lo Neutro como llave maestra.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
teoría
traducción dePATRICIA WILLSON
portada: peter tjebbes
primera edición en español, 2004Primera edición digital 2015© siglo xxi editores, s.a. de c.v.
isbn 9786070306433
primera edición en francés, 2002© éditions du seuil, parístítulo original: le neutre
derechos reservados conforme a la leyimpreso en ultradigital press, s.a. de c.v.centeno 195, col. valle del sur09819 méxico, d.f.
PRÓLOGO
Corría el año 1978, no muy lejos del Mayo francés y, cuando ya había sido admitido como un pensador acuciante pero al mismo tiempo desintegrador de categorías y nociones aceptadas dentro de una órbita científicamente sospechosa (la semiología), Barthes asume la intención de hablar sobre una incógnita que siempre lo había desvelado, lo neutro, o mejor, el “deseo de lo neutro”. En ese momento, Barthes ya había pensado y trabajado todas sus posiciones e insistido en las constantes variaciones dentro de un mismo espectro: acuñar los caminos de la significación, los derroteros del significante, los senderos del placer y la frustrada meta del goce. Fiel a su época, este “semianarquista” se vuelca poco a poco a fundamentar sus ideas literarias con el soporte de sus lecturas filosóficas y de sus lecturas de siempre. Si Deleuze acompaña su “filosofía” con la literatura, de Carroll a Zola, de Proust a Artaud, Barthes acompaña su “literatura” con la filosofía, de Kierkegaard a Nietzsche, de Aristóteles a Pascal, una bibliografía irracional sometida al gusto y al placer del lector y no a la convocatoria de la institución. ¿Cuál es el punto a partir del cual se liga la bibliografía?, el punto axial del deseo que desbarata todos los otros puntos, y sobre todo destruye la conciencia paradigmática, aquella por la cual abogó el Barthes de otrora. El deseo no es anexable. La relación con los objetos de lectura es una relación pasional y al mismo tiempo amorosa; como pasión está sometida inexorablemente a repetirse, como amorosa es dúctil y por momentos objeto de veneración. Esto no implica que el subterfugio de la enciclopedia no esconda los ratos de mal humor –citar a aquellos a los que no se admira– o execrarlos –citar por probidad a aquellos a los que no se reconoce y que de hecho no se considera–. Los fenómenos de esta selección son capitales, pues integran el sostén no de la “teoría imposible de lo neutro”, sino el “deseo imperativo de lo neutro”, a partir de un “pie de igualdad” por asimilación o por admiración, por los recuerdos fantasiosos de las viejas y recordadas lecturas o por “neutralidad”, es decir, neutralizar las fuentes, como el caso del reiterado Blanchot, citado pero no admirado; en términos de Barthes, no deseado. La obsesión barthesiana, clara, precisa, focal, rígida, de desviar la “aproximación fenomenológica” de Maurice Blanchot tiene su fundamento: el análisis del comportamiento del deseo en razón analítica desplaza toda fenomenología, es decir, entre el objeto de deseo y el deseo, entre el objeto y la pulsión sólo es reconocible la represión o la afección amorosa; no puede haber desconsideración ni puesta entre paréntesis (epojé) en tanto el destino pulsional es ingobernable por la razón.
Barthes emprende el camino del Seminario haciendo uso de sus lecturas sin olvidar su pasado de lingüista y semiólogo. ¿Cómo maniobrar entre lo Neutro sin pasar por la definición o la conceptualización? La precedencia de las filosofías monistas, dualistas, y de las filosofías pluralistas, aquellas que reconocen una sola realidad que subsume lo fáctico y lo pensable, lo físico y lo espiritual, para decirlo con mayor claridad, las que históricamente se enfrentaron a las filosofías que admiten dos realidades, que en el caso de Freud se llamaban “soma” y “psique” y que en las filosofías pluralistas se multiplican como las especies de realidad, pongamos por caso, lo real, lo imaginario y lo simbólico, en Lacan. Pero los pensares neutralistas separan lo real y la sustancia asumiendo que hay una sola realidad que se expresa por diversas sustancias. Y en el caso de Spinoza, crucial en el devenir barthesiano, las realidades, no importa su número, son presentadas en la perspectiva (perspectivismo) de una realidad, la cual, ella misma, no es ni física ni espiritual, ni soma ni psique, sino pura sensación. La sensación del puro gusto, el puro olfato, la pura visión, implica una reivindicación del sujeto pero también de aquello natural que antecede al sujeto en su propio nacimiento marcado por la especie y el pasado filogenético que aflora en la ontogenia del presente. Uno es lo que es por haber sido lo que antes fue, se llame esto pasado, herencia, ancestro, anterioridad biológica o pasado textual. Barthes animado por la excesiva modernidad que lo circundaba, fue lentamente volviendo al refugio inicial, a la maternogénesis primordial, a la voluptuosidad de un pasado anterior llamado “infancia” y de un presente intranquilo llamado “actual”, sólo definible por las precedencias, y en el Seminario por las nuevas “razones” del satori.
A partir de allí lo Neutro no es una cosa en sí ni para sí, es una “ausencia de supuestos”. Fenomenológicamente (y la cita se ampara en Husserl) muestra las dos vertientes, el análisis de la conciencia y el método de la reducción fenómenica, no como un paso previo que debe descartarse posteriormente –camino que siguió Lacan– sino como el fundamento de toda posible metafísica. La idea de “sagacidad” en los análisis fenomenológicos, es un síntoma del caos que la ciencia auténtica desea transformar en un “cosmos”, en un orden simple, completamente claro y resuelto. Pero la sagacidad es cosa de entrenamiento (el Tiefsinn) y la claridad y precisión son bienes instrumentales de la ciencia. Barthes nos recuerda, quizás arteramente, que Tiefsinn significa ideas profundas pero también lo bajo, lo abismal, esencialmente oscuro y melancólico. Retornan en la fenomenología contemporánea los atributos del espíritu alemán del Sturm und Drang, impulso, irrupción pero también descenso, caída, el pensar de la tristitia melancólica. Barthes se inclinará cada vez más por la fluencia del hastío frente a los otros y a la pérdida constante de subjetividad para llegar al centro nadificado de la absoluta neutralidad.
Los movimientos del pensar barthesiano están marcados por una lucha constante entre polos opuestos que se desarrollan en diversas instancias de su obra y en períodos diferentes, pero que señalan los grados de la historia de su abstencionismo. ¿Quedó Barthes fuera de todo como un improbable monje budista de Occidente? ¿Y la palabra, la dicción, la sentencia, la escritura del ostracismo contradice la negación absoluta de su neutralidad? Las respuestas no están en Barthes sino en aquellos que leen a Barthes. La palabra mata o la palabra vence, y si vence, ¿frente a qué deidad?
Conformado entre el paradigma y la destrucción de éste, entre lo positivo y lo negativo, entre la Palabra y el Discurso, entre lo Tácito y lo Evidente, entre la reconciliación y la disensión y en la resolución del entre, entre lo uno y lo otro, ni uno ni otro, todas oposiciones sexuales que se resuelven en el nec-uter, en la anfibología, en el andrógino, la reunión de dos sexos que se neutralizan y que sólo responden con el silencio en un mundo de silencio. La psiquiatría lo llama ataraxia, el camino del Tao lo llama camino que no tiene recorrido pues ya el camino es un recorrido: la abstención.
Barthes nos advierte como semiótico que el neutro está concebido “no en los hechos de lengua (neutralización lingüística) sino en los hechos de discurso” y a partir de allí se embarca en diferencias y distinciones de orden etimológico y de nivel glosemático (Bröndal) estableciendo el nivel del término positivo y del término negativo, haciendo hincapié en las diferencias de orden negativo que le permiten resaltar la negatividad interna de la neutralidad en la que apoyará su propia decisión negativa del neutro, comprometiéndose a caracterizar esta forma extrema de la negación. El término es simultáneamente disyuntivo e incompatible (como la justicia y el derecho, como lo bueno y lo malo), subjuntivo (como el deseo y la fruición) y, en el discurso oriental, anómico (satori como la pasividad o la pasividad activa). Renuncia a la descripción lingüística que sólo compromete al sujeto hablante y reintroduce el sujeto pasional (activo-pasivo). El neutro no se define por la carencia, una de las formas de lo negativo en desmedro, sino por la impasibilidad de las nociones que provoca la desaparición de las cualidades de lo bueno y de lo malo, ni necesidad imperativa ni demanda conmitativa, sino puro presente continuo donde el deseo no queda neutralizado por la sublimación ni por el retiro de la pulsión, sino por pura indecisión, por pura imperturbabilidad, no negarse al deseo, no agotarlo, ni siquiera descartarlo, sino trascenderlo en su propia necesidad, una trascendencia fuerte, quizás arreligiosa, quizá bordeada de un sabor de misticismo, la única realidad civil que nos acercaría al mundo de Oriente. El desalojo del deseo importa, en la economía psíquica, formas extremas, una forclusión y, en los más atemperados, un retiro de la investición, una desocupación o una contrainvestición que, en el caso de Barthes, cobra una significación lingüística muy particular; la desinvestición debe llamarse “retiro” con la significación abacial que el texto le confiere, un retiro monacal, un retiro de la energía, en este caso sexual, que desequilibra la combustión psíquica, una ausencia de palabra, caída del contrato elocutivo: a quién hablar, para qué hablar, una impavidez, una imperturbabilidad como ascenso o descenso de la actividad.
¿Era el mejor momento de Barthes? Era el intermedio necesario para ir poco a poco, con lentitud, acostumbrándose al cansancio físico, a la fatiga de palabra, aquella que nos viene diciendo y la que nosotros decimos a otros. Inútil preguntarse por el recóndito corazón muscular de Barthes. La inercia psíquica como la excitabilidad maníaca son los dos momentos extremos de una sensibilidad que lucha entre lo de afuera y lo de adentro, entre la actividad y la quietud, en esa búsqueda que se va precisando entre la aporía y la atopía, entre la contradicción y la atonía. En figura de objeto, de búsqueda de objeto y declinación de la espera, de la esperanza, el deseo en futuro de objeto, fue un bien preciado para Barthes –la aventura, los amigos, los seminarios, el discipulazgo, la afición coloquial–, pero el deseo en condicional remite al deseo del pasado, al deseo del objeto primitivo, el deseo de la infancia (Bayona, la provincia como espectáculo, la Historia como olor, la burguesía como discurso, las abuelas parlantes, la tuberculosis, la infancia cálida e intrascendente, la familia inocente, el aburrimiento: ¿el tedio no sería mi propia histeria?, evoca Barthes), una doble frustración, la primordial por su propia e ínsita formulación, nunca se tiene lo que se desea, y la secundaria, por su fuerte apego a una demanda sin objeto –sin objetivo nítido–, quererse a sí mismo en un cuerpo ajeno, malogro del narcisismo primario y descompletitud del propio deseo infinitamente postergable en el deseo inalcanzable del otro.
El muy amado Michelet, al que vuelve siempre, le permite recrear un espacio egocéntrico, al definir la sutura romántica en su propia excedencia y resquebrajamiento, que es, en esencia, su propio clivaje. La apelación a sus contemporáneos y al panorama político de la posguerra le impiden sustraerse a la actividad de la conciencia como eje capital del comportamiento humano, pero ese centro estará siempre amenazado por la actividad sigilosa del inconsciente. ¿Cómo relevarla, como enunciarla, con qué palabras y por qué? Por autenticidad, quizá por provocación yoica, por compulsión libidinal; y al hacerlo Barthes se pregunta por esta necesidad y por esta conminación. En espíritus religiosos es la confesión; en espíritus laicos, el deber republicano; en espíritus exegéticos, por fuerza de escritura; no tratan de contarnos su vida, lo que quieren es escribirla por pura conminación escrituraria, con el riesgo de que esa “convicción” pueda provocar desarreglos externos y mucho más profundamente una nostalgia de la parvedad, una necesidad de silencio. La comunicación humana resume sin quererlo toda la historia de la significación y el rótulo de su producción. Cuando hablamos habla todo el mundo, cuando callamos, calla el sujeto. Los signos son discretos en la significación comunicativa, pero son fatalmente indiscretos en el diálogo, en el monólogo, en la lengua inconsciente. Si la lingüística elaboró la teoría de las unidades discretas que caracterizan una magnitud como diferente a todo lo que ella no es, ¿qué función tienen los enunciados en una topología del sujeto que en Barthes está caracterizada, siguiendo a Michelet, como la red organizada de sus obsesiones? Cuando Michelet, en su estilo sustancial, es decir la materialidad secreta de sus enunciados, dice “soy un hombre completo al pasar hacia los dos sexos del espíritu”, no sólo promueve la heterología sexual del “alma”, sino que está anunciado la “bisexualidad” freudiana. A partir de allí, lo neutro sexual no es defendible, no se puede sostener, es “intolerable”, no tiene discurso, es puro efecto, y por ende no entra en relación de causalidad. La única causa que admite es la imaginaria del andrógino de Diótima en el Fedro, causalidad ubicua, incontrolable. La amenaza del “desarreglo”, sobre todo porque no se enuncia como “enfermedad” sino como una nueva regla, se hace pública a partir de una amonestación y quizá de una advertencia propia de las retóricas apocalípticas, la de los últimos tiempos, la exterminación de Sodoma y Gomorra, para la extinción de las nefandas costumbres.
Como figura política asevera y muestra la potestad de aquel que puede amenazar a aquellos que están obligados a obedecer so pena de castigos temporales y espirituales, y el Derecho asegura y sostiene la autoridad que intima a la obediencia a un mandato bajo apercibimiento de coerción o pena determinada. Pero en el nivel de la retórica amorosa de Barthes, este conminativo fuerte está lenificado por una suave mitigación de las órdenes, una orden convertida en súplica y súplica de amor. ¿Quién tiene el poder, la potestad de enunciados como estos?: ¡Ordeno que me amen! sólo reversible en ¡Suplico que me amen!, la transformación de la orden en súplica que bordea todas las zonas y matices de la conformación del masoquismo en sadismo, descubriendo el trasfondo de dolor y de ruego del masoquismo primario: sólo se castiga a quienes se ama. El yo crepuscular de Barthes actúa como un yo ausente en perpetua discordia en tanto ha perdido su soporte narcisista; es la renuncia del deseo más allá del deseo, un enlace con las pasiones más extremas que se ocultan en la pasividad, el afuera del yo como desprendimiento, una ascesis yoica producto de una nadificación, de una neutralización suma. Entre el “dudoso” de S/Z y el “ninguno de los dos” del Seminario se ha producido un despojo pulsional.
Lo neutro como figura sólo puede ser dicho en las Figuras del Neutro, y por lo tanto debemos preguntamos qué entiende Barthes como figura. Primero debemos recordar que Barthes siempre habló de las “figuras” no desde el punto de vista retórico sino desde las figuras que dibuja el cuerpo del danzarín en sus evoluciones (coreografía) o desde el punto de vista corporal (una gimnástica). Desde el punto de vista lingüístico sería una frase, nunca un discurso, con su desarrollo, sus torsiones y retorsiones que corporizan el estilo como músculo invertebrado. Desde Fragmentos de un discurso amoroso, la retórica barthesiana es una retórica amorosa hecha de susurros, de hesitaciones, de vibraciones, trozos de discursos, verdaderos deshilaches discursivos. Como la música, como la oscilación de los lenguajes, muestra el fondo oscuro de sexualidad que alimenta estas oscilaciones del neutro al interponer una ambivalencia que deshace la tranquilidad del paradigma. El neutro es el conflicto y el conflicto deshace el paradigma, incluso la contrariedad, en tanto disuelve el paradigma sexual al interponer una ambivalencia, una indecisión, un deslizamiento, un glissando que descompone el código proairético (Seminario sobre S/Z), una voluntad, una preferencia, mejor un deseo.
¿Cuáles son esas figuras? Son figuras compuestas, un verdadero compositum:
– como alusión retórica (alude a un trozo oculto del discurso);
– como figura del rostro (recordemos que en francés, mucho más que en español, figure es la parte anterior de la cabeza), y también como “rostreidad”, o como “aire” en el decir de la doxa, tiene un “aire de”, y más contundentemente, “tiene un aire de familia”;
– como expresión de semejanza;
– como dibujo, rebus, incógnita;
– como espacio proyectivo disolviendo las leyes sintácticas.
En resumen, el Neutro como variación continua no articulable en un sentido final como lo entiende la música contemporánea, con valor estocástico. Pero también, en la subyacencia –motivo de interpretación– , como proyección paranoide, como mecanismo de defensa para revelarnos y ocultamos las discrepancias entre el mundo psicótico y el mundo real, poner en el otro lo que se rechaza en uno mismo. Es al mismo tiempo una figura plana y una figura espacial en la proyección maravillosa del niño cargando un objeto –fetiche, seno, pene– de efectos milagrosos en proyección y regresión naturalistas, del hombre al mono (regresión) o en cibernética, del hombre al servomecanismo con la mediación del hombre-máquina, indemne al vituperio de la enfermedad y quizá de la muerte, entre el “objeto de ciencia” y el “objeto de sueños”. Lo neutro es un descomponible en estructura de rotación: es una red de lecturas, es flexible, es maleable, se extiende, se modifica, se restringe: muta.
A través del tiempo, la voracidad semiótica de Barthes se extiende a dos fenómenos in-trascendentes pero imprescindibles del vivir humano: la comida y el vestido, dos fenómenos corporales que sostienen al sujeto. Estas semiologías lo vuelven instrumental en el nivel descriptivo (la tela, la medida, el corte, la silueta, el modelo, la Figura del cuerpo que preside al Personaje Social), y simbólico en el nivel interpretativo (el estatuto de la moda, lo démodé, lo nuevo y lo anticuado, la reiteración y la repetición, la clausura semiótica del cuerpo vestido masculino-femenino y modernamente andrógino (corbatas, collares, aretes, piercing). Barthes nos está diciendo que uno es lo que come (una Gastrosofía) y lo que se pone (un Figurín), una escenificación del cuerpo. Y en sentido combinatorio (el pachtwork) se conforma a partir de la lectura –uno es lo que lee no lo que escribe: desmoronamiento del auto-grafo–; uno consume la Biblioteca como cuerpo de letras, como corpus de un sujeto. Pero también es su propia farmacia: el interés de Barthes era revisar el guardarropa de sus amigos –una manera de la cohabitación– pero también su botiquín –una farmacopea–, revisar simultáneamente los analgésicos, los fervorizantes, los placebos, como quien revisa el freezer –sabores y condimentos, la carne acumulada, lo “crudo” y lo “cocido”– o la biblioteca para saber cómo se integran los “alimentos terrestres” de los cercanos (André Gide) como nueva estación de un via crucis laico.
Este ámbito de sentido cobra un relieve filosófico siempre presente en la reflexión barthesiana, pero ahora acentuado por el tema elegido y por la intención que trata de darle. Barthes se previene en su andamiaje y en las formas que va elaborando su meditación, y recordamos que las “meditaciones” son, en el nivel semiótico, una de las formas del ensayo y, en el nivel histórico-genérico, una tradición francesa cara a Barthes. La noción de neutro es compartible desde diversas disciplinas, dice, gramática, lógica, filosofía, derecho internacional (se refiere a la noción de “naciones neutrales”), pero apela fundamentalmente al pensamiento filosófico, desde la filosofía antigua y en particular la filosofía escéptica y estoica que elaboran diversas variantes del Neutro. Los estoicos importan porque apelan al sentimiento más que a la razón y los escépticos recurren a la sensación y en última instancia al sensualismo, y en el nivel lógico al probabilismo. Esta relación con los criterios de verdad, que anula todo esencialismo y renuncia al saber absoluto, funda el perspectivismo de Montaigne o de Pascal, autores citados explícitamente. La filosofía hebrea medieval reaparece en Spinoza al proponer un concepto de unidad de la sustancia del monismo naturalista que permitirá a Barthes la introducción de las diversas multiplicidades de la sustancia en los diversos niveles de pluralidad, cuyos ecos resuenan en Deleuze. La restauración del pensar filosófico en pleno campo semiótico no hace más que anunciar a Umberto Eco, Fontanille, Prieto, Fabbri y es inherente a un campo de libertad, de liberación de las categorías restringidas en los marcos codificados de las ciencias sociales, y simultáneamente al campo de rotación de su propio recorrido por los saberes contemporáneos. Insiste en las lecturas de siempre, Montaigne, Rousseau, Bachelard, Benjamin, Blanchot, Fichte, Freud, pero aparece Joseph de Maistre (La Inquisición) o Tolstoi (La noche de Austerlitz) y quizá como eje divisorio –por qué no como escándalo–, el pensamiento oriental en sus movimientos místicos. El Oriente fue siempre el Otro de Europa, como Europa es el Otro de América, siempre un orden extraño para los occidentales, muestra su contrapartida política pero se instituye como tentación, sobre todo para los franceses, Montaigne, Montesquieu y luego Loti, Debussy, entre el Oriente cercano y el Oriente lejano, tierra de conquista –exploración/explotación– y de adquisición de bienes inmemoriales y enigmáticos y, en Barthes, búsqueda de la “imperturbabilidad” anhelada. En 1972 ya decía “el Oriente no es más que el tablero de un juego, el término marcado de una alternativa: Occidente u otra cosa” (Piere Loti: Aziyadé). El viaje a la extremidad oriental fue una hipótesis política para su generación (Mao Tse Tung: Malraux, Simone de Beauvoir, y luego Tel Quel, Kristeva, Sollers) y para Barthes, que subsumió lo político en los signos –los signos de la política– como un nuevo Champollion y quedó deslumbrado por los “signos del imperio”: la letra, la escritura, el dibujo, el trazo, más allá de los alfabetos próximos.
Si apreciamos el devenir-intempestivo de Deleuze como demasía y extemporaneidad del Sujeto fuera de sí, el más allá de la subjetividad que lo convertiría en objeto nadificado para cercar a Barthes, ese devenir se vuelve “inocente”, no en el sentido de ingenuo, sino como una inculpación, fuera y más allá de la Culpa tanto en el régimen de la cultura cristiana como en el de la cultura psicoanalítica: ¿cuál fue el crimen primordial? Barthes reclama una inocencia que lo libere de la salvaje erudición que siempre lo animó (la cultura, el libro, la literatura, el sentido, el significado, el significante, la aventura semiótica, en suma, la enciclopedia burguesa), del lujo del saber occidental y lo conduzca hacia una trascendencia laica propia del Sujeto Ensimismado. Este acontecimiento lo obliga a debatirse en una dicotomía sin resolución entre el olvido y la memoria, entre la geografía y la historia, entre la arborescencia y el rizoma, descartando la memoria de la historia y el mapa del recuerdo, saltando la frontera hacia un más allá de prácticas y cruces diagonales, asumiendo una forma del destino: la historia sólo la hacen los que se oponen a ella, como Wittgenstein, quizá como Deleuze. El rechazo de la definición, que constituye el núcleo de la cultura occidental, y el recurso a lo nodefinido, a lo indefinible, en donde las “marcas” se convierten en “matices”, que llama “las adiaphorias”, es sobre todo el rechazo de los sistemas de articulación. Una filosofía desarticulada fuera del engranaje dialéctico, una filosofía futura sin artículo, implica el rechazo del dogmatismo. Pero el pensamiento abrasivo de Barthes no deja de preguntarse, ¿ese rechazo del dogmatismo no será otra forma de dogmatismo? La propiedad de lo neutro no implica una demostración, sino una puntuación, un señalamiento. El orden paradójico barthesiano se desentiende del sentido tradicional de la paradoja como contrario al lugar común, comprometiendo al orden paradójico en la “maravilla”, aquello que se opone a lo común, que puede asombrar y que produce expectativa, el sentido expectante, el sentido en espera... de sentido, en contra de aquello que puede apaciguar, tranquilizar. En el pensar filosófico, el ejemplo de la aporía (las aporías de Zenón, las antinomias de Kant) lo lleva a discriminar las paradojas lógicas o semánticas, las psicológicas y las existenciales, aquellas sin solución evidente donde se consagran las experiencias últimas del viviente humano, aquella de Lacan ¿la bolsa o la vida? ¿Son paradojas o falacias? Barthes se involucra con las paradojas existenciales en la larga tradición francesa (Pascal) o en la tradición de la filosofía existencial (Kierkegaard), decidir por Dios o por la Verdad en un acto de rebelión prerracional o transracional. Las paradojas fundan la heterología, la multiplicidad del logos que en la variación va perdiendo su fundamento, un pensamiento infundado que marcaría la teatralidad de lo Neutro. La presentación de lo Neutro, su denominación, su mostración, implica no definirlo ni fabricarlo, es ir deshaciendo la tela donde está adherido, descoserla, destejerla para que aparezca el hilo de oro que la sostiene. La metáfora del hilado (trama, tejido) del texto ha sido reemplazada ahora por el desahucio de esta tarea de destrucción. Entre hilvanar y deshilvanar se establece el espectáculo de lo Neutro, su teatro, para multiplicar la vivencia de lo Neutro, la paradoja del deseo de lo Neutro. Su singularidad no es intercambiable, no entra en el circuito de la mercancía; está en contra del deseo que es intercambiable, vendible dentro de la circulación de los deseos en el locus social, sometido a préstamos y a empréstitos, pura experiencia mercantil. Lo Neutro no es intercambiable, no transa porque no es transitorio, es tácito, mudo, desoye las voces del intercambio y no puede ser cambiado por nada. Sin voz, es áfono; sin palabras, es átono; sin letras, iletrado; sin construcción, es atextual; no entra en el circuito de la mercancía, no se compra ni se vende, es... y para concitarlo se cita al viejo Léon Bloy: no hay nada más bello que lo invisible, pero sobre todo aquello que no puede ser comprado. Barthes en sus reflexiones, en sus trabajos, en sus enunciados, en sus investigaciones, en sus meditaciones, va armando un soliloquio, una demanda sin objeto, una demanda de nada, que soslaya el objeto de deseo por el retiro ficcional de la demanda amorosa: la amistad.
La divisa del retiro es la descomposición de la articulación y de la demanda y por ende del intercambio. La literatura francesa del siglo XIX y del XX está impregnada de demandas de dinero, de Sade a Baudelaire, de Flaubert a Colette (la divina hetaira) que inaugura la prostitución del intercambio. Bloy –¿escritor proletario?– pesa el dinero de la recompensa del trabajo, cualquiera fuese, en su propia naturaleza material, en metal duro y puro, fuera del intercambio y de las transformaciones de la circulación, incluso fuera del intercambio simbólico, en su propia opacidad de “salario”, el dinero del pobre (el trabajo sobre Bloy en Le bruissement de la langue). Aquí el Neutro no es cualquier no, sino el No irreductible, un No suspendido entre la Demanda y la Entrega, entre la Pregunta y la Respuesta, un No en espera pero ajeno a las estrategias de la intriga, un No sin religación –¿arreligioso?– entre la rigidez de la fe y el asentimiento de la certeza, incorruptible frente a las acechanzas de ambas.
La malicia del lenguaje hace del Condicional una forma del deseo más fuerte que la del Indicativo Presente que es modo de demanda: quiero que me ames; el neutro se instala entre el Yo te amo y el Tú me amas. El neutro no es la ausencia o evitar el deseo como acto cautelar de ficción mistagógica, sino una hesitación o una incertidumbre eventual fuera de una aprehensión inmóvil. Un deseo libre de objeto es inconcebible, un deseo sin objeto por pérdida es aflicción depresiva o luto incurable, un deseo sin deseo de objeto, de todos los objetos, es pura nadificación del sujeto, sin posible duelo –y el duelo es siempre una vacancia subsidiaria del objeto dinero como homólogo de todos los objetos que circulan en la órbita capitalista. Una licencia por duelo, se dice y se hace en esta esfera, es un costo atribuible a la penuria y a la pérdida subjetiva de la mercancía. ¿Esta pérdida origina una neutralización del deseo del sujeto o lo aniquila? ¿o la respuesta estaría en la supresión de todos los apetitos y objetos del mundo en el estadio Zen, en la ataraxia mental, en la inefabilidad mística? Barthes en el Seminario tomará partido por la imperturbabilidad del Tao. En la Figura de la Benevolencia –y son veintitrés las figuras convocadas– trabajando con la larga progenie de los “humores”, se obliga a hablar con su habitual atrevimiento intelectual, de las pasiones “húmedas” y de las pasiones “secas”, estableciendo un desequilibrio constante entre la demanda del lado de lo húmedo –y por qué no de lo acuoso, del llanto y de las lágrimas del amor literario de Werther, y Barthes no deja de anotarlo en sus ensayos– y de la sequedad, una afección dura. La exaltación de la amistad (el Banquete de Platón), el amor fraternal, divino, el agapé, una amistad caritativa, entre el amor y el convivio. Pero a la sabia indiferencia le corresponde la abstinencia de la elección, una bondad que trascendería más allá de la afección dirigida hacia algo (fobia, quizá) o hacia algunos (homofilia, tal vez), un eros bien conducido, un eros reservado –coitus reservatus–, y Barthes no deja de citarlo.
Una Figura sobresaliente es la Fatiga. Nuestro intento es privilegiarla porque entendemos que es un núcleo fundamental que permite reunir la “tesis” con la “argumentación”, el discurso sobre el Neutro y el Discurso del Neutro, la “biografía” de la palabra y la “biografía” del emisor y, en última instancia, reunir la “vida pensada”, la “vida contada” y la “vida vivida”, encarnación triádica del personaje Barthes.
La fatiga tiene una actividad silente, algo que exalta –se infla– y luego se extenúa –se desinfla–, un pleno que se vacía. La “palabra” fatiga se declina sustituyendo la “palabra” airada, iracunda, se desinfla como una pompa de jabón. La cita de Gide, “soy un viejo que se desinfla”, muestra no tanto el miedo imaginario a la desintegración física o a la descomposición intelectual, sino el terror al vacío, al vaciamiento, al “cuerpo sin órganos”, a la descorporización psicótica que, en Barthes, no sería un cuerpo muerto, sino un “cuerpo neutro”, desolado, sin deseos. El estado del sujeto que puede hacer o no hacer, es un estado político, un cuerpo político que se mueve en la ciudad (París, Estambul o Bayona), que transita por los barrios (Saint-Germain, Montparnasse o Saint-Sulpice) o que se sienta en los cafés (Café de Flore, la Rotonde o el Select), que al aparecer y ausentarse moviliza la dynamis ciudadana y simultáneamente el propio cuerpo. El estado de clase corporal es el cuerpo fatigado o el cuerpo ocioso que opone el cuerpo-obrero-herramienta al cuerpo-burgués-burocrático. La fatiga mental no es una fatiga sino una extensión del ocio de clase, un desequilibrio social: el ocio es valor de clase; la fatiga producida por el trabajo, una enfermedad de la que hay que dar cuenta. El trabajo rural es laborioso (labor), trabajo de los campos, del agros que implica esfuerzo y declinación, es un agobio. La fisiognómica da cuenta de la fatiga, espaldas contracturadas, caídas, rostro rígido, rictus amargo; el trabajo rural desmiente la “paz campesina” alabada por los poetas bucólicos. El trabajo del obrero, del empleado, más industrializado, produce fatigas de mercado en tanto que está computado, constatado y evualado dentro de la mecánica de la producción capitalista; la introducción de la máquina en las tareas campesinas fue siempre entendida como una invasión fabril contra lo hecho a mano. Esta evaluación sostiene el sistema y penaliza todas las formas de su fractura, la huelga, el paro, las manifestaciones obreras, opuestas al lock-out. Barthes privilegia los sistemas de vacaciones (loisir) y días de descanso del trabajador francés retomando una de sus antiguas y penetrantes “mitologías”. También hay una realidad nosológica que vincula la fatiga a la depresión –¿a la depresión barthesiana?–, in extremis a la extenuación melancólica que “ataca” la locuacidad paranoica –“el motor de la paranoia”, dice– , ya no se habla, ya no se susurra, ya no se parlotea, ya no se articula, ya no se balbucea, se enmudece. Barthes se “calló” después de haber naufragado en los últimos seminarios, seminarios autobiográficos si sabemos leerlos. Barthes fue enmudeciendo después de la muerte de su madre. Siguió hablando con esa voz abacial cada vez más apagada, con una voz enlutada por el duelo de la pérdida de un objeto preciado, voz solitaria de los últimos coloquios. Antes de despedirse habló con una voz neutra.
Si la fatiga es una “reivindicación agotadora individual que reclama el derecho al reposo social”, es una “intensidad” que el orden social no reconoce. Y Barthes apela a la legislación obrera para demostrar cuántos son los días de licencia que se le otorgan a los trabajadores en la legislación francesa: hay derecho al descanso, pero no hay derecho a la fatiga, hay derecho a descansar después de haber trabajado (producido), incluso al desear producir y al principio de placer concomitante, pero no hay derecho al goce de la enervación absoluta: son trabajadores sometidos al principio romano otium cum negotium. Barthes, en contra de los valores energéticos de la sociedad capitalista (activo-pasivo, amo-esclavo, patrón-siervo, burgués-proletario, deseo-objeto, placer-goce, todos valores solidarios), intenta encarnar una insurrección pasiva, y lo reconoce en la elección entre el discurso egotista (los textos escritos en yo y los escritores convocados lo exaltan: Rousseau, Stendhal, Bloy, Gide) y el discurso terrorista, la palabra enfática, virulenta, revolucionaria, acrática.
Como nunca personal –persona que en los textos y seminarios anteriores opera en la sombra–, Barthes habla de su propia fatiga, la fatiga discursiva y sus lugares de emisión, las performances del lenguaje: universidad, seminario, radio, entrevista. La auscultación y recepción de la fatiga de aquellos que se fatigan cuando hablan, cuando conversan; la conversación como unidad semiótica siempre le interesó como “lugar de desconocimiento” de los sujetos intervinientes (lugares y espacios de interlocución: cátedra, paraninfo, claustro, café, tren, etcétera), la elección imprevista quizá no ocasional del tema (¿temas de conversación?), y la fatiga que se produce cuando se exige ocupar un lugar en el espacio interlocutivo, ejemplos dulces y agrios de la cotidianidad: la demanda de la entrevista: ¿qué piensa decir, de qué va a hablarnos, cuándo tiempo necesita...?
El mundo actual exige un lugar y una posición, a veces una postura, y rechaza escrupulosamente por horror semiótico lo in-situable, la indis-posición, lo atópico. Este hecho cansa, pues son muchas las exigencias y muchos los lugares, y su rechazo causa extrañeza, irritación, incluso execración. El sueño barthesiano, urdido en años de frecuentación, de la flotación que viaja más allá de los lugares y la convocatoria de lo in-situable, de la no-presentificación, de lo no-tenso, la búsqueda de un reposo que venciera la idea de muerte en la quietud, más allá de la contradicción, no para negarla sino para asumirla en su propio absoluto. La palabra hesitante exalta, la palabra semiarticulada vacila, la palabra caída desfallece en el discurso quebrado pero intensamente logrado donde la verdad siempre triunfa al fracasar.
¿El neutro libera de la fatiga, así como lo solicita Maurice Blanchot (L’entretien infini)? Barthes establece los usos de la fatiga: a) la fatiga como trabajo, y reflexiona sobre lo “que no es fatiga” siguiendo el mecanismo de la declinación negativa de lo neutro; la fatiga no es un tiempo empírico, no es una crisis, no es un acontecimiento orgánico, no es un episodio muscular aunque se encarne en él, es una dimensión de la “idea corporal” no conceptual, y aquí Barthes se expone en cuerpo y alma –digamos en carne y espíritu– aquello extraído del cuerpo pero como prórroga, como aplazamiento de la corporalidad, una dimensión cuasi metafisica sin serlo, el tanteo, el tacto de la infinitud sin la mano, lo que acompaña al trabajo en su magnitud negativa de infinito, el deseo proyectado en su finalidad aunque nunca la alcance, en tanto es infinitud vivida en un cuerpo finito y existente. b) La fatiga como juego: es la reflexión sobre la fatiga. ¿La fatiga es pensable, es criticable, y diríamos nosotros, vale la pena el “trabajo” de hablar de la fatiga y ¿por qué Gide y Blanchot hablan de la fatiga cuando ya están fatigados (la senescencia) y por qué Barthes se fatiga citándolos?
Barthes toma la posición del neutro y se demanda por qué constituirlo en “figura” del Seminario. Entonces tendrá que responder y responderse a sí mismo. Aludiendo a Pirrón (la escuela escéptica antigua) elabora una figura del escepticismo, una estrategia de lo Neutro, y sobre todo, una figura positiva en su novedad negativa –la reinscripción lógica del mecanismo depresivo maníaco, figura del pensamiento laxo, la lenificación, una tenuidad, del pensar relajado, desparadigmatizado, desinflado, fuera de toda exacción discursiva, de toda experiencia retórica, de toda efervescencia muscular, quizás una síntesis andrógina.
Podemos optar por señalar el hilo conductor que amarra la cuerda del pensamiento barthesiano o aceptar la continua reconversión de una misma idea que se fija, precisamente como una idea fija, orden y desorden, digamos, con una metáfora médica, pensar a corazón abierto, placer y goce, gusto y desazón, regocijo y aflicción. En la elección, elección cruda de la anatomía, Barthes eligió el sufrimiento como el valor más eminente de un pensar estético de la sublimación ya no del deseo sino de su carne: la mortificación de ese deseo mortecino de liberarse de las contiendas de la aporía. Decidirse por el taciturno (y la mención más elocuente es la de Kierkegaard), el callado o por el silencio. El silencio es panoceánico, el silencio de la noche, de los astros, de las órbitas, y aquí la mención es la de siempre, Pascal, el silencio como ausencia de movimiento físico y el callarse como ausencia de palabra. La paradoja barthesiana, y la paradoja como forma de lo Neutro lo acompañó desde El grado cero de la escritura (1953), y aunque apele a la inefabilidad mística –el silencio de Boehme, eternidad, calma y mudez– se encontró con la aporía de su vida y su trabajo. Habló siempre de las palabras con la Palabra, sistematizó los modos y las modas coloreadas con axiomáticas semióticas, y en la encrucijada enfrentó al silencio con una paradoja: reivindicación de la palabra frente a la opresión discursiva y el derecho de no hablar y de no escuchar, alejado de la estereofonía del mundo actual. Siempre se sintió atraído por el callarse como táctica mundana en una semiología de la moral pública que arrastra todo el bla-bla-bla, el rumor, las habladurías, el dicharacho bajo e indecente, que se alojan en los centros visibles de la Ciudad Parlante, allí donde el implícito (el silencio) se codea con la mitigatio de las buenas excusas (el manierismo de las buenas maneras) propio de toda sociedad totalitaria, en donde el discurso reina en la totalidad de sus circuitos. El “implícito” es una estrategia conversacional que utiliza la mitigación para sobornar al receptor y escapar a la censura, por eso es un crimen lingüístico en las sociedades represivas. El silencio del escéptico esconde la mención del neutro en tanto no se lo puede usar francamente, sino a través de circunloquios, de elisiones que alimentan la duda del interlocutor (¿qué habrá querido decir?) o su suspicacia (¿sospecho que me quiso decir...?). El silencio del escéptico no es silencio de pensamiento, es silencio de boca.
La obsesión barthesiana es librar una lucha antisígnica, una lucha contra los signos, o más excluyentemente, fuera de los signos, ir más allá de la comunicación –contracomunicacional, cacofonía–, ir más allá de la escritura –una cacografía–, tratar de aprehender lo inaprensible, buscar insistentemente esa pérdida de sentido, ese resto de nada. Y en la reticencia sígnica está la falta; lo que se produce en contra de los signos es inmediatamente recuperado con signos, el silencio es recuperado en otros sistemas de signos quizá más aleatorios, más asignificantes (la música) o por el dogmatismo que subyace en la exclusión. ¿El silencio es una figura sabia, estoica o sibilina? Como figura estoica, que es la que declina Barthes, está construida con la lógica de los indemostrables ya sea porque es una ausencia o por ser demasiado evidente, aquello que tiene propia evidencia o que no necesita demostración en el esquema de la inferencia lógica; y en la línea de los corporales está atravesado sin producir interferencia por los incorporales estoicos: lo expresable, el vacío, el lugar, el tiempo.
En esta última observación, lo que resulta extravagante es la reunión de las entidades de orden físico como entidades de orden discursivo –lo expresable, lo significable–. Barthes, olvidando quizás el Deleuze tan económicamente incorporado, se inclina no por una acción (praxis sígnica, signación, signalética), prescinde de la Física y de la Lógica y se identifica con una teoría de la resignación del cuerpo activo hacia el cuerpo silente –cuerpo de silencio– asumiendo la paradoja: el silencio se vuelve signo cuando se lo hace hablar, y el cuerpo, en su “inactividad positiva” habla de muchas maneras en el síntoma, en la torsión del goce, desde el placer al sufrimiento.
Barthes enuncia las sucesivas “figuras” de esta nueva retórica y al mismo tiempo va demoliendo, en una poderosa negatividad impregnada de un romanticismo interior, lo que Kierkegaard le murmura: la ironía romántica no supera –el desestimado Hegel– la melancolía, todo lo contrario, es su par invertido no antagónico. Barthes hace de la filosofía romántica, propia para su “temperamento”, su programa y convicción de vida. Pero el fenómeno es inquietante, si es verdad que la filosofía romántica descubrió la “subjetividad pasional”, Barthes va más allá y convierte al “neutro” en un remedio, la preservación de la melancolía como bien personal en situación de refugio.
La deserción como esquiva del paradigma, incluso como destrucción, definiría lo Neutro no como silencio permanente –lo Mudo absoluto fuera de la tentación del dicho y por ende de una confirmación sistemática– sino llevándolo con un esfuerzo corporal, una gimnasia del espíritu, al mínimo de una opción de palabra que tiende a “neutralizar” el silencio entendido como signo. ¿Esto es posible? ¿Decir poco no para decir poco sino para no decir nada? Extraña dialéctica del taciturno, del murmullo melancólico, de la palabra a punto de caer. Si el “sí” difiere del “no” en la dialéctica del ser, el “no” puede construir una dialéctica negativa como oposición fundante, pero ¿qué ocurre cuando la diferencia, ya sea lógica o existencial, entre el sí y el no es “in-diferente” para el sujeto que intenta sobrepasar la dialéctica hacia una zona indiferenciada, hacia una zona donde reina la abstención, la ataraxia como imperturbabilidad frente a la decisión?, ¿qué ocurre cuando el sueño mayor y sintomático de aquel que gastó de tal manera las palabras para convocarlas, asirlas, modificarlas, trasplantarlas, se sintió tragado por ellas? Esa libertad negativa en la que el sujeto puede estar más allá de las rivalidades entre goce y placer exigiría una plena ausencia de pena, de terror y de pasión, una aphanisis total. ¿Qué es lo que se pretende hacer desaparecer: la inquietud de las charlas mundanas, las débiles penurias de la conversación, o más allá, en la profundidad del sujeto, un deseo agónico de destrucción total –¿triunfo de tanathos, furor maníaco?–, tratando de lograr funestamente la pérdida de su ser significante en la cadena de valores dicotómicos (+/-) que regularía la propia vida. El antihumanismo de Barthes, el despojo del ser actuante, no es del orden de la superstición estructuralista, sino que proviene de un más allá de lo humano desprendido de sus apetitos sensuales y de su lujuria intelectual; deshace lo propiamente humano –el Habla, el Discurso, el Deseo– que durante tanto tiempo exploró y por momentos exorbitó, y queda reducido a una imploración del silencio, quizá tratando de sacarse de encima las estereofonías y estereografías del “mundanal ruido informático”, en tanto el silencio, “cuando lo logramos” estará siempre atrapado en una aporía si sólo se lo define como falta de ruido.
La mántica ignaciana (véase Sade, Fourier, Loyola) ya cohabitaba con el deseo que iba naciendo en Barthes como una destinación, ir más allá de la elección (de la “proairesis” aristotélica que retornará en S/Z, en el Seminario), más allá de la bifurcación, sustraerse a las opciones por negación de lo deseable o por nadificación del deseo. Anotó la experiencia mística de San Juan, de Santa Teresa, de la ejercitación ignaciana; las órdenes oratorias ahuyentan los “malos pensamientos” (el deseo) por la oración; las órdenes mendicantes y seglares, por el trabajo (labor), creyendo que al pasar de la oralidad a la acción vital –una extensión de los “biografemas”– podrían superar el rostro de la “nada sublime” hacia la quietud extrema de la virtud satori, más allá de las virtudes, ni esto ni lo otro.
La desaparición como borramiento del sujeto, como pura extinción del deseo sexual, está connotada en Barthes como un “vacío absoluto” expresable en el temor a la castración. Las ideas de muerte representan la abolición total, aquella que Lacan señalaba como miedo a la pérdida del ser significante. En la postura existencial barthesiana y en su lenguaje, es la abolición de los pares dicotómicos de los que se vale la energía psíquica para dar cuenta de la vida. Barthes recupera “en positivo” la carencia básica –castración– y el temor –horror– a la abolición total, para restituirlos en el plano retórico-filosófico como adiaphora (Pirrón), como imperturbabilidad o in-diferencia frente a la dualidad (de clase, de género, de postura), quizá porque produce pavor. ¿Es una síntesis hegeliana? No, es un desligamiento de la oposición, una desaparición de las antítesis fundamentales (hombre/mujer, deseo/goce, aphanisis/diaphora) y un más allá de los temas básicos de la teoría (dualismo, diferencia, castración, tanatología) hacia la impasibilidad anacorética, estilita, ajena al deseo y al ajetreo de los comunes, allí donde la experiencia límite del “sujeto de lenguaje” se enfrenta, al decir de la doxa, al silencio mortal. Barthes vuelve sobre sus antiguas lecturas, fiel a sus adopciones: la mística cristiana de Juan de la Cruz mestizada con M. de Guyon, o a la “loquela” ignaciana, es decir, la plegaria como rito que “debe verse” en el movimiento de los labios, articularse (los rezos comunitarios del rosario o la plegaria en alta voz), y su contrario, la desconfianza de la Iglesia ante el “silencio” pues conduce a la distracción o a los malos pensamientos y al budismo Zen por la verbalización teórica. El enemigo siempre es el lenguaje.
Habla/Quietud-Acción/Reposo, la aporía del Neutro. Cuando Barthes decía “la atopía es superior a la Utopía” (véase Roland Barthes par Roland Barthes) estaba en el camino del silencio. La palabra es el fundamento del ser, idea de todas las confabulaciones contemporáneas desde Heidegger a Lévinas, de Sartre a Merleau-Ponty, de Husserl a Lacan, pero al mismo tiempo la palabra genera desconfianza o estupor en estas cavilaciones, en tanto es un bien bifronte; dice el ser pero también el no-ser, la verdad pero también la mentira, y fue Barthes el que la enfrentó con sutileza pero también con dureza.
En 1971, en un reportaje al que se somete aceptar –y esta es la expresión que le corresponde en esa negatividad positiva invertida con la que Barthes intentó vivir– para rechazar desplazando la “coquetería intelectual” de rechazar para aceptar (Guy Scarpetta, publicado en Promesses y retomado luego en Essais Critiques. IV, Digressions), aparece la preocupación constante de Barthes por el Vacío-Lengua-Sexualidad, aparte de otras constelaciones, el imperialismo del pleno, y para sobrellevarlo, es decir, para desidealizarlo, lo enfrenta al Neutro y lo describe de esta manera: a) el vacío de utopías, fuera del campo de las utopías; b) el vacío que no debe ser enfrentado a la endoxa de la ausencia (de forma, de cuerpo, de sentimiento, de palabra) donde la contradicción doxa/paradoja se despoja de su enfrentamiento; y c) el reiterado desvío del paradigma, su destrucción lógica y su caída existencial como la operación sustancial del neutro. La consistencia del adjetivo, producto de su ambigua colocación frástica –calificativo/epíteto– y su carnadura semántica muestran sus pretensiones ideológicas que desmaterializan, en sus múltiples predicaciones, la materia sustancial del Neutro. La resistencia de Barthes ejemplificada en sus “delicados” pero firmes rechazos, el rechazo no violento –la impasibilidad del satori se lo impediría– de las reducciones y disoluciones de los ejes paradigmáticos a partir de nuevas condiciones inesperadas, como por ejemplo, en el hecho de comprender lentamente creando el espacio flemático del retardo que destruiría simultáneamente la aporía y la contradicción. Barthes sueña más allá del neutro del género, más allá de la fantasía del ensueño y más allá de la fantasmatización del sueño donde se anulan todas las propiedades sintácticas y lógicas –el sueño no conoce la contradicción dice, Freud. ¿Estamos en el estadio feliz ajeno a las contradicciones de la vida, en el Nirvana búdico, más allá del placer e incluso del goce en tanto ya no se desea nada? ¿Cómo dar cuenta de esta extralimitación de la enunciación, de la palabra, del dicho, pero también del hecho? ¿O estamos evocando, por disolución melancólica del Yo, la negación absoluta que sólo se alcanza con el revestimiento del silencio absoluto?
Según Barthes, la sexualidad occidental no imagina ni propicia sino pobremente un lenguaje transgresivo. Si pensamos en el Sade de Barthes (véase Sade, Fourier, Loyola), la combustión sintagmática del “furor” sadiano es una combinación cerrada que sólo atenta contra sí misma y deja la Ley del Trono incólume tanto como el democratismo furibundo de la Guillotina. Pero al aceptar la sexualidad como “puro” lenguaje de trasgresión queda prisionero de los sucesivos binarismos del mundo occidental. La lógica del “por y contra”, de lo “negro y blanco”, es liberarse del yugo de la sexualidad en tanto dependiente de las dualidades fundamentales: hombre/mujer, placer/displacer, deseo/goce, y en el campo de lo social, entre civilizaciones de culpabilidad y civilizaciones de vergonzantes. Las civilizaciones culpógenas instauran la confesión, la penalización, representaciones del “acto” en el gobierno ácrata de la pornografía; las civilizaciones de la vergüenza engendran una aceptación muda, asocial, perturbación del discurso social permisivo, sobre todo en los países árabes (véase Incidences), negando el paradigma pero sin disolverlo. Activo/pasivo, poseedor/poseído, sentido/no sentido, no se desconciertan en la alta paradoja de la superación dialéctica, de una trascendentalidad supererótica, sino en la neutralidad absoluta de los términos. La “delicadeza sexual”, propia de los países orientales, ¿rompería el valor occidental que, en provecho de una mítica libertad, liberaría al sujeto de la carga sexual? ¿La androginia rompe el paradigma?
Lógicamente el Neutro como esquiva de la aserción está fuera de la dialéctica del no-sí; filosóficamente suspende el juicio de una epojé fundante, renegando del discurso del “puede ser” conjetural que siempre estará, en última instancia, al servicio de la afirmación. El Neutro, en tanto encara radicalmente la relación entre el ser y el lenguaje –y Barthes no podrá ya nunca liberarse del “ser de lenguaje”–, no puede contentarse con las modalidades que codifican la atenuación de la afirmación, de la negación, la duda, el condicional, la interrogación, el deseo y el mayor mal de Occidente, la subjetividad. El Neutro barthesiano irreductible y con una salvaje inercia, intenta suspender toda suspensión, toda categoría por informe que sea, tratando de que todo se vuelva no-pertinente, deshacer lo tético y la afirmación para descansar de la fatiga del deseo. En una extensión paradójica del terrorismo trotskista pronuncia un anatema: no hay demasiado terror en la teoría, anclado quizá en la constatación de que la apatía y sobre todo la apatía política es terrorífica. La teoría –podemos presuponer por la casi totalidad de los ejemplos citados que está pensando en la epistemología francesa y sobre todo aquella vinculada al campo de la reflexión poética, como podrían ser Bachelard, Deleuze, incluso Blanchot– sólo cuando es atravesada por la escritura puede conducir a los escándalos de la razón y del cuerpo, ratio política y ratio corporal, privilegiadas por Barthes. Aristóteles define la mejor democracia como aquella donde el ciudadano no es demasiado apático ni demasiado participante, que sería la mejor definición de la mediocritas, presuponiendo que una civis agrícola, aquella que de la soledad hace su reducto en función de relativas y escasas reuniones, sería el grupo social ejemplar. El ideal de la participación es un ideal cívico (reunión sindical, política, comités, consejos, coloquios, etcétera), el ideal del aislamiento, de la soledad, es propio del ager rusticus, una convicción y una práctica agrícola. ¿El Neutro descalifica la unión, la reunión, el demos griego y la civitas romana? Como disposición y disponibilidad constantes no puede provocar la congregación sino las afinidades pasivas, tratando incluso de diluir el espacio “oficial” del Neutro, el escepticismo aporético.
El Neutro soporta también el peso de la gramática de la cual es difícil descargarse: ni masculino ni femenino (género), ni pasivo ni activo (acción). El Neutro tiene una faz negativa e incita dos postulaciones, la mala o reactiva como consecuencia del imperio de la facticidad y de la contingencia, y la faz positiva, la simplicidad ética y estética. La continuidad absoluta y material del espíritu y la materia del Tao que no separa ni contradice sino que postula una continuidad incesante donde naufragan las oposiciones y las patologías ideológicas. Barthes luchó desde siempre contra la esfera ideológica como logosfera o ideosfera, sistema lingüístico de una ideología. La reivindicación del pathos como poder de ser afectado no significa necesariamente pasividad sino afectividad, sensibilidad, sentimentalidad, una “voluntad de poderío” como forma afectiva primitiva.
Poco a poco, día tras día, semana tras semana –el tiempo del Seminario–, Barthes somete al Neutro al juego de la comparación y va inventando sus “figuras”. Como lo habíamos señalado, esas figuras no son retóricas en el sentido clásico, sino un despliegue de “informalidades”, de secuencias abiertas a la constante negación; en su deambular discursivo están entretejidas de sentencias y de contra-sentencias, de enunciados y de contra-enunciados, sometidas a diferencias absolutas y prestas a ser confrontadas con otros juicios antitéticos; y, como valor pasional agregado, con la intuición, las comunicaciones, las insinuaciones, las réplicas de los asistentes al seminario. Lo fuera de orden, lo extraordinario es que la mayoría de esas interlocuciones son a través de notas, de cartas, de inspiraciones escritas que integran los siete “Suplementos” que acompañan el Seminario. La elocución barthesiana en sordina, casi monacal –monje por momentos atrevido y por momentos heresiarca en sus peculiares afirmaciones– era la “voz neutra” del acto de proferir, una voz sutilísima pero apagada, demorada, que servía como la mayor constatación de lo que el Seminario quería ilustrar. Si recordamos el ni-ni barthesiano (“La critique ni-ni”, Mithologies), éste vuelve a reaparecer como “retórica del ninismo” introduciendo el sustrato lingüístico del Neutro, pero ahora fundado sobre la exploración del Discurso del Amo (Lacan) en la caracterización suspicaz e interrogativa del Sujeto del Neutro. La caracterización: el ni-ni es afirmativo reactivo; la suspicacia es un negativo. La conclusión de este entimema: el Neutro es “negativo activo”. Barthes señala en todas sus consideraciones la contradicción lógica de la “negación activa”, sólo sobrellevada en el Neutro como el “más allá de los sistemas opositivos”.
Esta resolución a veces está potenciada por la forma de ocultamiento –de máscara– del Neutro. A través de múltiples disfraces, el Neutro se oculta con máscaras poderosas y exigentes: la dialéctica, la paradoja, la antítesis, el ni-ni y los sistemas de equivalencia retóricas. Para huir de la obligación sistemática que ciñe a la lengua, Barthes debe acudir, como Deleuze, como Adorno, al arte que se despoja de la representación: la música. Si las formas inescribibles del Neutro son la demora, la dilación, el retardo y crudamente la expectación, entonces la cita de Pablo Casals cobra todo sus relieve: “el ritmo es el retraso”, un ritmo que se retira de la sonoridad y se refugia en el silencio. En el nivel psicológico, es decir en términos de Sujeto, es el apartamiento de la rigidez lógica de la contradicción, de la disyunción, de la conjetura; en el nivel temporal, el atraso, la dilación ininterrumpida; y en el nivel existencial, el refugio, el recogimiento. Todas estas figuras serían figuras de la beatificación arreligiosa del retiro del mundo, de la dilación del espectro de la completitud para guarecerse en lógicas suplementarias, y en particular del suplemento de valor extensionalmente infinito. Dice Barthes, sólo se puede hablar del Neutro metafóricamente sin ninguna corroboración metalingüística. Frente a la “ideosfera” como sistema discursivo fuerte, hay que entender el lenguaje ya no como medio sino como “ambiente biológico” donde el sujeto vive y se alimenta. La música es una experiencia instrumental o un “baño material de sonidos”. Siempre hubo noticias de los efectos musicales en el sujeto, pero nadie como Barthes para hacernos “sentir” la música de las palabras (poesía, murmullo, ruminación, susurro, farfulleo, ¿infralenguaje o supralenguaje, contienda psicoanalítica/semiótica?) y la música sin palabras (compás, armonía, cadencia, ritmo) que comparten el sexo de los sonidos como la sexualidad de la escucha. Toda mi vida, dice Barthes, he vivido en el vaivén entre la exaltación del lenguaje (“el goce de su pulsión”, dice un tanto enigmáticamente, “escribo, hablo, enseño, publico”) y el deseo, el gran deseo, de un reposo, de una suspensión, de una dispensa del lenguaje.
Deleuze –texto especialísimo para Barthes en este Seminario, como el de Michelet del que no puede ni quiere desprenderse, texto que asume y notifica, a la inversa del recusado Blanchot– le permite completar su propio registro ortofónico, los dramas románticos de la foné y reponer las seducciones de la voz, aquellas materializadas en el susurro de la confesión, en la égloga de la voz enamorada de Werther o en la voz purísima pero engañadora de la Zambinella.
Los devenires deleuzianos y en particular el devenir-animal –la atracción que ejerce en los supercivilizados el “instinto”– son la retrogradación de la fuerza instintual. La relación de los hombres con los animales como verdadera fratría sexual o la relación de los animales entre sí como verdaderos cardúmenes o “manadas” –la sociedad animal tan estricta y regimentada donde la violación de la ley social está penalizada con la separación o la muerte, tan comentada por la etología animal, los naturalistas, los zoólogos, los zoosemióticos– marcan las formas del evolucionismo contemporáneo donde ha desertado la meta, hay transformación pero no hay destino biológico, en tanto ese destino ha sido asumido por el animal humano. Y es Deleuze, se deduce de la atención barthesiana, el que transforma las formas evolutivas del siglo XIX (Lamarck, Cuvier, Darwin) en formas de parentesco, descendencia, filiación, formas del “familiarismo” actual, en contra de las “relaciones de contagio” que exigen la extinción de las genealogías, e incluso de las alianzas. El hombre, como el animal, se descubre como en los zoológicos por el olor.
Imperturbable ante las ciencias sociales contemporáneas, Deleuze desconsidera las formas de acuerdo por alianza o por pacto, alianzas siempre políticas, instituyendo las relaciones por contagio, por infección, por epidemia o por rizoma. El sujeto humano es colonial en tanto está destinado por su procedencia a una colonia de bacilos en perpetuo movimiento corpuscular. Los procesos de detención y de esparcimiento –el sujeto social se esparce– se dan en el continuum de movimiento y reposo. Sólo el sonido –los registros de la banda sonora– le permite a Barthes esta nueva versión de lo neutro no como disyunción lógica propia de las lógicas formales y estructurales, sino como composición, es decir combinación cuyas marcas más evidentes serían: una combinación alternada de velocidad y lentitud, una dinámica de movimiento y reposo, una dialéctica entre actividad y pasividad, en donde la “pasividad activa” barthesiana destruye la dialéctica e instaura lo neutro como acción y quietud. Lo neutro no forma parte de la oposición activo/pasivo, masculino/femenimo, representación y anti-representación, incluso a-representación (nihilismo), sino que genera el afecto: si a la representación le oponemos la afección, la representación queda abolida.
¿El afecto predominante en Barthes, la melancolía como neutro absoluto –aunque lo absoluto quebraría la temperancia de lo neutro en contra del falso neutro– es una afección poderosísima que anima una contradicción “neutralizada” por la negación de la oposición, una pasionalidad activa? ¿O rescataría la pasividad de la passio como descarga fuera de las potencialidades del sujeto, sean éstas afectivas o racionales? ¿Es la música como trasfondo genérico absoluto y al mismo tiempo, en las entidades deleuzianas, como abolición sonora, de una insonoridad, de una “muerte” vocal que desubicaría los primeros sonidos, la primera infantil glosolalia, y por ende la traspasaría al recinto misterioso como pura vocalidad inmemorial –la voz de los muertos– la voz de la Madre muerta?
La exposición vegetal y lúbrica del enunciado barthesiano, “el lenguaje tapizado de piel”, convoca el erotismo de la voz de tantos ejemplos pero también la escucha, la escucha de esos ritmos, esas sonoridades ensalivadas, el fondo oscuro y traqueal del sonido, la voz que viene de adentro del cuerpo y que también sobreviene, a veces, en los sonidos musicales. La adhesión de Barthes al pensamiento deleuziano implica una acción ideológica –el devenir materia de todas las acciones humanas– y una acción sensitiva –el ensueño de un roce perpetuo y constante con los otros y con el mundo circundante: una percepción absoluta. La música es, de todas las expresiones estéticas, aquella en donde el “deseo de órgano” alcanza su mayor plenitud. El intento de Deleuze es “instrumentar” la música como máquina de aceleración y retardamiento, básicamente en la música romántica, y en contra de la música clásica, en particular Bach cuya ritmicidad es calculada e isotrópica, la música de Beethoven, la de Schumann, la de Wagner, la de Ravel, Debussy, incluso Boulez, es producto de una ritmicidad voluble, flotante, heterotópica. Boulez distingue el tiempo y el no-tiempo. El tiempo no pulseado para una música de registro ondulatorio, sin apoyatura, construida sobre una máquina de velocidad (algunos estudios de Chopin, pero sobre todo los Impromptus de Schubert) y diferencias de dinámicas. Son dos modos de temporalidad, por ejemplo, la fluencia acústica y fluvial y el movimiento crepitante y oceánico, pongamos por caso, “El mar” de Debussy o el “Bolero” de Ravel, y en el otro extremo textual Las olas de Virginia Woolf. Debussy (seducido por la cadencia y el semitono de la música oriental) y Ravel llevarían el agenciamiento maquínico con el mínimo de forma hasta la desintegración.
Si el rostro es un conjunto de afectos –la rostreidad de Lévinas, de Deleuze, de Barthes–, un conjunto de afectos sin subjetividad en tanto su temporalidad está siempre en trance sin coagulación subjetiva, y ambos, Deleuze y Barthes, debieron “enfocar” el cine, allí donde el rostro alcanza su mayor eficacia y lubricidad, el rostro siempre es in-forme, es lo que trata de destruir la “cámara lucida”, por lo que la neutralización se transforma en una disparidad de neutros en la sucesión infinita de máscaras. El efecto de naturaleza –aquel que las filosofías de la trascendencia quisieron abrogar– el del clima, el de la temperatura, del viento, de una nevada, de una animalidad como el enjambre, la recua, la “manada”, la familia, donde el sujeto despierta a la subjetividad de niño, de jinete o de caballo (Freud), o de viento o de nieve (Deleuze), deja de ser-estar sujeto para ser acontecimiento despegado de un elenco, de una colmena, de una grupalidad y se enerva como despejamiento de los afectos.
La escritura –el estilo– es entendida como producción de velocidades y lentitudes entre partículas, entre fonemas y morfemas, entre morfemas y sintaxis, entre