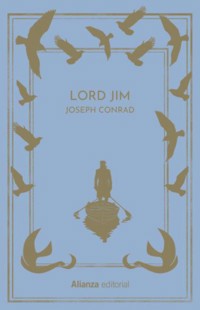
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Escrita en 1900, Lord Jim es la gran novela que aborda el tenue filo que separa las dos caras de una misma moneda: la cobardía y el valor. Marcado por un trágico incidente en el que se ve envuelto en una de sus travesías como piloto, Jim arrastra como una losa, mas con la dignidad de que sólo son capaces los personajes trazados por Joseph Conrad (1857-1924), el juicio que tanto la sociedad como él mismo formulan sobre su comportamiento en aquella ocasión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 752
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joseph Conrad
Lord Jim
ALIANZA EDITORIAL
Nota del autor
Cuando apareció esta novela en forma de libro, esparciose entre el público la idea de que me había yo dejado llevar, a rienda suelta, por el asunto. Sostenían algunos de los revisteros literarios de los periódicos que, habiendo empezado la obra como novela corta, acabó el escritor por perder el dominio del freno que lo retuvo. Uno o dos descubrieron pruebas evidentes del hecho, lo que parecioles divertido. Indicaron entonces los límites a que está sujeta la forma narrativa, y arguyeron que no se hallaría hombre alguno que estuviera hablando tanto tiempo, ni otros que tan pacientemente le escucharan. La cosa era increíble, según dijeron.
Después de estarlo pensando durante unos dieciséis años, no he logrado yo sentirme tan seguro de ello. Hombres se han conocido, lo mismo en los trópicos que en la zona templada, capaces de pasarse en vela la mitad de la noche contando cuentos. Trátase aquí, sin embargo, de uno solo, aunque con interrupciones que vienen a ser a modo de descansos, y en cuanto a la paciencia de los oyentes habrá que admitir el postulado de que el relato era verdaderamente interesante. Tal suposición preliminar es necesaria. Si no hubiera yo creído en este interés, no habría podido ni empezar a escribir mi narración. Respecto a la mera posibilidad física, bien sabemos todos de discursos parlamentarios cuya duración ha sido más bien de seis horas que de tres, mientras que toda aquella parte de mi libro formada por el relato de Marlow puede ser leída en alta voz, digamos, en menos de tres horas. Por otra parte, aunque haya yo omitido rigurosamente en mi historia tan insignificantes pormenores, cabe presumir que algunos refrescos debieron de consumirse aquella noche, algún vaso de agua mineral o cosa por el estilo, para ayudar al narrador a que pudiera continuar.
Pero, hablando en serio, la verdad del caso es que mi primera idea fue la de escribir una novela corta relativa únicamente al episodio del barco de peregrinos: nada más que esto. La idea no podía ser más legítima. Sea como fuere, después de escritas unas cuantas páginas me sentí, por una u otra razón, descontento de ellas y las dejé arrinconadas durante cierto tiempo. No las saqué del cajón en que quedaron hasta que el hoy difunto Mr. Guillermo Blackwood me pidió algo para su revista.
Sólo entonces me di cuenta de que el episodio del barco de peregrinos era buen punto de partida para una libre y vagabunda narración; que era también acontecimiento que se prestaba a imprimir un sello especial a todo el «sentimiento de la vida» en un carácter sencillo y sensible. Pero todos esos preliminares estados y agitaciones de espíritu se me aparecieron entonces como bastante oscuros, y no se me presentan aún más claros después del lapso de tantos años.
Las pocas páginas que había arrinconado no dejaron de pesar en mi ánimo al escoger asunto. Pero con deliberado propósito volví a escribirlo todo nuevamente. Desde que di comienzo a mi labor sabía ya que el libro que escribiera sería largo, aunque no acerté a prever que necesitara, para completarse, parte de trece números de la revista Magda.
Algunas veces se me ha preguntado si no era éste, para mí, el preferido entre todos mis libros. Soy enemigo declarado de todo favoritismo en la vida pública, en la privada y aun en el delicado punto de la relación que exista entre un autor y sus obras. Por principio no quiero tener favoritos, pero no he de llegar en mi rigor hasta el punto de que me desagrade y enoje la preferencia que algunas personas muestran en favor de Lord Jim*. Ni he de decir aquello de «no acierto a comprender...». ¡No! Pero ocasión tuve una vez de sentirme perplejo y sorprendido.
De vuelta de un viaje a Italia, cierto amigo mío estuvo hablando con una señora a quien mi libro no gustaba. Sentilo, como es natural, mas lo que me sorprendió fue el saber en qué se fundaba aquella antipatía. «¿Sabe usted? –había dicho la señora–, ¡todo aquello es de un carácter tan enfermizo...!»
Diome pie tal fallo para estar toda una hora sumido en cavilosa inquietud. Al fin llegué a la conclusión de que, una vez hechas todas las salvedades necesarias respecto a que el asunto en sí mismo era ya bastante ajeno a la normal sensibilidad de las mujeres, no podía ser que la señora fuera italiana. Hasta me pregunto si ni siquiera sería europea. De todas suertes, ningún temperamento latino habría notado nada enfermizo en la aguda conciencia del honor perdido. Puede esta conciencia ser equivocada, o estar en lo cierto, o hasta ser condenada como artificial, y acaso mi Jim no sea un tipo de los más comunes y extendidos. Lo que sí puedo asegurar, sin temor, a mis lectores es que no resulta ser producto de un modo de pensar fríamente pervertido. Ni es tampoco figura hija de las nieblas del Norte. Una mañana llena de sol, en los vulgares alrededores de cierta rada de Oriente, yo mismo lo vi pasar en cuerpo y alma..., impresionante..., moviendo a piedad... significador..., bajo una nube..., completamente silencioso. Lo cual no es más que lo que debe ser. Correspondíame a mí, con toda la simpatía de que era capaz, buscar las palabras apropiadas a lo que representaba. Era «uno de los nuestros».
J. C., Junio, 1917.
*. «Jim» es un diminutivo de Santiago, de Jaime, de Jacobo o de Diego. He preferido dejar el «Jim» como en el original, porque harto acostumbrados nos tiene ya el castellano actual a admitir en el uso corriente de la vida social esos diminutivos extranjeros que se hallan en otras obras tan castizas como las de Galdós y otros muchos. (N. del T.)
Capítulo 1
Faltaríanle una o acaso dos pulgadas para tener los seis pies ingleses de altura; era fornido, corpulento y, al abordar a la gente, hacíalo combando ligeramente los hombros, avanzando la cabeza y con la mirada fija, profunda, bajo el dosel de las cejas, de tal suerte que evocaba el recuerdo de un toro en el momento de embestir. Recia y alta, como él, era también su voz, y en su porte echábase de ver una especie de ceñudo aplomo que nada tenía de agresivo. Parecía obedecer más bien a cierta necesidad de su temperamento, y podía presumirse que tanto rezaba aquel aire consigo mismo como con los demás. Era intachablemente limpio, vestido de inmaculado blanco desde los zapatos hasta el sombrero, y en los varios puertos orientales en que se ganaba el sustento como corredor de agencias proveedoras de barcos había llegado a adquirir gran popularidad.
Un corredor de los de esta clase no necesita exámenes que prueben su suficiencia en cosa alguna de cuantas existen bajo la luz del sol; pero sí es necesario que sea hábil por naturaleza y que sepa demostrarlo en la práctica. Consiste su trabajo en una especie de regata continua, ya sea a vela, vapor o remo, en competencia con los otros corredores, a fin de llegar antes que nadie al primer barco que esté a punto de anclar, y, una vez llegado, obligar a que le pasen tarjeta al capitán (la tarjeta comercial de la Casa), darle la más cordial bienvenida y, en cuanto baje a tierra, conducirle con aire firme y decidido pero sin la menor ostentación, a una enorme tienda con honores de caverna, abarrotada de infinidad de cosas de las que suelen comerse o beberse a bordo, y en la que puede uno procurarse, además, cuanto necesita para mantener bien acondicionado el barco o realzar su hermosura, desde garfios para el cable hasta un librillo de oro para dorar los relieves de la popa. Allí es recibido como hermano el capitán del barco por un agente proveedor a quien jamás había visto en su vida. Hay en el establecimiento una fresca sala con cómodos sillones, botellas, cigarros, recado de escribir, una copia de las ordenanzas del puerto y, por encima de todo, tan férvido y cordial acogimiento que basta para derretir toda la amarga sal que se haya ido acumulando en el corazón del marino por efecto de una travesía de tres meses. Las amistosas relaciones así comenzadas se conservan y avivan, durante el tiempo que el barco continúa en el puerto, por medio de las diarias visitas del corredor. Muéstrase él con el capitán fiel y leal como un amigo, solícito y atento como un hijo, con toda la paciencia de Job, el abnegado afecto de una mujer y el aire jovial y campechano de un buen compañero. Algo más tarde se pasa la cuenta. Decididamente, es aquélla una ocupación hermosa y muy humana. Como consecuencia, los buenos corredores son escasos. Cuando uno de ellos además de poseer innata habilidad, tomada esta última palabra en sentido abstracto, tiene también la ventaja de haber sido educado entre gente de mar, entonces vale, para la Casa en que está empleado, todo el oro del mundo, y merece que se le complazca y se le mime. Por ello Jim disfrutó siempre de buenos salarios y de tantas tolerancias y mimos que hubieran bastado para convertir en fiel amigo al mayor adversario. Y, sin embargo, con la más negra ingratitud, abandonaba de pronto el empleo y marchábase a otra parte. Las razones que para ello alegaba estaban a todas luces desprovistas de apropiada base, en concepto de sus jefes. «¡Ese condenado loco...!», exclamaban en cuanto les volvía la espalda. Tal era el juicio que solían formar de su exquisita sensibilidad.
Para los blancos dedicados al comercio marítimo y para los capitanes de barco, Jim era... Jim y nada más. Claro que otro nombre tenía también, pero su más ferviente deseo era que por nadie fuese pronunciado. Ese incógnito que deseaba conservar, aunque más agujeros que los de una criba permitieran atisbar a través de él, no se proponía ocultar una personalidad, sino un hecho. Cuando este hecho lograba romper la capa del incógnito que lo cubría, Jim abandonaba repentinamente el puerto en que se hallaba y dirigíase a otro, generalmente internándose más hacia el Este. Aferrábase con tal empeño a los puertos porque era un marino desterrado del mar, y porque estaba dotado de habilidad en el sentido abstracto que hemos dicho y no en el concreto, lo que realmente no sirve para ningún trabajo más que para el de corredor de una casa proveedora de barcos. Emprendió la ordenada y lenta retirada siempre en dirección hacia el sol naciente, y el hecho que quería ocultar fue siguiéndole de modo fortuito, pero fatal e inevitable. Así, en el transcurso de los años, conociéronle sucesivamente en Bombay, en Calcuta, en Rangún, en Penang, en Batavia, y en cada una de esas escalas que iba haciendo no era otra cosa más que Jim, el corredor de barcos. Luego, cuando la vivísima impresión de lo que para él resultaba fatalidad intolerable lo arrancó definitivamente de los puertos de mar y del trato de los hombres blancos, empujándolo hacia las selvas vírgenes, los malayos de la apartada aldea por él escogida para esconder su deplorable facultad sensitiva añadieron otra palabra a aquel monosílabo que era la forma consagrada para conservar su incógnito, llamáronle Tuan Jim, o como si dijéramos, Lord Jim.
Procedía nuestro hombre de uno de esos hogares de párroco protestante que son en Inglaterra archivos de piedad y de paz. No suele ser otra la procedencia de numerosos capitanes de la marina mercante inglesa. Poseía el padre de Jim cierto conocimiento de lo incognoscible, cortado a medida para enseñar el camino de la rectitud a las gentes que viven en humildes casitas de campo, y sin que ello venga a turbar la tranquilidad de espíritu de aquellos a quienes la Providencia permite que habiten en señoriales residencias. La reducida iglesia del párroco, que se alzaba sobre una colina, parecía, de lejos, musgosa roca grisácea vista a través de una pantalla de hojas llena de desgarrones. Allí había estado durante siglos y siglos; pero acaso los árboles que la rodeaban recordaran la colocación de su primera piedra. Más abajo, la roja fachada de la rectoría daba una nota de color cálida y brillante en medio de manchas de césped, parterres y abetos, con líneas de frutales en el fondo, el empedrado patio de una cuadra a la izquierda y los inclinados cristales de los invernáculos clavados sobre una pared de ladrillos. El beneficio aquel había pertenecido a la familia durante algunas generaciones; pero Jim tenía otros cuatro hermanos, y cuando, después de un curso de amena literatura, se declaró su afición a las cosas del mar, se le envió ya, sin tardanza, a un «buque escuela para oficiales de la marina mercante».
Aprendió allí algo de trigonometría y cómo se cruzan los juanetes sobre las gavias. Generalmente era tenido en buen concepto. Ocupaba el tercer lugar entre los de su promoción, y era uno de los remeros del primer cúter. Sereno, firme la cabeza y dotado de excelente aspecto físico, daba gusto verle en la arboladura. Su puesto estaba en la cola de trinquete, y con frecuencia miraba desde aquella altura, con el desdén de un hombre destinado a brillar rodeado de peligros, la tranquila multitud de techos que dividía en dos grupos la grisácea corriente del río, mientras, esparcidas por los extremos de la llanura que los circundaba, elevábanse perpendiculares, contra un cielo de sucia entonación, las chimeneas de las fábricas, cada una delgada como un lápiz y vomitando humo como un volcán. Veía, desde allí, zarpar los grandes barcos; los de transporte, anchos de baos, siempre en movimiento; los botecillos que flotaban como a sus pies; la nebulosa magnificencia del mar allá a lo lejos, y la esperanza de una vida activa llena de aventuras.
En la cubierta inferior, entre la confusa babel que armaban doscientas voces, quedábase a veces abstraído, viviendo ya con la imaginación, anticipadamente, aquella vida marinera que había leído en libros de literatura. Veíase ya salvando gente en un naufragio; picando mástiles en medio de deshecho huracán; halando un cabo, a nado, a través de la resaca, o bien, como solitario náufrago, caminando descalzo y medio desnudo sobre las peladas rocas, en busca de mariscos, como momentáneo paliativo contra el hambre. Ora tenía que habérselas con los salvajes en playas de países tropicales; ora imponíase a amotinadas tripulaciones en alta mar, o, con el ejemplo de su serenidad, infundía valor a sus hombres, cuyo ánimo desmayaba al verse en frágil bote perdido en pleno océano. En fin: era siempre modelo en el cumplimiento de su deber, y tan firme y decidido en todo como un héroe de los que nos pintan en los libros.
–Algo ocurre. ¡Venga! –oyó.
Se puso en pie de un salto. Precipitábanse los muchachos a las escalas. Allá arriba oíase ruido de gente que corría y grandes voces. Salió por la escotilla y quedose parado, como perplejo, desconcertado por completo.
Era la hora del crepúsculo de un día de invierno. El viento había ido haciéndose cada vez más fresco durante la tarde, parando el tráfico en el río, y en aquel momento soplaba con fuerza huracanada, en rachas caprichosas que retumbaban como las salvas de grandes cañones que dispararan sobre el océano. Caía la lluvia inclinada, como cortinas que oscilaran cedía luego, y en esos intervalos podía atisbar Jim el amenazador aspecto de la revuelta marejada; los barcos pequeños sacudidos y en desorden a lo largo de la playa; los innobles edificios rodeados de invasora niebla; los anchos pontones que cabeceaban pesadamente, sujetos por las anclas; las amplias plataformas de los desembarcaderos flotantes levantándose y hundiéndose, envueltas en continuas rociadas. La ráfaga que siguió después pareció barrerlo todo. El aire llegaba impregnado de aladas gotas. Había algo de terrible amenaza en aquella ventolera, en sus furiosos aullidos, en el brutal tumulto de la tierra y del cielo, que parecía dirigirse contra él y dejole sin aliento, de puro atemorizado. Siguió inmóvil. Experimentaba la sensación de hallarse en medio de un torbellino que le obligaba a dar vueltas.
Sintió que lo empujaban. «¡La tripulación, al cúter!», oyó gritar. Corrían los muchachos dejándolo a él atrás, fijo allí. Un buque costanero en busca de refugio acababa de pasar por ojo a una goleta anclada, y el accidente había sido visto por uno de los profesores del buque escuela. Multitud de muchachos se encaramaban a la barandilla del barco, arracimados en torno a los pescantes de ancla. «Un choque... ahí... ahí delante. El señor Symons lo ha visto», decían. Un empujón que acababa de recibir hizo bambolearse a Jim, lanzándolo contra el palo de mesana y obligándole a agarrarse a una cuerda. El viejo buque escuela, encadenado a sus amarras, pareció estremecerse todo él, cabeceando suavemente de proa al viento, como si lo saludara, mientras, con su pobre aparejo, canturreaba con voz de bajo profundo, ya casi sin aliento, la misma canción que entonó en su juventud pasada en plena mar: «¡Arríen!», oyó gritar. Vio el bote, ocupado ya por la tripulación, descender rápidamente por debajo de la barandilla, y corrió hacia él. Lo oyó caer al agua. «¡Largad los cabos!», gritaron. Asomose entonces. A lo largo del río hervía la corriente en espumantes estrías. En la creciente oscuridad crepuscular podía verse al cúter que, bajo el mágico poder de la marea y del viento, parecía quedarse como sujetado un instante, e iba, luego, de través. Una voz semejante a un alarido y que partía de la misma lancha llegó amortiguada a sus oídos: «¡Duro a los remos, rapaces, y acompasados, si queréis salvar a alguien! ¡Acompasados!». Y, de pronto, se alza extraordinariamente la proa, y saltando la embarcación, con los remos en alto, por encima de una ola, quedó roto el mágico hechizo con que la detenían el viento y la marea.
Sintiose Jim asido firmemente por un hombro.
–Ya es tarde, joven –le decían al mismo tiempo.
Era el capitán del barco, que de este modo retenía a aquel muchacho que le pareció estar a punto de saltar por la borda, y Jim levantó hacia él la mirada con la expresión de pena del que tiene conciencia de que acaba de sufrir una derrota. Sonriose el capitán con benévola simpatía.
–Otra vez será –dijo–. Que te sirva esto de lección para andar más listo.
Penetrante grito de aplauso recibió al cúter. Regresó bailoteando sobre las olas y casi medio lleno de agua, con dos hombres desfallecidos en las tablas del fondo, quienes parecían estar metidos en un baño. Todo el tumulto y el aspecto amenazador del viento y del mar considerábalos ya ahora Jim como cosa muy despreciable, aumentando en él la pena por haberse atemorizado ante aquellas ineficaces amenazas. Ya sabía ahora a qué atenerse. Parecíale que no le importara lo más mínimo la ventolera. Mayores peligros era él capaz de afrontar. Y lo haría..., mejor que nadie. Ni pizca de miedo le quedaba. Sin embargo, no se mezcló con los demás aquella noche, preocupado mientras el proel del cúter, un muchacho con cara de niña y grandes ojos grises, era el héroe de los reunidos en la cubierta inferior. Apiñados en torno suyo, interrogábanle ansiosos. Y él iba relatando:
–Vi un momento su cabeza asomando a flor de agua, y hundí en ésta mi bichero. Quedose cogido a sus calzones, y por poco me voy yo de cabeza por la borda; tanto, que ya me veía a dos dedos de ello cuando el viejo Symons suelta la caña del timón y me agarra por las piernas. A punto estuvo de sumergirse el bote. El viejo Symons es un tío muy templado. No importa que a nosotros nos gruña. Yo no le guardo rencor por eso. Allí estuvo echando tacos por aquella boca durante el tiempo que me sostenía por una pierna; pero esto no era más que decirme, a su modo, que no soltara el bichero. Symons se excita muy fácilmente, ¿verdad...? No, no quiero decir el rubio, el bajito..., sino el otro, el corpachón aquel de la barba. Cuando sacamos al hombre, todo era gemir y quejarse: «¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna!», y ponía los ojos en blanco. ¡Mira tú que desmayarse como una muchacha un hombretón como él! ¿Se desmayaría cualquiera de vosotros por un desgarro en la piel producido por un bichero? Yo, por mi parte, no. No se le metió en la pierna más que tanto así –mostró, al decirlo, el bichero, que al objeto había llevado allí, y causó verdadera sensación al presentarlo–. ¡No, hombre, no, no seas tonto! –contestó a una objeción–. Si no fue la carne la que lo sostuvo: fueron los calzones. Mucha sangre, sí..., eso por supuesto.
A Jim pareciole todo aquello lamentable explosión de vanidad. El vendaval acababa de dar pie para que se manifestara una especie de heroísmo tan falso como el propio pánico que de él se había apoderado. Con enojo pensaba ahora en aquel brutal tumulto de la tierra y del cielo que le había cogido desprevenido, contrariando la generosa solicitud con que él estaba pronto a acudir para salvar vidas que estuvieran en peligro. Y, por otra parte, la verdad era que casi se alegraba de no haber ido con los demás en el cúter, desde el momento que una hazaña de menor cuantía bastó para que todos quedaran satisfechos. Había aprendido él más, sin moverse, que los otros realizando el trabajo. Cuando todos flaquearan, cuando estuvieran vacilantes, entonces –de ello estaba seguro– él sería el único que supiera lo que había que hacer para habérselas con la vana amenaza de los vientos y de los mares. Sabía perfectamente a qué atenerse. Examinadas las cosas desapasionadamente, todo aquello no pasaba de ser despreciable. En sí mismo no hallaba ya ni rastro de emoción, y el efecto final de un acontecimiento que había sido verdaderamente vertiginoso era que, inadvertido de los demás y apartado de aquel bullicioso grupo de muchachos, sentía él con renovada seguridad el triunfante gozo de las mil aventuras con que ávidamente soñaba y en las que habían de brillar las múltiples facetas de su valor personal.
Capítulo 2
Transcurridos dos años de prácticas, pudo Jim lanzarse a navegar, y penetrando en aquellas regiones tan caras a su fantasía, hallolas, con sorpresa, estériles para toda aventura. Muchos fueron sus viajes. Conoció en ellos la mágica monotonía de una vida pasada entre cielo y agua; tuvo que sufrir la crítica de los demás, las exacciones del mar y la prosaica severidad de la diaria tarea que proporciona el pan, pero cuyo único premio consiste en el perfecto amor al trabajo. Este premio escapaba a su comprensión. Y, sin embargo, no podía retroceder en el camino emprendido, porque nada hay más incitante, que más desencanto produzca y más logre esclavizar, al mismo tiempo, que la vida del mar. Por otra parte, tenía un buen porvenir. Caballeroso y afable, era firme y poseía perfecto conocimiento de sus deberes, llegando, cuando aún era muy joven, a ser piloto de un excelente barco, sin haber sido aún nunca puesto a prueba por aquellos acontecimientos marítimos que sacan a la luz del día todo el íntimo valer de un hombre, el temple de su carácter, la fibra de que esté dotado; que revelan, no solamente a los demás, sino a sí mismo, sus cualidades de resistencia y el secreto de si son fundadas o no sus aspiraciones.
Sólo una vez, en todo este tiempo, volvió a tener un atisbo de la gravedad que reviste la cólera del mar. Esta verdad no llega a hacerse evidente con tanta frecuencia como los profanos podrían imaginarse. Mil matices existen en el peligro que representan las aventuras del mar y el ímpetu de los vientos, y sólo de cuando en cuando ofrecen los hechos cierto cariz siniestro en que se ve la violencia de las intenciones, es decir, aquel algo indefinible que se impone a la inteligencia y al corazón de un hombre, obligándole a comprender que tal o cual complicación de accidentes, tales repentinas furias de los elementos, caen sobre él con un propósito malévolo, con fuerza incontrastable, con desenfrenada crueldad, lo que significa arrancarle toda esperanza y todo miedo, el dolor de la fatiga y el anhelo del descanso; lo que significa destruir, aplastar, reducir a la nada todo cuando ha visto, sabido, amado u odiado, todo lo que es inapreciable y necesario (la luz del sol, los recuerdos del porvenir); lo que significa, en fin, borrar de su vista por completo todo lo más precioso del mundo por medio de un simple y aterrador acto: el de arrebatarle la vida.
Jim, impedido por haberle caído encima una berlinga a principios de una semana tan mala que de ella decía luego el capitán del buque: «¡Pero, hombre, si un verdadero milagro me pareció a mí que el barco pudiera resistirla!», Jim tuvo que pasar muchos días tendido de espaldas, amodorrado, como si le hubieran molido el cuerpo a palos, tan atormentado como si se hallara en el fondo de un abismo lleno de inquietudes y de desasosiego. Poco le importaba cómo acabaría aquello, y en sus momentos de lucidez llegaba a exagerar su indiferencia. Cuando no se ve un peligro, tiene, para nosotros, la imperfecta vaguedad del pensamiento humano. El miedo se hace nebuloso, y la imaginación, la enemiga del hombre, la madre de todo terror, falta de estímulo, yace en la somnolencia que acompaña al agotamiento de la emoción. No veía entonces Jim otra cosa que el desorden que reinaba en su revuelto camarote. Allí estaba tendido, postrado en medio de lo que parecían los restos de un saqueo, y, en el fondo, sentía secreto placer al pensar que no tenía que subir a cubierta. Pero una y otra vez, cierta invencible ráfaga de angustia clavábale las garras en el cuerpo, obligábale a respirar con fuerza y a retorcerse bajo las sábanas del lecho, y entonces la poco inteligente brutalidad de una existencia sujeta a sufrir la agonía de tales sensaciones llenábale de un deseo desesperado de huir a toda costa. Pero luego volvió el buen tiempo y ya no se acordó más de ello.
De todas suertes, su cojera persistía, y, al llegar el barco a un puerto de Oriente, tuvo él que quedarse en un hospital. Lenta fue la convalecencia, por cuyo motivo el buque hubo de zarpar dejándolo allí.
Sólo otros dos enfermos había en la sala del hospital destinada a los blancos: el contador de navío de una lancha cañonera, que se había roto una pierna al caerse por una escotilla, y una especie de contratista de ferrocarriles de una provincia vecina atacado de misteriosa enfermedad tropical, quien, calificando al médico de asno, se atiborraba de específicos que su criado indígena le facilitaba a hurtadillas, con infatigable constancia y fidelidad. Contáronse unos a otros la historia de su vida, jugaron algo a las cartas, o, bostezando y en pijama, dejaban pasar perezosamente los días, tendidos en cómodos sillones y sin decir palabra. Estaba situado el hospital sobre una colina, y la blanda brisa que entraba por las ventanas, siempre abiertas de par en par, llevaba a la desnuda sala la suavidad del cielo, la languidez de la tierra, el aliento encantado de los mares de Oriente... Había en él aromas, sugestiones de reposo infinito, el don de interminables sueños. Todos los días contemplaba Jim por encima de la espesura de los jardines, más allá de los techos de la ciudad y de las frondosas palmeras que crecían en la playa, una de aquellas radas que son, para el Oriente, centro de continuo tránsito; una rada salpicada de guirnaldas de isletas, iluminada por un sol de fiesta, con barcos que parecen juguetes y una brillante animación comparable a la de ciertas diversiones populares al aire libre; con la perpetua serenidad del cielo oriental en lo alto y la sonriente paz de los mares de Oriente posesionándose del espacio hasta la línea del horizonte.
En cuanto pudo andar sin necesidad de apoyarse en un bastón, bajó a la ciudad para ver si se presentaba alguna oportunidad que le permitiera regresar a su país. Ninguna se ofrecía, y mientras la esperaba trabó, naturalmente, relaciones con gentes de su profesión que halló en el puerto. De dos clases eran éstas. Algunas, pocas, en verdad, y rara vez vistas en aquellas tierras, llevaban una vida misteriosa, adivinándose en ellas indestructible y concentrada energía, con carácter de pirata y ojos de soñador. Parecían vivir en alocado laberinto de proyectos, esperanzas, peligros y grandes empresas, como avanzadas de la civilización en los oscuros senderos del mar; y su muerte era el único acontecimiento de su fantástica existencia que se presentaba, pensando razonablemente, como de segura realización. Eran, la mayoría, hombres que, arrojados allí por algún accidente, como él mismo, se habían quedado ejerciendo de oficiales en los barcos del país. Sentían ahora horror a prestar servicio en los del suyo propio, en el que las condiciones del mismo eran mucho más duras, más severo el concepto del deber y más temible el azar de las tempestades oceánicas. Estaban ya adaptados a la perpetua paz del cielo y del mar de Oriente. Encantábanles las cortas travesías, los cómodos sillones de cubierta, las numerosas tripulaciones indígenas y la distinción que suponía el ser un hombre blanco. Temblaban ante la mera idea de realizar pesados trabajos, y arrastraban una vida fácil y precaria, siempre a punto de verse despedidos, siempre a punto de obtener empleo, sirviendo a chinos, árabes, mestizos... y aunque fuera al mismo diablo eran capaces de servir, con tal de que no les impusiera grandes obligaciones. Interminables eran sus charlas acerca de la buena suerte de Fulano o de Mengano: cómo el uno se encargó de la dirección de un bote en la costa de China, cosa leve, de escaso trabajo; cómo el otro había encontrado un empleo facilísimo, sumamente descansado, en el Japón; cómo el de más allá habíase colocado tan bien en la marina siamesa..., y en todo cuanto decían, en sus actos, en sus semblantes, en sus personas, podía uno percatarse del mismo punto flaco, de lo que en ellos había de desconocimiento de la decisión que habían formado de vagar tranquilamente a través de la vida.
Aquel grupo de charlatanes sempiternos, considerados como marinos, pareciole a Jim al principio tan insustancial como si no fueran más que una serie de espectros. Pero, al fin, halló cierta fascinación en aquellos hombres que tan bien triunfaban con tan escaso riesgo y esfuerzo. Con el tiempo al lado del originario desdén hacia ellos, fue creciendo en su ánimo, paulatinamente, otro sentimiento, y, de pronto, abandonando ya toda idea de regresar a su país, aceptó el cargo de piloto en el Patna.
Era el Patna un vapor que había allí, más viejo que Matusalén, flaco como un lebrel y más comido de herrumbre que el aljibe de a bordo arrinconado por inservible. Propiedad de un chino, habíalo fletado un árabe y mandábalo una especie de renegado alemán que pasaba por ser de Nueva Gales del Sur, el cual no desperdiciaba ocasión para maldecir en público a su país natal; pero, fundándose por lo visto en el sistema político de Bismark, entonces triunfante, trataba a puntapiés a todos aquellos a quienes no temía y dábase aire de hombre de hierro, al mismo tiempo que ostentaba una nariz purpúrea y un rojo bigote. Después de haber pintado el barco por fuera y de darle una mano de lechada por dentro, ochocientos peregrinos, poco más o menos, fueron metidos a bordo del mismo, cuando estaba con las calderas encendidas, junto a un embarcadero de madera.
Por tres estrechos puentecillos derramáronse como un río; fueron pasando impulsados por la fe y la esperanza de ganar el cielo; fueron pasando con un confuso pisotear de pies desnudos, sin pronunciar palabra, sin murmullo alguno, sin mirar atrás un momento, y cuando, libre ya de la especie de separación en que lo tenían las barandas esparcidas por todos lados sobre la cubierta, corrió aquel río humano hacia delante y hacia popa, desbordándose por las abiertas escotillas y llenó todos los rincones interiores del barco, como agua que llena una cisterna, como agua que mana por grietas y hendiduras, que se eleva silenciosamente hasta quedar a ras del borde. Ochocientos hombres y mujeres, llenos de fe y de esperanza, de afectos y recuerdos, se habían juntado allí, procedentes del Norte y del Sur, de las más apartadas regiones de Oriente, después de seguir a pie mil senderos entre selvas y malezas, de descender por la corriente de los ríos; de ir costeando en praos los bancos de arena; de cruzar en leves canoas de isla a isla, y todo esto arrastrando sufrimientos, viendo toda clase de cosas, rodeados de los más raros peligros y terrores, sostenidos sólo por su único anhelo. Llegaban de solitarias chozas en salvajes comarcas, de populosos campamentos, de pueblecillos costeros. Ante el impulso de una misma idea, habían abandonado sus bosques, sus tierras, la protección de sus gobernantes, su prosperidad o su pobreza, los lugares en que se deslizó su infancia, aquellos en que estaba la tumba de sus padres. Llegaban cubiertos de polvo, de sudor, de mugre, harapientos; los más recios hombres, al frente de su agrupada familia; los demacrados viejecitos, avanzando sin esperanzas de volver; mozuelos que miraban curiosamente a todas partes con atrevidos ojos, y vergonzosas chiquillas con el largo cabello suelto; las tímidas mujeres tapadas y apretando contra el pecho a los dormidos infantes, envueltos en sucios andrajos que fueron tocas, inconscientes peregrinos, también, de una fe exigente, inflexible.
–Mire ese ganado –fueron las palabras que empleó el patrón al dirigirse a su nuevo piloto.
Un árabe, que era el que dirigía aquel pío viaje, fue el último que llegó a bordo. Andaba lentamente, bello y grave con su blanca túnica y su gran turbante. Seguíalo una hilera de criados que llevaban su equipaje. El Patna zarpó, apartándose del embarcadero.
Pasó el barco por entre dos isletas, cruzó oblicuamente el fondeadero de las embarcaciones de vela; trazó un semicírculo casi al pie de una colina, y dejó atrás un grupo de espumeantes arrecifes. De pie en la popa, el árabe rezó en voz alta la oración de los navegantes. Invocó la protección del Altísimo en aquella travesía, imploró su bendición para que se realizaran los afanes de aquellos hombres, los secretos anhelos de sus corazones, y en tanto el vapor pasaba, a la hora del crepúsculo, por las quietas aguas del estrecho, allá lejos, por el lado de popa del buque de peregrinos, un faro giratorio, alzado por infieles sobre un traidor bajío, parecía guiñarle su ojo llameante, como una irrisión contra el cumplimiento de aquel mandato de la fe.
El Patna dejó atrás el estrecho, atravesó el golfo y siguió en dirección al mar Rojo, bajo un cielo sereno, abrasador, sin una nube, envuelto en el fulgor de unos rayos solares que mataban todo pensamiento, oprimían el corazón y secaban todo impulso de fuerza y de energía. Y bajo el siniestro esplendor de aquel cielo, el mar, azul y profundo, permanecía quieto, sin un solo movimiento, sin el menor cabrilleo, sin una arruga en su superficie; viscoso, estancado, muerto... El vapor pasó con ligero, sordo silbido, por aquella llanura luminosa y bruñida, trazó una voluta de humo negro a través del espacio, y dejó tras sí en el agua una blanca cinta de espuma, borrada en seguida, como fantástica estela que sobre un mar sin vida abriera el espectro de un barco.
Todos los días el sol, como si en su revolución quisiera acordar su marcha con la de la peregrinación, alzábase con silencioso estallido de luz exactamente a la misma distancia de la popa del barco; parecía cogerlo en su huida al mediodía y derramar el concentrado fuego de sus rayos sobre los piadosos fervores de aquellos hombres; pasaba deslizándose suavemente en su descenso y se hundía misteriosamente en el mar uno y otro anochecer, conservando siempre la misma distancia frente a la proa que iba avanzando. Los cinco blancos que había a bordo vivían en medio del buque, aislados de toda la carga humana que éste llevaba. Los toldos cubrían la cubierta con blanco techo desde la roda hasta la popa, y apagado rumor, sordo murmullo de tristes voces, era lo único que revelaba la presencia de una multitud sobre la gran hoguera del océano. Tales se deslizaban los días, quietos, cálidos, pesados, desapareciendo uno a uno en el pasado, como si cayeran en abismo perpetuamente abierto en la estela del barco, y éste, solitario bajo un penacho de humo, proseguía constantemente su ruta, negro y tostado en una inmensidad de luz, como abrasado por llama lanzada contra él por un cielo despiadado.
Caían las noches sobre el buque como una bendición.
Capítulo 3
Maravillosa calma reinaba en el mundo, y las estrellas parecían derramar sobre la tierra, al par que su luz serena, promesas de perpetua seguridad. La luna creciente, corva y brillando baja en el Oeste, era como fina viruta sacada de una barra de oro y arrojada a lo alto, y el mar Arábigo, de impresión suave y plácida a los ojos como la de una sabana de hielo, extendía su perfecta llanura hasta el perfecto círculo de un horizonte oscuro. El propulsor giraba sin el menor entorpecimiento, como si aquel latido suyo formara parte del plan general de un universo perfectamente libre de peligros, y a cada lado del Patna dos hondos pliegues de agua, permanentes y sombríos sobre la lisa superficie brillante, encerraban entre sus rectos y divergentes lomos algunos blancos remolinos de espuma que reventaban con sordo silbido, algunas olitas, algunas ondulaciones que iban quedando atrás y agitaban la sobrefaz del mar por un instante, después de haber pasado la embarcación; hundíanse salpicando levemente; calmábanse al fin, y confundíanse con la circular quietud del agua y del buque en marcha, que en aquel centro parecía permanecer perpetuamente.
Jim, que estaba sobre el puente, se sentía compenetrado con la gran certidumbre de absoluta seguridad y paz que podía leerse en el callado aspecto de la naturaleza, como aquella otra certidumbre de fecundo amor en la plácida ternura del rostro de una madre. Bajo el amparo de los toldos, entregada a la sabiduría y al valor de los hombres blancos, confiando plenamente en el poder de aquellos infieles y en el casco de hierro de su barco movido por el fuego, la multitud de peregrinos de una fe rigurosa, exigente, dormían sobre esteras o mantas, sobre las desnudas tablas, en cada cubierta, en cualquier rincón oscuro, envueltos en ropas de color, embozados en pringosos andrajos, con la cabeza descansando sobre un atadijo o la cara sobre los doblados brazos: hombres, mujeres, chiquillos, todos mezclados, los viejos con los jóvenes, los decrépitos con los vigorosos... todos iguales ante el sueño, hermano de la muerte.
Una corriente de aire, avivada por la misma velocidad del barco, soplaba con fuerza a través de los espacios entre la larga lobreguez de la alta empavesada, azotando las hileras de inclinados cuerpos; llameros protegidos por globos, bien escasos y oscuros, veíanse colgados, bastante altos, de los maderos que servían de sostenes, y en los borrosos círculos de luz, temblorosa por la incesante vibración del buque, aparecían, aquí y allá, una barbilla hacia arriba; unos párpados cerrados; una morena mano con anillos de plata; tal o cual escuálida pierna mal cubierta de andrajos; una cabeza doblada, un pie desnudo, o bien algún cuello descubierto y estirado que parecía ofrecerse al filo de un cuchillo. Los de próspera fortuna habían preparado para sus familias abrigos o cobijos por medio de pesadas cajas y polvorientas esteras; los pobres descansaban uno al lado de otro con todo lo que poseían sobre la tierra envuelto en un trapo y puesto bajo la cabeza; los viejos solitarios dormían, con las piernas encogidas, sobre los petates en que practicaban sus rezos, con las manos sobre las orejas y un codo a cada lado de la cara; un padre, con la cabeza caída hasta quedarle por debajo de las rodillas en alto, dormitaba abatido junto a un muchacho profundamente entregado al sueño, en posición supina, desgreñado el cabello y un brazo extendido como en actitud de mando, una mujer, cubierta de cabeza a pies con un trozo de tela blanca para sábanas, como cadáver envuelto en sudario, tenía un chiquillo desnudo debajo de cada sobaco; los objetos de propiedad del árabe, amontonados en la popa, parecían trinchera de forma irregular, con un farol balanceándose encima y multitud de vagas formas en confusión, debajo; panzudas ollas de cobre despidiendo chispazos de luz; los pies de un sillón de cubierta de los de a bordo, hierros de lanzas; la recta vaina de una espada antigua apoyada contra revuelto montón de almohadones; el pico de una cafetera de hojalata... La corredera del coronamiento de popa señalaba periódicamente con un único sonido cada milla recorrida por aquella peregrinación impuesta por la fe. Sobre la masa de durmientes, débil y paciente suspiro flotaba a veces exhalación de agitado sueño; y breves ruidos metálicos sonaban de pronto en las profundidades del barco: el áspero raer de una pala; el violento portazo dado en el fogón de la caldera; ruidos que estallaban brutalmente, como si los hombres que manejaban allá abajo aquellas cosas de misterio tuvieran lleno de ira el pecho. Y entre tanto, el alto y delgado casco del vapor seguía siempre igual hacia delante, sin un solo balanceo de sus desnudos mástiles, hendiendo continuamente las aguas en inmensa calma, bajo la inaccesible serenidad del cielo.
Paseaba Jim a través de la cubierta, y en medio del vasto silencio sonaban sus pasos con dureza a sus propios oídos, como si los devolviera el eco desde las mismas vigilantes estrellas. Vagando sus miradas por la línea del horizonte, parecían contemplar sedientas lo inasequible, y no vieron la sombra del acontecimiento que se acercaba. La única sombra que había en el mar era la del negro humo que tendía pesadamente desde la chimenea del vapor su inmensa flámula, cuyo extremo disolvíase constantemente en el aire. Dos malayos, silenciosos y casi inmóviles, gobernaban el buque, uno a cada lado de la rueda cuyo borde de cobre brillaba fragmentariamente en el óvalo de luz lanzado por la bitácora. De cuando en cuando, una mano de negros dedos que alternativamente asían y soltaban las cabillas de la rueda en su rotación, aparecía en la parte iluminada; los eslabones de los guardines chirriaban pesadamente en las muescas del eje. Jim miraba a la brújula, al horizonte inasequible, desperezábase hasta que le crujían las coyunturas en un retorcimiento pausado de todo el cuerpo, producido por el mismo exceso de bienestar que sentía, y como si la invencible contemplación de la paz le comunicara audacia, le pareció que nada le importaba ya lo que pudiera ocurrirle hasta el fin de su vida. Lanzaba de cuando en cuando una ojeada a una carta de navegar clavada con cuatro tachuelas sobre la baja mesa de tres patas colocada detrás del gobernalle. La hoja de papel en que estaban descritas las profundidades del mar ofrecía brillante superficie gracias a la luz de una linterna sorda amarrada a un puntal de cubierta, superficie tan lisa y llana como la resplandeciente de las aguas. Una regla magnética con un par de compases de división estaba sobre ella; la reposición del barco durante la tarde había sido marcada con negra crucecita, y la recta firmemente trazada con lápiz hasta Perim representaba la ruta seguida (el camino de las almas hacia la sacrosanta paz, la promesa de salvación, el premio de la vida eterna), mientras aquel mismo lápiz, dejado allí ahora y tocando con su afilada punta la costa del país somalí, descansaba sobre el papel, redondo inmóvil, como desnuda berlinga flotando en el charco de cubierto dique. «¡Con qué seguridad marcha el barco!», pensó Jim, maravillado, con un sentimiento como de gratitud por aquella paz soberana del mar y del cielo. En tales momentos multiplicábanse en su mente las ideas de grandes hazañas: sentíase enamorado de ellas y encantábale el feliz éxito que acompañaba a sus imaginarias proezas. Eran lo mejor de la vida, su verdad secreta, su escondida realidad. Rebosaban de una fuerza viril magnífica; tenían el encanto de lo vago; pasaban ante sus ojos con aire heroico, y tras ellas se le iba el alma, embriagada con el divino filtro de una ilimitada confianza en sí mismo. No había nada con que no se atreviera él. Tan satisfecho le dejó la idea, que no pudo menos de sonreírse mirando descuidadamente hacia delante un buen rato, y cuando, al fin, lanzó hacia atrás una ojeada, vio la blanca raya de la estela dibujada por la quilla en el mar, tan recta como la línea negra trazada por el lápiz en la carta de navegar.
Los cangilones que recogen las cenizas de la caldera producían estridente ruido al subir y bajar impelidos por los ventiladores del hogar, y este estrépito, como de botes de hojalata, advirtiole que ya estaba cerca la hora en que terminaba su cuarto de guardia. Respiró con satisfacción, aunque no sin sentir, al propio tiempo, que tuviera que apartarse de aquella universal serenidad que fomentaba sus libres y aventureros pensamientos. Invadíale, también, el sueño, y con él una agradable languidez que corría por todos sus miembros como entibiando su sangre. Acababa de presentarse allí, sin hacer el menor ruido, su patrón, que iba en pijama, cuya chaqueta llevaba completamente abierta. Roja la cara, medio dormido aún con el ojo izquierdo que sólo en parte parecía abierto, y el derecho mirando fijamente, vidrioso y con expresión estúpida, bajó su cabezón para mirar la carta de navegar, mientras se rascaba el cuerpo sobre las costillas, con aire soñoliento. Había algo de obsceno en la exhibición de aquella carne desnuda, en aquel pecho que brillaba blanducho y grasiento como si, durante el sueño, hubiera trasudado toda la grasa que contenía. Formuló el hombre una observación profesional con voz áspera y sin expresión, muerta, parecida al ruido de una lima al rozar sobre el borde de un tablón. Pegada como bolsa muy arriba de la mandíbula inferior, veía su gran papada. Sobrecogido, Jim le contestó, y su respuesta manifestaba en el tono la mayor deferencia; pero la abominable y carnosa figura, como si por primera vez la hubiera visto en uno de esos momentos que son reveladores, fijose en su memoria para siempre, como encarnación de todo lo vil y bajo que anda emboscado por ese mundo que amamos. En el fondo de nuestros corazones solemos confiar, para nuestra salvación, en los hombres que nos rodean; en aquellos aspectos de las cosas que nos entran agradablemente por los ojos; en aquellos sonidos que nos son gratos a los oídos; en aquel aire que llena por completo nuestros pulmones.
La luna, la tenue viruta de oro que flotaba en el espacio descendiendo lentamente, habíase perdido ya en la oscurecida superficie de las aguas, y dijérase que la eternidad, más allá del cielo, se había acercado a la tierra con el mayor brillo de las estrellas, con la más profunda oscuridad de la cúpula casi transparente que cubría el aplastado disco del opaco mar. Movíase el buque tan suavemente que su avance resultaba imperceptible a los sentidos humanos, como si hubiera sido pobladísimo planeta pasando velozmente a través de los oscuros espacios etéreos detrás de un hormiguero de soles, en las aterradoras y quietas soledades que esperaban el soplo de futuras creaciones.
–Decir que hace calor abajo es no decir nada, no es ésta la palabra –dijo una voz.
Sonriose Jim, sin mirar. No ofrecía a la vista el patrón más que su ancha espalda: era su costumbre aparentar que ignoraba hasta la existencia de la persona que tenía delante, a no ser que se le antojara volverse hacia ella de pronto, como devorándola con los ojos, antes de soltar todo un torrente espumoso de insultantes palabrotas, que caía sobre su interlocutor como el chorro de inmundicias de una cloaca. No emitía ahora más que sordo gruñido de mal humor; pero el segundo maquinista, que estaba en lo alto de la escala del puente, enjugándose el sudor de las manos con un trapo sucio, continuó, con aire descarado, las lamentaciones del otro. Los marineros sí que, según él, se daban buena vida, allí arriba, y la verdad era que así el diablo cargara con él si sabía para qué servían en el mundo. Los pobres maquinistas eran los que tenían que hacer andar el barco de un modo o de otro, y bien podrían hacer también todo lo demás. ¡Por vida de...!
–¡Calla esa boca! –le gritó con aire estúpido el alemán.
–Sí, que me calle, y en cuanto algo no anda bien se nos echa usted encima, ¿verdad? –siguió diciendo el otro.
Estaba ya medio asado, o así le parecía a él; pero de todos modos, había logrado que no le importaran ya cuantos pecados cometiera, porque los tres últimos días había hecho un magnífico aprendizaje de cómo debe de estarse allí donde van a parar los malos cuando mueren... ¡Por Dios que sí...! Esto sin contar el haberse quedado sordo por el maldito ruido que había abajo. Aquella máquina de vapor condensado que Dios confunda, aquel montón de basura, armaba una batahola de todos los demonios que ni que fuera un malacate viejo, sólo que aún lo superaba en el estrépito, y la verdad era que lo que le impulsó a él a arriesgar la vida tantos días y noches como ha hecho Dios, en medio de aquel desecho de taller en quiebra que daba cincuenta y siete vueltas por minuto, no alcanzaba él mismo a comprenderlo. Debía de ser que nació ya dispuesto a jugarse la vida, ¡como hay Dios!
–¡Tú has bebido! ¿De dónde lo sacaste? –inquirió el alemán, enfurecido, pero sin moverse del círculo de luz de la bitácora, inmóvil como monigote amasado con pellas de manteca.
Siguió Jim sonriendo al horizonte, cada vez más lejano, sintiendo que el corazón le rebosaba de generosos impulsos y que su mente hallábase absorta en la contemplación de la propia superioridad.
–¡Que he bebido...! –repitió el maquinista, en tono amable y desdeñoso–. No será porque usted me haya convidado a hacerlo, capitán. Es usted demasiado agarrado para ello. ¡Tan cierto como hay Dios! Antes había de dejar morir de sed a un buen hombre que darle ni una gota. Es lo que ustedes los alemanes llaman ser económico. Eso es: ahorrar un penique para luego tirar una libra esterlina.
Se sintió el hombre, entonces, sentimental. Dijo que su jefe le había hecho beber un trago, no más que cosa de cuatro dedos, a eso de las diez.
–Uno solo, ¿eh?, ¡así Dios me ayude! Es un buen muchacho mi jefe; pero, eso sí, en cuanto a sacarlo de su camastro..., eso, ni con una grúa. Al menos, por esta noche. Dormía tan bien, tan tranquilo, que parecía un chiquillo, con su botella de coñac de primera bajo la almohada.
De la gruesa garganta del que mandaba el Patna salió sordo gruñido en el que la palabra schwein parecía flotar, ora subiendo, ora bajando, como caprichosa pluma arrebatada por un soplo de aire suave. El primer maquinista y él habían sido compinches durante unos pocos años de buen recuerdo, pues juntos sirvieron a un mismo chino viejo, tan jovial como astuto, con espejuelos de montura de cuerno y unos cordoncillos de seda roja trenzados entre los venerables pelos grises de su coleta. En el puerto de donde procedía el Patna la opinión de la gente del muelle era que «aquel par se habían despachado de lo lindo haciendo cuanto cabe imaginar en punto a malversaciones y desfalcos». Exteriormente, no podía ser mayor la diferencia entre ambos: el uno, de mortecina mirada, maligno, todo él lleno de curvas carnosas y blanduchas; el otro, flaco, todo él lleno de concavidades, de cabeza larga y huesuda como la de un caballo, hundidas las mejillas, hundidas las sienes, hundidos también los ojos, de un vidrioso mirar. Fue a encallar este último allá por algún apartado rincón hacia el Este... Cantón, Shanghai o tal vez Yokohama... Probablemente no quería él mismo acordarse del sitio, ni siquiera de la causa de su naufragio. Por consideración a sus pocos años, sacáronlo a puntapiés, calladamente, del barco en que estaba hacía de ello cosa de veinte años o más, y gracias podía dar de que el recuerdo de aquel episodio no apareciera a los ojos de la gente como mucho más que una de tantas desgracias. Luego, generalizándose en aquellos mares la navegación a vapor y habiendo escasez, al principio, de hombres de su oficio, fue abriéndose paso y mejorando, en cierto modo. Ponía empeño en ofrecerse a los forasteros, diciéndoles, en tono desmayado, que él era «hombre experimentado en el país». Al moverse, parecía que un esqueleto se balanceara dentro de su traje; su andar resultaba un mero ir errante de un lado a otro, y precisamente era muy dado a vagar así en torno de la claraboya del cuarto de calderas, fumando sin descanso cierto tabaco preparado, en enorme pipa con una especie de tazón de cobre amarillo y cañón de madera de cerezo, de más de un metro de largo, lo cual solía hacer con la imbécil gravedad de un pensador que está desarrollando todo un sistema de filosofía basado en el nebuloso vislumbre de una verdad. Generalmente, nada tenía de pródigo en punto a su depósito de licores para uso particular, pero aquella noche había dejado de ajustarse estrictamente a sus principios, de tal suerte que, gracias a ello, su segundo, un infeliz de escaso juicio, hijo del viejo solar inglés, entre la grata sorpresa de verse obsequiado y la fuerza alcohólica de la bebida, se había puesto muy alegre, desvergonzado y locuaz. La furia que esto le produjo al alemán de Nueva Gales del Sur fue extremada. Resoplaba el hombre como un tubo de escape, y Jim, aunque algo divertido por aquella escena, iba perdiendo la paciencia deseoso de que llegara la hora de retirarse. Los últimos diez minutos le resultaban ya tan irritantes como un arma de fuego que retrasa demasiado el disparo. No pertenecían aquellos hombres a su mundo de heroicas aventuras. Y, sin embargo, en el fondo no eran del todo malos. Hasta el mismo patrón... Hinchábasele a éste la masa de carnosidades del cuello al arrojar entonces, jadeante, todo un chorro de palabras murmuradas entre dientes, un verdadero chaparrón de sucias y malsonantes frases; pero sentía Jim tan enervadora y grata languidez en el cuerpo, que ni para rechazar con repulsión esto o cualquier otra cosa sentíase con fuerzas. Poco le importaba qué clase de hombres eran aquéllos: verdad que tenía que codearse con ellos diariamente; pero en nada podían influirle: respiraban el mismo aire, pero él era diferente... ¿Iba a echársele encima el patrón al maquinista...? La vida era dulce y estaba demasiado seguro de sí mismo para... para... La línea que separaba sus cavilaciones del sueño de un hombre que está a punto de cabecear, dormitando de pie, era, realmente, más tenue que el hilo de una telaraña.
El segundo maquinista llegaba, por fácil transición, a otro orden de consideraciones: a las relativas a su estado económico y a su valor personal.
–¿Quién está borracho? ¿Yo? ¡No, no, capitán! Por eso no paso. Bien debiera usted saber a estas horas que mi jefe no es tan espléndido que con lo que él dé pueda emborracharse ni un gorrión, a fe mía. Nunca me he emborrachado en mi vida, el licor que me haya de hacer daño a mí no se ha inventado aún. Fuego líquido podría tragar yo, mientras usted iba bebiendo su whisky, y me quedaría tan fresco. Si yo creyera que estoy borracho, me tiraría por la borda, me suprimiría, ¡como hay Dios! ¡Vaya si lo haría! ¡De cabeza, sí, señor! Y lo que es ahora no quiero moverme del puente. ¿Dónde le parece a usted que había de tomar un poco de aire mejor que aquí, en una noche como ésta? ¿Abajo, sobre la cubierta, entre una gusanera como ésta? ¡Ni pensarlo! ¿Verdad, usted? Y que no le temo a nada de lo que usted pueda hacer.
»Yo no sé lo que es miedo –continuó el maquinista, con el entusiasmo de sincera convicción–. ¡Si no le temo a tener que hacer todo el trabajo más sucio en esa podrida carroña de barco, como hay Dios! Y suerte tiene usted de que haya en el mundo algunos como nosotros dispuestos a jugarse la vida porque si no fuera así, a ver, ¿dónde estaría usted? ¿Dónde estarían usted y ese carcamal de barco, con sus planchas que parecen de papel continuo..., sí señor, de papel, tal como suena, así Dios me ayude? Sí, muy santo y bueno para usted..., que saca una barbaridad de piezas de oro de ese vejestorio, de un modo o de otro; pero ¿y yo? ¿Qué es lo que yo saco? Unos roñosos cincuenta dólares al mes y pare usted de contar. Y ahora quiero preguntarle con el debido respeto..., con el debido respeto, ¿eh?, fíjese..., ¿quién es el que no había de reírse si le propusieran un negocio como éste? ¡Es que no está uno aquí nunca seguro, no, señor! ¡Así Dios me ayude! La suerte es que yo soy uno de esos que no conocen el miedo.
Soltó la barandilla en que se apoyaba, hizo unos cuantos amplios ademanes, como si quisiera demostrar en el aire la forma y extensión de su valor, mientras con voz cascada lanzaba al mar prolongados alaridos; se puso de puntillas para dar mayor énfasis al acto, y de repente se fue de cabeza, como si le hubieran descargado un garrotazo en la nuca. «¡Maldición!», gritó al caer, y al grito siguió un momento de silencio. Jim y el patrón bamboleáronse, como de común acuerdo, hacia delante; pero, recobrándose pronto, quedáronse muy tiesos y, mirando fijamente, aterrados, la tranquila superficie del mar. Luego levantaron los ojos hacia las estrellas.
¿Qué había ocurrido? La jadeante pulsación de las máquinas continuaba. ¿Habíase parado el curso de la tierra? No acababan de entenderlo y, de pronto, aquel mar en calma, aquel cielo sin una nube aparecían llenos de formidables peligros en medio de su inmovilidad, como si estuvieran al borde de un abismo abierto para destruirlo todo. El segundo maquinista acababa de rebotar en posición vertical, tan largo como era, para volver a caer, hecho un ovillo. Y aquel ovillo preguntaba: «¿Qué es esto?» con voz de profunda tristeza. Un rumor débil, como de trueno infinitamente lejano, que más bien que sonido parecía una simple vibración, pasó lentamente, y como respondiendo a él, estremeciose el barco, cual si el trueno hubiera retumbado en los profundos senos de las aguas. Los ojos de los dos malayos que estaban junto a la rueda del timón relampaguearon al mirar a los dos hombres blancos; pero sus negras manos continuaron asidas a las cabillas. El puntiagudo casco de la embarcación, que seguía andando, pareció levantarse lentamente unas pulgadas en toda su extensión, como si se hubiera vuelto flexible, y volvió a caer rígido, entregado a su trabajo de cortar la lisa superficie del mar. Cesó su momentáneo temblar y el sordo ruido del trueno, no de otro modo que si el buque acabara de pasar por estrecha faja de agua vibrante y de aire zumbador.





























