
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kakao Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: KAKAO LARGE
- Sprache: Spanisch
¡BESTSELLER! N.º 1 DEL NEW YORK TIMES + N.º 1 EN INDIEBOUND. Yadriel ha invocado a un espíritu y ahora no puede librarse de él. En el mundo de Yadriel, los nahualos liberan espíritus y las nahualas tienen la capacidad de sanar. Cuando su familia latina se muestra reticente a aceptar su identidad, Yadriel decide demostrarles que es un auténtico nahualo. Con la ayuda de su prima Maritza, realiza su ceremonia de quince años e invoca a su primer espíritu. Pero el espíritu resulta ser Julián Díaz, el chico malo del instituto, y Julián no piensa cruzar tranquilamente al más allá: quiere saber qué ocurrió y atar algunos cabos sueltos antes de marcharse. Yadriel accede a ayudarlo… pero cuanto más tiempo pasa con Julián, menos ganas tiene de que se vaya. - Selección del National Book Award (2020). - Nominado a dos categorías de los Goodreads Choice Awards (2020). - Nominado al premio Locus (2021)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gracias
¡Te damos las gracias por adquirir este libro electrónico de KAKAO BOOKS!
Para recibir información sobre novedades, ofertas e invitaciones, suscríbete a nuestra lista de correo o visítanos en www.kakaobooks.com.
KAKAO BOOKS es un proyecto totalmente independiente. Traducir, editar y distribuir este tipo de libros nos cuesta mucho tiempo y dinero. Si los compartes ilegalmente, dificultas que podamos editar más libros. La persona que escribió este libro no ha dado permiso para ese uso y no recibirá remuneración alguna de las copias piratas.
Intentamos hacer todo lo posible para que nuestros lectores tengan acceso a nuestros libros. Si tienes problemas para adquirir un determinado título, puedes contactar con nosotras. Si crees que esta copia del libro es ilegal, infórmanos en www.kakaobooks.com/contacto.
No me llores,porque si lloras yo peno,en cambio, si tú me cantas,yo siempre vivo y nunca muero.
«La Martiniana», canción popular mexicana
Técnicamente, Yadriel no estaba invadiendo ninguna propiedad privada porque llevaba toda la vida viviendo en el cementerio… pero allanar la iglesia era, sin duda, cruzar la línea de ambigüedad moral.
Sin embargo, si quería demostrar de una vez por todas que era un nahualo, tenía que realizar el rito delante de la Dama Muerte.
Y ella lo esperaba en el interior de la iglesia.
La cantimplora negra llena de sangre de pollo rebotaba contra la cadera de Yadriel mientras se escabullía de la pequeña casa de su familia, situada en la parte delantera del cementerio. El resto de elementos necesarios para la ceremonia los llevaba guardados en una mochila.
Su prima Maritza y él se agacharon bajo las ventanas con cuidado de no golpearse la cabeza contra los alféizares. Detrás de las cortinas danzaban las siluetas de los nahuales que festejaban en el interior de la casa; por todo el cementerio se oían sus risas y el sonido de la música. Yadriel se detuvo, agazapado entre las sombras, para asegurarse de que no había nadie alrededor antes de saltar desde el porche y salir corriendo. Maritza lo seguía de cerca; sus pasos hacían eco al unísono con los de Yadriel mientras corrían por los caminos de piedra y los charcos.
Con el corazón desbocado, Yadriel rozó los ladrillos húmedos de los columbarios y oteó para asegurarse de que los nahualos encargados de custodiar el camposanto aquella noche no anduvieran cerca. Patrullar el cementerio para garantizar que los espíritus de los muertos no causaran problemas era una de las responsabilidades de los hombres. No solía ocurrir que los espíritus se tornaran malignos, así que las rondas de los nahualos básicamente consistían en vigilar que nadie se colara en el cementerio, quitar las malas hierbas de las tumbas y realizar tareas generales de mantenimiento.
Cuando oyó el sonido de una guitarra más adelante, Yadriel se agachó detrás de un sepulcro, arrastrando consigo a Maritza. Al asomarse por la esquina, vio a Felipe Méndez apoltronado en una lápida, tocando la vihuela y cantando. Felipe era el último residente del cementerio de los nahuales; la fecha de su muerte, hacía poco más de una semana, estaba grabada en la lápida.
Los nahuales no necesitaban ver a los espíritus para saber si alguno andaba cerca: los hombres y las mujeres de su comunidad los sentían como una brisa de aire frío o como un hormigueo en lo más profundo de sus mentes. A esta habilidad inherente se le sumaban los poderes que su Dama les concedía. Los poderes de la vida y la muerte: la capacidad de percibir las enfermedades y las lesiones en los vivos, y de ver y de comunicarse con los muertos.
Por supuesto, estas habilidades no resultaban demasiado útiles en un camposanto lleno de espíritus. En lugar de un escalofrío repentino, Yadriel notaba constantemente un cosquilleo gélido en el cuello cuando caminaba por el cementerio de los nahuales.
Como estaba oscuro, apenas distinguía la cualidad traslúcida del cuerpo de Felipe, cuyos dedos se desdibujaban de manera fantasmal al tocar las cuerdas de la vihuela. Ese instrumento era su ancla, su posesión material más preciada, y lo mantenía unido al mundo de los vivos. Felipe aún no estaba listo para que lo liberaran a la otra vida, así que se pasaba casi todo el tiempo en el cementerio tocando su música y atrayendo la atención de las nahualas, tanto vivas como muertas. Su novia, Claribel, se dedicaba a espantarlas y ambos pasaban horas juntos en el cementerio como si la muerte jamás los hubiera separado.
Yadriel puso los ojos en blanco. En su opinión, todo aquello era demasiado dramático. Estaría bien que Felipe descansara en paz de una vez; así él podría dormir tranquilo sin que le despertaran sus riñas con Claribel o, peor, sus versiones horrendas de Wonderwall.
Pero a los nahualos no les gustaba obligar a los espíritus a cruzar al más allá y, mientras no se tornaran malignos, los dejaban tranquilos. De todos modos, los espíritus tampoco podían quedarse eternamente; al final, acababan convertidos en una versión repugnante y violenta de ellos mismos. Estar atrapados entre la tierra de los vivos y la de los muertos tenía consecuencias para los espíritus, que poco a poco iban perdiendo su humanidad. Con el tiempo, todo lo que los hacía humanos desaparecía, y los nahualos no tenían más remedio que cortar el enlace que los unía a su ancla y liberarlos a la otra vida.
Yadriel hizo un gesto a Maritza, indicándole que irían por un camino lateral para que Felipe no los viera. Atisbó el terreno despejado, tiró de la manga de su prima y asintió. Luego se lanzó a correr por entre las estatuas de ángeles y santos, tratando de evitar que los dedos extendidos de estas se le engancharan en la mochila. Había sepulcros construidos sobre el suelo y mausoleos lo suficientemente grandes como para alojar familias enteras. Yadriel había cruzado esos caminos cientos de veces y sabía orientarse por el laberinto de tumbas con los ojos cerrados.
Tuvieron que detenerse de nuevo cuando vieron los espíritus de dos niñas jugando a perseguirse, con sus rizos oscuros y vestidos combinados revoloteando a su alrededor. Reían como locas mientras atravesaban corriendo pequeñas tumbas que contenían restos incinerados. Esas construcciones, pintadas a mano de colores vivos, formaban hileras atestadas de amarillo oro, naranja ocaso, azul cielo y verde espuma de mar. Tras las puertecillas de cristal se veían las urnas de cerámica que contenían.
Oculto junto a Maritza, Yadriel se sacudía de impaciencia. Ver los espíritus de dos niñas muertas correteando por un cementerio asustaría a cualquiera, pero él temía encontrarse con Nina y Rosa por motivos aún más horripilantes: ambas eran unas chivatas y no se fiaba de que no fueran a buscar a su papá para delatarlo. Si esas dos se enteraban de algún secreto tuyo, te ponían entre la espada y la pared y te sometían a unas torturas inimaginables. Por ejemplo, te obligaban a jugar al escondite durante horas mientras ellas hacían trampas con sus cuerpos intangibles. O fingían que no te encontraban detrás de un contenedor apestoso durante una de las calurosas tardes de Los Ángeles. Desde luego, no merecía la pena estar en deuda con ellas dos.
Cuando las niñas por fin se fueron corriendo, Yadriel no perdió ni un segundo y corrió hacia donde se dirigía.
Al volver una esquina, se toparon con la entrada techada que conducía al terreno de la iglesia. Yadriel alzó la cabeza. Las palabras «El Jardín Eterno» estaban delicadamente escritas a mano con pintura negra ya desgastada, pero Yadriel sabía que su primo Miguel se encargaría de repasarlas antes de que empezaran las festividades del Día de Muertos, que se celebrarían dentro de muy poco. Un pesado cerrojo con candado evitaba que entraran intrusos.
Como líder de las familias nahuales, Enrique, el papá de Yadriel, era quien tenía la llave y solo se la daba a los nahualos que estaban de guardia en el cementerio por la noche. Yadriel no tenía llave, lo cual significaba que él solo podía entrar durante el día o durante los ritos y celebraciones.
—¡Vamos!
Entre el susurro brusco de Maritza y sus uñas pintadas clavándosele en el costado, Yadriel se llevó un buen sobresalto. El viento la había despeinado; tenía el pelo corto y grueso, con rizos teñidos de rosa y morado pastel que contrastaban con su piel marrón. Ella lo azuzó:
—¡Tenemos que entrar ahí antes de que nos vea alguien!
—¡Chsss! —siseó él, apartando la mano de su prima.
A pesar de sus palabras, a Maritza no le preocupaba meterse en un lío histórico. De hecho, se la veía entusiasmada, con los ojos oscuros bien abiertos y los labios curvados en una sonrisa pícara que el joven conocía demasiado bien.
Yadriel se deslizó hasta la parte izquierda de la entrada; entre el muro y el último barrote de hierro había un lugar donde los ladrillos se habían desmoronado. Después de arrojar la mochila al otro lado del muro, se puso de perfil y se escurrió a través del agujero, pero el barrote le arañó dolorosamente el pecho a través del binder de poliéster y elastano. Cuando hubo atravesado el hueco, se ajustó en un momento el top debajo de la camiseta para que los cierres no se le clavaran en el costado. Le había llevado tiempo encontrar un binder que le masculinizara el pecho y que no picara ni le apretara hasta casi ahogarlo.
Yadriel se puso la mochila al hombro de nuevo y, al volverse, vio que Maritza estaba teniendo más dificultades que él: tenía la espalda pegada a los ladrillos, una pierna a cada lado del barrote y, la verdad, le estaba costando cruzar al otro lado. Yadriel tuvo que ponerse el puño en la boca para ahogar una risotada y Maritza lo asesinó con la mirada.
—¡Cállate! —gruñó antes de atravesar por fin el hueco y sacudirse la suciedad de los vaqueros—. Pronto tendremos que buscar otra forma de entrar. Crecimos demasiado.
—Lo que creció demasiado es tu trasero —se burló Yadriel y, con una sonrisa socarrona, añadió—: Quizás deberías comer menos pastelitos.
—¿Y perder estas curvas? —Ella se pasó las manos por la cintura y las caderas con una sonrisa sarcástica—. Gracias, pero prefiero morirme.
Maritza le dio un puñetazo en el brazo antes de dirigirse lánguidamente hacia la iglesia, y Yadriel se apresuró a alcanzarla. A ambos lados del camino de piedra crecían hileras de flores de cempasúchil naranjas y amarillas, altas y apoyadas las unas en las otras como si fueran amigos borrachos. Esas «flores de muerto» habían florecido durante los meses anteriores al Día de Muertos y sus pétalos caídos cubrían el suelo como si fueran confeti.
La iglesia estaba pintada de blanco, tenía un tejado de terracota y unos rosetones con forma de estallido estelar que flanqueaban las enormes puertas de roble. De la parte superior, sobresalía una espadaña semicircular con un pequeño nicho que albergaba una cruz y, a cada lado, dos vanos que contenían campanas de hierro.
—¿Estás listo? —En el rostro de Maritza no había inquietud, sino una sonrisa de oreja a oreja. Prácticamente bailaba sobre la punta de los pies.
Yadriel se notaba el pulso en las venas. Los nervios se le arremolinaban en el estómago.
Maritza y él llevaban toda la vida colándose en el cementerio por la noche. El patio de la iglesia era un buen lugar para esconderse y jugar cuando eran pequeños, y estaba lo bastante cerca de casa como para oír a su abuela cuando los llamaba para cenar. Pero nunca se habían metido en la iglesia y, si seguían adelante, estarían rompiendo una decena de tradiciones y reglas de los nahuales.
Si seguía adelante, no habría vuelta atrás.
Asintió rígidamente, con los puños cerrados.
—Hagámoslo.
Los pelos de la nuca se le pusieron de punta y Maritza tuvo un escalofrío a su lado.
—¿Hacer qué?
Ambos se sobresaltaron ante la vehemencia de aquella pregunta. Maritza dio un brinco y Yadriel tuvo que sujetarla por los brazos para evitar que lo tirara a él también.
A su izquierda, había un hombre de pie, al lado de una pequeña tumba de color melocotón.
—Caray, Tito, ¡nos diste un susto de muerte! —resopló Yadriel con la mano sobre el pecho.
Maritza bufó indignada. A veces, un fantasma podía pasar desapercibido incluso para ellos dos.
Tito era un hombre achaparrado que llevaba una camiseta bermellón de la selección de Venezuela, pantalones cortos y un gran sombrero de paja desgastado sobre la cabeza. Bajo el ala del sombrero, sus ojos miraron con sospecha a Yadriel y Maritza mientras se inclinaba sobre las flores de cempasúchil; había sido el jardinero del cementerio durante mucho tiempo.
Énfasis en «había sido», puesto que llevaba muerto cuatro años.
En vida, Tito fue un jardinero de mucho talento. Él suministraba todas las flores para las celebraciones de los nahuales, pero también para las bodas, festividades y funerales de los habitantes sin magia del Este de Los Ángeles. Empezó vendiendo las flores que llevaba al mercado local en baldes y acabó teniendo su propia tienda.
Después de fallecer mientras dormía y de que enterraran su cuerpo, Tito reapareció en el cementerio, dispuesto a ocuparse de las flores de las que había cuidado durante casi toda su vida. Le explicó al papá de Yadriel que aún tenía trabajo que hacer y que no confiaba en nadie para tomarle el relevo. Enrique dijo que Tito podía quedarse mientras siguiera siendo él mismo, pero con lo testarudo que era el jardinero, Yadriel se preguntaba si su papá habría sido capaz de liberarlo, aunque lo hubiera intentado.
—¿Qué van a hacer? —repitió Tito.
Bajo las luces anaranjadas de la iglesia, su cuerpo parecía bastante sólido, aunque sí se notaba algo traslúcido en comparación con las tijeras de podar más que tangibles que llevaba en la mano. Los bordes de los espíritus eran borrosos y, en general, su color era algo menos… vivo que el del mundo que los rodeaba. Parecían fotografías desenfocadas y con la saturación baja. Si Yadriel giraba un poco la cabeza, la forma de Tito se difuminaba y se mezclaba con el fondo.
Yadriel se maldijo a sí mismo mentalmente; los nervios le habían jugado una mala pasada y por eso no había sentido antes a Tito.
—¿Por qué no están en casa con los demás? —preguntó el jardinero.
—Solo íbamos a… entrar en la iglesia —contestó Yadriel, pero la voz se le rompió a mitad de la frase y carraspeó.
Tito levantó una ceja revuelta, lo que significaba que no se creía ni una palabra.
—Para echar un vistazo a las cosas, ya sabes —dijo Yadriel encogiéndose de hombros—. Para asegurarnos de que todo está… listo.
Con un «chas», las tijeras de Tito cortaron por el tallo un cempasúchil marchito. Maritza le dio unos golpecitos a Yadriel con el codo e hizo un gesto con la cabeza.
—¡Ah! —Yadriel se quitó la mochila y rebuscó en su interior hasta que sacó algo envuelto en un trapo blanco—. Traje algo para ti.
Felipe estaba demasiado ocupado con su novia como para que le importara qué se traían entre manos Yadriel y Maritza, y escabullirse sin que Nina y Rosa los vieran no era complicado, pero Tito era totalmente impredecible. El papá de Yadriel y él habían sido buenos amigos y era un hombre que no tenía paciencia alguna para las sandeces.
Sin embargo, las ofrendas de comida solían conseguir que hiciera la vista gorda.
—La abuelita las acaba de preparar… ¡Aún están calientes! —dijo Yadriel mientras abría el trapo y revelaba una concha: un delicioso pan dulce cuya crujiente parte superior se asemejaba a una concha marina—. Te traje una verde, ¡tu favorita!
Si a Tito no lo convencían sus mentiras transparentes, a lo mejor el pan dulce lograba persuadirlo.
Tito agitó la mano desdeñosamente y gruñó:
—No me interesa en qué andan metidos unos realengos como ustedes.
Maritza tomó aire y se llevó la mano al pecho con dramatismo:
—¿Nosotros? ¡Pero si jamás…!
Yadriel le dio un empujón para que se callara. Él no creía que fueran unos alborotadores, y menos si se comparaban con algunos de los nahuales más jóvenes, pero sabía que intentar hacerse pasar por angelitos no funcionaría con Tito. Por suerte, el jardinero parecía tener ganas de librarse de ellos.
—Márchense —dijo secamente—, pero no toquen mis flores de cempasúchil.
Yadriel no necesitaba que se lo dijera dos veces: agarró a Maritza del brazo y, cuando estaba punto de salir disparado hacia la iglesia, Tito añadió:
—Deja aquí la concha.
Yadriel la colocó sobre la tumba de color melocotón mientras Tito volvía a centrarse en sus flores.
El joven subió corriendo los peldaños de la iglesia con Maritza siguiéndolo de cerca y, tras un buen empujón, las enormes puertas se abrieron con un chirrido.
Avanzaron lentamente por la nave central. El interior de la iglesia era sencillo; a diferencia de las iglesias normales, no había muchas hileras de bancos ni asientos en la parte de atrás. Cuando los nahuales se reunían para las ceremonias y los ritos, todos los asistentes estaban de pie y formaban grandes círculos en el espacio abierto. En el ábside, había tres ventanas oblongas con vitrales intrincados y coloridos que la luz californiana atravesaba durante el día. Decenas de velas apagadas se apelotonaban en el altar principal.
Una estatua de la diosa sagrada de los nahuales descansaba sobre un estante colocado a media altura en la pared. Hacía milenios, cuando dioses y monstruos caminaban por las tierras de América Latina y del Caribe, los nahuales recibieron sus poderes de esta deidad: la Señora de los Muertos.
El esqueleto estaba labrado en piedra blanca. Con pintura negra, se habían acentuado las líneas de sus dedos huesudos, su sonrisa dentuda y las cuencas de los ojos. La Dama Muerte vestía un huipil tradicional blanco con ribetes de encaje, una falda a capas y una mantilla que le cubría la cabeza y le caía hasta los hombros. Flores delicadas bordadas con hilo dorado decoraban el cuello del vestido y el dobladillo de la mantilla. Un ramo de las flores de cempasúchil de Tito recién cortadas descansaba en sus manos esqueléticas.
Tenía muchos nombres e iteraciones: Santa Muerte, la Huesuda, Dama de Sombras, Mictecacíhuatl… Dependía de la cultura y del idioma, pero toda representación e imagen llevaba a lo mismo. Que lo bendijera la Dama Muerte, tener su propio portaje y poder servirla era lo que Yadriel más anhelaba en el mundo. Quería ser como los otros nahualos, encontrar espíritus perdidos y ayudarlos a cruzar al más allá. Quería pasarse las noches despierto y aburrirse vigilando el cementerio. Incluso se pasaría horas arrancando malas hierbas y pintando tumbas si así su gente lo aceptaba como nahualo.
A medida que Yadriel se acercaba a ella, impulsado por su deseo de servirla, pensó en todas las generaciones de nahuales que habían celebrado sus ceremonias de quince años allí mismo. Hombres y mujeres que habían llegado de todas partes —México, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Honduras, Haití… incluso incas, aztecas y mayas— y que habían recibido sus poderes gracias a los dioses antiguos. Culturas dinámicas y repletas de bellos matices, mezcladas para dar forma a su comunidad.
Cuando un nahual cumplía quince años, se presentaba ante la Dama Muerte para recibir su bendición y para que ella vinculara su magia al canalizador que hubiera elegido, a su portaje. Los portajes de las mujeres solían ser rosarios, un símbolo que había nacido como collar ceremonial y cuyo significado se fue alterando con la expansión del catolicismo en América Latina. Era un accesorio que pasaba desapercibido y del que colgaba un dije que solía contener una pequeña cantidad de sangre de animal sacrificado. Aunque el símbolo más común era el de la cruz, los rosarios de las nahualas a veces lucían un corazón sagrado o una estatuilla de la Dama Muerte.
Los portajes de los hombres solían ser algún tipo de daga, pues era necesario un filo para cortar el hilo dorado que unía a los espíritus con sus anclas terrenales. Al cortar ese hilo, los nahualos podían liberar a los espíritus a la otra vida.
Obtener un portaje era un rito de paso importante para todos los nahuales.
Para todos, excepto para Yadriel.
Su ceremonia de quince años se había pospuesto indefinidamente. El pasado mes de julio había cumplido los dieciséis y ya estaba harto de esperar.
Para demostrar a su familia lo que era, quién era, Yadriel necesitaba celebrar su propia ceremonia de quince años, con el permiso de sus familiares o sin él. Su papá y el resto de los nahuales no le habían dejado otra opción.
Por su espalda se deslizaban gotas de sudor que le provocaban escalofríos por todo el cuerpo. El aire se notaba cargado y el suelo bajo sus pies rebosaba energía. Era ahora o nunca.
Yadriel se inclinó ante la Dama Muerte y empezó a sacar de la mochila los materiales que necesitaba para la ceremonia. Colocó cuatro cirios en el suelo formando un diamante para representar los cuatro vientos. En el centro, puso un bol de arcilla que simbolizaba la tierra. Faltó poco para que se le cayera la minibotella de tequila Cabrito que había hurtado de una de las cajas que contenían ofrendas para el Día de Muertos, pero logró quitar el tapón y, cuando vertió el líquido en el bol, el olor le golpeó la nariz. Al lado del bol dejó un pequeño bote de sal.
Sacó una caja de cerillas del bolsillo de los vaqueros. La llamita temblaba mientras encendía los cirios. El titileo del fuego iluminó los hilos dorados del manto de la Dama Muerte y acentuó sus pliegues y grietas.
Agua, tierra, viento y fuego. Norte, sur, este y oeste. Todos los elementos necesarios para invocar a la Dama Muerte.
El último ingrediente que faltaba era sangre.
Era necesario realizar una ofrenda de sangre para llamar a la Dama Muerte. Era lo más poderoso que se le podía entregar, pues contenía vida. Darle tu sangre a la Dama Muerte era darle parte de tu cuerpo terrenal y de tu espíritu. Era algo tan poderoso que no se podían entregar en sacrificio más que unas pocas gotas de sangre humana; de lo contrario, la ofrenda absorbería toda la fuerza vital del nahual y le conduciría a una muerte segura.
Solo había dos ritos que requerían que los nahuales ofrendaran su propia sangre. Para que pudieran oír a los espíritus de los muertos, al poco de nacer, a los nahuales se les perforaban las orejas y, de este modo, entregaban una cantidad minúscula de sangre. Yadriel llevaba los lóbulos dilatados con plugs de plástico negro; le gustaba honrar la antigua práctica de los nahuales de ir ensanchándolos con discos cada vez más grandes fabricados con piedras sagradas, como obsidiana o jade. Con el paso de los años, había logrado ya un diámetro de dieciocho milímetros.
El único otro momento en el que un nahual necesitaba usar su propia sangre como sacrificio era durante su ceremonia de quince años. La ofrenda se realizaba con sangre de la lengua para poder hablar con la Dama Muerte y pedirle su bendición y protección.
El corte se realizaba con el portaje.
Maritza sacó un fardo de tela de su propia mochila y se lo ofreció a Yadriel.
—Me llevó semanas fabricarla —dijo mientras su primo desataba el cordel—. Me quemé como ocho veces y casi perdí un dedo, pero creo que mi papá ya se rindió y no intenta mantenerme lejos de la forja.
Maritza se encogió de hombros como si aquello fuera algo trivial, pero tenía la cabeza alta y una sonrisa de orgullo asomaba en sus labios. Yadriel sabía que aquello era muy importante para ella.
La familia de Maritza llevaba décadas dedicándose a forjar armas para los hombres, un oficio que su papá había importado desde Haití y por el que Maritza sentía un gran interés. Como en los filos no se usaba sangre hasta el momento de la ceremonia de quince años de los chicos, para ella era una forma de seguir siendo parte de la comunidad sin tener que quebrantar su propio código moral. Su mamá no creía que fuera un oficio adecuado para una chica, pero cuando a Maritza se le metía algo entre ceja y ceja, era imposible hacerla cambiar de opinión.
—No es extravagante ni ridícula como la de Diego —dijo con los ojos en blanco, refiriéndose al hermano mayor de Yadriel.
El joven terminó de apartar el último trozo de tela y vio la daga que había guardada dentro.
—Guau…
—Es práctica —explicó Maritza, asomada por encima del hombro de Yadriel.
—Es brutal —la corrigió él con una amplia sonrisa.
Maritza sonrió de oreja a oreja.
La daga era tan larga como su antebrazo, tenía una hoja recta y un guardamano con forma de letra ese. La empuñadura de madera pulida estaba decorada con una delicada imagen de la Dama Muerte. Yadriel sostuvo la daga, sólida y reconfortante, y recorrió con el pulgar las finas líneas de pintura dorada que irradiaban de la diosa, sintiendo cada pincelada intrincada.
Aquella era su daga. Su portaje.
Tenía todo lo que necesitaba. Ahora lo único que quedaba por hacer era completar el rito.
Estaba listo. Estaba decidido a presentarse ante la Dama Muerte y le daba igual si a los demás les parecía bien o no. Pero, aun así, dudó. Aferrándose a su portaje con la mirada fija en la estatua, se mordió el labio inferior. La indecisión se iba abriendo camino bajo su piel.
—Eh.
Yadriel se sobresaltó cuando Maritza puso una mano firme sobre su hombro. Los ojos marrones de su prima lo miraron intensamente.
—Es que… —Yadriel se aclaró la garganta mientras recorría la iglesia con la mirada.
Maritza alzó las cejas con preocupación.
La ceremonia de quince años era el día más importante de la vida de un nahual. El papá de Yadriel, su hermano y su abuela deberían haber estado allí con él. Se arrodilló en el duro suelo de piedra, pero sentía que el vacío a su alrededor lo constreñía. Bajo los ojos vacíos de la Dama Muerte, se sintió pequeño y solo.
—¿Y si…? ¿Y si no funciona? —preguntó. Aunque apenas fue un susurro, su voz resonó por la iglesia vacía y el corazón se le encogió—. ¿Y si me rechaza?
—Escúchame —dijo Maritza dándole un apretón en el hombro—, todo saldrá bien, ¿entendido?
Yadriel asintió humedeciéndose los labios y, con convicción, Maritza continuó:
—Tú sabes quién eres, yo sé quién eres y Nuestra Señora también lo sabe. ¡Los demás se pueden ir al carajo! —Y con una sonrisa, añadió—: Recuerda por qué estamos haciendo esto.
Yadriel se armó de valor y habló con todo el coraje que logró reunir:
—Para que vean que soy un nahualo.
—Sí, bueno, aparte de eso.
—¿Por resentimiento?
—¡Por resentimiento! —dijo Maritza con entusiasmo—. Verás lo idiotas que se sentirán cuando sepan que la Dama Muerte te bendijo. ¡Quiero que disfrutes de ese momento, Yads! En serio… —Inspiró profundamente por la nariz y entrelazó las manos sobre el pecho—, ¡saborea la dulce, dulce venganza!
De la garganta de Yadriel brotó una carcajada y Maritza sonrió.
—Manos a la obra, nahualo.
Yadriel notó que su sonrisa boba también había regresado.
—Eso sí, ahora no la fastidies y hagas que la diosa te lance un rayo o algo así, ¿eh? —Maritza dio unos pasos hacia atrás—. No quiero cargar yo sola con la responsabilidad de ser la oveja negra de la familia.
Como Yadriel era transgénero y gay, se había ganado el título de Oveja Negra Suprema entre los nahuales. De hecho, les había sido mucho más fácil aceptar que era gay, aunque solo fuera porque les seguía pareciendo heterosexual que a Yadriel le gustaran los chicos.
Pero Maritza también se había ganado el título de Oveja Negra por sí misma al ser la única vegana entre los nahuales. Ella era un año más pequeña que Yadriel y había celebrado su ceremonia de quince años hacía unos meses. Sin embargo, se negaba a sanar porque era necesario usar sangre de animal. Uno de los primeros recuerdos de Yadriel era ver a Maritza llorando desconsoladamente porque su mamá había usado sangre de cerdo para curar la pierna rota de un niño. Muy pronto, Maritza decidió que no quería usar sus habilidades sanadoras si para ello tenía que hacer daño a otro ser vivo.
A la tenue luz de la iglesia, Yadriel veía el portaje de Maritza alrededor de su cuello: un rosario de cuarzo rosa con una cruz de plata. Esa cruz era en realidad un frasco, pero estaba vacío. Maritza explicaba que, aunque se negara a usar sus poderes, seguía respetando a la diosa y a sus ancestros.
Yadriel la admiraba por sus convicciones, pero también le frustraba. Lo único que él quería era que lo aceptaran; quería tener su propio portaje, que lo trataran igual que a cualquier otro nahualo, que le dieran las mismas responsabilidades. A Maritza le habían ofrecido los mismos derechos de los que gozaba el resto de la comunidad, pero había optado por rechazarlos.
—¡Venga, date prisa! —dijo Maritza agitando la mano con impaciencia.
Yadriel inspiró profundamente. Con las manos sudorosas, agarró con más fuerza la cantimplora de metal frío y exhaló con los labios fruncidos.
Algo más seguro, desenroscó el tapón y vertió la sangre de pollo en el bol. Fue todo un detalle por parte de Maritza que tratara de disimular su expresión de asco.
Cuando la sangre se mezcló con el tequila, una ráfaga de viento recorrió la iglesia. Las llamas de los cirios temblaron. El aire se notaba espeso, como si estuvieran rodeados de cuerpos, a pesar de que, a excepción de ellos dos, el lugar estaba vacío.
La adrenalina fluía por las venas de Yadriel y se le puso la piel de gallina de la emoción. Cuando habló, se esforzó para que su voz sonara firme y profunda al invocar a su diosa:
—Santísima Dama Muerte, te pido tu bendición.
Una corriente de aire le rozó la cara y se deslizó por su cabello como si fueran dedos. Las llamas se agitaron de nuevo y, de repente, la estatua de la Dama Muerte pareció haber cobrado vida. No se había movido ni había cambiado, pero Yadriel sintió que algo se acercaba a él, así que encendió una cerilla y la dejó caer en el bol; el líquido prendió y empezó a arder.
—Prometo proteger a los vivos y guiar a los muertos.
Le temblaban las manos, así que aferró su portaje con más fuerza.
—Esta es mi sangre, derramada por ti.
Abrió la boca y presionó la punta de la daga contra la lengua hasta que se formó una herida. Con una mueca de dolor, sostuvo el portaje delante de él: en el filo de la hoja, una fina línea escarlata resplandecía a la cálida luz de los cirios. Entonces, acercó la daga al fuego que danzaba en el bol y, en cuanto las llamas acariciaron el acero, la sangre crepitó y los cirios se avivaron como antorchas. Yadriel entrecerró los ojos cuando un calor repentino le golpeó la cara.
Por último, apartó el portaje del fuego y pronunció las palabras finales:
—Con un beso, te prometo mi devoción —murmuró antes de pasarse la lengua por los labios.
Cuando hubo equilibrado la empuñadura en la palma de la mano, besó la imagen de la Dama Muerte. Una luz dorada chispeó en la punta de la hoja y fluyó en dirección a la mano de Yadriel. La piel le resplandecía a medida que la luz se extendía por el brazo. Le recorrió las piernas y se le enroscó en los dedos de los pies. Yadriel se estremeció; aquella sensación tan extraordinaria lo dejó sin aliento.
Tan rápido como había llegado, la espesa concentración de magia de la iglesia se disipó. Todas las llamas de los cirios se extinguieron por sí solas a la vez. El aire se quedó inmóvil. Yadriel se remangó la sudadera y vio maravillado cómo la luz dorada se desvanecía sin dejar marca alguna sobre su piel marrón. Entonces, levantó la mirada hacia la Dama Muerte y, con las manos en las mejillas, susurró:
—Caray… ¡Caray! ¡Funcionó! —Se llevó la mano al pecho, notó el latido atronador de su corazón y se volvió hacia Maritza en busca de confirmación—: ¿Funcio…? ¿Funcionó?
El fuego que aún ardía en el bol relucía en los ojos de su prima. Tenía una sonrisa enorme dibujada en la cara:
—Solo hay una forma de averiguarlo.
La risa se adueñó de Yadriel; entre el alivio y la adrenalina, estaba prácticamente delirando:
—Cierto.
Si la Dama Muerte lo había bendecido y le había otorgado los poderes de los nahualos, significaba que podía invocar a un espíritu perdido. Si conseguía invocar a alguno y liberarlo a la otra vida, por fin podría demostrar quién era realmente a todo el mundo: a los nahuales, a su familia y a su papá. Lo verían tal y como era. Verían a un chico y a un nahualo.
Yadriel se puso en pie con el portaje apretado cuidadosamente contra el pecho. Se relamió y notó el sabor de los últimos restos de sangre. La lengua le escocía, pero el corte era pequeño; dolía igual que cuando alguna vez se había quemado bebiendo café de olla recién apartado del fuego.
Mientras Maritza recogía los cirios, manteniéndose claramente alejada del bol de sangre ardiendo, Yadriel se acercó a la estatua de la Dama Muerte. Como medía poco más de metro cincuenta, tuvo que inclinar el cuello hacia atrás para verla en su nicho.
Deseaba poder hablar con ella. ¿Podía verlo como realmente era? ¿Podía ver lo que su familia no veía? Yadriel había pasado muchísimo tiempo sintiendo que nadie lo entendía, a excepción de Maritza. Tres años atrás, cuando le contó a su prima que era trans, ella ni siquiera se sorprendió.«¡Ay, por fin!», dijo exasperada, pero sonriendo. «Ya sabía que te pasaba algo. Estaba esperando a ver si lo soltabas».
Durante todo ese tiempo, Maritza fue su fiel confidente, y fue capaz de ir cambiando de pronombres según si estaban solos o con más gente hasta que Yadriel estuvo listo.
Le llevó otro año reunir el coraje necesario para contárselo a su familia. Lo hizo cuando tenía catorce años, pero con ellos no fue tan bien como con su prima. Conseguir que ellos y los demás nahuales usaran los pronombres correctos y lo llamaran por su verdadero nombre se había convertido en una lucha constante.
Aparte de Maritza, la persona que más lo apoyó fue su mamá, Camila. Cambiar de hábitos siempre lleva tiempo, pero ella se acostumbró sorprendentemente rápido e incluso corregía con amabilidad a la gente para que Yadriel no tuviera que hacerlo. Era una carga pesada, pequeñas cosas que se iban acumulando, pero su mamá lo ayudó a soportar parte de ese peso.
Cuando se sentía especialmente afectado por tener que pasarse la vida peleando por ser quien era, ya fuera en el instituto o dentro de su propia comunidad, su mamá hacía que se sentara en el sofá con ella, lo abrazaba y él descansaba la cabeza sobre su hombro. Ella siempre olía a clavo y canela, como si acabara de preparar una torta bejarana. Mientras le deslizaba cariñosamente los dedos por el cabello, solía murmurar: «Mijo, mi Yadriel…». Lentamente, el dolor se convertía en un malestar lejano que nunca desaparecía del todo.
Pero hacía casi un año que ella ya no estaba.
Yadriel sorbió por la nariz y se la restregó con el puño; la parte de atrás de la garganta le quemaba.
Ese iba a ser el primer Día de Muertos desde que perdió a su mamá. Cuando llegara la medianoche, el día uno de noviembre, las campanas de la iglesia repicarían para dar la bienvenida al cementerio a los espíritus de los nahuales fallecidos. Entonces, durante dos días, Yadriel podría volver a verla.
Podría mostrarle que era un nahualo de verdad, un hijo del que podía sentirse orgullosa. Realizaría las tareas que su padre y el padre de su padre habían llevado a cabo como hijos de la Dama Muerte. Yadriel demostraría a todo el mundo quién era.
—Vamos, nahualo —lo llamó Maritza amablemente—, tenemos que salir de aquí antes de que alguien nos descubra.
Yadriel se volvió y sonrió.
Nahualo.
Estaba a punto de agacharse para recoger el bol del suelo cuando se le erizó el pelo de la nuca. Yadriel se quedó helado y miró a Maritza, que también se había quedado petrificada antes de dar un paso.
Algo iba mal.
—¿Lo sentiste? —preguntó Yadriel.
Su voz hizo eco en la iglesia vacía, aunque no fue más que un murmullo. Maritza asintió y preguntó:
—¿Qué fue eso?
Yadriel sacudió ligeramente la cabeza. Era casi como sentir a un espíritu cerca, pero distinto. Nunca había percibido nada de una forma tan intensa. Una sensación de miedo inexplicable le encogió el estómago.
Vio a Maritza estremecerse en el mismo momento en el que un hormigueo le recorría la espalda.
Durante un instante, no ocurrió nada.
Entonces, un dolor ardiente lo apuñaló en el pecho. Tal fue la intensidad que soltó un grito y cayó de rodillas. Maritza también se derrumbó con un grito ahogado.
El sufrimiento era insoportable. Yadriel se aferraba el pecho con la respiración entrecortada. Los ojos se le llenaron de lágrimas, enturbiando la visión de la Dama Muerte que se alzaba encima de él.
Cuando creyó que no podría soportar más ese dolor, que lo mataría, este desapareció.
La tensión abandonó sus músculos; sus brazos y piernas se quedaron sin fuerzas y le pesaban del agotamiento. Tenía la piel bañada en sudor. El cuerpo le temblaba mientras daba grandes bocanadas de aire. Seguía agarrándose el pecho, justo encima del corazón, donde el dolor punzante iba menguando poco a poco.
Maritza se alzó sobre sus rodillas, con la mano en el mismo lugar. Tenía la piel cenicienta y cubierta por una capa de sudor.
Se miraron fijamente el uno a la otra, tratando de recuperar el aliento. No dijeron nada. Sabían lo que había significado aquello. Lo sentían en los huesos.
Miguel ya no estaba. Uno de los suyos había muerto.
—¿Qué pasó? ¿Qué demonios pasó? —jadeó Maritza al lado de Yadriel mientras cruzaban corriendo el cementerio. Lo repetía una y otra vez, como un mantra insistente.
Yadriel nunca la había visto tan conmocionada, lo cual hacía que todo fuera muchísimo peor. Normalmente, él era el que perdía los nervios en situaciones tensas, mientras que ella se lo tomaba todo a broma. Pero lo que había ocurrido aquella noche no era cosa de risa.
A Tito no se le veía por ninguna parte. Se oían voces frenéticas por el cementerio. Ambos pasaron corriendo por delante de un par de espíritus confusos.
—¿Qué ocurre? —les gritó Felipe, aferrado al cuello de su vihuela, cuando lo dejaron atrás.
—¡No lo sé! —Fue todo lo que Yadriel pudo decir.
Como los nahuales estaban tan unidos a la vida y la muerte, a los espíritus y a los vivos, cuando uno de ellos moría, todos lo sentían.
La primera vez que Yadriel percibió algo así, solo tenía cinco años. Se despertó en mitad de la noche como si hubiera tenido una pesadilla y lo único que ocupaba su mente era su abuelito. Salió de la cama y se dirigió lentamente a la habitación de sus abuelos, donde el anciano yacía inmóvil. Su abuela estaba sentada a su lado; lo tomaba de la mano y le susurraba plegarias al oído mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas arrugadas.
Su papá estaba de pie al otro lado de la cama, con Diego bajo el brazo. Tenía una expresión estoica y pensativa, y en sus ojos oscuros se reflejaba una profunda pena. La mamá de Yadriel lo abrazó y le acarició suavemente la espalda mientras se despedían.
El abuelo de Yadriel murió mientras dormía. Se había ido en paz, sin dolor. Lo único que despertó a Yadriel fue la repentina sensación de pérdida, como si le hubieran arrojado de repente un balde de agua fría en el estómago.
Pero aquello era distinto. Miguel no se había ido en paz.
Debía de tratarse de un error. No tenía sentido. Aunque lo había percibido, a pesar de que sabía exactamente lo que significaba, era imposible que Miguel estuviera muerto.
Miguel era el primo de Yadriel y solo tenía veintiocho años. Yadriel lo había visto esa misma noche, cuando se había pasado por casa para llevarse una de las conchas de la abuela antes de que empezara su turno en el cementerio.
¿Había sido un accidente? ¿Puede que Miguel hubiera salido del cementerio y lo hubieran atropellado? Porque era imposible que Miguel se hubiera matado en el cementerio, ¿verdad?
Tenían que llegar a casa y enterarse de qué había arrebatado a Miguel de sus vidas tan violentamente.
Maritza tenía las piernas más largas y el binder le apretaba las costillas a Yadriel, así que le costaba seguirle el ritmo. Su portaje, que llevaba guardado en la mochila, le parecía especialmente pesado.
Al girar la esquina, se toparon con un caos desatado. Voces gritando. Gente entrando y saliendo a toda prisa de la casa. Sombras que se movían tras las cortinas.
Cuando Maritza llegó a la verja metálica, abrió la puerta sin miramientos y se fue directa a las escaleras con Yadriel pisándole los talones. Alguien salió a toda prisa por la puerta principal y casi tiró al nahualo, pero él consiguió abrirse paso hasta el interior.
Su casa era bastante pequeña y, durante las semanas que precedían al Día de Muertos, «atestada» no llegaba a describirla. Todas las superficies se usaban para almacenar lo necesario para las celebraciones. Sobre el sofá de piel desgastado se acumulaban precariamente cajas llenas de cirios, mariposas monarca de seda y cientos de adornos coloridos de papel picado meticulosamente cortado.
Aquello debería haber sido una escena de preparación para la festividad más importante del año, pero lo que encontraron fue un pánico enloquecido. Maritza se aferró a la sudadera de Yadriel para no apartarse de él mientras los empujaban de un lado a otro.
Claudia, la mamá de Miguel, estaba sentada en la mesa del comedor. A su lado se encontraba la abuelita de Yadriel acompañada de otras nahualas. Le acariciaban los brazos a Claudia y le dedicaban palabras de ánimo en español, pero era imposible consolarla.
El sufrimiento emanaba de ella en oleadas. Yadriel lo notaba en los huesos, y no pudo evitar una mueca de dolor ante aquellos llantos profundos de pura angustia. Era algo que él ya conocía muy bien. Lo había vivido en sus propias carnes.
Lo único que podía hacer era observar cómo su abuela empleaba su magia.
Sin dejar de susurrar calmadamente al oído de Claudia, la abuela se palpó bajo el cuello de la blusa negra con flores bordadas y sacó su portaje: un viejo rosario de cuentas de madera con un corazón de peltre que colgaba del final. Desenroscó la parte superior con dedos hábiles y extendió sangre de pollo por el corazón sagrado.
—Usa mis manos —dijo en voz baja y firme, invocando a la Dama Muerte. El rosario resplandeció con luz dorada mientras ella murmuraba—: Te doy tranquilidad de espíritu.
La abuela presionó el corazón de peltre contra la frente de Claudia. Tras unos instantes, los lamentos empezaron a calmarse. La expresión consternada de Claudia empezó a desvanecerse, alisando las arrugas de su rostro. Yadriel sintió cómo la agonía de Claudia se iba convirtiendo en un dolor más leve. Sus hombros fueron cayendo hasta que estuvo reclinada en la silla. Los brazos y las piernas le pesaban, y acabó descansando las manos sobre el regazo. Aunque seguía teniendo la cara colorada y las lágrimas no dejaban de caer, su pena era mucho menos terrible.
La luz resplandeciente del rosario de la abuela se fue apagando hasta que volvió a ser de madera y peltre.
Una vez, Yadriel le preguntó a su mamá por qué no se llevaban todo el dolor cuando alguien estaba triste, y ella le explicó que era importante que la gente sintiera pena y llorara la pérdida de un ser querido.
Yadriel sentía un gran respeto por su abuela, por todas las nahualas y por los poderes increíbles que poseían. Unos poderes que, simplemente, nunca habían sido los suyos.
Los sollozos sacudieron el pecho de Claudia cuando la abuela le retiró el rosario de la frente, dejando una mancha roja sobre su ceño fruncido. Una de las nahualas le dio a Claudia un vaso de agua y otra le secó suavemente las mejillas con un pañuelo.
—Solo faltan un par de días para el Día de Muertos —le recordó la abuela a Claudia en ese inglés con tanto acento que tenía, sonriéndole y apretándole la mano—. Verás a Miguel de nuevo.
Tenía razón, sin duda, pero Yadriel no creía que aquello fuera a servirle de mucho consuelo a Claudia en ese estado. La abuela le dijo lo mismo a él cuando su mamá murió y, aunque Yadriel sabía que tenían suerte de poder ver a sus seres queridos cuando ya habían muerto, no le hizo sentir mejor. Una visita de dos días al año jamás podía compensar el hecho de no tenerlos cerca cada día.
Y había otro problema: si Miguel no había cruzado a la tierra de los muertos, si seguía anclado a este mundo, no podría regresar para el Día de Muertos.
¿Qué le había ocurrido?
Alguien salió a toda prisa de la cocina y se chocó con Yadriel; fue entonces cuando oyó la voz de su papá. Apartó la vista de Claudia y se deslizó entre los cuerpos que se interponían entre él y la cocina, con Maritza siguiéndole de cerca.
Allí, de pie, había un grupo de nahualos con los ojos fijos en el papá de Yadriel. Enrique Vélez Cabrera era un hombre alto (genes que Yadriel clarísimamente no había heredado) y de complexión media. Tenía algo de panza que tensaba la camisa de cuadros roja que llevaba metida en los vaqueros. Desde que Yadriel tenía memoria, siempre había llevado el mismo corte de pelo sencillo y bigote frondoso. La única diferencia era que ya tenía algunas canas en las sienes.
Después de la muerte del abuelo de Yadriel, su papá ocupó el puesto de líder de los nahuales del Este de Los Ángeles. La abuela era su mano derecha y hacía las veces de matriarca y de líder espiritual. Enrique se había ganado el respeto y la admiración de toda la comunidad; los hombres que había en la cocina le prestaban toda su atención, sobre todo Diego, el hermano mayor de Yadriel, que se encontraba a su lado y asentía enérgicamente ante cada instrucción que daba.
—Debemos encontrar el portaje de Miguel. Si no cruzó a la tierra de los muertos, estará enlazado a él —explicó Enrique al grupo.
Aferrado al borde de la pequeña mesa de madera y con los ojos vivos, su voz sonaba grave y solemne. Cuando Yadriel observó a su alrededor, las caras de los nahualos reflejaban distintos grados de conmoción.
—Ya tenemos gente buscando en el cementerio, pues estaba de guardia hoy, pero necesitamos que alguien vaya a casa de Claudia y Benny —continuó Enrique.
Aunque Miguel ya rozaba los treinta, aún vivía en la casa familiar para ayudar a su papá discapacitado. Miguel era amable, paciente y siempre se había portado bien con Yadriel. Al pensar en él, a Yadriel se le hizo un nudo en la garganta.
—Que alguien vaya a buscar alguna camisa de Miguel y que después vaya a despertar a Julio; puede que necesitemos a sus perros —añadió Enrique, y un nahualo salió corriendo.
Julio era un viejo nahualo cascarrabias que criaba pitbulls y los entrenaba para que aprendieran a seguir rastros; era una habilidad muy útil para localizar cuerpos y anclas de espíritus perdidos.
—¡Busquen por todas partes! —Enrique se irguió y sus ojos se movieron por la cocina abarrotada—. ¿Alguien vio a…?
—¡Papá!
Yadriel se abrió paso hasta el frente y Enrique giró la cabeza hacia él de inmediato, aliviado y sorprendido:
—¡Yadriel! —Enrique lo aplastó contra su pecho, rodeándolo vigorosamente con los brazos—. ¡Ay, Dios mío!
Con sus manos ásperas, tomó la cara de Yadriel y le plantó un beso en la coronilla. Yadriel se puso tenso, resistiéndose al repentino contacto físico. Su papá lo agarró por los hombros y lo miró con el ceño fruncido.
—Me preocupaba que te hubiera ocurrido algo.
Yadriel dio un paso atrás para liberarse:
—Estoy bien…
—¿Dónde estaban ustedes dos? —preguntó Diego.
Sus ojos pardos iban y venían de Yadriel a Maritza. Yadriel dudó; Maritza se encogió de hombros.
Existía un motivo por el que habían celebrado la ceremonia del portaje de Yadriel en secreto. Un motivo por el que Maritza había pasado tanto tiempo fabricándole la daga sin que se enterara su papá. Los ritos de los nahuales se basaban en tradiciones antiquísimas, e ir en contra de esas tradiciones se consideraba blasfemo. Cuando Yadriel cumplió quince años y se negó a que lo presentaran ante la Dama Muerte como una nahuala, no le permitieron hacerlo como un nahualo. Era inadmisible. Le dijeron que no funcionaría, que la Dama Muerte no cambiaría la forma en la que bendecía solo porque él dijera que era un chico.
Ni siquiera le dejaron intentarlo. Era más fácil ocultarse detrás de sus tradiciones que desafiar sus creencias y su comprensión de cómo funcionaban las cosas en el mundo de los nahuales.
Aquello hacía que Yadriel se sintiera avergonzado de ser quien era. Sentía que aquel rechazo flagrante era personal, porque lo era. Era un rechazo abierto hacia su persona: un chico transgénero que intentaba encontrar un lugar en su comunidad.
Pero se equivocaban. La Dama Muerte le había respondido. Ahora solo tenía que demostrarlo.
Orlando entró apresuradamente en la cocina y la atención del papá de Yadriel se posó en él:
—¿Lo encontraste?
Orlando negó con la cabeza.
—Seguimos buscando por el cementerio, pero no hay ni rastro de él —dijo, al tiempo que se quitaba su gorra de béisbol y la retorcía entre las manos—. No hemos podido sentirlo ni nada, ¡es como si hubiera desaparecido!
—¡Papá! —Yadriel trató de parecer más alto—. ¿Cómo puedo ayudar?
Todas las miradas pasaron por encima de su cabeza.
—Necesito que varios de ustedes empiecen a buscar por las calles. Distribúyanse a partir de la entrada principal —dijo Enrique con una mano pesada sobre el hombro de Yadriel—. Miguel no habría abandonado sus obligaciones sin motivo.
Orlando asintió y se dirigió de nuevo hacia la puerta. Yadriel intentó seguirle, pero su papá aún lo agarraba con fuerza.
—Tú no, Yadriel —dijo con firmeza.
—¡Pero puedo ayudar!
Otro nahualo consiguió entrar en la cocina y Yadriel sintió cómo en su interior nacía un brote de esperanza.
El tío Catriz era el hermano mayor de su papá, aunque era difícil adivinarlo solo con verlos. Enrique Vélez Cabrera era un hombre ancho y redondeado, mientras que Catriz Vélez Cabrera era larguirucho y anguloso. Llevaba el pelo largo recogido en un moño en la nuca, y tenía los pómulos altos y la nariz aguileña. Unos plugs tradicionales de jade y de casi veinticinco milímetros le adornaban los lóbulos.
—Por fin llegaste, Catriz. —Enrique suspiró.
—Hola, tío Catriz —murmuró Yadriel, sintiéndose menos en minoría.
Catriz le dedicó una pequeña sonrisa a Yadriel antes de volverse hacia su hermano.
—Vine en cuanto lo sentí —dijo con un resuello. Sus cejas delgadas se juntaron—. ¿Miguel está…?
El papá de Yadriel asintió, y su tío sacudió la cabeza seriamente. Varios de los nahualos que había en la cocina se santiguaron.
Yadriel no aguantaba más sin hacer nada. Quería contribuir. Quería ayudar. Miguel formaba parte de su familia y había sido un buen hombre; era el que traía el pan a casa de sus papás y siempre había sido amable con Yadriel. Uno de los recuerdos de infancia favoritos del joven nahualo era haber ido con Miguel en su motocicleta. Su papá y su mamá le habían prohibido explícitamente que se acercara a ella, pero si le suplicaba a Miguel lo suficiente, este siempre acababa dejándolo subir. Yadriel recordaba lo mucho que pesaba el casco y lo grande que le iba cuando Miguel lo llevaba a dar una vuelta por el barrio, circulando a poco más de quince kilómetros por hora. Cuando se dio cuenta de que no volvería a verlo con vida, una nueva ola de dolor lo golpeó.
—¿Y si no logramos encontrarlo? —preguntó Andrés rompiendo el silencio. Era un chico flacucho y pecoso, y también el mejor amigo de Diego.
El papá de Yadriel tensó la mandíbula. Los demás intercambiaron miradas.
—Sigan buscando. Debemos encontrar su portaje. Si logramos invocar a su espíritu, podrá contarnos qué pasó —dijo Enrique frotándose la frente con el puño. Estaba claro que tampoco creía que Miguel hubiera muerto y cruzado sin más a la otra vida, y Yadriel estaba de acuerdo. No parecía una posibilidad, teniendo en cuenta lo violenta que se sintió su muerte—. Con suerte, estará con su cuerpo.
A Yadriel se le encogió el estómago ante la idea de encontrar el cuerpo sin vida de Miguel en algún lugar del cementerio. La cara de Andrés pasó a tener un impresionante tono verdoso, y Yadriel no pudo creer que hace tiempo hubiera estado perdidamente enamorado de él.
Enrique tomó su portaje de la encimera. Era un cuchillo de caza, mucho más grande y amenazador que el de Yadriel, pero seguía siendo discreto si se comparaba con los portajes que llevaban los nahualos más jóvenes, como Diego y Andrés.
Los cuchillos de estos dos eran largos y ligeramente curvos, demasiado grandes como para ser prácticos o poderlos ocultar fácilmente. Tenían sus nombres grabados en las hojas y les habían añadido adornos llamativos. De la empuñadura del portaje de Andrés colgaba una pequeña cruz de una cadena de dos centímetros y medio. Diego llevaba una calavera bañada en oro. «Extravagantes» era la palabra que había usado Maritza para definir esos portajes. Los adornos no solo eran totalmente innecesarios, sino que encima molestaban.
—Tenemos que irnos —dijo Enrique, y todo el mundo comenzó a moverse.
Aquella era su oportunidad. Podía ayudarles a encontrar a Miguel para que lo enterraran en el camposanto de los nahuales. Era una de las responsabilidades de los nahualos, así que él también se encargaría. Ahora que tenía su propio portaje, quizás Yadriel podría ser quien liberara el espíritu de Miguel a la otra vida.
Hizo ademán de seguir a los nahualos, pero Enrique extendió el brazo para detenerlo.
—Tú no. Quédate aquí —le ordenó.
A Yadriel se le cayó el alma a los pies, pero insistió:
—Papá, puedo hacer lo mismo que el resto…
Un sonido fuerte hizo que Enrique sacara su teléfono del bolsillo. Pasó el pulgar por la pantalla, se lo llevó al oído y preguntó con expresión tensa:
—Benny, ¿lo encontraste?
Todos se quedaron quietos. Yadriel oyó palabras apresuradas en español al otro lado de la línea. Su papá dejó caer los hombros y, masajeándose la frente, suspiró:
—No, nosotros tampoco. Estamos tratando de reunir a más gente para que ayuden con la búsqueda…
El joven saltó al ver la oportunidad.
—¡Yo puedo ir! —dijo.
Su papá le dio la espalda y siguió hablando por teléfono. Frustrado, Yadriel hizo una mueca y se puso delante de él.
—¡Papá! Déjame ayudar. Yo…
—Te dije que no, Yadriel —gruñó Enrique, frunciendo el ceño mientras trataba de oír la voz al otro lado.
Normalmente, Yadriel no le llevaba la contraria a su papá, pero aquello era importante. Miró a los nahualos que aún quedaban en la cocina, buscando a alguien que lo escuchara, pero ya iban saliendo unos detrás de otros a excepción del tío Catriz, que observaba a Yadriel con expresión desconcertada.
Cuando su papá se dirigió a la puerta, Yadriel se interpuso en su camino con determinación, se quitó la mochila del hombro y abrió la cremallera.
—Si tan solo me escucharas.
—Yadriel…
Él ya tenía la mano dentro y aferró la empuñadura de su portaje:
—Mira…
—¡Basta!
El grito de Enrique hizo saltar a Yadriel.
Su papá era un hombre de carácter tranquilo. Era muy difícil que algo lo alterara o le hiciera perder la calma. Eso era, en parte, lo que lo convertía en un buen líder. Ver la cara de su papá tan colorada, oír la aspereza de su voz, era realmente estremecedor. Incluso Diego, que estaba justo detrás de Enrique, se sobresaltó.
La cocina se quedó en silencio. Yadriel sentía que todos los ojos estaban puestos en él y cerró la boca de golpe. El corte que tenía en la lengua le escocía; era una sensación afilada y metálica.
Enrique apuntó a la sala de estar con un dedo:
—¡Tú te quedas aquí con el resto de las mujeres!
Yadriel se estremeció. Una vergüenza ardiente le inundó las mejillas. Soltó la daga y dejó que cayera al fondo de su mochila. Miró a su papá lleno de furia, tratando de parecer feroz y desafiante, aunque los ojos le quemaban y las manos le temblaban.
—Con el resto de las mujeres —repitió Yadriel, escupiendo las palabras como si fueran veneno.
Enrique parpadeó y su enfado se tornó en confusión, como si de repente pudiera ver claramente a Yadriel. Se apartó el teléfono de la oreja. Los hombros se le hundieron y su expresión se relajó.
—Yadriel… —suspiró, extendiendo la mano hacia su hijo.
Sin embargo, Yadriel no iba a quedarse a escucharlo. Maritza intentó detenerle:
—Yads…
—Déjame.
No podía soportar su cara de lástima. Se dio la vuelta, se abrió paso entre los mirones y escapó hacia el garaje. La puerta se estrelló contra la pared antes de que él la cerrara de un portazo y bajara los pocos escalones dando zancadas.
Cuando encendió las luces, estas parpadearon y revelaron un caos organizado. El carro de su papá estaba aparcado a un lado. Yadriel caminó de un lado a otro sobre el cemento manchado de aceite; respiraba entrecortadamente, ya que el binder le apretaba las costillas. El enfado y la vergüenza libraban una guerra en su interior.
Quería gritar o romper algo. O ambas cosas.
La cara de su papá —la expresión de arrepentimiento cuando se dio cuenta de lo que había dicho— le pasó por la mente. Yadriel siempre estaba perdonando a la gente por ser insensible, por referirse a él usando el género equivocado y por llamarlo por su necrónimo. Cuando le hacían daño, siempre les daba el beneficio de la duda, o lo achacaba a que no entendían o que estaban acostumbrados a ciertas cosas.
Pero estaba harto. Harto de perdonar. Harto de tener que luchar simplemente por existir y ser él mismo. Harto de ser el raro.
Pertenecer implicaba negar quién era, y vivir como alguien que no era casi lo había destrozado por dentro. Sin embargo, también amaba a su familia y a su comunidad. Ya bastante duro era el hecho de no encajar; ¿qué ocurriría si no podían (o no querían) aceptarlo por lo que era?
Frustrado, le dio una patada al neumático del carro, pero lo único que consiguió fue hacerse daño en el pie. Soltó una ristra de palabrotas y trastabilló hasta un taburete viejo. Con una mueca, se sentó pesadamente.
Eso no fue buena idea.



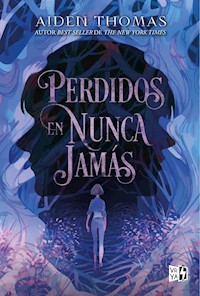
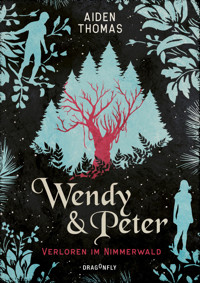
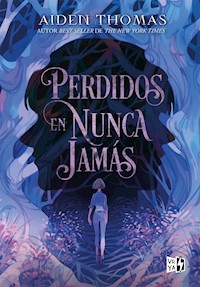













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









